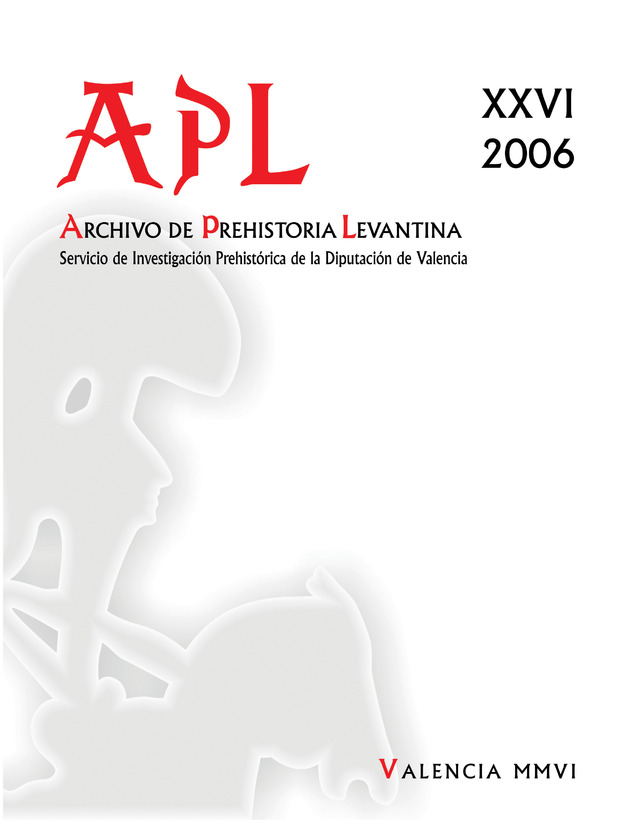
[page-n-1]
[page-n-2]
[page-n-3]
[page-n-4]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
XXVI
[page-n-5]
[page-n-6]
ARCHIVO
DE
PREHISTORIA LEVANTINA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Vol. XXVI
VALENCIA, MMVI
[page-n-7]
[page-n-8]
FRANCISCO JORDÁ CERDÁ
† 10 Septiembre 2004
Catedrático de Arqueología y de Prehistoria de la Universidad de Salamanca
de 1962 a 1984
Colaborador del Servicio de Investigación Prehistórica
de 1935 a 2004
IN MEMORIAM
[page-n-9]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA, revista fundada en 1928
por D. Isidro Ballester Tormo, se intercambia con publicaciones homólogas dedicadas a la Prehistoria, Arqueología en general y ciencias relacionadas, a fin de incrementar los fondos de la Biblioteca del Servicio de
Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia.
CONSEJO DE REDACCIÓN
Coordinador editorial: Joaquim Juan Cabanilles (SIP)
Vocales: Helena Bonet Rosado (SIP)
Bernat Martí Oliver (SIP)
Consuelo Mata Parreño (Universitat de València)
María Jesús de Pedro Michó (SIP)
Valentín Villaverde Bonilla (Universitat de València)
Correspondencia:
Revista APL
Servicio de Investigación Prehistórica
C/ Corona, 36 - 46003 VALENCIA
Tfno: 96 388 35 87 / 94; Fax: 96 388 35 36
Intercambios:
Consuelo Martín Piera
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
C/ Corona, 36 - 46003 VALENCIA
Tfno: 96 388 35 99; Fax: 96 388 35 36
E-mail: consuelo.martin@dva.gva.es
© Edita: SERVEI D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
I.S.S.N.: 0210-3230
Depósito Legal: V. 165-1959
Imprime: Gráficas Papallona, s. coop. - www.graficaspapallona.com
[page-n-10]
ÍNDICE
Pág.
I. SARRIÓN MONTAÑANA: Hallazgo de un parietal humano del tránsito Pleistoceno medio-superior
procedente de la Cova del Bolomor. Tavernes de la Valldigna, Valencia. ....................................
11
I. SARRIÓN MONTAÑANA Y J. FERNÁNDEZ PERIS: Presencia de Ursus thibetanus mediterraneus
(Forsyth Major, 1873) en la Cova del Bolomor. Tavernes de la Valldigna, Valencia. .....................
25
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA E I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN:
La Neolitización de la Meseta Norte a la luz del C-14: análisis de 47 dataciones absolutas
inéditas de dos yacimientos domésticos del Valle de Ambrona, Soria, España. ..............................
39
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO: Las flechas en el arte levantino: aportaciones desde el análisis
de los proyectiles del registro arqueológico del Riu de les Coves (Alt Maestrat, Castelló). ...........
101
I. DOMINGO SANZ: La figura humana. Paradigma de continuidad y cambio en el arte rupestre
levantino. .......................................................................................................................................
161
J. A. LÓPEZ PADILLA: Consideraciones en torno al “Horizonte Campaniforme de Transición”. ..............
193
J. CARRASCO RUS Y J. A. PACHÓN ROMERO: Sobre la cronología de las fíbulas de codo
tipo Huelva. ...................................................................................................................................
245
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ: Notas historiográficas sobre los estudios fenicios en
el País Valenciano. .........................................................................................................................
293
E. GOZALBES CRAVIOTO: El monumento protohistórico de Mezora (Arcila, Marruecos). ........................
323
E. HUGUET ENGUITA: La ceràmica fina d’època romana de l’abocador de la
Plaça del Negret (València). ...........................................................................................................
349
F. ARASA I GIL I E. FLORS UREÑA: Un sondeig en la via Augusta entre els termes municipals
de la Pobla Tornesa i Vilafamés (la Plana Alta, Castelló). ..............................................................
381
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI E F. ARASA: Iscrizioni di origine romana del
Museo di Preistoria di Valencia. ....................................................................................................
405
T. PASÍES OVIEDO: Mosaicos romanos en la provincia de Castellón: Estudio histórico y problemas
de conservación. ............................................................................................................................
437
F. J. PUCHALT FORTEA: Tumores óseos benignos en la Valencia visigoda. ...............................................
465
Normas para la presentación de originales en APL ...................................................................................
471
[page-n-11]
[page-n-12]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Inocencio SARRIÓN MONTAÑANA*
HALLAZGO DE UN PARIETAL HUMANO DEL TRÁNSITO PLEISTOCENO
MEDIO-SUPERIOR PROCEDENTE DE LA COVA DEL BOLOMOR.
TAVERNES DE LA VALLDIGNA, VALENCIA
A la memoria de Mª Pilar Fumanal: “Te lo debía”.
RESUMEN: Se da a conocer el hallazgo de un parietal izquierdo, incrustado en fuerte brecha
ósea, procedente de los niveles del Riss-Würm (OIS 5e) de la Cova del Bolomor. Se describe la morfometría del endocráneo, observándose su simpleza vascular, con el predominio de la meníngea
media sobre la anterior y la ausencia de anastomosis, presencia de seno esfeno-parietal, fuerte grosor y escasa curvatura sagital. Esta morfología nos lleva a encuadrarlo en la línea de los homínidos
prewürmienses, en el linaje Homo heidelbergensis-Homo neandertalensis.
PALABRAS CLAVE: Parietal, Homo, Pleistoceno medio-superior, Prewürmiense.
ABSTRACT: The finding of human parietal bone of Middle-Upper Pleistocene originated from Cova del Bolomor. Analysed data provide evidence for the finding of a left parietal
bone incrusted in a deep osseous conglomerate originated from the Riss-Würm levels (OIS 5e) of
the Cova del Bolomor. Morphometrical description of the endocranium indicates its vascular simplicity with the predominance of the middle layer of meninx over the outermost one, the absence
of anastomosis and the presence of sfeno-parietal sinus, as well as the considerable thickness and
the slight sagittal curvature. This morphology identifies it as Hominids Pre-würm species grouped within Homo heidelbergensis-Homo neandetalensis lineage.
KEY WORDS: Parietal, Homo, Middle-Upper Pleistocene, Pre-Würm.
* Gabinet de Fauna Quaternària. Servei d’Investigació Prehistòrica. Museu de Prehistòria. Diputació de València.
C/ Corona 36, València, 46003. E-mail: gabinet.fauna.quaternaria@dva.gva.es
—11—
[page-n-13]
2
I. SARRIÓN MONTAÑANA
INTRODUCCIÓN
La cova del Bolomor fue objeto en las últimas décadas del siglo XIX de grandes
remociones en busca de hipotéticos tesoros, incrementadas en torno a 1935 por una
explotación de las calcitas basales, realizándose al efecto una gran trinchera longitudinal que afectó en esta zona a toda la sedimentación, puesta de manifiesto en las excavaciones arqueológicas que desde 1989 llevan a cabo J. Fernández y P. Guillem al frente de un equipo interdisciplinar (Fernández et al., 1994: 10).
La referida trinchera longitudinal dejó varios testigos en sus márgenes, el más potente
sirve como “corte de referencia” donde se aprecia la amplia secuencia estratigráfica.
Los restos de este vaciado, en forma de bloques brechosos de fuerte matriz y variado tamaño, se encuentran en las proximidades de la cavidad. Mayoritariamente proceden del nivel superior, cuyos residuos aparecen adheridos a la pared de la cueva. Por
su correlación estratigráfica con el área excavada y composición faunística, corresponden al interglaciar Riss-Würm: Hippopotamus amphibius, Palaeoloxodon antiquus,
Dama cf. clactoniana, Testudo hermanni, etc. (Fernández et al., 1997).
A principios de la década de los 80, recogimos un par de estos bloques en los que
afloraban diversos restos óseos, con el fin de disgregarlos, por si pudieran contener
algún resto de interés (fig. 1).
Con motivo de la creación en el Museu de Prehistòria de València del “Gabinet de
Fauna Quaternària”, se retomó el trabajo sobre dichos bloques. Mediante cincel y martillo se incidió en uno de ellos; en uno de los golpes se desprendió una amplia esquirla brechosa a modo de gran lasca, apareciendo la concavidad de un fragmento de bóveda craneana humana. El resto desprendido era justamente su molde interno, dejando al
descubierto el endocráneo de un parietal izquierdo, hallazgo que se presenta en este trabajo como estudio preliminar (figs. 2, 3 y 4).
En primer lugar diremos que al parietal le hemos efectuado una ligera limpieza
para dilucidar sus límites, consolidándolo posteriormente y dejando en suspenso la
posibilidad de su extracción, atendiendo a la fragilidad del hueso y a la extrema dureza del bloque en el que se halla incrustado, por lo que el estudio se limita a la descripción morfológica periférica y endocraneal.
Consideramos que el parietal estaría entero en el momento de la deposición, desprendido por sus suturas naturales, dado que las roturas que se aprecian afectan al
borde anterior, es decir, a la sutura coronal y en menor medida a la posterior o lambdática. Tales puntos fueron fracturados durante la extracción de los bloques, por coincidir con los planos de rotura de éstos, siendo visibles externamente, si bien camuflados por la pátina y el moho.
El parietal se halla comprimido por los procesos mecánicos y postdeposicionales a
que fue sometido, facilitado por la curvatura natural del mismo. Dichos procesos lo
fracturaron sin sufrir grandes desplazamientos.
—12—
[page-n-14]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
Fig. 1.- Bloque brechoso, con el parietal humano incrustado.
Fig. 2.- El parietal tras el desprendimiento del molde interno.
—13—
3
[page-n-15]
4
I. SARRIÓN MONTAÑANA
Fig. 3.- Fragmento desprendido con la impronta del endocráneo.
Fig. 4.- El parietal puesto al descubierto. A la izquierda, el impacto del puntero.
—14—
[page-n-16]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
5
DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DEL PARIETAL
Este parietal de tendencia cuadrangular y gruesas paredes conserva buena parte de
la sutura sagital, faltándole una pequeña porción de la región lambdoidea, así como
otra mayor de forma triangular en la bregmática (22 mm según nuestros cálculos). La
rotura en la parte anterior discurre cercana a la sutura coronal, atendiendo a la situación de la impronta de la rama anterior de la arteria meníngea media que bordea en su
parte inferior y, paralelamente en este tramo, a la cisura de Rolando (figs. 5, 6 y 7).
En el borde temporal falta la parte próxima al ángulo fronto-parietal, abarcando el
borde inferior que se articula con el esfeno-temporal y escamoso. Esta parte aparece
incrustada en la matriz brechosa, y tras su limpieza, se aprecia un fuerte saliente propio del ángulo mastoideo; seguido de un entrante en el que se observa una biselación,
así como restos de pliegues suturales, para finalizar con el ángulo postero-inferior,
coincidente con la inversión de la sutura y que a la vez indica el Asterion. Desde este
punto asciende por el borde posterior, lambdoideo, en el centro del cual aparece una
rotura reciente, producida por la incisión del puntero que lo puso al descubierto. En el
tramo superior aparecen unos entrantes que se interpretan como restos de la sutura
natural, lo cual indicaría la presencia del punto lambdoideo, si bien está algo desconchado.
Remitiéndonos al endocráneo, se aprecian las improntas propias del sistema vascular donde sobresalen las distintas ramas de la arteria meníngea media, la anterior o
bregmática, la media u obélica y la posterior o lambdática. Presenta un entramado
simplista arcaico, con una menor entidad de la rama anterior de recorrido muy corto,
siendo la más sobresaliente la media, seguida por la posterior. Entre la media y la anterior se observan una finas ramificaciones que tienden a entrelazarse sin llegar a ser un
claro exponente de anastomosis. El entramado vascular apenas ocupa más allá de dos
terceras partes de la altura del parietal, sin alcanzar la región de la circunvolución
parietal superior.
Cercano al borde sagito-bregmático se aprecia un marcado seno oblicuo con
improntas venosas con minúsculos orificios. Esta vasculación del seno, dada la poca
entidad de la rama anterior, bien debe corresponder a un lago sanguíneo o estar relacionada con la denominada “vena de Trolard” o “seno esfeno-parietal de Breschet”
(Boule y Anthony, 1911; Hein, 1970; Lumley, 1973; Grimaud-Hervé, 1997) o “gran
vena anterior” para Saban (1986: 18) que discurre más o menos paralela a la sutura
coronal. A la izquierda de este seno se hallan dos fositas de tendencia circular, que
deben estar relacionadas con las de Pacchioni. Paralelos al surco longitudinal superior
se aprecian abundantes orificios diploideos. En la superficie endocraneal se observan
unas suaves protuberancias correspondientes a las anfractuosidades cerebrales. En su
extremo inferior derecho y dado que la rotura debe estar a la altura del Stephanion, discurre una que es propia de la cisura de Rolando, que asciende paralelamente, margi—15—
[page-n-17]
6
I. SARRIÓN MONTAÑANA
Fig. 5.- Parietal izq. con su sistema arterial. RA: Rama anterior o Bregmática.
RM: Rama media u Obélica. RP: Rama posterior o Lambdática.
nando por su lado externo a la rama arterial anterior, difuminándose sin alcanzar la
altura del surco parietal superior y sin que se observen trazos de prolongación en
dirección al borde sagital. A la izquierda y a la altura del borde superior de la cisura
de Rolando aparece un saliente que interpretamos como perteneciente al surco postrolándico, el cual en su prolongación ascendente parece comunicarse oblicuamente con
el mencionado surco parietal superior.
Volviendo a la zona inferior del parietal, se percibe un suave engrosamiento que
tiende hacia el centro del mismo y que corresponde a la cisura de Sylvio, observándose una bifurcación ascendente. Por debajo de la misma existe otro saliente de forma
alargada que identificamos con el surco paralelo.
Las circunvoluciones son las más destacadas en cuanto a entidad superficial. Se
trata de un hecho lógico atendiendo a las pobres y a veces indefinidas impresiones de
cisuras y surcos, característicos por otra parte de los homínidos arcaicos, puestos de
manifiesto por Grimaud-Hervé (1989: 223) en su comparación de los endocráneos asiá—16—
[page-n-18]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
7
Fig. 6.- Grosores puntuales y protuberancias. CR: Cisura de Rolando. CS: Cisura de Silvio. SP: Surco paralelo.
SPS: Surco parietal superior. SSP: Seno esfeno-parietal. E: Euryon.
ticos (Homo erectus) del Pleistoceno Medio, y las variaciones observadas con los
homínidos actuales.
A lo largo del borde sagital existe una biselación milimétrica correspondiente al
surco longitudinal superior, seguida de una gran área ligeramente cóncava por la que
discurre la circunvolución parietal superior. La zona centro-posterior la ocupa la parietal-inferior o pliegue curvo y por la anterior, zona coronal, se extiende la prerrolándica con una gran comunicación con la parietal ascendente.
Los diámetros máximos son de 109.4 mm de longitud y 116.5 mm de anchura, descontando de esta última 3 mm por el desplazamiento. Conserva 63.3 mm de la sutura
sagital, con un grosor uniforme de 9.8 mm tanto a nivel estimativo del Obelion como
del Saggitum, siendo de 9.3 mm en el punto sobre el “seno de Breschet”. El grosor
mínimo en la región coronal es de 8.1 mm a la altura aproximada del Stephanion. En
el borde inferior, región sylviana, es de 9.1 mm. En dos puntos hemos tomado el arco
y la cuerda, correspondientes a un corte longitudinal H-I, bordes internos lamboideo—17—
[page-n-19]
8
I. SARRIÓN MONTAÑANA
Fig. 7.- Parietal complementado, arterias y cisuras, secciones y curvatura sagital.
—18—
[page-n-20]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
9
coronal, 109 mm y 102.5 mm, y otro sagito-temporal, J-K, corregida, 114 mm y 108.5
mm respectivamente.
Prolongando la curvatura de la sutura sagital, la altura de la cuerda BregmaLambda es de 13 mm, estando el Sagittum más cercano al Bregma que al Lambda.
DISCUSIÓN
El parietal de Bolomor presenta toda una serie de características arcaicas (H. erectus/heilderbergensis) y que están representadas por su gran robustez, con un grosor
sagital superior a las máximas de los “neandertales clásicos”, por lo que descartamos
esta última filiación; estas características están más acordes con los espesores de los
restos de Atapuerca, atribuidos a Homo heidelbergensis, fragmento craneal de Galería
con 9.3 mm de grosor en el punto lambdático (Arsuaga et al., 1995: 234) y similares
según los autores a los restos de la Sima de los Huesos (Arsuaga et al., 1989: 64-65).
La red meníngea es simple con poca entidad de la rama anterior e inexistencia clara de
anastomosis. La escasa curvatura del borde sagital es propia de una caja craneana baja,
complementada con la posición del Asterion, coincidente con el ángulo postero-inferior (tipo 1 de Vallois), que implica una vasculación poco desarrollada del occipital, así
como la oblicuidad de la cisura de Sylvio (Lumley y Lumley, 1975: 909). Estos caracteres arcaicos, para Saban (1986: 28) “son un fenómeno de resurgencia de un carácter
de los antepasados pitecantropianos”, ofrecen la morfología propia de los homínidos
europeos del Pleistoceno Medio, los cuales presentan algún elemento evolucionado,
bien afectando al rostro, malares, arcadas superciliares, frente huidiza, o bóveda craneal baja, o en el occipital con la presencia de la fosa suprainial propia de los neandertales, morfologías presentes en los cráneos de Swanscombe, Steinheim, L’Aragó 21,
Atapuerca, etc., a los que algunos autores califican como “neandertales tempranos”
(Stringer y Gamble, 1996: 71-76). En este conjunto no desentonaría el canino superior
izquierdo hallado en las excavaciones del 2000 en Bolomor (Arsuaga et al., 2001: 2712). Por todo ello y atendiendo a la morfología vascular primitiva (tipo P; Lumley, 1973:
38), y siguiendo a Saban (1984; 1986: 21; 1991: 120) lo encajamos dentro de la línea
filogenética que este autor denomina Parasapiens, representada por las ramas que se
desprendieron del H. erectus, en la línea de Fontéchevade, Ehringsdorf,1 Salzgilter,
etc., por una parte; y Neanderthal, La Ferrassie, etc., por otra, y diferenciándose éstos
de los Presapiens por su importante ramificación vascular y reticulación anastomósica,
tipo La Chaise, Quina, Combe Capelle, etc.
1
Yacimiento con el que encontramos gran similitud en cuanto a morfología vascular (Saban, 1991) con la preponderancia de
la rama media sobre la anterior, contrariamente a lo observado en el parietal de Cova Negra (Arsuaga et al., 2001: 275).
—19—
[page-n-21]
10
I. SARRIÓN MONTAÑANA
La cronología del parietal de Bolomor no ofrece dudas acerca de su procedencia y
ubicación estratigráfica. En el mismo bloque del parietal aparecen fragmentos diafisiarios quemados y algún resto de sílex, y en el segundo se detecta la presencia de un canino de Hippopotamus amphibius, ambos bloques de matriz similar y a la vez iguales a
otros restos brechosos adosados a la pared en una posición estratigráfica del interglaciar Riss-Würm y que por sus características se podrían atribuir al nivel VI, encajando
este nivel en la fase Bolomor IV, que abarca los niveles del VII al I, con una datación
absoluta por termoluminiscencia del nivel II de 121.000+/-18.000 BP (Fernández et al.,
1994: 33). Al nivel IV, en el que apareció el primer resto antrópico (M1 izquierdo), se
le atribuyó la cronología aproximada de 130.000 años, del tránsito del Pleistoceno
Medio-Superior, determinándose como Homo sapiens neandertalensis, si bien consideran sus autores (Fernández et al., 1997: 43) que los niveles basales de Bolomor se
relacionarían con los H. sapiens arcaicos, adscribiendo los superiores a “los genéricos
neandertales posiblemente tempranos y en camino de transformación hacia neandertales clásicos europeos”. Del mismo modo, Arsuaga y Martínez (1998: 272) consideran
a los fósiles de la última parte del Pleistoceno medio como “a todos los efectos verdaderos y completos neandertales”. Autorizadas opiniones que podrían ser válidas para el
parietal que comentamos, es decir: un homínido arcaico con el rasgo posible de neandertalización, debido a la presencia del lago sanguíneo o seno esfeno-parietal, en la
línea de los Parasapiens de Saban (1986). Pero teniendo en cuenta que, tanto a nivel
faunístico como antrópico, somos partidarios de la teoría del reemplazo cladogenésico,
consideramos que pertenece a un anteneandertal, pero en sentido cronoestratigráfico,
afín a otros restos del Riss e interglaciar Riss-Würm, de difícil nomenclatura; opinión
expresada por diversos autores sobre la determinación de los homínidos prewürmienses, siendo el más representativo, a tenor de su arcaísmo morfométrico, el Homo heildelbergensis.
En la restauración y clasificación de la fauna de Bolomor, que llevamos a cabo para
la elaboración de la exposición y catálogo (Fernández et al., 1997), el nivel VI estaba
compuesto por las especies Hemitragus sp., Palaeoloxodon antiquus, Hippopotamus
amphibius, Cervus elaphus, Dama cf. clactoniana, Sus scropha, Bos primigenius,
Ursus arctos, Testudo hermanni, Oryctolagus sp., junto a los micromamíferos clasificados por P. Guillem: Microtus brecciensis, Apodemus sp., Arvicola sapidus, Elyomis
quercinus, Crocidura suaveolens, Sorex minutus (Fernández et al., 1994: 17). A este
conjunto habría que añadir la aparición de otros taxones posteriormente determinados,
encuadrables en la fase climática Bolomor IV: Ursus thibetanus mediterraneus, Hystrix
cf. vinogradovi, Macaca sylvanus, Felis (Lynx) sp., Stephanorinus hemitoechus, Equus
caballus ssp. y Equus hydruntinus.
Entre las especies determinadas predominan los ungulados, con muestras constantes de manipulación antrópica, unida a la riqueza y proliferación de instrumental lítico,
lo que hace de este yacimiento pleistoceno un referente integrado en el contexto euro—20—
[page-n-22]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
11
peo. Los Hystrix, Macaca, Hemitragus, Ursus thibetanus mediterraneus, encuentran
paralelos en yacimientos del Mediodía francés, tales como los niveles rissienses de
Aldène (Bonifay, 1989), Orgnac 3 (Aouraghe, 1997), Cèdres (Defleur y CrégutBonnoure, 1995), o peninsulares como Solana de Zamborino (Martín, 1988), Pinilla del
Valle (Alférez et al., 1982), a los que podríamos añadir la Galería, del complejo de
Atapuerca, y algunos episodios del yacimiento valenciano de Cova Negra de Xàtiva
que, tras la primitiva clasificación de Royo Gómez (1947) y Pérez Ripoll (1977),
Martínez Valle (1997) retomó para la elaboración de su tesis doctoral, detectando la
presencia de Dama y Hemitragus, en este último caso en detrimento de Capra pyrenaica.
En conclusión, dadas las características del yacimiento: sedimentación, espectro
taxonómico, industria lítica, así como las dataciones absolutas y relativas, Cova del
Bolomor constituye un conjunto estratigráfico de primer orden, actuando como referente para otros yacimientos del Pleistoceno Medio-Superior de nuestra área y, por lo
observado, encuadrable en las corrientes migratorias continentales, especialmente
perimediterráneas.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestra gratitud a Josep Fernández por sus puntualizaciones estratigráficas,
a Ángel Sánchez, Manuel Gozalbes y Alfred Sanchis por el tratamiento informático de las figuras,
fotografías y la corrección del texto.
BIBLIOGRAFÍA
AGUIRRE, E.; ARSUAGA, J.L.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M.; CARRETERO, M.; GRACIA, A.; MARTÍNEZ, I.;
PÉREZ, P.J. Y ROSAS, A. (1991): “Les hominidés fossiles d’Ibeas, mise à jour de l’inventaire”.
L’Anthropologie, 95 (2-3), Paris, p. 473-500.
ALFÉREZ, F.; MOLERO, G.; MALDONADO, E.; BUSTOS, V.; BREA, P. Y BUITRAGO, A.M. (1982):
“Descubrimiento del primer yacimiento cuaternario (Riss-Würm) de vertebrados con restos
humanos en la provincia de Madrid”. Col-Pa, 37, Madrid, p. 15-32.
AOURAGHE, H. (1999): “Nouvelle reconstitution du paléoenvironnement par les grands mammifères:
Les faunes du Pléistocène Moyen d’Orgnac 3 (Ardèche, France)”. L’Anthropologie, 103 (1),
Paris, p. 177-184.
ARSUAGA, J.L. Y BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M. (1984): “Estudio de los restos humanos del yacimiento
de la Cova del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 10, Castellón, p. 19-34.
—21—
[page-n-23]
12
I. SARRIÓN MONTAÑANA
ARSUAGA, J.L. Y MARTÍNEZ, I. (1998): La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana.
Ed. Temas de hoy, Barcelona.
ARSUAGA, J.L.; GRACIA, A.; LORENZO, C.; MARTÍNEZ, I. Y PÉREZ, P.J. (1999): “Resto craneal humano
de Galería/Cueva de los Zarpazos (Sierra de Atapuerca, Burgos)”. En Carbonell, E.; Rosas, A.;
Díez, C. (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y Paleoecología del yacimiento de Galería.
Memorias Arqueológicas en Castilla y León, 7, p. 233-235.
ARSUAGA, J.L.; MARTÍNEZ, I.; VILLAVERDE, V.; LORENZO, C.; QUAM, R.; CARRETERO, J.M. Y GRACIA,
A. (2001): “Fòssils humans del País Valencià”. En Villaverde, V.: De Neandertals a Cromanyons.
L’inici del poblament humà a les terres valencianes. Universitat de València, p. 265-322.
ARSUAGA, J.L.; GRACIA, A.; MARTINEZ, I.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M.; ROSAS. A., VILLAVERDE. V. Y
FUMANAL, P. (1989): “The human remains from Cova Negra (Valencia, Spain) and their place in
European Pleistocene human evolution”. Journal of Human Evolution, 18, p. 55-92.
BONIFAY, M.F. (1989): “Étude préliminaire de la grande faune d’Aldène. Hérault, France”. Bulletin du
Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 32, Monaco, p. 5-11.
BOULE, M. Y ANTHONY, R. (1911): “L’encéphale de l’homme fossile de la Chapelle-aux-Saints”.
L’Anthropologie, 22, Paris, p. 129-196.
CONDEMI, S. (1992): Les hommes fossiles de Saccopastore et leurs relations phylogénétiques. Cahiers
de Paléoanthropologie, C.N.R.S., Paris.
CZARNETZKI, A. (1991): “Nouvelle découverte d’un fragment de crâne d’un hominidé archaïque dans
le sud-ouest de l’Allemagne (Rapport préliminaire)”. L’Anthropologie, 95 (1), Paris, p. 103-112.
DEFLEUR, A. Y CRÉGUT-BONNOURE, E. (1995): ”Le gisement paléolitique moyen de la Grotte des
Cèdres (Le Plan-d’Aups,Var)”. Documents d’Archéologie Français, 49, Paris.
DELPECH, F.; LAVILLE, H. Y PAQUEREAU, M.M. (1988): “Chronostratigraphie et Paléoenvironnements
au Paléolithique Moyen en Périgord”. L’homme de Néandertal. Vol. 2. L’environnement. Liège,
p. 65-71.
FAURE, M. (1981): “Répartition des Hippopotamidae (Mammalia, Artiodactyla) en Europe occidentale. Implications stratigraphiques et paléoécologiques”. Geobios, 14 (2), Lyon, p. 191-200.
FERNÁNDEZ, J.; GUILLEM, P.M. Y MARTÍNEZ, R. (1997): Cova del Bolomor. Els primers habitants de
les terres valencianes. Museu de Prehistòria, Diputació de València, 61 p.
FERNÁNDEZ, J.; GUILLEM, P.M.; FUMANAL, M.P. Y MARTÍNEZ, R. (1994): “Cova del Bolomor (Tavernes
de la Valldigna, Valencia), primeros datos de una secuencia del Pleistoceno Medio”. P.L.A.V.Saguntum, 27, Valencia, p. 9-37.
FUSTÉ, M. (1953): Parietal neandertaliense de Cova Negra (Xàtiva). S.I.P., Serie Trabajos Varios, 17,
Valencia.
GRACIA, A.; ARSUAGA, J.L. Y MARTÍNEZ, I. (1992): “Los restos humanos craneales de Cova Negra.
Valencia”. Revista Española de Paleontología, Extra, p. 77-81.
GRIMAUD-HERVÉ, D. (1989): “L’endocrâne des hominidés du Pléistocène Moyen d’Asie”. Hominidae:
Proceedings of the 2nd international congress of human paleontology. Milan, p. 221-224.
—22—
[page-n-24]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
13
GRIMAUD-HERVÉ, D. (1997): L’Évolution de l’encéphale chez Homo erectus et Homo sapiens:
Exemples de l’Asie et de l’Europe. Cahiers de Paléoanthropologie, CNRS Éditions, Paris.
GRIMAUD-HERVÉ, D. (1998): “Le moulage endocrânien de l’hominidé Arago 21 et 41”. L’Anthropologie, 102 (1), Paris, p. 21-34.
GUILLEM, P. (1995): “Bioestratigrafía de los micromamíferos (Rodentia, Mammalia) del Pleistoceno
Medio Superior y Holoceno del País Valenciano”. P.L.A.V.-Saguntum, 29, Valencia, p. 11-18.
HEIM, J.L. (1970): “L’encéphale néandertalien de l’homme de La Ferrassie”. L’Anthropologie, 74 (78), Paris, p. 527-572.
LUMLEY-WOODYEAR, M.A. (1973): Anténéandertaliens et néandertaliens du bassin Méditerranéen
occidental européen. Études Quaternaires, Mémoire 2.
LUMLEY, H. Y M.A. DE (1975). “Les hominiens quaternaires en Europe: Mise au point des connaissances actuelles”. Colloque Internacional C.N.R.S. nº 218 (Paris, 4-9 juin 1973). Problèmes
actuels de Paléontologie-Évolution des vertebrés, p. 903-909.
MANZI, G. Y PASSARELLO, P. (1991): “Anténéandertaliens et néandertaliens du Latium (Italie Centrale)”.
L’Anthropologie, 95 (2-3), Paris, p. 501-522.
MARTÍN, A.J. (1988): Los grandes mamíferos del yacimiento achelense de la Solana de Zamborino,
Fonelas (Granada, España). Antropología y Paleoecología Humana, 5, Granada.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1996): Fauna del Pleistoceno Superior en el País Valenciano. Aspectos económicos, huellas de manipulación y valoración paleoambiental. Tesis doctoral inédita, Universitat
de València.
PÉREZ RIPOLL, M. (1977): Los mamíferos del yacimiento musteriense de Cova Negra (Xàtiva,
València). Serie Trabajos Varios del SIP, 53, Valencia.
ROYO GÓMEZ, J. (1947): Relación detallada del material fósil de Cova Negra de Bellús (Valencia).
Serie Trabajos Varios del SIP, 6, Valencia.
SABAN, R. (1982): “Le système des veines méningées moyennes chez les hommes fossiles de
Tchécoslovaquie, d’après le moulage endocrânien”. Anthropos (Brno), 21, p. 281-295.
SABAN, R. (1984): Anatomie et évolution des veines méningées chez les hommes fossiles. C.T.H.S.,
Paris.
SABAN, R. (1986): “Veines méningées et hominisation”. Anthropos (Brno), 23, p. 15-33.
SABAN, R. (1991): “Les vaisseaux méningées de l’homme d’Ehringsdorf d’après les moulages endocrâniens”. L’Anthropologie, 95 (1), Paris, p. 113-122.
STRINGER, C. Y GAMBLE, C. (1996): En busca de los neandertales. Crítica/Arqueología, Barcelona.
—23—
[page-n-25]
[page-n-26]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Inocencio SARRIÓN MONTAÑANA Y Josep FERNÁNDEZ PERIS*
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS
(FORSYTH MAJOR, 1873) EN LA COVA DEL BOLOMOR.
TAVERNES DE LA VALLDIGNA, VALENCIA
RESUMEN: Se da a conocer la presencia de Ursus thibetanus mediterraneus en la Cova del
Bolomor. La aparición de este úrsido, unida a la variedad taxonómica determinada en el yacimiento (Macaca, Hemitragus, Hippopotamus, Stephanorhinus, Dama, Hystrix, etc.), junto a Homo heidelbergensis, hace que este yacimiento esté plenamente integrado en las corrientes culturales y faunísticas del Pleistoceno medio-superior continental.
PALABRAS CLAVE: Ursus thibetanus mediterraneus, Cova del Bolomor, Pleistoceno mediosuperior.
ABSTRACT: Presence of Ursus thibetanus mediterraneus in Cova del Bolomor. There is
evidence of the presence of Ursus thibetanus mediterraneus in Cova del Bolomor. The finding of
this ursid, together with the certain taxonomic variety in the archaeological site (Macaca,
Hemitragus, Hippopotamus, Stephanorhinus, Dama, Hystrix, etc), and Homo heidelbergensis, leads
to the complete integration of this archaeological site into the cultural and faunal trends of Mid and
Upper Pleistocene.
KEY WORDS: Ursus thibetanus mediterraneus, Cova del Bolomor, Mid and Upper Pleistocene.
* Gabinet de Fauna Quaternària. Servei d’Investigació Prehistòrica. Museu de Prehistòria. Diputació de València.
C/ Corona 36 - 46003 València. E-mail: gabinet.fauna.quaternaria@dva.gva.es
—25—
[page-n-27]
2
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
INTRODUCCIÓN
Durante los procesos de restauración y clasificación de los materiales óseos procedentes del yacimiento del Pleistoceno medio-superior de la Cova del Bolomor, se hallaron entre los restos de úrsidos tres que, por sus dimensiones y morfología, consideramos
que se engloban en el grupo de los “pequeños úrsidos pleistocenos europeos”. Dada su
singularidad, consideramos de interés darlos a conocer.
MATERIALES, DESCRIPCIÓN Y VALORACIONES
M2 izquierdo (1998, SUB IA, nº 22). OIS 5e/Riss-Würm alpino.
P4 izquierdo (1998, SUB IA). OIS 5e/Riss-Würm alpino.
Radio izquierdo completo (2000, E-XIV, Q5, C14). OIS 7/Riss II/III alpino.
M2 izquierdo (fig. 1)
Molar de pequeñas dimensiones (24.7x15.1), sin raíces, formado únicamente por la
corona, perteneciente a un individuo juvenil. Su estructura es simple, con una ligera inflexión en el extremo vestíbulo-mesial, que corresponde a un esbozo del parastilo. Prosigue
labialmente con dos cúspides similares alineadas, paracono y metacono, que finaliza con
un entrante que da paso al talón (corto y redondeado), marginado por un ligero reborde
de esmalte que lo circunda.
El borde lingual está formado por una cresta continua situada en un nivel más inferior que el labial, con dos pequeños engrosamientos puntuales sin surcos verticales, que
insinúan el protocono y el metacónulo, que finaliza con una inflexión entrante, localizada a la altura de la cumbre del metacono y que coincide con la mitad del molar. En la citada inflexión el bordón marginal se bifurca. La prolongación externa continúa con una
ligerísima elevación que corresponde al hipocono, prosiguiendo y enlazando con el talón.
En la interna, surge una cresta oblicua hasta la mitad del molar, que contacta simétricamente con otra que desciende de la cumbre del metacono.
En la cara lingual se observa un pequeño cíngulo, iniciándose en el extremo superior
mesio-lingual, que desciende por el lóbulo anterior y asciende a la altura del hipocono,
desplazándose y unificándose al bordón que circunda el talón. Este cíngulo en su tramo
anterior apenas tiene relevancia, alcanzando su mayor entidad a la altura del hipocono.
La parte oclusal presenta algunas irregularidades que no alcanzan el grado de cúspulas,
y tiene el talón liso. Se aprecia un sinuoso e irregular surco central, con tendencia hacia
el borde labial, y que ocupa la zona del trígono.
—26—
[page-n-28]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
3
Fig. 1.- M2 izquierdo. Norma oclusal y lingual.
El talón en la parte labial, más que torsionado, se decanta ligeramente por el extremo distal (tabla 1).
Tabla 1.- Dimensiones del M2 izquierdo.
1. Longitud total
24.7
2. Longitud paracono
7.1
3. Longitud metacono
6.8
4. Anchura lóbulo anterior
14.6
5. Anchura lóbulo posterior
15
6. Anchura cumbre paracono-protocono
8.2
7. Longitud postmetacono-talón
9.8
8. Altura paracono
6.7
9. Altura metacono
7.1
10. Altura protocono
6.8
11. Altura hipocono
6.6
Índice 4/1
59.10
Índice 3/2
86.58
—27—
[page-n-29]
4
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
La morfología simple y primitiva de este pequeño úrsido, así como la reducida
dimensión del talón y su superficie lisa, nos recuerda los caracteres que describió Bonifay
(1962) al tratar los restos molariformes de la Grotte du Prince, y que en su momento
Boule (1910: 248) relacionó con U. etruscus, diferenciándolos así de U. arctos, y que
denominó U. prearctos.
A los úrsidos pleistocenos italianos de pequeña talla, Forsyth Major (1873) los
denominó U. mediterraneus. En este sentido, Fistani y Crégut-Bonnoure (1993), en la
revisión de estos restos, consideraron que la cuestión no estaba todavía resuelta, siendo
preferible reagruparlos en el seno de la especie thibetanus.
En los M2 de U. thibetanus de Grajtan y Cèdres, al margen de las dimensiones, la descripción que Crégut-Bonnoure (1995) hace del de Cèdres coincide con la de nuestro
ejemplar, si bien apreciándose una proliferación de surcos verticales y numerosas granulaciones en el talón, y una implantación asimétrica en la alineación del P4 al M2, más
acentuada en Cèdres (op. cit., fig. 52) que en Grajtan (op. cit., fig. 8). En un ejemplar
actual de U. thibetanus, correspondiente a las colecciones del Gabinet de Fauna
Quaternària, la alineación de los conos, desde el P4 al M2, forma unas líneas rectilíneas
divergentes tanto de los conos labiales como linguales, a la vez que los molares presentan unos anchos cíngulos, sobre todo en el M2, inexistentes en nuestro ejemplar.
Crégut-Bonnoure (1997) en el estudio efectuado de los pequeños úrsidos del sur de
Europa, encuentra unas diferenciaciones morfométricas que le hacen concebir la hipótesis de la existencia, al final del Pleistoceno medio, de tres subespecies de oso del Tíbet:
Ursus thibetanus kurteni para los restos de Cèdres (Provence); U. t. mediterraneus para
los de Grotta Reale (Isla Elba) y U. t. vireti para los de las Arcillas de Bruges (Gironde).
Tabla 2.- Dimensiones comparativas del M2 de varios yacimientos pleistocenos.
M2
Bolomor
Grajtan*
Cèdres**
Blanot 2 **
U.thibetanus (actual)**
n
v
m
U.prearctos***
n
v
Reale ** Bruges**
m
1. L
24.7
27.6
28.5;28.3
27.6;27.4
10
23.1-29 25.61
4
30-32 31.5 26.02
28.62
2. A.lob.Ant.
14.6
15.6
16.3;15.9
15.5;15.3
9
10.2-14.8 13.63
4
17-17
15.42
16.01
3. A.lob.Post.
15.1
14.7
15.6;15.2
9
12.9-14.5 13.78
15.68
12.9
4. Índ. A/L
61.13
56.52
57.19;56.18
53.80
53.96 60.26
55.93
56.15;55.83
* Fistani y Crégut (1993); ** Crégut-Bonnoure (1995; 1997); *** Bonifay (1962).
—28—
17
[page-n-30]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
5
Nuestro ejemplar encaja en la morfometría de los reseñados, poseyendo una menor
longitud y mayor simplicidad. De los tres comparados, el de Bruges tiene un irrelevante
parastilo al igual que el nuestro, que parece condicionar la longitud del paracono en relación con el metacono, aunque por las dimensiones —anchuras lobulares e índices—, nos
inclinamos por compararlo con la subespecie de Reale, Ursus thibetanus mediterraneus
(Forsyth Major, 1873).
P4 izquierdo (fig. 2 y tabla 3)
Se trata de un pequeño premolar de estructura simple, de planta ovoidal, con el extremo anterior redondeado tendente hacia el interior, y con el posterior aplanado.
Protocónido adelantado, formado por una cúspide agudizada, flanqueada por aristas cóncavas, y que ocupa una posición lateral externa. La cara anterior con torsión lingual, prosigue a modo de cíngulo, decreciendo a la altura del protocónido; la posterior desciende
en dirección labio-distal hasta el cíngulo que forma el talónido. A la vez, desde la cumbre del protocónido, desciende otra fina arista que, con una ligera inflexión, conecta con
un esmalte engrosado —paracónido— que asciende desde el pequeño bordón que forma
el cíngulo lingual, prolongación que circunda el talónido. De la citada inflexión surge un
pequeño verdugón de unos 2.5 mm en dirección al centro del talónido.
Las dos aristas posteriores están formadas por crenulaciones, así como su cíngulo
posterior por una cúspula saliente alineada a la arista posterior, y otras tres más diminutas que forman el cíngulo y que lingualmente lo recorre hasta la mitad del premolar,
donde surge el engrosado sobreelevado, base del paracónido.
Las dos raíces se presentan unificadas (taurodontismo), con una ligera depresión central en ambos lados.
Tabla 3.- Dimensiones comparativas del P4.
P4
Bolomor
U.etruscus
n
v
U.arctos
m
n
v
1. Longitud
11.5
15 10.8-16.3 13.1
2. Anchura
7.6
15
3. Alt. prot.
7.8
11
4. Alt. para.
(4.7)
-
Ind. 2/1
66.08
15
51-61
56
30
Ind. 3/1
67.82
11
47-60
56
22
Ind. 4/1
(40.86)
-
-
-
5
34-51
Cèdres Grajtan Cimay
m
U.thibetanus (actual)
U.thib. (act.)
n
41 9.6-15.9 12.6
10.6
6.3-8.6 7.3
38 5.8-9.7
7.3
6-8.6
7.4
20 6.8-10.3
8
-
-
2
v
m
Col. SIP
9
8.9-10.9
9.2
8.6
10
9.4
5.9
6.2
5.8
9
5.2-6.2
5.85
4.8
-
6.2
-
8
5.2-6.5
5.78
4.8
-
-
-
-
-
-
-
-
51-67
58
55.66
62
61.7
-
-
(59.57)
55.81
55-72
63
-
62
-
-
-
(58.96)
55.81
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8-8.1
Ursus etruscus y U. arctos (Torres, 1988); Les Cèdres (Crégut-Bonnoure, 1995); Grajtan, Cimay y U. thibetanus actual (Fistani y Crégut-Bonnoure, 1993).
—29—
[page-n-31]
6
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
Fig. 2.- P4 izquierdo. Norma oclusal y lingual.
Adjuntamos también las dimensiones de los pequeños úrsidos recopilados por
Bonifay (1971), Ursus (Plionarctos) telonensis, Ursus (Plionarctos) sthelini y Ursus
schertsi (tabla 4) y que Crégut-Bonnoure (1997), al recoger la opinión de diversos autores, los integra en el grupo del U. thibetanus.
—30—
[page-n-32]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
7
Tabla 4.- Medidas recopiladas por Bonifay (1971).
P4
U. (Plionarctos) telonensis
Cimay
1. L
10.9
U. (Plionarctos) sthelini
Bammenthal
11.1
U. schertzi
Mauer
11.4
2. A
6
6.6
6
Ind.
60
59.45
52.63
Achenheim
11.4
11.1
6.6
5.9
57.89 53.15
10.3
6.1
59.22
El ejemplar está alejado del U. thibetanus de nuestra colección, de planta aplanada,
con protocónido y aristas mas centralizadas y talónido con ligera cúspula. Por debajo del
protocónido, y adosado a la arista posterior, se encuentra una irrelevante cúspide a modo
de cono, que se puede interpretar como incipiente paracónido, y dado lo retrasado del
mismo, ocuparía anatómicamente, el lugar del meta o inclusive del hipocónido.
Otro tanto diríamos respecto al U. arctos, de morfología ovalada, protocónido agudizado pero engrosado, con aristas menos cóncavas junto al protocónido, que ocupa una
posición mas centralizada, sin relevante talónido y con paracónido presente o disminuido al 50%.
La especie U. spelaeus la descartamos por sus caracteres tan diferenciados, y por la
rareza de ésta en nuestra zona. Hasta el presente, solamente hemos hallado un tercio proximal de metatarso IV izquierdo procedente del yacimiento musteriense de Cova Negra
(Xàtiva), atribuible a la misma. También se descarta su pertenencia a U. etruscus y U.
deningeri, por obvias cuestiones bioestratigráficas el primero, y el segundo porque el mayor
desarrollo del paracónido se alcanza con los U. deningeri y U. spelaeus (Torres, 1988).
En relación a la situación de las dos raíces de los P4 de los úrsidos, Torres (1988), al
tratar sobre la unificación de las raíces, solamente encontró esta peculiaridad en los U.
deningeri, en 11 de los 25 ejemplares computados, así como N. García (2003: 345) en la
Sima de los Huesos de Atapuerca, halló 31 entre los 102 recuperados. Por nuestra parte,
en nuestro material fósil y comparativo, los de U. arctos y el U. thibetanus actual las presentan individualizadas. En nueve de U. spelaeus, compuestos por tres adultos y seis
juveniles, entre los primeros solamente uno las presenta unificadas, y en el caso de los
juveniles, tres las tienen individualizadas, y los restantes están en fase de crecimiento,
apuntando dos hacia la bilobulación. En resumen, de ocho P4, uno sólo las presenta unificadas.
Las consideraciones anteriores nos han demostrado lo aleatorio de determinadas
variaciones, tales como la unificación de las raíces y posiblemente la acumulación de las
tres minúsculas cúspulas en el talónido, que condiciona el área oclusal del mismo, como
posiblemente su anchura vestíbulo-lingual; pero la altura del protocónido y los correspondientes índices son más elevados que las medias de las especies comparadas.
Sólamente las máximas de U. etruscus y U. arctos superan la anchura de nuestro ejem—31—
[page-n-33]
8
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
plar (7.6), sin alcanzarla los restantes. Estos hechos, unidos a la poca o nula entidad del
paracónido tanto en U. etruscus como en U. thibetanus, y por morfometría, hace que lo
consideremos con reservas más propio de Ursus arctos.
Radio izquierdo (fig. 3)
Cuerpo de perfil rectilíneo y planta ligeramente sinuosa, con articulación proximal
potente, y distal oblicuamente dilatada (fig. 4).
La cabeza proximal presenta una tendencia semicircular con la cresta sagital apuntada, ubicada en el borde medial; mucho más torsionada respecto al eje anatómico que la
de los U. arctos y spelaeus, así como con plataforma más alisada, con los bordes más
redondeados que ambos. En vista medial, la carilla articular ocupa una posición equilibrada a ambos lados de la misma y alineada con la cresta sagital, mientras en los restantes mencionados, es totalmente asimétrica, sobre todo en U. arctos (fig. 5).
Las tuberosidades externa y radial se hallan a una misma altura, colindantes con el
cuello y ocupando una posición medial. Son de morfología alargada y se inician al pie
del cuello; la externa, lisa, manifiesta en su extremo distal y medial un pequeño escalón
que resalta la tuberosidad; el radial, más engrosado, forma un verdugón convexo con una
división longitudinal. Al pie del mismo se inicia la rugosidad que forma la cresta posterior, y que ocupa un tercio de la arista o borde medial sin sobresalir de la misma, como
ocurre en las especies arctos y spelaeus.
La epífisis distal presenta un breve surco anterior, seguida de una curva cóncava que
finaliza con una pequeña protuberancia que conforma un pequeño surco externo central,
con un recorrido de 15 mm, tras el cual se difumina. Prosigue la protuberancia central
que la culmina con 13 mm de anchura, tras el cual surge el marcado surco externo posterior con un recorrido de 10 mm que finaliza con una saliente apófisis ulnar alargada y
oblicua, que da soporte a la articulación del mismo, con unas dimensiones de 18x9.5
mm (fig. 6).
La norma plantar presenta una superficie lisa de tendencia cóncava, con una protuberancia cónica que se ubica en el área de la apófisis coronoide, debajo del surco anterior, enmarcando un área cóncava e inclinada a modo de surco, que se forma entre la protuberancia y el extremo medial de la articulación escafolunar. Esta tuberosidad se halla
menos individualizada en los U. arctos y spelaeus, ya que es una prolongación plantar
del reborde medial que forma el surco anterior. En estas especies ocupa una posición más
elevada y alejada de la apófisis coronoide, con una prolongación plana hacia la apófisis
en arctos y con ligera inclinación en spelaeus.
—32—
[page-n-34]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
Fig. 3.- Radio izquierdo.
—33—
9
[page-n-35]
10
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
a
c
a
c
b
b
Fig. 4.- Radio. Norma dorsal y palmar. a, radio izquierdo, U. thibetanus mediterraneus, Bolomor; b, radio izquierdo,
U. arctos, Villanueva de Viver; c, radio derecho, U. spelaea, Santander.
Tabla 5.- Dimensiones del radio.
Radio
Bolomor
U. arctos*
n
v
m
1. Longitud total
239
14
236.3-349.6
300.2
2. D T cuello
21.2
23
19.2-31.2
25.9
3. D T P
33.3
-
-
-
4. D AP P
37.2
-
-
-
5. D T min. P
28.7
17
24.2-38.5
31.8
6. D AP max. P
37.8
18
35-50.3
41.9
7. D T min. diáfisis
21.5
-
-
27.9
8. D T
1/
2
24.5
23
22.1-36.6
9. D AP 1/2 diáfisis
diáfisis
13.2
-
-
-
10. D T D
53.4
19
42.6-70.5
58.4
11. D AP D
28.5
-
-
-
12. D T art. D
36.4
-
-
-
21
-
-
-
13. D AP art. D
Índice 8/1
10.25
15
8-14
9.5
Índice 10/1
22.34
14
18-21
19.4
* Torres (1988).
—34—
[page-n-36]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
a
b
11
c
Fig. 5.- Radio. Cabeza articular proximal. a, U. th. mediterraneus; b, U. arctos y c, U. spelaea.
a
b
Fig. 6.- Radio. Articulación distal. a, U. th. mediterraneus y b, U. arctos.
Las medidas comparativas con el U. arctos nos muestran la descompensación morfométrica de ambas especies, como se ha observado en las descripciones anteriormente
mencionadas, ajenas a todas ellas. Esta diferenciación, por eliminación, hace que lo integremos dentro del conjunto de los “pequeños úrsidos pleistocenos europeos”, es decir
Ursus thibetanus mediterraneus.
VALORACIONES FINALES
La aparición de los úrsidos de pequeñas dimensiones propició la creación de diversas nomenclaturas: U. (Plionarctos) telonensis, U. stehlini, U. schertzi, U. mediterraneus,
tendiéndose a relacionarlos con formas primitivas, tipo U. thibetanus. (véase CrégutBonnoure, 1997).
Kurten ya admitió en 1977 la existencia en Europa de formas fósiles de esta especie,
considerando errónea la atribución de ciertos restos al Plionarctos. Fistani y Crégut—35—
[page-n-37]
12
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
Bonnoure (1993), al tratar los restos de Grajtan, confirman la presencia de la forma fósil
de U. thibetanus en esta cavidad, al igual que en otros yacimientos balcánicos (op. cit. p.
260), de Oriente Medio, atribuidos en su momento al U. mediterraneus, y de Francia
(Aldène, Achenheim, Balaruc VII, Baume-Longue, Blanot 2, Cimay, Montmaurin), extendiéndolos a la Península Ibérica (Cau d’en Borràs y Vilavella, ambos en la provincia de
Castellón). El de Cau d’en Borràs está representado por un pequeño escafolunar, estudiado por Torres en su tesis de licenciatura, no constando en su publicación. La descripción
que hacen del mismo, Fistani y Crégut-Bonnoure, difiere del de Grajtan, considerando si
estas diferenciaciones son de orden individual o subespecífico. En este yacimiento del
Pleistoceno Medio (Carbonell et al., 1979), Estévez halló restos de Hemitragus sp.
Sobre el yacimiento de Vilavella, queremos hacer un inciso, por considerar que hay
un error de clasificación que queremos subsanar. Este yacimiento fue dado a conocer por
Sos Baynat en 1927, con motivo de la extracción de bloques de piedra para la realización
del puerto de Borriana, poniendo al descubierto unos bloques brechosos procedentes de
la base de una diaclasa de unos 40 m de potencia. El estudio de la fauna lo publicó en
1975. Según el autor, la sedimentación estaba compuesta por el nivel basal, 1º, con 4 m
de espesor, conteniendo restos de macro y mesomamíferos: Rhinoceros, úrsidos, cérvidos, félidos etc., de los que se han hecho diversas referencias. El 2º, de 8 m de espesor,
estéril. El 3º, de 2 m, formado por lechos delgados, con una brecha osífera conteniendo
“Epimys y Lagomys”. El 4º, sector de relleno de mucho espesor, lechos desiguales, claros y sonrosados, materiales terrosos, finos, sin restos fósiles y con un espesor de 9 m. El
5º, parte alta del depósito formado por cantos de calizas y areniscas rojas de tamaños
medianos, acompañados de restos vegetales y conchas de Helix, y con un espesor variable de unos 6 m.
El mencionado nivel 3º se ha localizado en la ladera meridional del mismo montículo, en forma de fisuras colmatadas por una durísima brecha en las que se aprecian los
“finos lechos delgados”, conteniendo gran cantidad de micromamíferos, determinándose
las siguientes especies (Sarrión, inédito): Stephanomys thaleri, 67.76%; Castillomys crusafonti crusafonti, 1.9%; Occitanomys brailloni, 1.9%; Apodemus dominans, 14.28%;
Apodemus gorafensis, 5.71%; Prolagus cf. calpensis, 7.61%; Eliomys intermedius, 1.9%;
Muscardinus sp., 0.95%; Myotis sp., 0.95%. Conjunto específico, con taxones con valor
estratigráfico, a caballo del Plioceno Medio y Superior, unidades MN 15b-MN 16a,
entorno a los 3,2-1 Ma. para este nivel 3º, por lo que al nivel 1º, con sus macromamíferos y separado por 8 m estériles del 2º, debe corresponder al menos, a una edad
Rusciniense (MN 15a).
Tras este inciso, volvamos a los restos que nos ocupan. En Bolomor, entre el material estudiado, solamente hemos hallado 9 restos de úrsidos, de los cuales descontando
los tres aludidos, los restantes corresponden a un fragmento de hemimandíbula, dos
fragmentos de M1 derecho e izquierdo (A: 12,5), un M1 izquierdo (L: 24,7; A: 17,2) y dos
falanges terceras, todos ellos correspondientes a Ursus arctos.
—36—
[page-n-38]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
13
Los restos de Bolomor, con el diminuto M2, y sobre todo el radio, con su estructura y
dimensiones diferenciadas de las especies comparadas, se integran en el grupo del Ursus
thibetanus mediterraneus, que junto a la variedad específica de este yacimiento (Macaca,
Hemitragus, Hippopotamus, Hystrix etc.) y con el probable Homo heildelbergensis, son
característicos de los conjuntos faunísticos del Pleistoceno Medio continental.
Agradecemos a M. Gozalbes y A. Sanchis su colaboración en el tratamiento informático de las
figuras y la corrección del texto.
BIBLIOGRAFÍA
ALFÉREZ, F.; MOLERO, G. Y MALDONADO, E. (1985): “Estudio preliminar del úrsido del yacimiento del
Cuaternario medio de Pinilla del Valle (Madrid)”. Col-Pa, 4, Madrid, p. 59-67.
ALTUNA, J. (1973): “Hallazgos de Oso Pardo (Ursus arctos, Mammalia) en cuevas del País Vasco”.
Munibe, 25 (2-4), San Sebastián, p. 121-170.
BALLESIO, R.; BARTH, PH.; PHILIPPE, M. Y ROSA, M. (2003): “Contribution à l’étude des ursidés pléistocènes des Gorges de L’Ardèche et de leurs plateaux: Les restes d’Ursus deningeri de la Grotte
des Fées, à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche)”. Muséum d’Histoire Naturelle, Lyon, fasc. 2, p. 5–51.
BONIFAY, M.F. (1962): “Sur la valeur spécifique de l’Ursus prearctos M. Boule de La Grotte du Prince
(Ligurie Italienne)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 9, p. 65–72.
BONIFAY, M.F. (1971): Carnivores quaternaires du Sud-Est de la France. Mémoires du Muséum national d’Histoire Naturelle, serie C, Sciences de la Terre XXI, 377 p.
BONIFAY, M.F. Y BUSSIÈRE, J.F. (1989): “Les grandes faunes de la Grotte d’Aldène. (Ursidés)”. Bull.
du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 32, p. 13-49.
BOULE, M. (1910): Les Grottes de Grimaldi (Bausse-Roussé). T. I. Deuxième partie: Géologie et
Paléontologie. Fascículo III. Monaco.
CARBONELL, E.; ESTÉVEZ, J. Y GUSI, F. (1979): “Resultados preliminares de los trabajos efectuados en
el yacimiento del Pleistoceno medio de “Cau d’en Borràs” (Orpesa, Castellón)”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 6, p. 7-18.
CARDOSO, J.L. (1993): Contribuição para o connecimento dos grandes mamíferos do Plistocénico
Superior de Portugal. Oeiras, 567 p.
CRÉGUT-BONNOURE, E. (1995): “Les grands mammifères”. Le gisement paléolithique moyen de la
Grotte des Cèdres (Le Plan-d’Aups, Var). Documents d’Archéologie Française, 49, Paris, p. 54-147.
CRÉGUT-BONNOURE, E. (1997): “The saalian Ursus thibetanus from France and Italy”. Geobios, 30 (2),
p. 285-294.
FISTANI, A. Y CRÉGUT-BONNOURE, E. (1993): “Découverte d’Ursus thibetanus (Mammalia, Carnivora,
Ursidae) dans le site Pléistocène Moyen de Grajtan”. (Shkoder, Albanie)”. Geobios, 26 (2), p. 241263.
—37—
[page-n-39]
14
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
GARCÍA, N. (2003): Osos y otros carnívoros de la Sierra de Atapuerca. Tesis doctoral, Fundación Oso
de Asturias, 575 p.
KURTEN, B. Y POULIANOS, N. (1977): “New stratigraphic and faunal material from Petralona Cave with
special reference to the carnivora. Anthropos, 4 (1-2), p. 47-130.
SARRIÓN, I. (1983): “La fauna würmiense de la Cueva de San Antón. Villanueva de Viver (Castellón)”.
Spélaion, 2, Valencia, p. 23-37.
SOS BAYNAT, V. (1975): “Mamíferos fósiles del Cuaternario de Villavieja. (Castellón)”. Estudios
Geológicos, XXXI, p. 761-770.
TORRES PÉREZ HIDALGO, T. (1988): “Osos (Mammalia, Carnivora, Ursidae) del Pleistoceno Ibérico”.
Boletín Geológico y Minero, t. XCIX-I, 3-46. II, 220-246. III, 356-412. IV, 516-577. V, 660-714.
VI, 886-940.
—38—
[page-n-40]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
M. A. ROJO-GUERRA*, M. KUNST**, R. GARRIDO-PENA***
E I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN***
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14:
ANÁLISIS DE 47 DATACIONES ABSOLUTAS INÉDITAS
DE DOS YACIMIENTOS DOMÉSTICOS DEL
VALLE DE AMBRONA, SORIA, ESPAÑA
RESUMEN: Se plantea la revisión del problema de los orígenes de la neolitización de La
Meseta a la luz del análisis de 47 fechas de C14 inéditas, obtenidas de muestras procedentes de la
excavación de dos asentamientos al aire libre del Neolítico Antiguo en el Valle de Ambrona (Soria,
España), La Lámpara y La Revilla del Campo. Estas dataciones demuestran que la introducción de
la agricultura y la ganadería en el interior peninsular fue mucho más temprana de lo que se había
pensado hasta ahora. Asimismo, la antigüedad de muchas de estas fechas (en torno a comienzos del
VI milenio cal AC), cuestionan seriamente el marco cronológico general de la neolitización de la
Península Ibérica, obligando a retrotraer este proceso varios siglos en el tiempo.
PALABRAS CLAVE: Neolítico, Meseta, C14, secuencia cronológica, hábitats.
ABSTRACT: The Northern Meseta neolithisation in the ligth of the 14C: analysis of 47
unpublished absolute dates from two domestic sites in the Ambrona Valley, Soria, Spain. A
review is offered about the origin of the Iberian Meseta neolithisation in the light of the 47 unpublished radiocarbon dates analysis from our excavations in two Early Neolithic open air settlements
of the Ambrona Valley (Soria, Spain), La Lámpara and La Revilla del Campo. These dates show that
the introduction of agriculture and livestock rising was much older than what was previously
*
Universidad de Valladolid.
** Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.
*** ARCADIA (Instituto de Promoción Cultural), FUNGE, Universidad de Valladolid.
—39—
[page-n-41]
2
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
thought. But the great antiquity of many of these radiocarbon dates (around the beginning of the VI
milennium cal BC) also seriously questions the whole chronological framework of the Iberian
Peninsula neolithisation, and traces back this process several centuries.
KEY WORDS: Neolithic, Inner Iberia, 14C, chronological sequence, habitats.
1. INTRODUCCIÓN
Una versión inicial de este trabajo se presentó en el III Congreso del Neolítico en la
Península Ibérica, celebrado en Santander en Octubre de 2003, y como tal debería haber
figurado en las Actas recientemente publicadas del mismo (Arias, Ontañón y GarcíaMoncó, 2005), razón por la cual aparece así citado en diversos trabajos que ya han visto
la luz. Finalmente, y por razones de espacio, al parecer, no ha sido incluido en dichas
actas. Aquí publicamos una versión ampliada y más completa del mismo, ya con todas
las fechas realizadas sobre estos dos interesantes poblados neolíticos meseteños.
Hasta hace apenas unos años nadie podría haber imaginado que el interior peninsular tenía algo que aportar al debate sobre los orígenes de la neolitización de la Península
Ibérica. Han sido las regiones periféricas, y en especial el Levante, las protagonistas y
aquellas que han proporcionado fechas de C14 más antiguas, y contextos mejor estudiados, todo ello en torno a lo que podríamos denominar el paradigma cardial. Dado que el
origen del Neolítico se sitúa en el Próximo Oriente, y se vincula su llegada a la Península,
a través del Mediterráneo occidental, con los complejos de cerámicas impresas de este
ámbito geográfico, entre ellos el cardial, parece razonable pensar que fuesen las zonas
costeras de la periferia las primeras en recibir las novedades vinculadas con el Neolítico.
En el Próximo Oriente se sitúa en torno al 8300-8000 cal AC el comienzo de los primeros indicios de la existencia de la economía productora (agricultura y ganadería), que
se extendió a toda esa región en menos de 500 años (hacia el 7500 cal AC), si bien las
primeras cerámicas aparecen de forma simultánea en varias zonas de la región posteriormente, en torno al 7000 cal AC (Aurenche, Galet, Régagnon-Caroline y Évin, 2001:
1196-1198).
En la zona levantina peninsular las fechas de C14 más antiguas obtenidas hasta la
fecha sitúan el establecimiento del primer Neolítico en torno al 6000 cal AC (Martí y
Juan-Cabanilles, 1998: 825), o en torno al 5700-5600 cal AC según Bernabeu (2002:
217), y siempre vinculado con el complejo cerámico cardial, al igual que ocurre en
Cataluña (Martín Cólliga, 1998: 769). Se han propuesto fechas similares en la zona portuguesa (Bicho, Stiner, Lindly y Ferring, 2000: 15-16), aunque hay autores que optan por
rebajar la cronología a la segunda mitad del VI milenio cal AC (Tavares y Soares, 1998:
999; Bernabeu, 2002: 214). En la zona costera andaluza incluso parecen haberse hallado
—40—
[page-n-42]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
3
Fig. 1.- Situación geográfica del Valle de Ambrona (Soria) y de los yacimientos de
La Lámpara y La Revilla del Campo (ambos en Ambrona).
testimonios más antiguos, de finales del VII milenio cal AC (Martín, Cámalich y
González, 1998: 876). En el valle del Ebro se sitúa el Neolítico antiguo en la primera
mitad del VI milenio cal AC (Utrilla y otros, 1998; Utrilla, 2002), o incluso a finales del
VII si tenemos en cuenta las interesantes fechas del nivel neolítico de Mendandia (Alday,
2003: 68 y 75-78) (Tablas 1 y 2).
—41—
[page-n-43]
4
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
—42—
[page-n-44]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
5
Fig. 2.- Listado de dataciones de C14 calibradas (OxCal v.3.9 Bronk Ramsey 2003) sobre muestras de vida
corta procedentes de contextos del Neolítico antiguo en la Península Ibérica. B: Bellota. C: cereal. CH: Concha.
E: Esparto. F: Fauna sin identificar. HH: Hueso Humano. O: Ovicáprido.
Bien es cierto que, como señala Zilhão (2001), es preciso tener en cuenta el problema de las muestras de carbón, mayoritarias aún hoy día en el corpus de dataciones del
Neolítico peninsular, que envejecen las cronologías notablemente. De hecho, como señala este autor, si se manejan exclusivamente muestras de vida corta (conchas, semillas,
huesos, etc.) la cronología de la primera neolitización de la Península se rebajaría hasta
el 5600-5500 cal AC (fig. 2).
En todos estos esquemas las zonas del interior peninsular quedan relegadas a un
papel receptor, lo cual es lógico por obvias motivaciones geográficas, así como pasivo y
retardatario, lo cual resulta ya mucho más discutible. Apoyaba esta visión el déficit de
información que hasta hace fechas recientes se tenía en esta extensa región, aún muy preocupante en amplias zonas, prácticamente inexploradas a este respecto como la Meseta
sur (Jiménez, 2005; Rodríguez, 2005).
Algunos trabajos de reciente publicación están comenzando a superar estos problemas, como los que se han desarrollado en la Cueva de La Vaquera (Estremera, 1999 y
2003), que han ofrecido, por primera vez en La Meseta, una estratigrafía en la que poder
analizar, sobre todo, la evolución tipológica de los distintos elementos característicos del
repertorio ergológico neolítico en un marco cronológico propio, basado en dataciones
absolutas y no en ambiguos paralelos cerámicos. Según estas fechas habría que situar los
comienzos de la neolitización en este yacimiento (Fase I) en la segunda mitad del VI
milenio cal AC (Ibídem: 186). Sin embargo, existen otras tres fechas, pertenecientes a la
—43—
[page-n-45]
6
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
primera mitad del VI milenio cal AC (Vaquera 4, 17 y 18), que son excluidas por la autora, por excesivamente altas para el registro meseteño, y se atribuyen a la presencia de carbones más antiguos, procedentes de un incendio accidental previo a la ocupación humana de la cueva (Ibídem: 185-186).
Este temor a admitir fechas tan antiguas en el interior peninsular sigue siendo en
parte deudor de la visión tradicional de nuestra región como un receptor pasivo y muy
tardío de las novedades neolíticas. La práctica ausencia de dataciones radiocarbónicas
hasta fechas recientes obligaba a basar la cronología de este “Neolítico Interior”, como
así fue bautizado (Fernández-Posse, 1980), únicamente en los consabidos y discutibles
paralelos cerámicos con las regiones periféricas, mejor conocidas.
El desarrollo de un ambicioso proyecto de investigación multidisciplinar sobre la
introducción del Neolítico en el Valle de Ambrona, Soria, que hemos acometido desde la
Universidad de Valladolid y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (Becker, 1999,
2000; Görsdorf, 2000; Kunst y Rojo, 2000; Liesau y Montero, 1999; Lohrke, Wiedmann
y Alt, 2000, 2002; Rojo, 1999; Rojo y Estremera, 2000; Rojo, García y Garrido, 20022003; Rojo, Garrido, Morán y Kunst, 2004; Rojo y Kunst, 1996, 1999a, 1999b, 1999c,
1999d, 2002; Rojo, Kunst y Palomino, 2002; Rojo, Morán y Kunst, 2003; Rojo, Negredo
y Sanz, 1996; Rovira, 2000; Stika, 1999), ha demostrado, después de diez años de trabajos, que esa visión era por completo errónea, y se debía tan sólo a la escasez de información, sobre todo de dataciones absolutas, en torno a los comienzos de la neolitización del
interior peninsular.
La obtención de 58 fechas de C14 (11 de ellas ya publicadas con anterioridad) sobre
muestras recuperadas en la excavación de dos yacimientos de hábitat del Valle de
Ambrona, La Revilla del Campo y La Lámpara (fig. 1), han demostrado que los comienzos de este proceso en este sector de la Meseta norte se remontan a principios del VI milenio cal AC según las muestras de carbón, y a mediados del VI según las muestras de vida
corta (fig. 2, 3 y 4). Ello significa, en primer lugar, que la “colonización” neolítica de esta
región fue mucho más temprana de lo que jamás se había pensado, y sin presencia alguna de cerámicas cardiales; y, en segundo lugar, que ello podría invitar a una revisión de
la cronología y características de la primera neolitización de la Península, porque es muy
probable que sea también sensiblemente más antigua y variada de lo que se suponía hasta
el momento.
Pero esta amplísima serie de dataciones radiocarbónicas que vamos a presentar plantean, más que resuelven, cuestiones cruciales tanto sobre el propio método de datación,
las muestras válidas para ello, como sobre el funcionamiento de estos peculiares lugares
de hábitat de comienzos del Neolítico.
En las páginas que siguen pretendemos sólo presentar de forma “aséptica” las fechas
obtenidas sobre muestras de vida corta y larga, y plantear las implicaciones que de ellas
se derivan, tanto para conocer el proceso de neolitización del interior peninsular como
para corroborar o no los modelos de neolitización propuestos a nivel peninsular.
—44—
[page-n-46]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 3.- Listado de las dataciones de C14 calibradas de La Revilla del Campo (Ambrona) (OxCal v.3.9
Bronk Ramsey 2003), distinguiendo entre las realizadas sobre muestras de vida corta (A) y las de carbón (B).
—45—
7
[page-n-47]
8
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 4.- Listado de las dataciones de C14 calibradas de La Lámpara (Ambrona) (OxCal v.3.9 Bronk Ramsey 2003),
distinguiendo entre las realizadas sobre muestras de vida corta (A) y las de carbón (B).
El resto de cuestiones serán tratadas sólo de forma tangencial cuando pretendamos
dar una opinión sobre el hecho de que en una misma y modesta estructura negativa tengamos dataciones tan dispares, que abarcan en ocasiones todo un milenio, o cuando planteemos la invalidez de las fechas sobre carbón a la luz de su comparación con otras de
vida corta en los mismos contextos arqueológicos.
2. LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE: PROBLEMAS Y ESTADO
DE LA CUESTIÓN
Como señalamos anteriormente, el estudio del Neolítico en el interior peninsular ha
sufrido un retraso, y casi diríamos una marginación evidente, en comparación con las
—46—
[page-n-48]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
9
regiones de la periferia peninsular, que cuentan con una dilatada tradición investigadora.
Aunque en los últimos años se están desarrollando esfuerzos encaminados a superar esta
situación, aún queda mucho camino por recorrer.
En un primer momento y ante la escasez, y en determinados ámbitos ausencia completa, de hallazgos neolíticos en La Meseta, anteriores a la difusión del megalitismo por
estas tierras, se interpretó este fenómeno sepulcral como el testimonio de la primera colonización de las tierras del interior peninsular (Delibes, 1977: 141-142). Con el tiempo se
fueron descubriendo diferentes hallazgos de materiales neolíticos, pero siempre en recogidas superficiales. La ausencia de secuencias estratigráficas y dataciones absolutas obligaba a los investigadores a reducir su análisis de estos descubrimientos al mero paralelismo formal con los hallazgos de regiones mejor investigadas, a partir de sus semejanzas tipológicas. Deudor de este contexto es el trabajo de Fernández-Posse (1980), donde
se acuñó el famoso término de “Neolítico Interior” y se intentó establecer una sistematización preliminar de este fenómeno en las tierras meseteñas, a partir de la cual se proponía su carácter tardío, así como sus posibles vínculos con la región andaluza.
Durante muchos años sólo se dispuso de las polémicas fechas y estratigrafía de
Verdelpino (Fernández-Miranda y Moure, 1975), recientemente revisada (Rasilla, Hoyos
y Cañaveras, 1996). Sin embargo, poco a poco se fueron sumando nuevos hallazgos,
hasta completar lo que hoy es ya un catálogo amplio de 53 estaciones (Iglesias, Rojo y
Álvarez, 1996). No obstante, la escasez de secuencias estratigráficas y de dataciones
radiocarbónicas sigue siendo un problema preocupante en nuestra área de estudio. Para
solucionar estas graves dificultades se han acometido dos proyectos de investigaciones
que ya han comenzado a dar sus frutos.
Por un lado las recientes excavaciones en la Cueva de La Vaquera (Estremera, 2003),
que han permitido estudiar con detalle una secuencia estratigráfica amplia, bien fechada,
con sus correspondientes registros de materiales, fauna y restos vegetales. Gracias a ello
se han podido definir tres fases neolíticas, la primera de las cuales se situaría en la segunda mitad del VI milenio cal AC. No obstante, tres dataciones que esta investigadora descarta por excesivamente altas podrían tener sentido, a la luz de las evidencias que nosotros presentaremos a continuación sobre nuestros hallazgos en el Valle de Ambrona.
En efecto, y en paralelo con otra fecha polémica también descartada del yacimiento burgalés de Quintanadueñas (6760±130 BP) (Martínez Puente, 1989), esas tres dataciones llevarían los comienzos de la ocupación de este yacimiento más atrás en el tiempo, a la primera mitad del VI milenio cal AC. Bien es cierto que, si tenemos en cuenta únicamente las dos
fechas disponibles en este sitio sobre muestras de vida corta (bellotas en este caso), la cronología desciende de nuevo a la segunda mitad de este milenio (tablas 1 y 2; fig. 2).
Por otro lado, se encuentra el proyecto que venimos desarrollando en el Valle de
Ambrona, durante los últimos diez años. La espectacular serie de 54 fechas de C14 que
aquí ofrecemos se une a las ya publicadas (tablas 1 y 2; fig. 3 y 4), configurando el necesario marco cronológico donde desarrollar otras investigaciones en curso, no sólo sobre
—47—
[page-n-49]
10
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
la evolución tipológica de los materiales arqueológicos, sino también y especialmente en
torno al paleoambiente (estudios geológicos, paleobotánicos, etc.), desarrolladas por un
amplio equipo multidisciplinar.
Queda por aclarar también si la neolitización del interior peninsular se produjo como
una progresiva transformación de un sustrato poblacional epipaleolítico local, o si se trató
de la colonización de un ámbito deshabitado. El análisis regional es el que irá dilucidando este aspecto a medida que se desarrollen proyectos de investigación. En nuestro caso
sólo podemos decir que, hasta el momento, y a pesar de que se han llevado a cabo intensos trabajos de prospección encaminados a tal fin no se ha podido localizar indicio alguno de poblamiento epipaleolítico en el Valle de Ambrona ni en su entorno más próximo.
Por ello, y dada la temprana implantación de un Neolítico plenamente consolidado en
todos sus aspectos tanto materiales (cerámica, estructuras de hábitat) como subsistenciales (agricultura y ganadería), es razonable pensar que se trate de la colonización de una
zona deshabitada o muy escasamente ocupada por parte de grupos llegados del cinturón
periférico peninsular.
3. 47 FECHAS DE C14 INÉDITAS DE LOS HÁBITATS DE LA REVILLA DEL
CAMPO Y LA LÁMPARA, EN SU CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
Los yacimientos de La Revilla y La Lámpara, en Ambrona, Soria (fig. 1), son
amplias áreas de habitación, frecuentadas estacionalmente numerosas veces a lo largo de
más de un milenio. En el curso de dichas ocupaciones se excavan hoyos, y se rellenan
otros, a veces con materiales más antiguos, presentes en la tierra de los alrededores, y pertenecientes a frecuentaciones anteriores del lugar. Todos estos fenómenos se reflejan en
la amplia serie de dataciones radiocarbónicas que presentaremos a continuación de forma
detallada, en su contexto arqueológico.
Las fechas se calibrarán, como es convención internacionalmente admitida, utilizando el programa OxCal 3.9 y su correspondiente curva de calibración (copyright C. Bronk
Ramsey, 2002) (Stuiver, Reimer, Bard, Beck, Burr, Hughen, Kromer, McCormac, Plicht,
y Spurk, 1998). No obstante, aún en muchos trabajos sobre neolítico peninsular se observan otras prácticas, como la consistente en manejar las dataciones radiocarbónicas tal
cual las proporciona el laboratorio, y en ocasiones con procedimientos tan discutibles
como restar los 1950 años, sin calibrar, y a veces sin mencionar siquiera la desviación
típica, como si se manejasen fechas de calendario concretas, cuando el único procedimiento válido para hacerlo sería calibrarlas (Mestres y Martín, 1996: 793), y teniendo en
cuenta, además, que no se trata de fechas puntuales sino probabilísticas.
Asimismo, se tendrán en cuenta en nuestro trabajo las características del material
datado, en particular si se trata de una muestra de vida corta o larga, ya que a pesar de
que buena parte de las dataciones se realizaron sobre muestras de carbón (35 fechas, que
representan el 60’3% del total), contamos con una espectacular serie de 23 fechas
—48—
[page-n-50]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
11
(39’65%) realizadas sobre muestras de vida corta, 16 de ellas fragmentos de fauna (tres
de ellos identificados como ovicápridos de forma segura) y 7 de cereales (en concreto
trigo, tanto escaña como escanda) (Stika, 2005) (figs. 2, 3 y 4). Los resultados proporcionados por unas y otras, y su contexto arqueológico, invitan a realizar una serie de
reflexiones que resultan de interés no sólo para el Neolítico meseteño.
La Lámpara
Se sitúa en el sector inferior de la ladera norte de Sierra Ministra, en el extremo
suroccidental de la localidad de Ambrona, en la margen derecha del río Masegar/
Arroyo de La Mentirosa, a unos 650 m del cauce, ocupando una superficie muy amplia
(unas 13 Has.), que va desde las plataformas inferiores de la ladera hasta las tierras de
labor que se extienden por la zona llana, a ambos lados de la Cañada Real Soriana
Oriental (fig. 1).
Fue descubierto al realizarse una prospección en torno al túmulo de La Peña de la
Abuela, durante 1995 y 1996, donde se pudieron recoger abundantes materiales arqueológicos en superficie, que permitieron identificarlo como un asentamiento neolítico de
gran entidad. El Dr. Helmut Becker, del Bayerisches Landesat de Munich, realizó una
prospección electromagnética en el otoño de 1996, para definir mejor las características
y extensión del yacimiento, en la que se pudieron localizar diversas estructuras arqueológicas, en forma de manchas oscuras y circulares la mayoría de las veces (Becker, 1999),
que fueron objeto de excavación arqueológica posteriormente en varias campañas (1997,
1998, 1999 y 2001).
Se trata de los típicos hoyos, característicos de buena parte de los asentamientos prehistóricos de La Meseta. Proporcionaron materiales arqueológicos de gran interés, como
cerámicas lisas y decoradas, e industria lítica tallada en sílex y pulimentada, así como restos paleobotánicos y faunísticos, que permiten identificar el sitio como un importante
lugar de hábitat neolítico con una agricultura y ganadería perfectamente establecidas. A
ello hay que añadir la localización de un enterramiento individual en fosa (Hoyo 1), de
una mujer de avanzada edad, que estaba acompañada de un rico ajuar funerario, con cerámicas decoradas incisas e impresas, y que ha sido datada por C14 a finales del VI milenio cal AC (Rojo y Kunst, 1996, 1999a, 1999c, 1999d; Kunst y Rojo, 2000) (fig. 5).
En la campaña de 2001 se abrió en extensión una zona de unos 477 m2 particularmente fértil en estructuras y materiales, donde se excavaron once hoyos, seis de los cuales proporcionaron muestras de carbón de las que se obtuvieron 21 dataciones de C14,
repartidas como sigue:
Hoyo 1 (fig. 6)
Se trata de una fosa de 1 m de profundidad, planta aproximadamente circular, aunque bastante irregular, con una boca bastante ancha (1’5 m de diámetro), cuyas paredes
—49—
[page-n-51]
12
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 5.- Planta general de las estructuras excavadas en el poblado de La Lámpara (Ambrona).
descendían en oblicuo hasta un estrangulamiento localizado a unos 40 cm de la cota inicial, que reducía el diámetro de la estructura a 1 m, para volver a ensancharse, abombándose hasta el fondo, que es plano, donde se sitúa un enterramiento individual.
El análisis de la estratigrafía es sumamente revelador de los complejos rituales llevados a cabo en la tumba, ya que parece mostrar que se produjo un intencionado y sucesivo depósito de ofrendas particulares (trozos de vasijas de cerámica, carne o huesos de
animales), un cierre de la tumba y un relleno final. El interior de la fosa se dividió en tres
niveles diferentes, denominados E1, E1(2) y E1(3), exclusivamente a partir de los componentes del relleno, pues parece claro que todo él forma parte de una misma realidad y
tiene un mismo proceso de formación.
—50—
[page-n-52]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 6.- Sección del Hoyo 1 de La Lámpara (Ambrona) y selección de los materiales recuperados en su excavación.
—51—
13
[page-n-53]
14
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
-Nivel E1(3). Es el que albergaba el enterramiento, en el fondo de la fosa, un cadáver dispuesto en posición fetal, y contenía, además de un recipiente casi completo, numerosos fragmentos cerámicos y restos de huesos de conejo (uno casi completo), y bóvido,
algunos de los cuales habían sido sometidos a la acción del fuego. Todo este nivel tenía
una matriz arcillosa muy fina, y sería la primera tierra que cubriría al difunto, cuya coloración oscura habría que relacionar con el proceso de descomposición de los tejidos blandos del difunto y quizás de los restos de fauna allí depositados. En él se dataron tres
muestras por C14:
Una de carbón:
KIA-4780. 6390±60 BP. 2 sigma cal AC 5439-5218.
Dos sobre huesos humanos:
KIA-6789. Fémur derecho. 6055±34 BP. 2 sigma cal AC 5208-4825.
KIA-6790. Fémur izquierdo. 6144±46 BP. 2 sigma cal AC 5243-4924 AC.
Estas dataciones ya han sido publicadas anteriormente (Rojo y Kunst, 1996, 1999a,
1999c, 1999d; Kunst y Rojo, 2000).
-Nivel E1(2). Comienza a la altura del estrangulamiento de la fosa, y se trataría del
auténtico cierre de la tumba, mediante piedras, bastante planas las más cercanas al muerto, y el resto, más variadas, repartidas de forma anárquica hasta cerrar la parte más angosta de la fosa. Mezcladas con ellas se halló una gran concentración de cerámica e industria lítica y una buena cantidad de restos óseos de animales de diversas especies (liebre,
ciervo, caballo, toro, el arranque de un cuerno de cabra). De ello se deduce que, mientras
se cerraba con piedras y tierra la tumba, continuarían depositándose ofrendas. La flotación del sedimento de este nivel proporcionó restos de cereales domésticos (Triticum
monococum L., Triticum monococcum L./dicoccum y Cerealia indet.1), aunque dada su
escasa presencia no queda claro si formaban parte de las ofrendas fúnebres o quedaron
incluidos por casualidad en el relleno.
Una de las muestras de cereal procedente de este nivel se fechó:
UtC-13346. 6280±50 BP. 2 Sigma cal AC 5370-5060.
-Nivel E1. Es el relleno superior de la fosa, y se caracteriza por su mayor homogeneidad. Se trata de un sedimento de color marrón oscuro con piedras pequeñas de caliza
propias de las tierras del entorno, pero en el que se siguen depositando vasijas rotas.
En la excavación de este hoyo se documentó una importante cantidad de materiales
arqueológicos (365 piezas), en su mayor parte cerámicas, que muestran un amplio y rico
conjunto de formas (botellas, cuencos de paredes rectas, cuencos hemisféricos, ollas globulares, y una gran fuente de 40 cm de diámetro). La decoración está presente en 41 piezas (16’6%), y muestra una gran riqueza y variedad de técnicas (en relieve, incisión, acanaladuras, impresión, y peine) y diseños (líneas horizontales y paralelas, verticales, entre1
La identificación y estudio arqueobotánico de los restos recuperados en la excavación de este yacimiento y del de La Revilla es
obra de H.P. Stika (2005), cuyo estudio completo figurará en el capítulo correspondiente de la futura Memoria científica definitiva de ambos yacimientos en curso de elaboración.
—52—
[page-n-54]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
15
lazadas, en guirnaldas, zig-zags, como trazos semicirculares, flecos, líneas cosidas, etc.),
a veces combinados entre sí. El conjunto lítico está compuesto por 92 piezas, cuyo soporte principal es el sílex, seguido del cuarzo, documentándose también un percutor sobre
cuarcita, un fragmento de hacha pulimentada de fibrolita y un canto de pizarra. Entre la
industria lítica tallada destaca la presencia de un taladro, una lámina retocada, una muesca, dos denticulados y una truncadura. La industria ósea está representada por tres útiles:
dos punzones y un bruñidor.
En lo que respecta a la fauna se recogieron 98 restos, 18 pertenecientes a ovicápridos
domésticos, seis a conejos, dos a liebres, dos a ciervos, dos a Sus sp., dos a Capra hircus,
una pelvis de Equus sp., y siete a bóvidos (Bos sp., Bos T.), siendo los restantes restos
correspondientes a macromamíferos y mesomamíferos sin identificar.
Hoyo 7 (fig. 7 A)
Esta estructura presenta una planta irregular (anchura máxima de 63 cm), y una profundidad media de 28 cm. El hoyo tiene en su interior un único nivel de colmatación muy
homogéneo, que es un sedimento de color marrón oscuro y textura arcillo-arenosa, con
materia orgánica y clastos de tamaño medio, que no proporcionó material arqueológico
alguno.
Se dató una muestra de carbón de pino por C14:
KIA-16582. 9085±50 BP. 2 Sigma cal AC 8449-8214.
Hoyo 9 (fig. 8 y 20)
Hoyo aproximadamente circular, de 140 cm de diámetro y 120 cm de profundidad,
del que se dataron hasta nueve muestras:
Siete de carbón:
KIA-16576. 7136±33 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 6076-5915.
KIA-16568. 7000±32 BP. Madera sin determinar. 2 Sigma cal AC 5983-5786.
KIA-16580. 6989±48 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5983-5741.
KIA-16578. 6975±32 BP. Madera sin determinar. 2 Sigma cal AC 5973-5745.
KIA-16569. 6920±50 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5969-5710.
KIA-16575. 6744±33 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5719-5564.
KIA-16579. 6610±32 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5618-5482.
Dos muestras de hueso:
KIA-21350. 6871±33 BP. Fragmento apendicular de macroungulado quemado.
2 Sigma cal AC 5837-5665.
KIA-21352. 6280±33 BP. Fragmento craneal de mesoungulado con erosiones radiculares. 2 Sigma cal AC 5320-5082.
Con 40 piezas, el material arqueológico recuperado en este hoyo no es muy abundante, y consiste básicamente en fragmentos de cerámica, con sólo cuatro piezas de
industria lítica y escasos restos óseos de fauna. El material cerámico está compuesto en
—53—
[page-n-55]
16
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 7.- La Lámpara (Ambrona): (A) Sección del Hoyo 7.
(B) Sección del Hoyo 11 y materiales recuperados en su excavación.
—54—
[page-n-56]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 8.- Sección del Hoyo 9 de La Lámpara (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—55—
17
[page-n-57]
18
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
su mayoría por galbos de los que no se puede extraer ningún tipo de información tipológica, pero también contamos con un asa y varios bordes pertenecientes a grandes vasos
de paredes rectas y ligeramente entrantes. Sólo seis fragmentos están decorados mediante acanaladuras y los apliques plásticos (cordones en relieve y un pequeño mamelón).
Sólo se recuperaron cuatro elementos de industria lítica, todos ellos en sílex, entre los
que destacaremos la presencia de una lámina simple y un denticulado.
Únicamente se recuperaron dos fragmentos de fauna, que corresponden a sendos
mesoungulados sin identificar.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Cerealia indet.).
Hoyo 11 (fig. 7 B)
Hoyo de planta aproximadamente elipsoidal (160 cm de anchura máxima) y unos 63
cm de profundidad. Se dataron dos muestras por C14:
Una de carbón:
KIA-16572. 8376±36 BP. 2 Sigma cal AC 7540-7328.
Una de hueso (gran cuneiforme S posiblemente de uro, con erosiones radiculares):
KIA-21348. 6125 ± 33BP. 2 Sigma cal AC 5209-4861.
El material arqueológico recuperado en este hoyo es escaso, con sólo 28 piezas, y
consiste en fragmentos de cerámica a mano, industria lítica y, en menor medida, restos
óseos de fauna. Contamos con sólo ocho fragmentos cerámicos, en su mayoría galbos,
aunque también se recuperó un fragmento decorado con tres líneas acanaladas y un arranque de asa.
Con 20 piezas el material lítico es el conjunto más numeroso, y se realiza en sílex
como único soporte, donde sólo destaca la presencia de cinco láminas simples.
Únicamente se recogieron cinco fragmentos de fauna: una pelvis de bóvido (Bos sp.)
y varios restos que parecen pertenecer a un uro.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos vegetales de
Papaver somniferum/setigerum.
Hoyo 13 (fig. 9)
Es un hoyo de planta irregular (106 cm de anchura máxima), y 76 cm. de profundidad. Se dataron tres muestras de carbón por C14:
KIA-16566. 6835±34 BP. 2 Sigma cal AC 5784-5640.
KIA-16574. 6729±45 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5723-5558.
KIA-16571. 6608±35 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5618-5481.
El material arqueológico recuperado en este hoyo es abundante (97 piezas), y consiste en fragmentos de cerámica, industria lítica, fragmentos de molinos y, en menor
medida, restos óseos de fauna. El material cerámico es el más abundante, la mayoría galbos, aunque también hay 13 fragmentos de borde y un asa horizontal lisa, correspon—56—
[page-n-58]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 9.- Sección del Hoyo 13 de La Lámpara (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—57—
19
[page-n-59]
20
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
dientes a cuencos, grandes ollas de paredes rectas o entrantes. Hay, asimismo, fragmentos de recipientes de paredes muy gruesas, muy mal cocidos, claramente semejantes a los
documentados en el Hoyo 3 (antigua cata E). La presencia de decoración es notable, con
21 fragmentos, y se emplean diversas técnicas como la incisión, la impresión, las acanaladuras, las digitaciones (tanto en los bordes como en los cordones) y las aplicaciones
plásticas, muchas de ellas combinadas. Los motivos utilizados son simples, como líneas
horizontales y paralelas y otras que forman ondas semicirculares, que cuelgan de paneles
horizontales a modo de flecos.
La industria lítica, con 22 piezas, está realizada exclusivamente en sílex, destacando
la presencia de una lámina retocada, tres láminas simples, un cuchillo de dorso natural y
dos denticulados.
Sólo se pudieron recuperar dos fragmentos de fauna, ambos pertenecientes a
mesoungulados.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Cerealia indet., Triticum dicoccum, Triticum monococum L.).
Hoyo 16
El hoyo presenta una planta irregular, de 90 cm de anchura máxima, con un único
nivel de colmatación, que era un sedimento de color marrón oscuro y textura arcillo-arenosa, muy homogéneo, y contenía materia orgánica y clastos de tamaño pequeño. No proporcionó materiales arqueológicos. Se dató una muestra de carbón por C14:
KIA-16573. 7108±34 BP. 2 Sigma cal AC 6053-5890.
Hoyo 18 (fig. 10)
Hoyo de boca circular, con un diámetro medio de 114 cm, y una profundidad de 94
cm. Se analizaron cuatro muestras por C14:
Tres de carbón:
KIA-16581. 7075±44 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 6017-5840.
KIA-16570. 6956±39 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5969-5728.
KIA-16577. 6915±33 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5841-5720.
Una sobre muestra de hueso (costilla de macroungulado con erosiones radiculares):
KIA-21347. 6407±34 BP. 2 Sigma cal AC 5470-5318.
Con 134 piezas, el material arqueológico recuperado en este hoyo es muy abundante, y se compone de fragmentos de cerámica a mano, industria lítica tallada y pulimentada y, en menor medida, restos óseos de fauna. El material cerámico (83 fragmentos) es el
más abundante, pero sólo contamos con seis bordes y dos asas, frente a una inmensa
mayoría de galbos. Únicamente ocho fragmentos presentan decoración, en técnica incisa
e impresa combinada, y mediante aplicación plástica (cordones).
La industria lítica se realiza sobre sílex, destacando la presencia de un perforador,
—58—
[page-n-60]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 10.- Sección del Hoyo 18 de La Lámpara (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—59—
21
[page-n-61]
22
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
una lámina simple, dos retocadas y un cuchillo de dorso natural. Además, se recuperó un
hacha pulimentada y el fragmento de otra, ambas en fibrolita.
Sólo se recuperaron tres fragmentos de fauna, uno perteneciente a un suido y los restantes a un mesoungulado y un carnívoro indeterminados.
En resumen, teniendo en cuenta todas las fechas obtenidas en las distintas estructuras excavadas de La Lámpara (fig. 4), y dejando a un lado las de carbón pertenecientes a
los hoyos 11, 7 y 16, antes comentadas, se puede deducir que este asentamiento estuvo
ocupado por grupos humanos neolíticos, con una agricultura y ganadería perfectamente
asentadas, de forma estacional pero continua, a lo largo de la primera mitad del VI milenio cal AC. Entre el 6000-5700 cal AC se construyó y colmató el Hoyo 18, y carbones y
materiales de esta etapa acabaron rellenando en etapas posteriores (5500-5400 cal AC) el
Hoyo 9. Entre 5700-5600 no hay testimonio de que se realizara ninguna estructura, pero
materiales y carbones de este momento acabaron en el relleno de los hoyos 13 y 9.
Finalmente entre 5500-5400 cal AC se construyeron y amortizaron como basureros los
hoyos 13 y 9, con materiales propios y también de épocas anteriores.
El Hoyo 9, aunque realizado y rellenado a mediados del VI milenio cal AC, incorpora materiales y carbones en la tierra con que se colmata, que representan todos los
momentos previos de ocupación del sitio. Finalmente, no podemos olvidar las fechas
hasta ahora disponibles, y ya publicadas (Rojo y Kunst, 1999a, 1999c, 1999d; Kunst y
Rojo, 2000), del enterramiento en fosa de la estructura C de La Lámpara, que situaron
esta inhumación y su rico ajuar a finales del VI milenio cal AC. Esto indicaría que, al
igual que en el caso de La Revilla, que examinaremos a continuación, la ocupación neolítica del lugar transcurre a lo largo de todo este milenio.
Sin embargo, no podemos dejar de destacar el hecho de que, como ocurre en el
resto del Neolítico peninsular (Zilhão, 2001), las seis muestras de hueso y una de cereal analizadas proporcionan fechas sensiblemente más modernas, que, de ser las
correctas, situarían el arranque de la ocupación en torno al 5800-5700 cal AC, y la
construcción del Hoyo 18 en torno al 5400-5300 cal AC, del Hoyo 9 entre el 5300-5200
cal AC, y del 11 en torno al 5200-4900 cal AC (fig. 4). Fechas todas ellas aún de muy
notable antigüedad en el panorama de las muestras de vida corta datadas en el Neolítico
peninsular, en paralelo con los contextos cardiales más antiguos (5600-5000 cal AC)
(fig. 2). De hecho, la fecha KIA 21350 de 6871±33 BP (5808-5706 2 sigma cal AC) es
hoy por hoy la más antigua obtenida sobre este tipo de muestras en toda la Península
Ibérica (Ibídem), a excepción de las controvertidas dataciones de Mendandia, donde, a
diferencia de nuestro caso, existen niveles mesolíticos bajo los neolíticos y la fauna no
es doméstica (Alday, 2003, 2005). Además, y significativamente, procede del Hoyo 9,
donde también se documentan hasta cinco fechas sobre muestras de carbón que pertenecen comienzos del VI milenio cal AC. No obstante, es de justicia reconocer que en
este mismo hoyo existen otras fechas de carbón y hueso más modernas (segunda mitad
—60—
[page-n-62]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
23
del VI milenio cal AC), tal y como se ha reconocido en otras estructuras de este yacimiento y de La Revilla, como consecuencia de la constante reutilización de un mismo
espacio a lo largo de los siglos.
La Revilla del Campo
Se localiza en la línea de relieves residuales del páramo que se desarrolla entre
Ambrona y Miño de Medinaceli. La paramera presenta una marcada dirección
Noroeste/Sureste, y delimita la margen derecha de un valle ciego que discurre entre la
antigua laguna de Ambrona, perteneciente a la cuenca del río Bordecorex (subsidiario del
Duero), pero actualmente desecada, y el propio núcleo de población, donde se produce el
cambio de vertiente Duero/Ebro. El yacimiento se localiza, en concreto, en la ladera occidental de una de las plataformas inferiores del páramo, que desciende muy tendida, con
escasa pendiente (fig. 1).
Mientras se realizaba la excavación del túmulo de La Peña de la Abuela, en 1994, se realizó una somera prospección en el lugar que ocupa el yacimiento de La Revilla del Campo,
detectándose la aparición de materiales neolíticos en una amplia superficie de unas 18 Has.
Por ello, se planteó la realización, durante el mes de septiembre de 1996, de unas prospecciones geofísicas, bajo la dirección técnica de Helmut Becker, en este yacimiento y en el de
La Lámpara. Gracias a ello se pudieron localizar diversas estructuras arqueológicas, en
forma de manchas oscuras y circulares la mayoría de las veces, que fueron objeto de excavación posteriormente durante las campañas de 1997, 1999 y 2000 (fig. 11).
Se trata, como en el caso de La Lámpara antes comentado, de los típicos hoyos,
característicos de los asentamientos prehistóricos de buena parte de La Meseta, y cuya
funcionalidad pudo ser diversa (silos, basureros, etc.). La mayor parte de ellos proporcionaron una importante cantidad de materiales arqueológicos de gran interés, como
cerámicas lisas y decoradas, e industria lítica pulimentada y tallada en sílex, así como restos faunísticos, que permiten identificarlo, sin ninguna duda, como un importante lugar
de hábitat neolítico.
Junto a estas estructuras se pudieron documentar también dos interesantes y enigmáticos recintos ovales (¿encerraderos para el ganado?, ¿recintos rituales?), realizados a
base de una doble zanja donde se encajaban postes de madera, que no se excavaron en su
totalidad.
Se han podido datar por C14 34 muestras de este yacimiento, una de las cuales ya fue
publicada con anterioridad (KIA-4782: 4750±80 BP, 3701-3352 cal AC, 2 Sigma).
Curiosamente se trata, con diferencia, de la datación más moderna no sólo de este hábitat sino también del vecino de La Lámpara antes descrito. Por esta razón, antes de que se
conociera el resultado de las nuevas fechas que aquí vamos a presentar, pensábamos que
La Revilla se fechaba en la primera mitad del IV milenio cal AC (Rojo y Kunst, 1999a:
49). Las dataciones inéditas que presentamos ahora han modificado sustancialmente esta
—61—
[page-n-63]
24
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 11.- Planta general de las estructuras excavadas en el poblado de La Revilla del Campo (Ambrona).
interpretación inicial, ya que demuestran que el yacimiento fue habitado no sólo en esta
etapa, sino también y sobre todo a lo largo del VI milenio cal AC (fig. 3).
Estructura 1 (fig. 12 A)
Es un hoyo circular de 140 cm de diámetro en la boca y 58 cm de profundidad. Se
obtuvo en él una fecha de C14 de una muestra de carbón recuperada en el fondo del hoyo,
que ya ha sido publicada (Rojo y Kunst, 1999a: 49):
KIA-4782. 4750±80 BP. 2 Sigma cal AC 3701-3352.
El material recuperado es relativamente abundante (105 piezas): industria lítica y
cerámica, entre la que destacaremos varias decoradas como dos ollas de borde entrante,
una con impresiones en el labio y otra con decoración incisa de líneas horizontales jalonadas debajo por impresiones, a modo de flecos.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos vegetales de
cereales domésticos (Hordeum vulgare L., Triticum monococum L., Triticum monococcum L./dicoccum, Cerealia indet.).
—62—
[page-n-64]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 12.- La Revilla del Campo (Ambrona): (A) Sección de la Estructura 1 y materiales recuperados en su
excavación. (B) Sección de la Estructura 4 y materiales recuperados en su excavación.
—63—
25
[page-n-65]
26
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Estructura 2 (fig. 13)
Se excavó durante tres campañas (1997, 1999 y 2000), y se trata de un espacio bastante complejo desde el punto de vista estratigráfico, donde la excavación y relleno de
sucesivos hoyos a lo largo de la amplísima secuencia cronológica que abarca el yacimiento alteró notablemente los anteriores, dificultando su interpretación (Rojo y Kunst,
1999a: 45-47). Así, se documentó un sedimento blanquecino natural que se hallaba rodeado en parte por una banda de color negro/gris, junto a la cual se localizó una importante concentración de fragmentos de barro quemado, entre los cuales aparecía un sedimento grisáceo fuertemente carbonatado.
Alrededor de esta concentración el sedimento presentaba una tonalidad más
rojiza/anaranjada, y una textura limo-arcillosa compacta con pequeños fragmentos de
carbón. Se trata de una zona de transición formada por barro cocido muy disgregado.
Todos estos restos de combustión se han identificado como el relleno superficial de un
amplio hoyo excavado en el substrato geológico, de paredes más o menos rectas y base
irregular de tendencia cóncava. Unos 20 cm al norte de la concentración de pellas de
barro se localizó un segundo hoyo, de sección lenticular y cuello exvasado, que mide 118
cm de diámetro en la base y 100 en el borde, y tiene una profundidad aproximada de 50
cm. Todo él está relleno por un mismo sedimento de color grisáceo/marrón con pequeñas
piedras calizas, que no proporcionó ningún material arqueológico.
Al noroeste de la concentración de barro quemado aparece una mancha alargada con
marcada curvatura en dirección NE/SO compuesta por un sedimento de color negro/gris
oscuro, textura arenosa y estructura compacta, que contiene abundantes cantos de caliza.
Presenta una sección que tiende a la forma en V, y corta los hoyos situados al norte, pero
no afecta a la concentración de barro cocido antes mencionada.
Una nueva estructura aparece en las proximidades de la anterior, que presenta una
planta de tendencia circular, con un diámetro aproximado de 80 cm, y sección asimétrica, ya que las paredes descienden más o menos rectas en la mitad sur del hoyo mientras
que en la mitad opuesta son ligeramente cóncavas. Su profundidad oscila entre 60 y 70
cm y en su interior se han diferenciado dos niveles. El superior con una potencia de 20
cm, se compone de un sedimento gris oscuro con abundantes fragmentos de carbón y bloques de piedra caliza de pequeño tamaño. El inferior está formado, casi exclusivamente,
por grandes bloques de piedra caliza, junto a las cuales apareció un cuerno de bóvido
(Bos t.).
El material arqueológico recuperado en esta compleja estructura asciende a 101 piezas, 65 fragmentos cerámicos, 15 elementos de industria lítica (incluida un hachita pulimentada), fauna, barro quemado y abundante carbón. Entre las cerámicas decoradas destacan varios fragmentos que presentan líneas horizontales incisas, a veces rematadas por
pequeñas impresiones, otras adornando asas de cinta, o enmarcadas por líneas verticales.
También hay acanaladuras e impresiones, e incluso un interesante fragmento con decoración de boquique, que presenta semicírculos concéntricos, el último de los cuales está
—64—
[page-n-66]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 13.- Sección de la Estructura 2 de La Revilla del Campo (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—65—
27
[page-n-67]
28
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
rematado por cortos trazos, a modo de flecos, siguiendo un patrón idéntico al que presenta la botella con decoración incisa, impresa y esgrafiada que se depositó como ajuar
en la tumba individual en fosa excavada en el vecino yacimiento de La Lámpara (Hoyo
1) (Rojo y Kunst, 1999a: 26-32, lám. 21; 1999d: 505-508, fig. 3; Kunst y Rojo, 2000).
Se han obtenido seis fechas de C14 de muestras recogidas en esta compleja estructura:
Tres sobre muestras de carbón:
KIA-13934. 6772±47 BP. 2 Sigma cal AC 5733-5563.
KIA-13933. 6468±40 BP. 2 Sigma cal AC 5482-5324.
KIA-13932. 6385±35 BP. 2 Sigma cal AC 5470-5301.
Una sobre muestra de hueso (fragmento distal de fémur de macromamífero erosionado):
KIA-21346. 6202±31 BP. 2 Sigma cal AC 5280-5056.
Y finalmente dos muestras de cereales proporcionaron otras tantas fechas de C14:
UtC-13350. 6210±60 BP. 2 Sigma cal AC 5310-4990.
UtC-13269. 6250±50 BP. 2 Sigma cal AC 5320-5060.
Las fechas de C14 obtenidas sobre muestras de carbón se sitúan en el interior de dos
de los hoyos documentados en esta cata, y se comprenden en un margen cronológico relativamente reducido, en torno al segundo tercio del VI milenio cal AC en el caso de la más
antigua, y a mediados de este mismo milenio en el caso de las otras dos dataciones.
Ambas representan momentos donde la ocupación neolítica del yacimiento está bien atestiguada, como demuestran las restantes fechas procedentes de otras estructuras. Pero, de
nuevo, tres fechas obtenidas sobre muestras de vida corta (fauna y cereales), retrasarían
la datación del hoyo al último tercio del VI milenio cal AC.
La escasa fauna documentada está representada por cuatro fragmentos, tres de ellos
que no pudieron identificarse con precisión, dos de ellos pertenecientes a macromamíferos y uno a un mesomamífero, y un cuerno de bóvido (Bos t.).
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos vegetales de
cereales domésticos (Triticum monococum L., Cerealia indet.).
Estructura 4 (fig. 12 B y 20)
Se trata de un hoyo de 180 cm de diámetro y 86 cm de profundidad. Se han diferenciado cuatro niveles en su estratigrafía que, desde el fondo a la superficie, son:
-Nivel 4. Sedimento de color gris oscuro, textura arenosa y estructura relativamente
suelta, con una potencia de 64 cm, con clastos calizos y numerosos carbones en su interior.
-Nivel 3. Se encuentra incluido en el anterior, y es una concentración de sedimento
rojizo/anaranjado bastante compacto, de 13 cm de potencia, que en superficie presenta un
diámetro máximo de 60 cm.
-Nivel 2. Un potente nivel de piedras calizas, de entre 10 y 20 cm de profundidad,
que cubre toda la superficie, y está más hundido en la zona central que en los laterales.
-Nivel 1. Es el sedimento más superficial, presenta una coloración gris oscura, tex—66—
[page-n-68]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
29
tura arenosa y estructura suelta, que contiene caliche y fragmentos de carbón. Por debajo de él, aunque perteneciendo al mismo nivel, aparece un sedimento grisáceo bastante
compacto que contiene pequeñas concentraciones o manchas amarillentas de composición limosa. Su potencia es de 35 cm.
Los materiales recuperados en esta estructura no son muy abundantes (48 piezas): 24
fragmentos cerámicos y tres elementos líticos, 17 de fauna y restos de carbón. Entre las
decoraciones cerámicas destaca la incisión aplicada en líneas horizontales y oblicuas, y
las acanaladuras verticales bajo cordón indicado.
Se obtuvieron doce fechas de C14, ocho sobre muestras de carbón:
KIA-13941. 7165±37 BP. 2 Sigma cal AC 6158-5924.
KIA-13935. 6983±45 BP. 2 Sigma cal AC 5984-5730.
KIA-13939. 6755±57 BP. 2 Sigma cal AC 5733-5559.
KIA-13940. 6568±37 BP. 2 Sigma cal AC 5614-5474.
KIA-13938. 6449±42 BP. 2 Sigma cal AC 5480-5320.
KIA-13942. 6415±36 BP. 2 Sigma cal AC 5475-5316.
KIA-13937. 6405±36 BP. 2 Sigma cal AC 5474-5304.
KIA-13936. 6335±46 BP. 2 Sigma cal AC 5465-5153.
Otras tres fechas sobre muestras de hueso:
KIA-21351. 6289±31 BP. Fragmento de diáfisis de radio de mesomamífero. 2 Sigma
cal AC 5338-5145.
KIA-21356. 6355±30 BP. Fragmento de diáfisis de tibia de ovicáprido. 2 Sigma cal
AC 5466-5261.
KIA-21359. 6245±34. Mandíbula de Sus sp. 2 Sigma cal AC 5302-5074.
Se pudieron recuperar 17 fragmentos de fauna, cuatro de ellos pertenecientes a ovicápridos domésticos, y una pelvis de conejo, no pudiéndose identificar los restantes casos
con precisión (mesomamíferos y un macromamífero).
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Triticum monococcum L./dicoccum, Cerealia indet.). Una de estas muestras
de cereal se dató: UtC-13348. 6120±60 BP. 2 Sigma cal AC 5260-4850.
Las muestras de carbón datadas se distribuyen de forma un tanto aleatoria. Sólo dos de
ellas, que resultan coherentes entre sí (6449±42 BP y 6405±36 BP, en torno al 5400-5300
cal AC) podrían estar fechando el nivel 3, del que proceden, bolsada de sedimento rojizo/anaranjado compacto, que apareció en el interior del nivel 4 que forma la mayor parte
del relleno del hoyo. En distintos puntos de este nivel 4 se descubrieron las restantes muestras que fueron datadas, y que presentan algunas fechas más antiguas y otras semejantes.
Pero no se trata de unas fechas dispares muy altas en un conjunto coherente más moderno, sino que estamos ante lo que parece el testimonio de una ocupación humana ininterrumpida, que recorre todo el VI milenio cal AC a tramos regulares y escalonados:
7165±37 BP (2 sigma 6158-5924 cal AC).
6983±45 BP (2 sigma 5984-5730 cal AC).
—67—
[page-n-69]
30
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
6755±57 BP (2 sigma 5733-5559 cal AC).
6568±37 BP (2 sigma 5614-5474 cal AC).
6415±36 BP (2 sigma 5475-5316 cal AC).
6335±46 BP (2 sigma 5465-5153 cal AC).
Significativamente de nuevo las fechas realizadas sobre muestras de vida corta
(fauna y cereales) se sitúan en la segunda mitad, y especialmente en el último tercio, del
VI milenio cal AC.
Estructura 5 (fig. 14 A)
La cata 17 se trazó en torno a este hoyo, que se manifestaba en superficie perfectamente definido por una mancha de color gris oscuro y una planta de tendencia circular,
cuyo diámetro oscila entre 170 y 190 cm. Aunque no conocemos su perfil completo, y la
forma del fondo, sí se aprecia que las paredes parecen formar un ligero talud.
Se pudo obtener una fecha de C14 de este hoyo sobre una muestra de carbón:
KIA-13948. 6449±37 BP. 2 Sigma cal AC 5479-5322.
Los materiales arqueológicos documentados son muy escasos, con 20 fragmentos
cerámicos y sólo tres piezas de industria lítica (un núcleo de cristal de roca sobre el que
se configuró un raspador, una laminita y una microlasca, ambas en sílex), con algunos
restos de fauna, entre ellos una concha de molusco bivalvo.
Entre la cerámica destacan tres piezas decoradas, una pequeña ollita globular de cuello recto apenas insinuado, que presenta un cordón plástico horizontal decorado con
impresiones y un pequeño mamelón aplastado, bajo el cual se desarrolla un reticulado
impreso, así como un cuenco que presenta decoración impresa en el labio, un delgado
cordón horizontal adornado con impresiones bajo el borde y líneas horizontales acanaladas. Finalmente, también apareció un galbo perteneciente al cuello de un vaso de perfil
en S que presenta gruesas líneas horizontales y paralelas acanaladas.
Sólo se recuperaron seis fragmentos de fauna pertenecientes a macromamíferos sin
identificar en su mayoría, salvo una concha marina muy erosionada y dos correspondientes a bóvidos (Bos t.).
Estructura 8 (fig. 15 A)
La cata 13 se trazó sobre una mancha de tendencia circular, perteneciente a un hoyo
de 140 cm de diámetro aproximado, y unos 77 cm de profundidad.
Se dataron por C14 tres muestras de carbón recogidas en el fondo del mismo:
KIA-13944. 7014±37 BP. 2 Sigma cal AC 5988-5791.
KIA-13945. 6446±39 BP. 2 Sigma cal AC 5479-5320.
KIA-13943. 5642±96 BP. 2 Sigma cal AC 4712-4262.
La gran disparidad cronológica existente entre las tres fechas sólo puede explicarse por:
1) La existencia de contaminaciones o problemas con las muestras. De hecho, la
—68—
[page-n-70]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 14.- La Revilla del Campo (Ambrona): (A) Planta de la Estructura 5 y materiales recuperados en su excavación.
(B) Planta de la Estructura 9 y materiales recuperados en su excavación.
—69—
31
[page-n-71]
32
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
fecha más moderna (KIA-13943: 5642±96 BP) tiene una desviación típica considerable,
al límite del intervalo de 100 años que hemos considerado como frontera de lo admisible
a la hora de valorar las fechas disponibles en la actualidad en la Península Ibérica sobre
Neolítico antiguo (fig. 19), como necesario marco de las aquí publicadas. Si así fuera,
convendría eliminar la más alta y la más baja, quedándonos con la intermedia, que además, se corresponde con el tramo cronológico mejor representado en el yacimiento
(5400-5300 cal AC).
2) En caso de no considerar la existencia de contaminaciones o problemas con las
muestras, lo que podríamos interpretar es que se trata de una estructura que fue excavada en la segunda mitad del V milenio cal AC, en cuyo relleno se incorporó tierra de los
alrededores, correspondiente a diferentes etapas previas de ocupación del yacimiento, la
más antigua de las cuales se remontaría a comienzos del VI milenio cal AC, y la mejor
representada a mediados de este mismo milenio.
Los materiales recuperados en la excavación de esta estructura no son muy abundantes (41 piezas): 24 fragmentos cerámicos y siete elementos de industria lítica, fauna
y restos de carbón. Entre las decoraciones cerámicas mencionaremos una olla con varias
hileras horizontales y paralelas de puntos impresos, una ollita de paredes entrantes que
presenta varias líneas horizontales y paralelas incisas rematadas arriba por impresiones
oblicuas, y un fragmento realizado con técnica de Boquique que presenta líneas horizontales paralelas de las que cuelgan líneas semicirculares concéntricas, a modo de ondas.
Se recuperaron también diez fragmentos de fauna, nueve pertenecientes a mesomamíferos y uno a macromamífero sin determinar.
Estructura 9 (fig. 14 B)
La que se denominó cata 5, donde se documentó esta estructura, fue excavada en varias
campañas. Se trata de un espacio bastante complejo donde aparecen sedimentos de distinto color, textura y composición, correspondientes a estructuras que, en principio, parecen
estar asociadas pero que resultan difíciles de interpretar. En primer lugar se documentó en
superficie una mancha bastante nítida y perfectamente delimitada por un sedimento arenoso de color gris oscuro con abundantes clastos calizos y una zona donde se apreciaba una
clara concentración de pellas de barro quemado de tendencia circular (180 cm de diámetro
y 25 cm de profundidad). En las cotas inferiores de esta cata se documentó una costra muy
potente y compacta de carbonatación que presentaba una superficie llena de irregularidades, donde se encontraban excavados hasta diez hoyos de poste de diferentes características: tres de ellos de menores dimensiones (14x18, 16x18 y 14x29) con profundidades de
12, 13 y 9 cm respectivamente y base cóncava, que se encontraban rellenos de un sedimento
gris pardo con abundantes clastos de caliza, estando los restantes excavados en el nivel geológico. Tienen un diámetro aproximado de 30/40 cm y una potencia que oscila entre los 40
y 55 cm. Ninguno contiene material arqueológico aunque sí es común la presencia de piedras calizas, que son más abundantes y de mayor tamaño cerca de la base.
—70—
[page-n-72]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 15.- La Revilla del Campo (Ambrona): (A) Sección de la Estructura 8 y materiales recuperados en su excavación.
(B) Sección de la Estructura 16.
—71—
33
[page-n-73]
34
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Los hoyos parecen organizarse en dos alineamientos paralelos y separados entre 1 y
1’5 m, en dirección Oeste-Este, el más meridional de forma más clara y regular, que
miden unos cinco metros de longitud cada uno aproximadamente, a excepción de uno de
ellos que se sitúa fuera de ambos alineamientos, muy cerca del meridional.
El material arqueológico en esta cata es muy escaso (apenas 45 elementos), en su
mayoría cerámicos, pero también líticos. Entre los primeros sólo cabe mencionar dos
fragmentos con decoración de líneas horizontales acanaladas y un borde exvasado con
decoración plástica e impresa combinada. En la industria lítica sólo podemos mencionar
la presencia de un raspador y dos láminas simples.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Triticum monococcum L., Triticum monococcum L./dicoccum, Cerealia
indet.). Una de estas muestras de cereales obtenida en la flotación del sedimento oscuro
que presentaba abundantes clastos calizos se dató por C14:
UtC-13347. 6313±48 BP. 2 Sigma cal AC 5470-5080.
La escasa fauna recuperada en esta cata se reduce a ocho fragmentos que no se pudieron identificar con precisión, pertenecientes a mesomamíferos todos ellos, y una pelvis
calcinada de conejo.
Estructura 12 (fig. 16)
En la cata 12 se identificaron varias estructuras, entre ellas un hoyo de gran tamaño
(estructura 12), con unos 190 cm de diámetro y unos 70 cm de profundidad. Se ha diferenciado un único nivel en el relleno, formado por un sedimento de color gris oscuro/
negro, de composición arenosa y textura suelta. En la mitad superior las piedras calizas
son escasas y dispersas. Aunque presenta gran cantidad de material arqueológico, éste se
encuentra muy fragmentado, posiblemente debido a la acción de las labores agrícolas.
Hacia la mitad del hoyo destaca una concentración de piedras calizas de mediano tamaño entre las que se incluye un fragmento de piedra pulida. Por debajo de estas piedras
aparece una gran concentración de materiales, de 15 cm de espesor.
El material arqueológico aparecido dentro de esta estructura es muy abundante (389
elementos), con 74 piezas líticas (raspadores, un perforador, láminas y laminitas, muescas y denticulados y truncaduras), entre ellas un fragmento de brazalete de sección rectangular hecho en dolomía, así como numerosos fragmentos de fauna, pero, sobre todo,
una magnífica colección cerámica, extraordinariamente rica en formas y técnicas decorativas. Desde el punto de vista formal se documentaron varios cuencos, una olla de paredes entrantes y otra de borde insinuado, algunos perfiles en S y una gran botella. En lo
que se refiere a las técnicas decorativas, contamos con incisiones (líneas horizontales,
zig-zags) e impresiones (trazos, espigas), muchas veces combinadas en los mismos
esquemas. En especial destaca un cuenco hondo que presenta líneas horizontales incisas
bajo el borde de las que cuelgan unos esquemas semicirculares también incisos, rellenos
de bandas verticales de trazos impresos. También se documentaron abundantes decora—72—
[page-n-74]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 16.- Sección de la Estructura 12 de La Revilla del Campo (Ambrona) y selección de los materiales
recuperados en su excavación.
—73—
35
[page-n-75]
36
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
ciones acanaladas (líneas horizontales y verticales), y plásticas (cordones lisos y con digitaciones, tanto horizontales como verticales). Finalmente contamos con varios ejemplos
de boquique, especialmente un cuenco de gran tamaño que presenta líneas horizontales y
triángulos rellenos de trazos horizontales combinados con decoración a la almagra.
Finalmente, son también muy abundantes los elementos de prensión, como los mamelones horizontales y verticales o las asas de cinta.
Se han datado dos muestras de hueso:
KIA-21349. 6158±31 BP. 2 Sigma cal AC 5256-4992.
KIA-21353. 6156±33 BP. Escápula de ovicáprido. 2 Sigma cal AC 5256-4961.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Cerealia indet.), que pudieron datarse:
UtC-13295. 6250±50 BP. 2 Sigma cal AC 5320-5060.
En este hoyo se pudo recuperar la concentración más espectacular de restos faunísticos documentada en todo el yacimiento, con 122 fragmentos, 22 de ellos correspondientes a ovicápridos domésticos, nueve a bóvidos (4 Bos sp., 5 Bos t.), tres a conejos, y sendos restos de ciervo y jabalí.
Estructura 13 (fig. 17)
En lo que se denominaron catas 10, 11 y 15 durante la excavación se documentaron
algunas de las estructuras más interesantes del yacimiento, que aquí hemos agrupado bajo
el mismo número de estructura por hallarse todas estrechamente relacionadas. Entre ellas
destacan dos pequeños recintos circulares, de los que sólo pudo excavarse, sin embargo,
una pequeña superficie:
1) Recinto menor: es circular y está compuesto por una sola zanja. Sus dimensiones
estimadas serían de unos 54 m de diámetro y 234 m2 de área (0’02 Has). En su cara interna presenta una serie de posibles hoyos de poste, que parecen distribuirse en una sola
hilera en tandas de dos, separados por espacios intermedios. Parece cortar la zanja que
define el recinto mayor que describiremos a continuación.
2) Recinto mayor: se realizó mediante una doble línea de estrechas zanjas rellenas
por un sedimento gris oscuro con piedras calizas y abundantes restos óseos de fauna.
Algunas de estas piedras se hallaron perfectamente encajadas, por ejemplo en la zona de
la entrada, donde la doble línea de zanjas se remata de forma semicircular, destacando así
especialmente esta zona de acceso al interior de la estructura. Las zanjas, que en algunos
tramos están muy deterioradas, tienen una anchura variable, de 15 a 45 cm, y están separadas por un espacio que oscila entre 1,5-2 m, donde se documenta un sedimento arqueológico de escasa potencia, tras el cual aflora pronto el substrato geológico. El hallazgo de
dos agujeros de poste junto al recinto por su cara interna, uno frente a la entrada y otro
en sus proximidades, sugieren la posibilidad de que una hilera de postes recorriera todo
el perímetro interno de este recinto, pero las evidencias disponibles son muy débiles para
—74—
[page-n-76]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 17.- Planta de la Estructura 13 de La Revilla del Campo (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—75—
37
[page-n-77]
38
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
afirmarlo con seguridad. Las dimensiones estimadas de este recinto mayor son de unos
92 m de diámetro y unos 675 m2 de área (0’06 Has).
Por otro lado, en el espacio interno que delimitan estas zanjas y muy próximo a la
zona de la entrada, se localizó un intenso manchón de color negro muy destacado (Cata
15), de unos 120/125 cm de diámetro y solo 30 cm de potencia, con un único nivel de
relleno, formado por un sedimento de color gris oscuro/ negro, donde sobresalen abundantes clastos de caliza, alguno de ellos carbonizados. Esta última circunstancia, unida a
la escasa profundidad de la estructura nos permite interpretarla como un posible hogar, si
bien hay que señalar que las paredes no muestran señales de combustión. Por otra parte,
aunque parece claro que esta estructura cortaba o se superponía a la zanja delimitadora
del recinto menor, no se pudo documentar con detalle la relación estratigráfica que existía entre ambas, ya que la zanja tenía tan poca potencia que desaparecía a muy pocos centímetros de la superficie. Apenas se ha documentado material arqueológico en este posible hogar.
Como ya se ha señalado anteriormente, se descubrieron varios hoyos de poste, gran
parte de los cuales parecen relacionarse con ambos recintos, aunque alguno de ellos
encuentra mejor explicación en relación con el posible hogar antes mencionado. Todos
ellos estaban excavados en el nivel geológico, sólo uno presentaba paredes rectas y base
ligeramente cóncava, mientras los restantes mostraban perfiles de tendencia en V. La profundidad oscila entre 20 y 50 cm y la anchura, en superficie, entre 35 y 50 cm. Estaban
rellenos por un sedimento de color marrón oscuro o gris y contenían piedras calizas de
tamaño pequeño o medio, sobre todo en el tramo inferior. Sólo en los hoyos más próximos a la estructura interpretada como un hogar se ha documentado algún fragmento de
cerámica a mano.
No obstante, y por desgracia, el mal estado de conservación de estas estructuras tan
interesantes, que se encontraban prácticamente arrasadas, así como la escasa superficie
excavada, impide hacer precisiones más detalladas sobre sus características.
El material arqueológico en esta cata es relativamente abundante, con un total de 169
elementos documentados, en su inmensa mayoría fragmentos cerámicos, con escasas piezas líticas (un raspador, un perforador, láminas, un cuchillo de dorso, muescas y denticulados), así como numerosos huesos de fauna.
Entre las cerámicas contamos con un borde entrante, dos exvasados, una ollita de
paredes rectas, asas de cinta, mamelones y cordones, a veces con decoraciones impresas,
a menudo combinadas con decoraciones acanaladas (trazos verticales, horizontales,
sinuosos).
Se han podido datar dos muestras de hueso procedentes del sedimento que rellenaba
las pequeñas zanjas que forman los recintos:
KIA-21354. 6177±31 BP. Fragmento de diáfisis de fémur de ovicáprido. 2 Sigma cal
AC 5259-5002.
—76—
[page-n-78]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 18.- Sección de la Estructura 14 de La Revilla del Campo (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—77—
39
[page-n-79]
40
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
KIA-21355. 6230±30 BP. Fragmento apendicular de mesomamífero. 2 Sigma cal AC
5298-5070.
Estructura 14 (fig. 18)
La cata 16 se trazó en torno a esta estructura que se muestra en planta como una mancha circular de color oscuro, 130 cm de diámetro y 60 cm de profundidad. Destaca la
importante concentración de material arqueológico, sobre todo cerámica, en el tramo
inferior del relleno. Con 150 elementos, el material documentado en esta cata es abundante, con un claro predominio de los fragmentos cerámicos, y sólo 17 piezas de industria lítica, además de restos faunísticos. Entre la cerámica destacan los vasos de paredes
rectas, con cinco ejemplares, aunque también hay un borde entrante, otro exvasado y un
galbo de pared muy fina perteneciente a un vaso globular. En cuanto a las decoraciones
la variedad es muy escasa, con un predominio de las decoraciones plásticas, sobre todo
cordones ornamentados con ungulaciones, muchas veces combinados con mamelones,
aunque también aparecieron dos piezas con impresiones en el labio y cerca del borde respectivamente, así como un galbo con líneas horizontales y paralelas incisas jalonadas por
una hilera de cortos trazos impresos. En cuanto a la industria lítica destaca la presencia
de un perforador, una laminita simple y un denticulado.
Se han obtenido cuatro fechas de C14 en este hoyo:
Dos sobre muestras de carbón:
KIA-13947. 6809±37 BP. 2 Sigma cal AC 5739-5635.
KIA-13946. 6691±48 BP. 2 Sigma cal AC 5710-5495.
Y otras tantas sobre muestras de hueso:
KIA-21357. 6271±31 BP. Fragmento de diáfisis de metápodo de mesomamífero erosionado. 2 Sigma cal AC 5317-5082.
KIA-21358. 6365±36 BP. Fragmento de diáfisis SI de mesomamífero. 2 Sigma
cal AC 5469-5262.
En este hoyo se recuperaron 27 fragmentos de fauna, nueve de ellos correspondientes a ovicápridos domésticos, tres a ciervos (dos astas), y el resto a mesomamíferos sin
identificar.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Cerealia indet.).
Estructura 16 (fig. 15 B)
En la cata 7 la anomalía detectada en prospección se manifestaba en superficie de
forma bastante nítida como un sedimento de color gris oscuro, de tendencia circular, con
un diámetro aproximado de 150 cm. En su sector N se concentraban los clastos de caliza, mientras en el resto de la mancha aparecen de forma muy esporádica. El relleno era
un sedimento de color gris oscuro/negro y textura arenosa ligeramente compactada, por
debajo del cual aparecía el nivel geológico. No se observó ningún tipo de corte que per—78—
[page-n-80]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
41
mitiera identificar una estructura excavada en el substrato geológico. Únicamente se
apreciaron, en la transición entre el nivel arqueológico y la roca madre, importantes filtraciones del sedimento negro.
Todo lo anterior, junto a la ausencia de material arqueológico (sólo apareció un fragmento cerámico liso), nos lleva a interpretar esta anomalía como un área de intensa actividad antrópica, donde hay una acumulación importante de sedimento, aunque no se
puede descartar que se trate de una estructura arrasada de la que sólo se conserva la base.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Triticum monococcum L./dicoccum, Cerealia indet.), de los que pudo obtenerse una datación radiocarbónica: UtC-13294. 6240±50 BP. 2 Sigma cal AC 5320-5050.
En resumen, si tenemos en cuenta en primer lugar las muestras de carbón, tenemos
en los hoyos excavados de La Revilla dataciones de C14 que sitúan la ocupación de este
yacimiento a lo largo de todo el VI milenio cal AC, con algún testimonio aislado de su
probable continuación a mediados del V (estructura 8), e incluso hasta mediados del IV
(estructura 1) (fig. 3). Los testimonios de la ocupación más antigua (6000-5700 cal AC)
se dan en las estructuras 4 (dos fechas) y 8 (una fecha), bien es cierto que junto a otras
fechas más modernas, que sugieren que estos hoyos se excavaron y amortizaron como
basureros posteriormente, incorporando tierra que llevaba en su interior materiales y carbones de la etapa más antigua de utilización del lugar, a comienzos del VI milenio cal
AC. Etapa que, no obstante, ha sido atestiguada como vimos anteriormente, en el vecino
asentamiento de La Lámpara (por ejemplo en el Hoyo 1). Entre el 5700-5400 cal AC tendríamos fechas en las estructuras 2 (una datación), 4 (dos), 14 (dos), especialmente en
este último caso, donde las dos fechas obtenidas sobre muestras de carbón coinciden en
situar la construcción y relleno de esta estructura en este periodo cronológico, ya que en
los demás tenemos también muestras que ofrecen fechas más antiguas y más modernas.
Sin embargo, en este caso las dos fechas obtenidas sobre hueso rebajan esta cronología
hasta el último tercio del VI milenio cal AC.
Para el periodo entre 5400-5000 cal AC tenemos fechas en las estructuras 2 (tres
dataciones), 4 (cuatro), 8 (una), 14 (dos), 5 (una). En este último caso, dado que se trata
de la única fecha disponible podríamos considerar que dataría en este momento, y más
concretamente entre 5479-5322 cal AC, la construcción y relleno del hoyo, pero como
han demostrado otros hoyos de este yacimiento y del vecino de La Lámpara, antes descrito, disponer de una sola fecha es un procedimiento muy poco fiable para datar una
estructura de este tipo. En el caso de las estructuras 2, 4 y 14 es posible que las fechas
que se incluyen en este margen cronológico (5470-5301 y 5482-5324 cal AC en el primero, 5475-5316, 5465-5153 cal AC en el segundo, y 5317-5208 y 5388-5296 cal AC,
sobre muestra de hueso en el tercero), daten su construcción y relleno, ya que las restantes (5733-5563 cal AC en el primer caso y 6158-5924, 5984-5730, 5733-5559 y 56145474 cal AC en el segundo) podrían corresponder a tierra de los alrededores, pertene—79—
[page-n-81]
42
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
ciente a otras etapas más antiguas de ocupación del yacimiento. La estructura 8 tiene
otras dos fechas, una más antigua y otra mucho más moderna (4712-4262 cal AC), que
dataría la construcción y relleno de la estructura, nuevamente incorporando tierra con
materiales y carbones pertenecientes a etapas de ocupación muy anteriores.
A este respecto conviene destacar, finalmente, el ejemplo de la estructura 4, que proporciona ocho dataciones que recorren todo el VI milenio cal AC, pero a tramos regulares y de forma perfectamente escalonada, representando así todas las etapas de ocupación
del yacimiento (fig. 20). No es razonable atribuir 1000 años de duración a una estructura de este tipo, que se colmataría en unos pocos meses o años, sino que refleja probablemente las actividades desarrolladas en la etapa en que se construyó, 5465-5153 cal AC,
según la fecha más moderna disponible, o quizá incluso más tarde si pensamos que también esta muestra fue incorporada en la tierra con que se rellenó el hoyo, que, procedente de los alrededores, representaría en este caso todas las etapas de ocupación neolítica
del sitio a lo largo de todo el VI milenio cal AC.
Nuevamente en este caso, y especialmente dada la amplia serie de fechas de C14 realizadas sobre muestras de vida corta en este yacimiento, se comprueba el “salto” que la
cronología del sitio experimenta cuando se manejan este tipo de dataciones. Así, las 16
fechas realizadas sobre muestras de fauna (diez) y cereales (seis) sitúan la cronología del
yacimiento a lo largo de la segunda mitad del VI milenio cal AC, con una clara concentración de casos en el último tercio del mismo (5300-5000 cal AC). No obstante, las
fechas más antiguas se localizan en las estructuras 4, donde también se ubicaban las más
elevadas de carbón, con una fecha de fauna doméstica (ovicáprido) (KIA-21356: 54665261), 9, con una de cereal (UtC-13347: 5470-5080) y 14, con otra de fauna no identificada (KIA-21358: 5469-5262 cal AC), donde asimismo se documentaban dos fechas
sobre carbón de notable antigüedad (5700-5500 cal AC) (fig. 3).
4. HACIA UNA REVISIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DEL NEOLÍTICO EN LA MESETA EN EL MARCO PENINSULAR
En definitiva, lo que demuestran las fechas de C14 que presentamos en este trabajo
es que el Neolítico llegó a la Meseta, y en concreto al Valle de Ambrona, mucho antes de
lo que se había pensado hasta ahora. De hecho, las más antiguas, tanto sobre muestras de
carbón (6000-5700 cal AC) como de vida corta (5800-5300 cal AC), son muy semejantes a las que marcan la introducción del Neolítico en las regiones periféricas, de las que
se supone partieron los grupos que colonizarían o “aculturarían” las tierras interiores
(Tablas 1 y 2; fig. 2). Además, no se trata precisamente de unas pocas dataciones aisladas y discutibles sobre cuyo contexto arqueológico tampoco existen las dudas que se han
expuesto a propósito de otros casos, sobre todo en cuevas (Bernabeu, Pérez y Martínez,
1999), sino de series espectacularmente amplias procedentes de estructuras de hábitat
—80—
[page-n-82]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
43
descubiertas en excavación. No en vano, las fechas de Ambrona representan un 30% de
las existentes actualmente en contextos del Neolítico antiguo en toda la Península.
Además, aunque ofrecen resultados coincidentes, proceden de dos yacimientos diferentes, por lo que no cabe atribuir su sorprendente antigüedad a factores o problemas del
registro concreto de un lugar, de tipo postdeposicional fundamentalmente.
Las muestras de La Revilla y La Lámpara que han sido datadas se encuentran perfectamente contextualizadas, en el interior de hoyos y otras estructuras rellenas con los
desechos propios de un hábitat neolítico, entre los cuales se encuentran no pocos testimonios del desarrollo de prácticas agrícolas y ganaderas plenamente establecidas, como
demuestran los estudios arqueobotánicos (Stika, 2005) y zooarqueológicos (en preparación). No existen ni en estos yacimientos, ni se conocen hasta la fecha en el Valle de
Ambrona y su entorno más cercano, pruebas arqueológicas de un poblamiento mesolítico anterior que pudiera “contaminar” de antigüedad la secuencia cronológica de estos
hábitats neolíticos.
Contamos además con una amplia serie de dataciones (58 fechas), tanto sobre muestras de carbón (35 fechas) como sobre muestras de vida corta (23 fechas), lo cual permite establecer comparaciones, y como ya hemos señalado anteriormente, constatar el notable envejecimiento de la cronología que se produce como consecuencia de la datación de
muestras de carbón (fig. 3 y 4). Las fechas son todas ellas de gran calidad en lo que respecta a lo reducido de sus desviaciones típicas (más de un 80% de nuestras dataciones se
encuentran por debajo de los 50 años de desviación), hecho que resulta crucial a la hora
de valorarlas y que rara vez se tiene en cuenta. Como se muestra en la fig. 19 A, a medida que aumenta la desviación típica lo hace proporcionalmente el margen estadístico en
el que se comprende la fecha, una vez calibrada, y si aplicamos una desviación de ± 100
BP para el marco cronológico de la neolitización de la Península Ibérica, los intervalos
mínimos de calibración a 2 sigma son superiores a 330 años, lapso temporal que supera
con creces la duración de algunos fenómenos de este proceso histórico, como podrían ser
las colonizaciones marítimas del levante español y de la costa atlántica portuguesa, o la
colonización del interior peninsular (fig. 19 B). Por esta razón hemos decidido eliminar
de los cuadros de dataciones del Neolítico antiguo peninsular aquí confeccionadas
(Tablas 1 y 2) aquellas que exceden los 100 años de desviación típica, pues una vez calibradas a 2 sigma proporcionan un margen de entre tres y más de seis siglos para situar
las fechas (fig. 19 A).
Además, el hecho de haber podido fechar un buen número de muestras dentro de
unas mismas estructuras que, como los hoyos, se podría pensar tuvieron un corto periodo de utilización y relleno, nos ha permitido documentar en las mismas, por el contrario,
la existencia de dilatados marcos cronológicos, a veces superiores al milenio, representativos de la ocupación global de estos yacimientos a lo largo del Neolítico antiguo. Así,
en el hoyo 9 de La Lámpara y en las estructuras 4 y 8 de La Revilla las fechas ilustran
amplias secuencias cronológicas, de unos seis siglos en el primer caso, y de un milenio y
—81—
[page-n-83]
44
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 19.- Ejemplos de dataciones de C14 donde se muestra la incidencia que
tiene la magnitud de la desviación típica en el margen cronológico que
abarcan finalmente las fechas, una vez calibradas.
casi dos en los dos ejemplos de La Revilla, desde luego impensables para la vida útil de
tan modestas estructuras (fig. 20).
Este hecho, documentado en ambos yacimientos, debería constituir una advertencia
general sobre la datación de una sola muestra en estos hoyos tan característicos de
muchos poblados coetáneos en el resto de la Península, y podría interpretarse según nuestro criterio en relación con el proceso de relleno de los mismos. Desde nuestro punto de
vista, es lógico suponer que sean las fechas más modernas las que ilustren el relleno, y
presumiblemente también la construcción, de las mismas, explicándose la presencia de
las restantes por la incorporación de materiales existentes en las proximidades de estas
estructuras, pertenecientes a ocupaciones anteriores del asentamiento, también neolíticas,
que sí han sido documentadas en cambio en otras estructuras vecinas en estos mismos
yacimientos, como en el hoyo 18 de La Lámpara, donde las tres fechas de carbón dispo—82—
[page-n-84]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 20.- Situación espacial de las muestras datadas por C14, con el resultado de la calibración a 2 sigma indicado: (A)
Estructura 4 de La Revilla. (B) Hoyo 9 de La Lámpara.
—83—
45
[page-n-85]
46
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
nibles se sitúan en la fase más antigua de ocupación (comienzos del VI milenio cal AC),
o la estructura 14 de La Revilla donde las dos fechas enmarcan la datación del hoyo en
otra de las fases antiguas (segundo tercio del VI milenio cal AC).
Teniendo en cuenta estas observaciones, y recapitulando el conjunto de las fechas
disponibles en ambos yacimientos (fig. 3 y 4) podemos decir que en La Lámpara las nuevas fechas de C14 que presentamos en este trabajo demuestran que el sitio fue habitado
a lo largo de toda la 1ª mitad del VI milenio cal AC, a juzgar por lo que indican las muestras de carbón. Entre el 6000-5700 cal AC se construyó y colmató los hoyos 16 y 18, y
carbones y materiales de esta etapa acabaron rellenando el hoyo 9. Entre 5700-5600 no
hay testimonio de que se realizara ninguna estructura, pero materiales y carbones de este
momento acabaron en el relleno de los hoyos 9 y 13. Finalmente entre 5600-5400 cal AC
se construyeron y amortizaron como basureros los hoyos 9 y 13. Asimismo, no podemos
olvidar el enterramiento en fosa de la estructura C de La Lámpara (Rojo y Kunst, 1999a,
1999c, 1999d; Kunst y Rojo, 2000), que se sitúa a finales del VI milenio cal AC, lo que
indicaría que, también aquí como en La Revilla, la ocupación neolítica del lugar se desarrolla durante todo este milenio. Si tenemos en cuenta únicamente las muestras de vida
corta datadas en este yacimiento, habría que rebajar ligeramente la cronología durante la
cual el lugar estuvo habitado, reduciendo tal periodo al 5800-5000 cal AC.
Como explicamos anteriormente con detalle, en La Revilla, materiales y carbones de
entre 6000-5700 cal AC se utilizaron para rellenar las estructuras 4 y 8, entre 5700-5500
cal AC se realizó la estructura 14, y carbones y materiales de este momento fueron a parar
a la tierra con la que se rellenaron las nº 2 y 4. Entre 5500-5000 cal AC se fecharían la
construcción y relleno de las estructuras 2, 4 y 5, y carbones y tierra de esta etapa formaron parte de la tierra con que se colmató posteriormente la nº 8. Si tenemos en cuenta
sólo las fechas obtenidas sobre muestras de vida corta (fauna) el margen cronológico se
reduce a la segunda mitad del VI milenio cal AC, con una especial concentración de las
fechas en el último tercio.
Finalmente, hay dos fechas aisladas que demuestran que el yacimiento también se
habitó a mediados del V milenio cal AC (estructura 8), y a mediados del IV (estructura
1). Es probable que, si se excavasen más estructuras de este sitio se pudieran llenar los
vacíos cronológicos existentes entre estos periodos de fechas, tan alejados entre sí. Ello
confirmaría lo que antes sugeríamos, es decir, que en estos lugares la ocupación fue estacional pero continuada a lo largo de los siglos, e incluso de los milenios, configurando
más que poblados concretos, grandes áreas de habitación.
En suma, tanto las fechas realizadas sobre muestras de vida corta como las de carbón
no dejan lugar a dudas acerca de la existencia de una fase muy temprana de neolitización
en el Valle de Ambrona, rigurosamente coetánea de la documentada en la periferia peninsular (Tablas 1 y 2; fig. 2). Es el caso de la muestra de ovicáprido de la estructura 4 de
La Revilla (5466-5261 cal AC) y, sobre todo, el macroungulado del hoyo 9 de La
Lámpara (5837-5665 cal AC), así como, especialmente, las realizadas sobre muestras de
—84—
[page-n-86]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
47
carbón, con nueve dataciones de La Lámpara comprendidas entre 6076 y 5720 cal AC
pertenecientes a tres estructuras distintas, y las tres de La Revilla situadas entre 6158 y
5730 cal AC procedentes de dos estructuras diferentes. Curiosamente, tanto las fechas de
fauna como las de carbón coinciden en las mismas estructuras de ambos yacimientos: los
hoyos 9, 16 y 18 de La Lámpara y las estructuras 4 y 8 de la Revilla, en este último caso
además ofreciendo una clara proximidad espacial.
Así, la gran cantidad de muestras datadas que resultan coincidentes en ese mismo
margen cronológico, y su procedencia de distintos hoyos y estructuras dentro de dos
asentamientos diferentes, refuerzan aún más si cabe la validez de estas evidencias arqueológicas de la temprana neolitización de estas tierras sorianas. Neolitización que se plasma en nuestra región, ya desde el comienzo, con todos los elementos materiales (cerámica, industria lítica, etc.) y subsistenciales (agricultura y ganadería plenamente desarrolladas) que la caracterizan en otros ámbitos de la periferia costera, salvo, curiosamente,
la cerámica cardial, auténtico fósil guía del Neolítico antiguo peninsular en muchos
modelos teóricos de amplia aceptación.
Así, descartando la posibilidad de un esquema de evolución autóctona, dada la
inexistencia de un sustrato mesolítico, y teniendo en cuenta la presencia de todas estas
evidencias de un “modo de vida” neolítico plenamente establecido ya desde fechas tan
tempranas como las de los eventuales focos originarios peninsulares, cabe plantearse
entonces cuál fue la vía de penetración de estos primeros pobladores neolíticos del Valle
de Ambrona. La propia situación geográfica de nuestra área de estudio, en un auténtico
cruce de caminos entre las cuencas del Duero, Ebro y Tajo, podría ayudar a explicar tan
temprana incidencia.
Por razones geográficas sería lógico suponer que estuviera en alguna región del
Levante peninsular, y de hecho hay indicios que parecen apuntar en este sentido, como la
identificación de Papaver somniferum (adormidera) en el hoyo 11 de La Lámpara, de
posible procedencia costera mediterránea. Aunque conviene recordar que son diversas las
teorías existentes acerca del origen de esta planta, algunas de las cuales consideran que
procede del Mediterráneo oriental y por ello vino a la Península asociada a la neolitización, mientras otras la creen autóctona de ésta última (Buxó, 1997: 125). Pero ¿cómo
explicar entonces la ausencia de cerámica cardial en el Valle de Ambrona, cuando era uno
de los elementos materiales característicos de estos supuestos colonos mediterráneos?
Diversos investigadores han propuesto la acción de la distancia geográfica y su efecto
modificador, a modo de filtro, en la difusión de determinados elementos materiales para
explicar casos semejantes (Vicent, 1997; Bernabeu, 2002: 221). No en vano, tanto las formas cerámicas como los motivos decorativos empleados en los ejemplares recuperados
en el Valle de Ambrona recuerdan notablemente a las cardiales peninsulares, por lo que
sólo diferiría el instrumento empleado, lo que no resulta de tanto valor en definitiva a
efectos del uso social de estas vasijas (Vicent, 1997).
Sin embargo, no podemos obviar la espinosa cuestión de la cronología, pues la
—85—
[page-n-87]
48
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
amplia serie de fechas aquí presentadas no sólo cuestiona la antigüedad hasta ahora
defendida para la llegada del Neolítico en el interior peninsular, sino que también arroja
dudas sobre los esquemas cronológicos peninsulares diseñados sobre este particular,
especialmente con referencia a la región levantina y portuguesa (Zilhão, 1993, 2001;
Bernabeu, 1996, 2002). Estas fechas y otras aún más sorprendentes y polémicas como las
conocidas de Mendandia (Alday, 2005), cuestionan el límite del 5600 cal AC para la llegada del Neolítico a la Península (fig. 2). Así, y de forma significativa, en el hoyo 18 de
La Lámpara antes citado la muestra de hueso fechada ofrece un resultado en torno al
5400 cal AC, muy en consonancia con los existentes en la periferia mediterránea y atlántica peninsulares, que sitúan a mediados del VI milenio cal AC la primera neolitización,
siempre que se tengan en cuenta sólo las muestras de vida corta (conchas, huesos, cereales y semillas) (Zilhão 2001). Así pues, no sólo la colonización de las tierras del interior
peninsular se habría producido de forma casi instantánea, apenas unas pocas décadas tras
su llegada a los ámbitos costeros peninsulares, sino que todo el proceso sería más antiguo y complejo de lo que pensamos en la actualidad.
Este último hecho vendría necesariamente sugerido por las evidencias proporcionadas por la muestra de hueso del hoyo 9 de La Lámpara (KIA-21350: 6871±33 BP. 58085706 cal AC), que constituye, hasta el momento, la fecha más antigua realizada sobre
fauna de todo el Neolítico peninsular, a excepción de las polémicas de Mendandia
(Alday, 2005). Todas ellas desbordan con creces el 5600 cal AC establecido como límite
máximo de las fechas admisibles para un contexto arqueológico neolítico “no aparente”
(Bernabeu y otros, 1999; Bernabeu, 2002). Es cierto que se puede intentar cuestionar la
validez de las fechas, o mejor dicho la correspondencia entre las fechas y los contextos
que se supone están datando.
En el caso de Mendandia la existencia de niveles mesolíticos infrayacentes quizás
permitiría atribuirlas a una contaminación procedente de los mismos que no hubiera sido
detectada por su excavador o que, de hecho resultara indetectable en el estado actual de
nuestros conocimientos y técnicas de excavación. Sin embargo, en el caso de las fechas
de Ambrona, tanto las de carbón, como especialmente las de vida corta, y en concreta la
datación del hoyo 9 de La Lámpara, la inexistencia de contexto mesolítico neutraliza esta
objeción por completo. Se trata de un resto de fauna, bien es cierto que no identificado
como doméstico, pero que se encontraba quemado, como producto de su cocinado y consumo en este asentamiento, en un hoyo que ofreció materiales neolíticos y restos de cereales. No obstante, tampoco podemos obviar que existen en esta misma estructura otras
fechas de C14 sobre muestras de carbón muy dispares entre sí, así como otra de fauna
más moderna (5320-5082 cal AC). En nuestra opinión esto encuentra su explicación en
el complejo proceso de formación de los hoyos, como hemos indicado líneas más arriba,
que lleva a la incorporación de materiales más antiguos en el relleno de los mismos, eso
sí procedentes del entorno inmediato y pertenecientes a las etapas más antiguas, también
neolíticas, de ocupación del asentamiento (fig. 20).
—86—
[page-n-88]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
49
En definitiva los resultados de nuestras investigaciones en el Valle de Ambrona plantean nuevos interrogantes que habrán de elucidarse con el tiempo y los sucesivos trabajos de campo y dataciones que se produzcan en los próximos años, no sólo en la Meseta
sino en todo el ámbito peninsular. Quedan muchas cuestiones por resolver, porque aún
falta información para contrastar las distintas hipótesis, pero, al menos, hay que tener el
valor suficiente para atreverse a plantear las preguntas, aunque ello cuestione, o al menos
ponga en tela de juicio, algunas de nuestras ideas y visiones mejor establecidas, los pilares en que se ha sustentado el estudio de la neolitización de la Península Ibérica.
BIBLIOGRAFÍA
ALDAY RUIZ, A. (2003): “Cerámica neolítica de la región vasco-riojana: base documental y cronológica”. Trabajos de Prehistoria 60 (1): 53-80.
— (2005): El campamento prehistórico de Mendandia: ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el
8500 y el 6400 b.p. Álava. Diputación Foral de Álava.
ALLUÉ, E. (2005): “Aspectos ambientales y económicos durante el Neolítico antiguo a partir de la
secuencia antracológica de la Cova de la Guineu (Font Rubí, Barcelona)”. En P. Arias, R. Ontañón
y C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Monografías del
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 53-61.
ARIAS, P. (1995): “La cronología absoluta del Neolítico y el Calcolítico de la Región Cantábrica.
Estado de la cuestión”. En Primeros agricultores y ganaderos en el Cantábrico y Alto Ebro. II.
Jornadas sobre Neolítico y Calcolítico (Karrantza, 1993). Sociedad de Estudios Vascos
(Cuadernos de Sección. Prehistoria-Arqueología, 6). San Sebastián: 15-39.
ARIAS, P. Y ALTUNA, J. (1999): “Nuevas dataciones absolutas para el Neolítico de la Cueva de Arenaza (Bizkaia)”. Munibe 51: 161-171.
ARIAS, P.; ALTUNA, J.; ARMENDÁRIZ, A.; GONZÁLEZ, J.E.; IBÁÑEZ, J.J.; ONTAÑÓN, R. Y ZAPATA, L.
(1999): “Nuevas aportaciones al conocimiento de las primeras sociedades productoras en la región
cantábrica”. En J. Bernabeu y T. Orozco (eds.): Actes del II Congrés del Neolític a la Península
Ibèrica (València, 1999). Saguntum Extra-2: 549-557.
— (2000): La transición al Neolítico en la región cantábrica. Estado de la cuestión. En P. Arias et alii
(coords.): Neolitização e megalitismo da Península Ibérica. Actas do 3º Congresso de Arqueologia
Peninsular (Vila Real, 1999): 549-557.
ARIAS, P.; ONTAÑÓN, R. Y GARCÍA-MONCÓ, C. (eds.) (2005): III Congreso del Neolítico en la
Península Ibérica. Santander, 5 a 8 de octubre de 2003. Santander. Universidad de Cantabria.
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, 1.
AUBRY, T.; FONTUGNE, M. Y MOURA, M.H. (1997): “Les occupations de la grotte de Buraca Grande
depuis le paléolithique supérieur et les apports de la séquence holocène à l’étude de la transition
mésolithique/néolithique au Portugal”. Bulletin de la Société Préhistorique Française 94 (2): 182190.
—87—
[page-n-89]
50
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
AURENCHE, O.; GALET, P.; REGAGNON-CAROLINE Y ÉVIN, J. (2001): “Proto-Neolithic and Neolithic
Cultures in the Middle East – the birth of agriculture, livestock raising, and ceramics: a calibrated
14
C chronology 12.500 – 5.500 cal BC”. Radiocarbon 43 (3) (Proceedings of the 17th International
14
C Conference, edited by H.J. Bruins, I. Carmi and E. Boaretto): 1191-1202.
BADAL, E. (1999): “El potencial pecuario de la vegetación mediterránea: las cuevas redil”. En J.
Bernabeu y T. Orozco (eds.): Actes del II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica (València,
1999). Saguntum Extra-2: 69-75
BECKER, H. (1999): “Zur magnetischen Prospektion 1996 und 1997 an prähistorischen Fundplätzen
in der Umgebung von Ambrona (Prov. Soria)”. Madrider Mitteilungen 40: 53-60.
— (2000): “Geophysikalisch-archäeologische Prospektion in der Umgebung von Ambrona (Prov.
Soria) 1998”. Madrider Mitteilungen 41: 43-53.
BERNABEU, J. (1996): “Indigenismo y Migracionismo. Aspectos de la neolitización en la fachada
oriental de la Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria 53 (2): 37-54.
— (2002): “The social and symbolic context of Neolithization”. El Paisaje en el Neolítico mediterráneo. Saguntum Extra-5: 209-233.
BERNABEU, J.; PÉREZ, M. Y MARTÍNEZ, R. (1999): “Huesos, neolitización y Contextos Arqueológicos
Aparentes”. II Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Saguntum Extra-2: 589-596.
BERNABEU, J.; VILLAVERDE, V.; BADAL, E. Y MARTÍNEZ, R. (1999): “En torno a la neolitización del
Mediterráneo peninsular: valoración de los procesos postdeposicionales de la Cova de les Cendres”. Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial María Pilar Fumaral. Departament de
Geografia, Universitat de València, València: 69-81.
BERNABEU, J.; MOLINA, L. Y GARCÍA, O. (2001): “El mundo funerario en el horizonte cardial valenciano. Un registro oculto”. Saguntum 33: 27-36.
BERNABEU, J.; OROZCO, T.; DÍEZ, A.; GÓMEZ, M. Y MOLINA, F.J. (2003): “Mas d’Is (Penàguila,
Alicante): Aldeas y recintos monumentales del Neolítico inicial en el valle del Serpis”. Trabajos de
Prehistoria 60 (2): 39-59.
BICHO, N.F.; STINER, M.; LINDLY, J. Y FERRING, C.R. (2000): “O processo de neolitização na costa
sudoeste”. Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, vol. III (Neolitização e Megalitismo
da Península Ibérica). Porto: ADECAP: 11-22.
BLASCO, A.; EDO, M.; VILLALBA, M.J. Y SAÑA, M. (2005): “Primeros datos sobre la utilización sepulcral de la Cueva de Can Sadurní (Begues, Bajo Llobregat) en el Neolítico cardial”. En P. Arias, R.
Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica.
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 625-633.
BORDAS, A.; MORA, R. Y LÓPEZ, V. (1996): “El asentamiento al aire libre del Neolítico antiguo en la
Font del Ros (Berga, Berguedà)”. En I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica, Gavà –
Bellaterra. Rubricatum 1 (2): 397-406.
BOSCH, A.; BUXÓ, R.; PALOMO, A.; BUCH, M.; MATEU, J.; TABERNERO, E. Y CASADEVALL, J. (1998):
El poblat neolític de Plansallosa. L’explotació del territori dels primers agricultors-ramaders de
l’Alta Garrotxa. Museo Comarcal de la Garrotxa. Gerona.
—88—
[page-n-90]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
51
— (1999): “El poblado de Plansallosa y la neolitización del valle del Llierca (Prepirineo oriental)”. II
Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. València, 7-9 Abril, 1999. Saguntum Extra 2: 329-335.
BOSCH, A.; CHINCHILLA, J. Y TARRÚS, J. (2000): El poblat lacustre neolític de La Draga.
Excavacions de 1990 a 1998. Museo de Arqueología de Cataluña, Centro de Arqueología
Subacuática de Cataluña (Monografías del CASC, 2). Gerona.
BUXÓ, R. (1993): Des semences et des fruits. Cueillette et agriculture en France et en Espagne
ˆ
Méditerranéennes du Néolithique a l’Age du Fer. Tesis doctoral inédita. Universidad de
Montpellier II.
— (1997): Arqueología de las plantas. Barcelona: Ed. Crítica.
CACHO, C.; PAPÍ, C.; SÁNCHEZ-BARRIGA, A. Y ALONSO, F. (1996): “La cestería decorada de la Cueva
de los Murciélagos (Albuñol, Granada)”. En M.A. Querol y T. Chapa (eds.): Homenaje al Profesor
Manuel Fernández-Miranda. I. Complutum Extra 6: 105-122.
CARVALHO, A.F. (1999): “Os sítios de Quebradas e de Quinta da Torrinha (Vila Nova de Foz Coa) e
o Neolítico antigo do Baixo Coa”. Revista Portuguesa de Arqueología 2 (1): 39-70.
CERRILLO, E.; PRADA, A.; GONZÁLEZ, A.; HERAS, F.J. Y SÁNCHEZ, M.E. (2005): “Los Barruecos y
las primeras comunidades agrícolas del Tajo interior. Campañas de excavación 2001-2002”. En P.
Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica.
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 935-944.
DELIBES DE CASTRO, G. (1977): “El poblamiento eneolítico en la Meseta Norte”. Sautuola II: 141-151.
DELIBES, G. Y ZAPATERO, P. (1996): “De lugar de habitación a sepulcro monumental: una reflexión
sobre la trayectoria del yacimiento neolítico de La Velilla en Osorno (Palencia)”. I Congrés del
Neolitíc a la Península Ibèrica, Gavà – Bellaterra. Rubricatum 1 (2): 337-348.
ESTREMERA PORTELA, M.S. (1999): “Sobre la trayectoria del Neolítico Interior: precisiones a la
secuencia de la Cueva de la Vaquera (Torreiglesias, Segovia)”. II Congrés del Neolític a la
Península Ibèrica. Saguntum Extra 2: 245-250.
— (2003): Primeros agricultores y ganaderos en la Meseta Norte: El Neolítico de la Cueva de la
Vaquera (Torreiglesias, Segovia). Zamora: Junta de Castilla y León. Arqueología en Castilla y
León, Memorias 11.
FÁBREGAS VALCARCE, R. (1992): “¿Tercera revolución del radiocarbono? Una perspectiva arqueológica del C14”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte e Historia LVIII: 9-24.
FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. Y MOURE, A. (1975): “El abrigo de Verdelpino (Cuenca). Un nuevo yacimiento neolítico en el interior de la Península Ibérica”. Noticiario Arqueológico Hispánico 3: 189236.
FERNÁNDEZ-POSSE Y DE ARNAIZ, M.D. (1980): “Los materiales de la Cueva del Aire de Patones
(Madrid)”. Noticiario Arqueológico Hispánico 10: 39-64.
GARCÍA GAZÓLAZ, J. Y SESMA, J. (2001): “Los Cascajos (Los Arcos, Navarra). Intervenciones de
1996-1999”. Trabajos de Arqueología Navarra 15: 299-306.
GONZÁLEZ, M.R. Y STRAUS, L.G. (2000): “El depósito arqueológico de la Prehistoria reciente de La
Cueva del Mirón (Ramales, Cantabria): bases estratigráficas para una secuencia regional”. En P.
—89—
[page-n-91]
52
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Bueno y otros (coord.): Pré-história recente da Península Ibérica. Actas do 3º Congresso de
Arqueologia Peninsular (Vila Real, 1999). Vol. 4. ADECAP, Porto: 49-63.
GÖRSDORF, J. (2000): “14C- Datierungen von Materialien aus dem Grabhügel ‘La Peña de La Abuela’
(Ambrona, Soria)”. Madrider Mitteilungen 41: 32-35.
HOP, M. Y MUÑOZ, A.M. (1974): “Neolithische Pflanzenreste aus der Höhle Los Murciélagos bei
Zuheros, Prov. Córdoba”. Madrider Mitteilungen 15: 9-27.
IGLESIAS, J.C.; ROJO, M.A. Y ÁLVAREZ, V. (1996): “Estado de la cuestión sobre el Neolítico en la
Submeseta Norte”. I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica, Gavà – Bellaterra. Rubricatum
1 (2): 721-734.
JIMÉNEZ GUIJARRO, J. (2005): “El proceso de neolitización en la Comunidad de Madrid”. En Arias,
P.; Ontañón, R. y García-Moncó, C. (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica.
Santander, 5 a 8 de octubre de 2003. Santander. Universidad de Cantabria. Monografías del
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 903-912.
JORDÁ PARDO, J.F. ; AURA, J. Y JORDÁ CERDÁ, F. (1990): “El límite Pleistoceno – Holoceno en el
yacimiento de la Cueva de Nerja (Málaga)”. Geogaceta 8: 102-104.
JUAN-CABANILLES J. Y MARTÍ, B. (2002): “Poblamiento y procesos culturales en la Península Ibérica
del VII al V milenio A.C. (8000-5500 BP). Una cartografía de la neolitización”. Saguntum Extra 5
(El paisaje en el Neolítico Mediterráneo), Universidad de Valencia: 45-87.
KUNST, M. Y ROJO, M.A. (2000): “Ambrona 1998. Die neolithische Fundkarte und 14 C- Datierungen”. Madrider Mitteilungen 41: 1-31.
LÁZARICH, M.; RAMOS, J.; CASTAÑEDA, V.; PÉREZ, M.; HERRERO, N.; LOZANO, J.M.; GARCÍA, E.;
AGUILAR, S.; MONTAÑÉS, M. Y BLABES, C. (1997): “El Retamar (Puerto Real, Cádiz). Un asentamiento neolítico especializado en la pesca y el marisqueo”. II Congreso de Arqueología Peninsular
(Zamora, 1996). Tomo II (Neolítico, Calcolítico y Bronce). Zamora. Fundación Rei Afonso
Henriques: 49-58.
LIESAU, C. Y MONTERO, S. (1999): “Vorbericht über die Tierknochenfunde aus Ambrona (Prov.
Soria)”. Madrider Mitteilungen 40: 66-71.
LOHRKE, B.; WIEDMANN, B. Y ALT, K.W. (2000): “Das Hockergrab von La Lámpara (Ambrona,
Soria). Anthropologische Bestimmung”. Madrider Mitteilungen 41: 36-39.
— (2002): “Die anthropologische Bestimmung der menschlichen skelettreste aus La Peña de la
Abuela, Ambrona (Soria) / Determinación antropológica de los restos de esqueletos humanos de La
Peña de la Abuela”. En M.A. Rojo y M. Kunst (eds.): Significado del fuego en los rituales funerarios del Neolítico: 83-98. Valladolid: Studia Archaeologica 91.
LÓPEZ GARCÍA, P. (1980): “Estudio de semillas prehistóricas en algunos yacimientos españoles”.
Trabajos de Prehistoria 37: 419-432.
LÓPEZ GARCÍA, P.; ARNANZ, A.; UZQUIANO, P.; MACÍAS, R. Y GIL, P. (2003): “Informes Técnicos: 1
Paleobotánica”. En M.S. Estremera: Primeros agricultores y ganaderos en la Meseta Norte: El
Neolítico de la Cueva de La Vaquera (Torreiglesias, Segovia). Zamora: Junta de Castilla y León.
Arqueología en Castilla y León, Memorias 11: 247-256.
—90—
[page-n-92]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
53
MARTÍ, B. (1978): “Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). Nuevos datos sobre el Neolítico del Este peninsular”. En C14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Reunión 1978. Madrid. Fundación Juan
March (Serie Universitaria 77): 57-60.
MARTÍ, B. Y JUAN-CABANILLES, J. (1998): “L’Espagne méditerranéenne: Pays valencien et region de
Murcie”. En J. Guilaine (dir.): Atlas du Néolithique européen. Vol. 2B (L’Europe occidentale).
Liège. ERAUL 46: 825-870.
MARTÍN CÓLLIGA, A. (1993): “Reflexión sobre el estado de la investigación del Neolítico en Cataluña
y su reflejo en la cronología radiométrica”. Empúries 48-50 (II): 84-102.
— (1998): “Le Nord-Est de la Péninsule Ibérique (et les Baleares)”. En J. Guilaine (dir.): Atlas du
Néolithique européen. Vol. 2B (L’Europe occidentale). Liège: ERAUL, 46: 763-824.
MARTÍN SOCAS, D.; CÁMALICH MASSIEU, Mª.D. Y GONZÁLEZ QUINTERO, P. (1998): “Le Néolithique
dans l’Andalusie (Espagne)”. En M. Otte (ed.): Atlas du Néolithique Européen. L’Europe occidentale, Vol. 2B: 871-933.
MARTÍNEZ PUENTE, M.E. (1989): El yacimiento neolítico y de la Edad del Bronce de “Los Cascajos
– El Blanquillo” (Quintanadueñas, Burgos). Memoria de Licenciatura inédita. Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid.
MESTRES, J.S. Y MARTÍN, A. (1996): “Calibración de las fechas radiocarbónicas y su contribución al
estudio del Neolítico catalán”. I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Gavà-Bellaterra,
1995. Rubricatum 1 (2): 791-804.
MONTES, L. (2005): “El Neolítico en el Alto Aragón. Últimos datos”. En P. Arias, R. Ontañón y C.
García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Monografías del Instituto
Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 445-454.
MUÑOZ, A.M. (1972): “Análisis de Carbono-14 sobre muestras recogidas por el Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona”. Pyrenae 8: 147-150.
PELLICER, M. Y ACOSTA, P. (1986): “Neolítico y Calcolítico de la Cueva de Nerja”. En J.F. Jordá (ed.
y coord.): La Prehistoria de la Cueva de Nerja (Málaga). Málaga. Patronato de la Cueva de Nerja
(Trabajos sobre la Cueva de Nerja 1): 337-450.
PEÑA-CHOCARRO, L. (1999): Prehistoric Agriculture in Southern Spain during the Neolithic and the
Bronze Age. The Application of Ethnographic Models. Oxford. BAR Int. Series 818.
PEÑA, L.; ZAPATA, L.; IRIARTE, M.J.; GONZÁLEZ, M. Y GUY STRAUS, L. (2005): “The oldest agriculture in nothern Atlantic Spain: new evidence from El Mirón Cave (Ramales de la Victoria,
Cantabria)”. Journal of Archaeological Science 32: 579-587.
RASILLA, M.; HOYOS, M. Y CAÑAVERAS, J.C. (1996): “El Abrigo de Verdelpino (Cuenca). Revisión
de su evolución sedimentaria y arqueológica”. M.A. Querol y T. Chapa (eds.): Homenaje al
Profesor Manuel Fernández-Miranda. Complutum Extra 6 (I): 75-82.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, D. (2005): “Estado de la cuestión e historia de la investigación del Neolítico
en Ciudad Real: un punto de partida”. En Arias, P.; Ontañón, R. y García-Moncó, C. (eds.): III
Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Santander, 5 a 8 de octubre de 2003. Santander.
Universidad de Cantabria. Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas
de Cantabria 1: 929-934.
—91—
[page-n-93]
54
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
ROJO GUERRA, M.A. (1999): “Proyecto de Arqueología Experimental. Construcción e incendio de
una tumba monumental neolítica a partir de los datos obtenidos en la excavación de La Peña de La
Abuela”. Boletín de Arqueología Experimental 3: 5-11.
ROJO, M.A. Y ESTREMERA, M.S. (2000): “El Valle de Ambrona y la Cueva de La Vaquera: testimonios de la primera ocupación neolítica en la cuenca del Duero”. Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular (Neolitização e Megalitismo da Península Ibérica) vol. III. Porto, Adecap: 81-95.
ROJO, M. A. Y KUNST, M. (1996): “Proyecto de colaboración hispano-alemán en torno a la introducción de la neolitización en las tierras del Interior Peninsular: planteamientos y primeros resultados”,
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid 23: 87-113.
— (1999a): “Zur Neolithisierung des Inneren der Iberischen Halbinsen. Erste Ergebnisse des interdisziplinären, spanisch-deustchen Forschungsprojekts zur Entwicklung einer prähistorischen
Siedlungskammer in der Umgebung von Ambrona (Soria, Spanien)”. Madrider Mitteilungen 40: 152.
— (1999b): “La Peña de la Abuela. Un enterramiento monumental neolítico sellado por la acción del
fuego”. Revista de Arqueología 220: 12-19.
— (1999c): “El Valle de Ambrona: un ejemplo de la primera colonización Neolítica de las tierras del
Interior Peninsular”. II Congrés del Neolític a la Península Ibérica. Saguntum Extra 2: 259-270.
— (1999d): “La Lámpara y la Peña de la Abuela. Propuesta secuencial del Neolítico Interior en el
ámbito funerario”. II Congrés del Neolític a la Península Ibérica. Saguntum Extra 2: 503-512.
— (2002): Sobre el Significado del Fuego en los Rituales Funerarios del Neolítico. Valladolid: Studia
Archaeologica 91.
ROJO, M.A.; KUNST, M. Y PALOMINO, A.L. (2002): “El fuego como procedimiento de clausura en tres
tumbas monumentales de la Submeseta Norte”. En M.A. Rojo Guerra y M. Kunst (eds.): Sobre el
Significado del Fuego en los Rituales Funerarios del Neolítico. Valladolid: Studia Archaeologica
91: 21-38
ROJO, M.A.; MORÁN, G. Y KUNST, M. (2003): “Un défi à l’éternité: genèse et réutilisations du tumulus de La Sima (Miño de Medinaceli, Soria, Espagne)”. Sens dessus dessous. La recherche en
Préhistoire. Receuil d’études offert à Jean Leclerc et Claude Masset. Revue Archéologique de
Picardie Nº Special 21: 173-184.
ROJO, M.A.; GARCÍA, I. Y GARRIDO, R. (2002-2003): “La elaboración experimental de cerveza prehistórica en el Valle de Ambrona”. Boletín de Arqueología Experimental 5: 4-9.
ROJO, M.A.; GARRIDO, R.; MORÁN, G. Y KUNST, M. (2004): “El Campaniforme en el Valle de
Ambrona (Soria, España): dinámica de poblamiento y aproximación a su contexto social”. En M.
Besse y J. Desideri: Graves and Funerary Rituals during the Late Neolithic and the Early Bronze
Age in Europe (2700 – 2000 BC). Proceedings of the International Conference held at the Cantonal
Archaeological Museum, Sion (Switzerland) October 4th - 7th 2001. BAR 1284: 5-13.
ROJO, M.A.; NEGREDO, M.J. Y SANZ, A. (1996): “El túmulo de la Peña de la Abuela y el poblamiento neolítico de su entorno (Ambrona, Soria)”. RICUS (Geografía e Historia): 7-38.
ROVIRA LLORENS, S. (2000): “Estudio de laboratorio de material vitrificado procedente de La
Lámpara (Ambrona, Soria)”. Madrider Mitteilungen 41: 40-42.
—92—
[page-n-94]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
55
SIMOES, T. (1999): O sítio neolítico de São Pedro Canaferrim, Sintra. Contribuições para o estudo da
neolitização da península de Lisboa. Instituto Português de Arqueologia. Trabalhos de Arqueologia
12.
RUIZ-TABOADA, A. Y MONTERO RUIZ, I. (1999): “Ocupaciones neolíticas en Cerro Virtud: estratigrafía y dataciones”. En II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. València, 7-9 Abril, 1999.
Saguntum Extra 2: 207-211.
SOLER, J.A.; DUPRÉ, M.; FERRER, C.; GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P.; GRAU, E.; MÁÑEZ, S. Y ROCA DE
TOGORES, C. (1999): “Cova d’en Pardo, Planes, Alicante. Primeros resultados de una investigación
pluridisciplinar en un yacimiento prehistórico”. En Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial
María Pilar Fumanal. Valencia. Departamento de Geografía. Universidad de Valencia: 269-281.
STIKA, H.P. (1999): “Erste archäeobotanische Ergebnisse der Ausgrabungen in Ambrona (Prov.
Soria)”. Madrider Mitteilungen 40: 61-65.
— (2005): “Early Neolithic agriculture in Ambrona, Provincia Soria, central Spain”.z Vegetation History and Archaeobotany 14 (3): 189-197.
STUIVER, M.; REIMER, P.J.; BARD, E.; BECK, J.W.; BURR, G.S.; HUGHEN, K.A.; KROMER, B.;
MCCORMAC, F.G.; V.D. PLICHT, J. Y SPURK, M. (1998): “INTCAL98 Radiocarbon Age
Calibration, 24,000-0 cal BP”. Radiocarbon 40 (3): 1041-1084.
TAVARES, C. Y SOARES, J. (1998): “Le Portugal”. En J. Guilaine (dir.). Atlas du Néolithique européen. Vol. 2B (L’Europe occidentale). Liège: ERAUL, 46: 997-1049
UTRILLA, P. (2002): “Epipaleolíticos y neolíticos del Valle del Ebro”. Saguntum Extra 5 (El paisaje
en el Neolítico Mediterráneo), Universitat de València: 45-87.
UTRILLA, P.; CAVA, A.; ALDAY, A.; BALDELLOU, V.; BARANDIARÁN, I.; MAZO, C. Y MONTES, L.
(1998): “Le passage du Mésolithique au Néolithique ancien dans le basin de l’Ebre (Espagne) d’après les datations C14”. Préhistoire Européenne 12: 171-194.
VICENT, J.M. (1997): “The Island Filter Model revised”. En A. Balmouth, A. Gilman y L.P. PradosTorreira (eds.): Encounters and transformations. The archaeology of Iberian in transition. Sheffiels
University Press.
ZAMORA CANELLADA, A. (1976): Excavaciones de la Cueva de la Vaquera, Torreiglesias, Segovia (E.
Bronce). Segovia: Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Segovia.
ZAPATA, L. (2002): Origen de la agricultura en el País Vasco y transformaciones en el paisaje: análisis de restos vegetales arqueológicos. Bilbao: Diputación Foral de Vizcaya. Kobie Anejo 4.
ZAPATA, L.; PEÑA-CHOCARRO, L.; PÉREZ-JORDÁ, G. Y STIKA, H.P. (2004): “Early Neolithic Agriculture in the Iberian Peninsula”. Journal of World Prehistory 18 (4): 283-325.
ZILHÃO, J. (1992): Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo. Lisboa: Instituto Português do Património
Arquitectónico e Arqueológico (Trabalhos de Arqueologia 6).
— (1993): “The spread of agro-pastoral economies across Mediterranean Europe: a view from the Far
West”, Journal of Mediterranean Archaeology 6: 5-63.
— (2000): “From the Mesolithic to the Neolithic in the Iberian Peninsula”. En T.D. Price (ed.):
Europe’s first farmers. Cambridge. CUP: 144-182.
—93—
[page-n-95]
56
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
— (2001): “Radiocarbon evidence for maritime pioneer colonization at the origins of farming in west
Mediterranean Europe”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America 98 (24): 14180-14185.
ZILHÃO, J. Y CARVALHO, A.F. (1996): “O Neolítico do maciço calcário estremenho. Crono-estratigrafia e povoamento”. I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Gavà-Bellaterra, 1995.
Rubricatum 1 (2): 659-671.
—94—
[page-n-96]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
57
Tabla 1.- Tabla realizada a partir de Juan-Cabanilles y Martí (2002), Zilhão (2001), Zapata et alii (2004) y últimos trabajos
presentados al III Congreso de Neolítico de Santander (Arias, Ontañón y García-Moncó, 2005).
FECHAS DE C14 SOBRE MUESTRAS DE VIDA CORTA EN CONTEXTOS
DEL NEOLÍTICO ANTIGUO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Yacimiento
Contexto
Muestra
Laboratorio
Años BP
Cal BC 2 σ
Bibliografía
Mendandia
Nivel III-sup.
Fauna
GrN-19658
7210±80
6230-5890
Alday, 2005
Mendandia
Nivel III-sup.
Fauna
GrN-22742
7180±45
6170-5920
Alday, 2005
Lámpara
Hoyo 9
Fauna
KIA 21350
6871±33
5837-5665
Inédita
(Fragmento de
macroungulado
quemado)
Mas d’Is
Casa2-80205
cereal
Beta-166727
6600±50
5630-5470
Bernabeu et alii, 2003
Mas d’Is
Casa1-80219
cereal
Beta-166092
6600±50
5630-5470
Bernabeu et alii, 2003
Cabranosa
conchas
Sac-1321
6550±60
5579-5325
Zilhão, 2000
Padrão
conchas
ICEN-873
6540±65
5577-5318
Zilhão, 2000
Nivel II
fauna
GrN-22741
6540±70
5630-5360
Alday, 2005
Falguera
EU2051b
cereal
Beta-142289
6510±70
5616-5321
Bernabeu et alii, 2001
Mendandia
Nivel I
fauna
GrN-22740
6440±40
5480-5320
Alday, 2005
Almonda
Cisterna 1
Fauna (canino ciervo)
OxA-9287
6445±45
5477-5321
Zilhão,2001
Almonda
Cisterna 1
Adorno hueso
OxA-9288
6445±45
5477-5321
Zilhão, 2001
Mendandia
La Vaquera
bellota
GrA-9226
6440±50
5480-5320
Estremera, 2003
Padrão
conchas
ICEN-645
6420±60
5442-5255
Zilhão, 2000
Fauna
KIA 21347
6407±34
5470-5318
Inédita
Blasco et alii, 2005
Lámpara
Hoyo 18
(costilla de
macroungulado)
Can Sadurní
cereal
UBAR-760
6405±55
5480-5300
Retamar
conchas
Beta-90122
6400±85
5530-5200
Lazarich et alii, 1997
Fauna
KIA 21358
6365±36
5469-5262
Inédita
KIA 21356
6355±30
5466-5261
Inédita
Revilla
Estructura 14
(Fragmento de diáfisis
SI de mesomamífero)
Revilla
Estructura 4
Fauna doméstica
(Fragmento de diáfisis
de tibia de ovicáprido)
Cendres
VII
cereal
Beta-142228
6340±70
5474-5081
Bernabeu et alii, 2001
Caldeirão
NA2
fauna
OxA-1035
6330±80
5480-5079
Zilhão, 1992
Revilla
Estructura 9
cereal
UtC-13347
6313±48
5470-5080
Stika, 2005
Or
J4/c17a
cereal
OxA-10192
6310±70
5469-5067
Zilhão, 2001
Revilla
Estructura 4
Fauna
KIA 21351
6289±31
5338-5145
Inédita
(diáfisis de radio de
mesomamífero)
Cendres
VIIa
fauna
Beta-107405
6280±80
5330-5055
Bernabeu et alii, 1999
Lámpara
Hoyo 9
Fauna
KIA 21352
6280±33
5320-5082
Inédita
(Fragmento craneal
de mesoungulado)
Lámpara
Hoyo 1
cereal
UtC-13346
6280±50
5370-5060
Stika, 2005
Or
J4/c14
cereal
OxA-10191
6275±70
5459-5048
Zilhão, 2001
—95—
[page-n-97]
58
Revilla
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Estructura 14
Fauna
KIA 21357
6271±31
5317-5082
Inédita
(Fragmento de diáfisis
de metápodo de
mesomamífero)
Or
H3/c7
cereal
H-1754/1208
6265±75
5380-5000
Martí, 1978
Revilla
Estructura 2
cereal
UtC-13269
6250±50
5320-5060
Stika, 2005
Revilla
Estructura 12
cereal
UtC-13295
6250±50
5320-5060
Stika, 2005
Revilla
Estructura 4
Fauna
KIA 21359
6245±34
5302-5074
Inédita
Revilla
Estructura 16
cereal
UtC-13294
6240±50
5320-5050
Stika, 2005
Revilla
Estructura 13
Fauna
KIA 21355
6230±30
5298-5070
Inédita
(Mandíbula de Sus sp.)
(Fragmento apendicular
de mesomamífero)
Caldeirão
NA2
fauna
OxA-1034
6230±80
5340-4940
Zilhão, 1992
Revilla
Estructura 2
cereal
UtC-13350
6210±60
5310-4990
Stika, 2005
Revilla
Estructura 2
Fauna
KIA 21346
6202±31
5280-5056
Inédita
(fragmento distal de
fémur de macromamífero)
Los Cascajos
hueso humano
Ua-16024
6185±75
5310-4840
García y Sesma, 2001
Estructura 13
Fauna doméstica
(diáfisis de fémur de
ovicáprido)
KIA 21354
6177±31
5259-5002
Inédita
conchas
Wk-6851
6160±60
5300-4930
Bicho et alii, 2000
Revilla
Estructura 12
Fauna
KIA 21349
6158±31
5256-4992
Inédita
Revilla
Estructura 12
Fauna doméstica
KIA 21353
6156±33
5256-4961
Inédita
Revilla
Alcantarilla
(Escápula de ovicáprido)
Murciélagos
IV
cereal
GrN-6169
6150±45
5221-4941
Muñoz, 1972
Lámpara
Hoyo 1
hueso humano
KIA 6790
6144±46
5243-4924
Inédita
Caldeirão
NA2
hueso humano
OxA-1033
6130±90
5296-4843
Zilhão, 1992
Lámpara
Hoyo 11
Fauna
KIA 21348
6125±33
5209-4861
Inédita
UtC-13348
6120±60
5260-4850
Stika, 2005
(gran cuneiforme S
posiblemente de uro)
Revilla
Estructura 4
cereal
conchas
Wk-6672
6120±70
5260-4840
Bicho et alii, 2000
C
fauna
ICEN-805
6100±70
5230-4847
Zilhão, 2000
esparto
CSIC-1133
6086±45
5080-4840
Cacho et alii, 1996
Alcantarilha
Na. Sra. Lapas
Murciélagos Alb.
La Vaquera
bellota
GrA-8241
6080±70
5150-4790
Estremera, 2003
Draga
E3 hogar
cereal
Hd-15451
6060±40
5052-4906
Bosch et alii, 1999
Lámpara
Hoyo 1
huesos humanos
KIA 6789
6055±34
5208-4825
Inédita
Arenaza
IC2
fauna
OxA-7157
6040±75
5210-4730
Arias y Altuna, 1999
Cerro Virtud
II
hueso humano
OxA-6714
6030±55
5210-4790
Ruiz y Montero, 1999
Murciélagos
IV
cereal
GrN-6639
6025±45
5051-4800
Muñoz, 1972
Draga
E56 hogar
cereal
UBAR-313
6010±70
5060-4730
Bosch et alii, 1999
Casa Moura
1a
hueso humano
TO-953
5900±60
5045-4729
Zilhão y Carvalho, 1996
Gitanos
A3
fauna
AA-29113
5945±55
4950-4700
Arias et alii, 1999
esparto
CSIC-1134
5900±38
4860-4680
Cacho et alii, 1996
Murciélagos Alb.
—96—
[page-n-98]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Caldeirão
NA1
59
fauna
OxA-1036
5870±80
4941-4540
esparto
Murciélagos Alb.
CSIC-1132
5861±48
4850-4590
Zilhão, 1992
Cacho et alii, 1996
Cerro Virtud
II
hueso humano
OxA-6580
5840±80
4940-4460
Ruiz y Montero, 1999
Caldeirão
NA1
hueso humano
TO-350
5810±70
4895-4510
Zilhão, 1992
Cerro Virtud
II
hueso humano
OxA-6713
5765±55
4780-4460
Ruiz y Montero, 1999
Arenaza
IC2
fauna
OxA-7156
5755±65
4770-4460
Arias y Altuna, 1999
Vaquera
inferior
fauna
CSIC-148
5650±80
4703-4342
Zamora, 1976
Mas d´Is
Foso4-100405
cereal
Beta-171908
5590±40
4500-4340
Bernabeu et alii, 2003
Mas d´Is
Foso5-99014
cereal
Beta-171907
5550±40
4460-4330
Bernabeu et alii, 2003
El Mirón
303.3
cereal
GX-30910
5550±40
4460-4330
Peña et alii, 2005
esparto
CISC-246
5400±80
4370-4030
Cacho et alii, 1996
Murciélagos
Kobaederra
IV
Marizulo
1 superior
cereal
AA-29110
5375±90
4360-3990
Arias et alii, 1999
cereal
Pico Ramos
Beta-181689
5370±40
4330-4040
Zapata, en preparación
fauna
GrN-5992
5285±65
4320-3970
Arias et alii, 2000
hueso humano
Pasteral
UBAR-101
5270±70
4260-3960
Mestres y Martín, 199
Tabla 2.- Tabla realizada a partir de Juan-Cabanilles y Martí (2002), Zilhão (2001), Zapata et alii (2004) y últimos trabajos
presentados al III Congreso de Neolítico de Santander (Arias, Ontañón y García-Moncó, 2005).
FECHAS DE C14 SOBRE MUESTRAS DE CARBÓN EN CONTEXTOS
DEL NEOLÍTICO ANTIGUO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Yacimiento
Contexto
Muestra
Laboratorio
Años BP
Cal BC 2 σ
Bibliografía
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13941
7165±37
6158-5924
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16576
7136±33
6076-5915
Inédita
Lámpara
Hoyo 16
carbón
KIA 16573
7108±34
6053-5890
Inédita
Lámpara
Hoyo 18
carbón
(madera pino)
KIA 16581
7075±44
6017-5840
Inédita
Revilla
Estructura 8
carbón
KIA 13944
7014±37
5988-5791
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
KIA 16568
7000±32
5983-5786
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16580
6989±48
5983-5741
Inédita
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13935
6983±45
5984-5730
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
KIA 16578
6975±32
5973-5745
Inédita
Lámpara
Hoyo 18
carbón
(madera pino)
KIA 16570
6956±39
5969-5728
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16569
6920±50
5969-5710
Inédita
Lámpara
Hoyo 18
carbón
(madera pino)
KIA 16577
6915±33
5841-5720
Inédita
Lámpara
Hoyo 13
carbón
KIA 16566
6835±34
5784-5640
Inédita
Revilla
Estructura 14
carbón
KIA 13947
6809±37
5739-5635
Inédita
Pena Água
Eb (base)
carbón
Wk-9214
6775±60
5766-5561
Zilhão, 2001
Revilla
Estructura 2
carbón
KIA 13934
6772±47
5733-5563
Inédita
—97—
[page-n-99]
60
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Chaves
Ib
carbón
GrN-12685
6770±70
5800-5530
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13939
6755±57
5733-5559
Utrilla et alii, 1998
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16575
6744±33
5719-5564
Inédita
Cendres
VII
carbón
Beta-75220
6730±80
5710-5460
Bernabeu et alii, 1999
Lámpara
Hoyo 13
carbón
(madera pino)
KIA 16574
6729±45
5723-5558
Inédita
Revilla
Estructura 14
carbón
KIA 13946
6691±48
5710-5495
Inédita
Chaves
Ib
carbón
GrN-12683
6650±80
5720-5470
Utrilla et alii, 1998
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16579
6610±32
5618-5482
Inédita
Lámpara
Hoyo 13
carbón
(madera pino)
KIA 16571
6608±35
5618-5481
Inédita
Mas d’Is
Casa 3
carbón
(Quercus
perennifolio)
Beta-166728
6400±40
5470-5310
Bernabeu et alii, 2003
Mas d’Is
Foso 5, relleno inf.
carbón
(Quercus
ilex-coccifera)
Beta-171906
6400±40
5470-5310
Bernabeu et alii, 2003
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13940
6568±37
5614-5474
Inédita
Font Ros
SN
carbones
AA-16498
6561±56
5580-5330
Bordas et alii, 1996
Chaves
Ib
carbón
GrN-13604
6490±40
5530-5360
Utrilla et alii, 1998
Revilla
Estructura 2
carbón
KIA 13933
6468±40
5482-5324
Inédita
Chaves
Ib
carbón
CSIC-378
6460±70
5540-5300
Utrilla et alii, 1998
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13938
6449±42
5480-5320
Inédita
Revilla
Estructura 5
carbón
KIA 13948
6449±37
5479-5322
Inédita
Revilla
Estructura 8
carbón
KIA 13945
6446±39
5479-5320
Inédita
carbón
Ly-5218
6420±60
5480-5310
Jordá Pardo et alii, 1990
Nerja
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13942
6415±36
5475-5316
Inédita
Cendres
H18
carbón
Beta-75219
6420±80
5460-5230
Bernabeu et alii, 1999
Draga
E106-poste
madera
UBAR-314
6410±70
5440-5250
Bosch et alii, 1999
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13937
6405±36
5474-5304
Inédita
Lámpara
Hoyo 1
carbón
KIA 4780
6390±60
5439-5218
Inédita
Revilla
Estructura 2
carbón
KIA 13932
6385±35
5470-5301
Inédita
Font Ros
E36
carbones
AA-16502
6370±57
5440-5220
Bordas et alii, 1996
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13936
6335±46
5465-5153
Inédita
Correio-Mor
V
carbón
ICEN-1099
6330±60
5422-5090
Bicho et alii, 2000
Chaves
Ib
carbón
GrN-13605
6330±70
5480-5070
Utrilla et alii, 1998
Chaves
Ia
Font Ros
GrN-13602
6330±90
5480-5060
Utrilla et alii, 1998
GrA-21360
6310±60
5390-5200
Montes, 2005
carbones
AA-16501
6307±68
5430-5060
Bordas et alii, 1996
carbón
E33
Murciélagos
carbón
carbón
Huerto Raso
GrN-6926
6295±45
5370-5080
Hop and Muñoz, 1974;
López García, 1980;
Peña-Chocarro, 1999
Draga
Sector B
madera
Beta-137197
6290±70
5380-5060
Bosch et alii, 2000
Draga
Sector B
madera
Beta-137198
6270±70
5365-5045
Bosch et alii, 2000
—98—
[page-n-100]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
61
Cendres
H17
carbón
Beta-75218
6260±80
5330-4980
Bernabeu et alii, 1999
Murciélagos
V
madera carboni.
GrN-6638
6250±35
5264-5075
Muñoz, 1972
Font Ros
E15
carbones
AA-16499
6243±56
5920-5020
Bordas et alii, 1996
Chaves
Ia
carbón
CSIC-379
6230±70
5340-4960
Utrilla et alii, 1998
Plansallosa
I
carbón
Beta-74311
6180±60
5250-4940
Bosch et alii, 1998
Vidre
II hogar
carbón
Beta-58934
6180±90
5320-4900
Utrilla et alii, 1998
Parco
IV?
carbones
CSIC-281
6170±70
5300-4930
Utrilla et alii, 1998
Mas d’Is
Foso 4, relleno inf.
carbón
(Quercus
ilex-coccifera)
Beta-162093
6160±40
5240-4960
Bernabeu et alii, 2003
Cendres
H15a
carbón
Beta-75217
6150±80
5260-4900
Bernabeu et alii, 1999
Plansallosa
I
carbón
Beta-74313
6130±60
5230-4910
Bosch et alii, 1998
Chaves
Ia
carbón
CSIC-381
6120±70
5160-4840
Utrilla et alii, 1998
Parco
EE1
carbón
GrN-20058
6120±90
5300-4800
Utrilla et alii, 1998
Barruecos
Hogar
carbón
Beta-171124
6080±40
5068-4900
Cerrillo et alii, 2005
S.P. Canaferrim
UE 4
carbón
ICEN-1152
6070±60
5200-4830
Simões, 1999
Barruecos
Silo 1
carbón
Beta-159899
6060±50
5068-4832
Cerrillo et alii, 2005
En Pardo
VIII
carbón
Beta-89286
6060±50
5070-4800
Soler et alii, 1999
Lavra
3
carbón
ICEN-76
6060±60
5198-4805
Carvalho, 1999
Font Ros
E21
carbones
AA-16500
6058±79
5210-4790
Bordas et alii, 1996
S.P. Canaferrim
UE 4
carbón
ICEN-1151
6020±60
5060-4780
Simões, 1999
Cendres
H15
carbón
Beta-75216
6010±80
5070-4730
Bernabeu et alii, 1999
Cendres
Va
carbón
UBAR-172
5990±80
5070-4720
Bernabeu et alii, 1999
Puyascada
II
carbón
CSIC-384
5930±60
4950-4670
Utrilla et alii, 1998
Cendres
H14
carbón
Beta-75215
5930±80
4960-4600
Bernabeu et alii, 1999
Cerro Virtud
II
madera carboni.
Beta-90885
5920±70
4940-4620
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Cerro Virtud
II
carbones
OxA-6715
5895±55
4940-4590
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Plansallosa
II
carbón
OxA-2592
5890±80
5000-4545
Bosch et alii, 1998
Cerro Virtud
II
carbón
?
5880±49
4900-4620
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Plansallosa
II
carbón
Beta-74312
5870±60
4900-4580
Bosch et alii, 1998
Canes
7
carbón
AA-5788
5865±70
4900-4550
Arias et alii, 2000
Buraco Pala
IV base
carbón
GrN-19104
5860±30
4798-4627
Carvalho, 1999
Cerro Virtud
II
carbón
Beta-101425
5860±70
4905-4540
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Lavra
3
carbón
UGRA-267
5830±90
4908-4466
Carvalho, 1999
Abauntz
2r
carbón
GrN-21010
5820±40
4780-4540
Utrilla et alii, 1998
La Vaquera
Fase II
carbón
GrN-22929
5800±30
4770-4550
Estremera, 2003; López
García et alii, 2003
Cendres
Vc
carbón
Beta-75214
5790±80
4790-4480
Bernabeu et alii, 1999
Mirón
303.3
carbón
GX-25856
5790±90
4810-4450
González y Straus, 2000
Padró II
ext. cámara
carbón
UBAR-114
5770±80
4800-4450
Mestres y Martín, 1996
Fraga Aia
hogar 2
carbón
Gif-7891
5750±70
4780-4457
Carvalho, 1999
—99—
[page-n-101]
62
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Plansallosa
II
carbón
Beta-87965
5720±70
4725-4425
Bosch et alii, 1998
Mirón
10
carbón
GX-23413
5690±50
4690-4360
González y Straus, 2000
Fraga Aia
hogar 2
carbón
Gif-8079
5690±70
4716-4960
Carvalho, 1999
Buraca Grande
5/6
carbón
Gif-9497
5670±70
4690-4350
Aubry et alii, 1997
Cerro Virtud
II
madera carboni.
Beta-90884
5660±80
4700-4350
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Revilla
Estructura 8
carbón
KIA 13943
5642±96
4712-4262
Inédita
Santa Maira
I
carbón
Beta-75224
5640±60
4620-4340
Badal, 1999
Cendres
Va
carbón
Beta-75213
5640±80
4590-4350
Bernabeu et alii, 1999
Puyascada
II
carbón
CSIC-382
5580±70
4560-4320
Utrilla et alii, 1998
Guineu
II
carbón
Gif-99112
5580±70
4560-4320
Allué, 2005
carbón
GrN-19596
5580±80
4570-4620
Arias, 1995
Arenillas
Mirón
10
carbón
GX-23414
5570±50
4500-4330
González y Straus, 2000
Mirón
303.1
carbón
GX-25855
5520±70
4500-4220
González y Straus, 2000
Mirón
303
carbón
GX-25854
5500±90
4540-4040
González y Straus, 2000
Guineu
II
carbón
Gif/LSM-11037
5480±60
4460-4220
Allué, 2005
Guineu
II
carbón
GifA-99112
5480±80
4500-4210
Allué, 2005
Font Molinot
CIII
carbón
MC-1111
5450±90
4460-4040
Mestres y Martín, 1996
Toll
c5c fosa
carbón
MC-2137
5440±80
4460-4040
Martín, 1993
Toll
c3c
carbón
MC-2138
5440±80
4460-4040
Marín, 1993
Font Roure
E10
carbón
A-462
5960±90
4350-3980
Mestres y Martín, 1996
Toro
Guineu
carbón
No disponible
5380±45
4330-4050
Buxó, 1993 y 1997
II
carbón
GifA-99112
5330±70
4330-3980
Allué, 2005
madera
UBAR-63
5330±90
4340-3970
Martín, 1993
9
carbón
GX-24461
5280±4?
4230-3980
González y Straus, 2000
Lladres
Mirón
Grioteres
7
carbón
UGRA-274
5280±90
4340-3940
Mestres y Martín, 1996
Hort Grimau
E17
carbón
A-465
5270±65
4250-3960
Mestres y Martín, 1996
Sierra Plana
túm. 24
túmulo
carbón
OxA-6914
5230±50
4220-3960
Arias et alii, 1999
Toll
c3
carbón
MC-2139
5210±90
4250-3750
Martín, 1993
Velilla
superior
cenizas
GrN-17167
5200±55
4218-3822
Delibes y Zapatero, 1996
carbón
Ua-12662
5180±70
4220-3800
Zapata, 2002
carbones
GrN-12117
5160±80
4170-3760
Utrilla et alii, 1998
Lumentxa
Moro Olvena
inferior c5
—100—
[page-n-102]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO*
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO:
APORTACIONES DESDE EL ANÁLISIS
DE LOS PROYECTILES DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DEL
RIU DE LES COVES (ALT MAESTRAT, CASTELLÓ)
RESUMEN: En el presente trabajo se aborda el estudio de las flechas en el Arte Levantino a
partir de su contrastación con los proyectiles en piedra tallada recuperados en los yacimientos mesolíticos y neolíticos más próximos a los abrigos pintados del núcleo de la Valltorta-Gasulla. El análisis de las diferentes modalidades de representación y las distintas propuestas de enmangue inferidas a partir de los proyectiles arqueológicos permiten acotar los paralelos arqueológicos posibles.
En este sentido cobra especial relevancia el geometrismo asociado a las fases evolucionadas del
Neolítico. Aparte de la dimensión cronológica, las diferencias advertidas a nivel mediterráneo en la
conformación de los proyectiles y en su representación gráfica se inscriben en los procesos de regionalización de esta manifestación.
PALABRAS CLAVE: Neolítico, Arte Rupestre Levantino, microlitos geométricos, puntas de flecha.
ABSTRACT: The arrow-heads in the Levantin Rock Art: apports from the projectil
analysis from the archaeological record of the Riu de les Coves (Alt Maestrat, Castelló). In this
paper we study the arrow-heads of Levantin Rock in contrast camparation with the lithic projectiles founded in the Mesolithic and Neolithic sites of Valltorta-Gasulla prehistoric art core. The analysis of the differents ways of representation and the patterns of use, inferred after the use-wear study
of archaeological projectiles, shows the importance of the armament associated to the late Neolithic
phases. The differences in the Mediterranean context about the projectil techonology and their
representation in the rock art, suggest the existence of regionalisation process.
KEY WORDS: Neolithic, Levantin Rock Art, microlits, arrow-heads.
*
Dept. of Athropology University of California at Santa Barbara. Becario postdoctoral de excelencia de la Conselleria
d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana. cyberjavifer@mixmail.com
—101—
[page-n-103]
2
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
INTRODUCCIÓN
El análisis del armamento en el Arte Levantino ha constituido uno de los temas centrales en los estudios paleo-etnográficos y en las interpretaciones de orden cronológico
de esta manifestación gráfica. Las flechas, en concreto, suscitaron ya en los inicios de la
investigación la atención de Obermaier y Wernert que sugirieron el paralelismo entre las
puntas de ángulo de Minateda y las azagayas del Magdaleniense franco-cantábrico
(Obermaier y Wernert, 1919).
Fue sin embargo Francisco Jordá, principal precursor del análisis de la cultura material en el Arte Levantino, quien sistematizó las principales modalidades de representación
de las puntas de flecha proponiendo, además, diferentes paralelos con los proyectiles procedentes del registro arqueológico (Jordá, 1974). Así, este autor propuso cuatro tipos
principales de flechas —el apéndice de ástil simple, la punta lanceolada, la punta de aletas y pedúnculo y por último, la punta de diente de arpón o anzuelo— para las que planteó una cronología relativa entre el Neolítico Final y el Bronce Final.
Con posterioridad, Galiana (1985 y 1986) volvía a insistir en estas cuatro grandes
modalidades, ampliando el conjunto de posibles paralelos muebles e intentado fijar sus
márgenes cronológicos a partir de los datos crono-estratigráficos. Esta autora, siguiendo
los ejemplos y propuestas de enmangue recogidos en su momento, por Rozoy (1978),
consideraba forzados los posibles paralelos entre las puntas de ángulo y las flechas encabezadas por microlitos geométricos. La línea seguida por estos investigadores supuso un
salto cualitativo al acotar las analogías con elementos de la cultura material del registro
peninsular. Sin embargo, estos trabajos cuentan con algunos problemas derivados del
enfoque con el que fueron planteados en su momento, que a la luz de los datos actuales
requieren de una revisión. Entre ellos, y en primer lugar, el estudio del armamento fue
acometido desde una escala espacio-temporal amplia, que en función de lo que hoy conocemos de la secuencia artística, rebasa ampliamente los límites cronológicos del Arte
Levantino. El segundo problema, no menos importante, reside en el material empleado
en el análisis del registro gráfico que, compuesto mayoritariamente por copias de calcos
antiguos, se halla sujeto a la pérdida de información derivada de la interpretación de la
reproducción, no del original. El tercer problema se halla relacionado con el escaso protagonismo otorgado a las armaduras geométricas —cuyos paralelos posibles se limitan a
contextos mesolíticos—, aspecto que choca de forma diametral con la realidad de un registro peninsular especialmente rico en microlitos geométricos, y que de forma tajante,
ofrece una intensa utilización a lo largo de toda la secuencia neolítica, desde sus fases
más tempranas hasta las más evolucionadas, y en diferentes ámbitos desde el puramente
utilitario hasta el simbólico como se deriva de su presencia en contextos funerarios.
Es precisamente este punto, el relacionado con las armaduras geométricas, el que
pretendemos reivindicar en el presente trabajo, al entender que en la actualidad convergen dos circunstancias que permiten avanzar en la problemática del armamento desde una
—102—
[page-n-104]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
3
base documental renovada: en primer lugar, un mejor conocimiento de la evolución
tecno-tipológica de los equipamientos líticos a lo largo del Holoceno, fruto del establecimiento de secuencias de validez regional y de la publicación de numerosas series pertenecientes a diferentes tipos de contextos tanto habitacionales como sepulcrales; y en
segundo término, y no por ello menos importante para el problema de estudio que aquí
se aborda, por el importante desarrollo alcanzado durante los últimos 20 años por los análisis funcionales en general y los que hacen referencia al armamento en particular en diferentes contextos neolíticos y mesolíticos de Europa Occidental (Albarello, 1986 y 1988;
Gassin, 1991 y 1996; Philibert, 1991; Gibaja, 2003).
En el presente artículo se abordará la problemática del armamento en el Arte
Levantino, partiendo del estudio de los proyectiles de sílex recuperados en distintos yacimientos del núcleo de la Valltorta, estableciendo diferentes propuestas de enmangue tras
su análisis traceológico (apartado I). A partir de aquí, retomaremos las diferentes modalidades de representación de las flechas en el Arte Levantino, estableciendo una nueva
propuesta de clasificación (apartado II). En este sentido, en el intento de objetivar lo
máximo posible la información gráfica empleada, se ha estimado conveniente trabajar
con material fotográfico que procede íntegramente del Archivo Gil-Carles y del Archivo
fotográfico del Instituto de Arte Rupestre, ubicados ambos en el Centro de
Documentación del Museu de la Valltorta. Un primer ensayo de contrastación entre las
representaciones de las flechas y los paralelos proporcionados por el registro arqueológico es expuesto en el apartado III, donde se desechan algunos paralelos en función de la
secuencia artística. Por último, en el apartado IV, se discuten las expectativas y los límites abiertos por este tipo de aproximación en los estudios de Arte Levantino, incidiendo
en la problemática cronológica y en los procesos de regionalización.
I. LAS PUNTAS DE FLECHA EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE
LA VALLTORTA
I.1. Características de la muestra y contextualización a escala local
Los trabajos arqueológicos desarrollados por el Instituto de Arte Rupestre y el
Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valencia durante los últimos seis años
en el Parque Cultural Valltorta-Gasulla, han permitido un avance sustantivo en el conocimiento del poblamiento prehistórico de esta zona, mostrando una secuencia que se
remonta al Epipaleolítico Microlaminar y alcanza la Edad del Bronce (Fernández et al.,
2002; García Robles, 2003; Fernández, 2005). La mayor parte de los yacimientos documentados —tras varias campañas de prospección y revisión de referencias arqueológicas— son registros líticos de superficie, casi todos ellos localizados en el tramo superior del Riu de les Coves (fig. 1). El análisis de su distribución espacial permite apreciar
—103—
[page-n-105]
4
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 1.- Mapa de localización de los yacimientos de procedencia del material estudiado (puntos negros) y de los principales
conjuntos de Arte Levantino (puntos blancos): 1.- Abric Centelles; 2.- Abric del Mas de Martí; 3.- Mas de Martí;
4.- Abric del Cingle de l’Ermità; 5.- Coves del Civil; 6.- Cova dels Cavalls; 7.- Mas d’en Josep; 8.- Cova Gran del Puntal;
9.- Coves de la Saltadora; 10.- Planell del Puntal; 11.- Rueda; 12.- Mas del Viudo; 13.- Mas de Sanç.
—104—
[page-n-106]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
5
dos grandes concentraciones: la primera, se localiza en una amplia franja situada entre el
piedemonte septentrional de la Serra d’en Galceran y los márgenes meridionales de la
antigua zona lagunar del Pla d’Albocàsser. La estrategia locacional que ofrecen estos
yacimientos se halla estrechamente asociada al aprovechamiento de los suelos cuaternarios de mayor capacidad de uso agrícola de la zona, y a la presencia de recursos hídricos
permanentes. La fuerte entidad de las colecciones de los principales registros de superficie como Rueda, Mas de Sanç o Mas del Gat, así como la estrecha proximidad de otras
estaciones algo más discretas, indica una fuerte reiteración ocupacional de este espacio,
que hemos interpretado como fruto de la existencia de asentamientos estables, con una
mayor orientación agropecuaria. El inicio de las ocupaciones neolíticas al aire libre en
este espacio se remonta al Neolítico Antiguo Epicardial, como lo ponen de manifiesto el
hallazgo de segmentos y trapecios simétricos con doble bisel en las colecciones de superficie de Rueda y Mas de Sanç. Este último yacimiento, Mas de Sanç, ha proporcionado
dos triángulos de espina central de tipo Cocina que, por el momento, constituyen las únicas evidencias mesolíticas de ocupaciones al aire libre localizadas en toda la cuenca alta
del Riu de les Coves. Sin embargo, la mayor densidad de hallazgos corresponde a fases
posteriores de la secuencia (Neolítico Medio-Eneolítico).
La segunda gran concentración de registros de superficie se localiza a una distancia
de unos 6 km de la primera, en los márgenes del Barranc de la Valltorta, en el tramo en
que éste recibe al Barranc de Matamoros. Las características geográficas de esta zona
difieren ostensiblemente de las vistas en la agrupación anterior. La topografía se caracteriza por relieves tabulares, con un predominio general de materiales calcáreos, que quedan interrumpidos por la propia red hidrográfica que en este tramo discurre muy encajada. La capacidad de uso de los suelos es muy limitada debido a la alta pedregosidad del
terreno, las pendientes y la escasa entidad de los horizontes edáficos. Algunos de estos
yacimientos son conocidos desde el mismo descubrimiento de las pinturas rupestres de la
Valltorta (Duran y Pallarés, 1915-20), si bien fueron estudiadas de forma detenida en un
trabajo posterior (de Val, 1977). Estos registros fueron interpretados como “zonas de
taller” o como los restos de asentamientos temporales relacionados con la caza o la ganadería (Ibídem). Otras interpretaciones sugieren su vinculación con comunidades aisladas,
con una orientación económica basada en la caza como principal modo de subsistencia y
una cultura material caracterizada por la escasa entidad de la cerámica, con una industria
lítica anclada en ancestrales tradiciones técnicas epipaleolíticas (Gusi, 1983 y 2001).
Las últimas propuestas interpretativas sobre estos yacimientos, realizadas tras la sistematización del registro arqueológico de la zona y su contrastación con el contexto
regional, tienden a valorar su complementariedad funcional respecto a la concentración
de yacimientos de la Llacuna d’Albocàsser; y a explorar las relaciones respecto a la agrupación nuclear de abrigos de Arte Levantino localizada en el Barranc de la Valltora. En
este sentido, se ha propuesto recientemente que esta asociación espacial podría reflejar la
existencia de un gran centro de agregación social cuyo funcionamiento vertebraría las
—105—
[page-n-107]
6
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
relaciones intergrupales entre comunidades de organización segmentaria, a lo largo de la
secuencia neolítica, en el marco geográfico circunscrito a las tierras septentrionales del
País Valenciano, el Bajo Aragón y Catalunya meridional (Fernández, 2005).
La información arqueológica, en especial en lo que a las industrias líticas se refiere, se completa con otros yacimientos recientemente excavados por el Instituto de Arte
Rupestre del Organismo Público Valenciano de Investigación que han proporcionado las
primeras referencias estratigráficas: la Cova de les Tàbegues, cuyo nivel de ocupación
más antiguo (nivel b) ha sido datado en el 4530±40 BP (3360-3090 Cal BC1); y el Abric
del Mas de Martí, con una secuencia comprendida entre el Mesolítico Reciente y el
Neolítico Final. De este último yacimiento nos interesa destacar los datos industriales
referidos al nivel más antiguo (nivel 3) que puede fecharse por su registro material en el
Mesolítico Reciente o entre las fases A y B del Epipaleolítico Geométrico de Facies
Cocina (Fernández et al., 2005).
En conjunto, estos yacimientos proporcionan unas industrias líticas cuyo rasgo más
característico es la documentación del proceso de producción de armaduras geométricas
y puntas de flecha, las cuales han sido estudiadas con mayor profundidad en otros trabajos (Fernández, 2005 y e.p.), por lo que nos limitaremos a sintetizar sus principales características. Éstas sugieren la existencia de tres grandes cambios tecno-tipológicos a lo
largo de la secuencia neolítica: el primero de ellos, se produce con la irrupción de un conjunto de armaduras geométricas de ergología específicamente neolítica —con trapecios y
segmentos de doble bisel— cuyos paralelos más próximos los encontramos en los niveles neolíticos de Cova Fosca (Casabó, 1991).
La segunda gran transformación podría ser situada en los momentos finales del V milenio Cal BC y su desarrollo sería equiparable al Neolítico Medio (c. 4200-3500 Cal BC). La
presencia de trapecios simétricos alargados, conformados con retoque abrupto, y que conservan restos de los ápices triédricos que denotan el empleo de la técnica de microburil,
sugieren un estrecho paralelismo con el geometrismo documentado durante esta fase en
diversos grupos dolménicos peninsulares. El análisis tipométrico de estas armaduras y de los
microburiles localizados en estas estaciones indica de forma clara su asociación con soportes laminares tipométricamente diferenciados de aquellos documentados en las series mesolíticas. Nos hallamos, pues, ante una reintroducción particular de este procedimiento técnico
de fracturación, documentado igualmente en otras series peninsulares, cuyo empleo había
caído prácticamente en desuso en las primeras fases del neolítico tal como se aprecia en los
principales registros multiestratificados del Bajo Aragón (Barandiarán y Cava, 2000).
Por último, un tercer gran cambio industrial se produce desde mediados del IV milenio Cal BC, cuya vigencia se extiende hasta los inicios de la Edad del Bronce. Éste se
1
La muestra datada, ref. Beta-187433, corresponde a un carbón de Olea s.p. determinado por la Dra. Ernestina Bada; la fecha calibrada es la suministrada por el laboratorio Beta Analytic empleando la curva de calibración INCAL 98 14c. Los márgenes de calibración corresponden a 2 sigma (95% de probablilidad).
—106—
[page-n-108]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Armaduras geométricas
Yacimientos
7
Puntas de flecha
Total
Nº con huellas
%
Nº con huellas
%
proyectiles
Rueda
Mas de Sanç
Abric Mas de Martí
Mas de Martí
Planell del Puntal
Mas del Viudo
10
3
1
1
1
63
19
6
6
6
16
2
0
0
0
1
84
11
5
26
5
1
1
1
1
Total
16
19
100
35
100
Cuadro 1.- Relación general del material estudiado (con fracturas de impacto) por yacimientos.
caracteriza por la producción generalizada de puntas foliáceas cuya morfología observa
diferencias cronológicas acordes con la evolución de este elemento en la fachada mediterránea, con la masiva generalización de las puntas de pedúnculo y aletas desarrolladas
a partir del 2500 Cal BC. El geometrismo asociado a los foliáceos se caracteriza por trapecios rectángulos conformados en el lado superior mediante retoque abrupto y en el
inferior por retoques bifaciales o mediante retoque plano directo e invasor desde una fractura por flexión. Algunos ejemplares de trapecios simétricos o asimétricos con retoque
abrupto con la base pequeña retocada, cuya morfología se aproxima a los segmentos,
deben corresponder igualmente a esta fase.
El número total de proyectiles que presentan macrofracturas de impacto asciende a
36 que se reparten en un total de 6 yacimientos (cuadro 1). Para cada yacimiento se ha
indicado el porcentaje que suponen respecto a la población total de armaduras geométricas y puntas de flecha respectivamente. Con ello no se pretende establecer una tasa de
utilización, ya que la mayor parte del registro procede de estaciones de superficie con
más de una fase de utilización, sino reflejar la incidencia de estas piezas respecto a la
población total representada. Como se puede apreciar, estamos ante colecciones relativamente discretas tanto de geométricos como de puntas de flecha. Sólo un yacimiento, el
Abric del Mas de Martí, presenta material estratigráficamente contextualizado que procede íntegramente del nivel 3 (Mesolítico reciente).
I.2. Atributos considerados en el análisis funcional
Las alteraciones del material estudiado constituyen un obstáculo importante en el análisis funcional de los proyectiles al hacer inviable la caracterización de determinados atributos únicamente observables a altos aumentos, como las estrías y los micropulidos, a la
vez que incorpora numerosas alteraciones mecánicas de origen postdeposicional, como
fracturas y desconchados, que ocultan y en muchos casos destruyen las evidencias de utilización de estos instrumentos. Partiendo del reconocimiento implícito de este problema, el
primer paso ha consistido en diferenciar las alteraciones mecánicas de aquellas producidas
—107—
[page-n-109]
8
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
por la utilización como proyectiles, aspecto que nos ha llevado a emplear un protocolo de
registro sistemático de las fracturas y los desconchados observados en ambos casos con
lupa binocular a bajos aumentos (x10-x20). La fracturación del material lítico hallado en un
conjunto determinado puede tener un origen diverso que en ocasiones genera atributos
similares, aunque en otros casos producen un tipo de fractura más exclusivo que puede ser
considerada como diagnóstica de una causa concreta (fig. 2). Las fracturas producidas en el
eje transversal son las que poseen un mayor grado de indeterminación al generar superficies lisas (o francas). Pueden tener un origen mecánico, ligado al pisoteo u otras alteraciones de tipo post-deposicional aunque también pueden ser producidas de forma voluntaria
—en especial en determinadas categorías tecnológicas como los soportes laminares— con
la finalidad de producir un acortamiento intencional del soporte. De igual forma han sido
descritas en accidentes de talla relacionados con el debitage de láminas por presión
(Pelegrin, 1988). Un problema similar poseen las fracturas terminadas en lengüeta que afectan a uno o dos de los extremos de los soportes laminares (brutos o retocados). Entre los
tipos de fracturas que pueden ser claramente asociadas a procesos postdeposicionales podríamos citar las fracturas múltiples, producidas cuando existen diversos planos de fractura
que se superponen, o las fracturas de superficie rugosa, generalmente posteriores a una alteración importante de las propiedades fisico-químicas del sílex como una alteración térmica
Fig. 2.- Fracturación en los conjuntos líticos tallados en función de su origen.
—108—
[page-n-110]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
9
o una deshidratación y desilificación intensas (Masson, 1981). La fracturación de origen
técnico se asocia a determinados accidentes de talla que han podido ser reproducidos experimentalmente (Roche y Tixier, 1982). Entre los más comunes debemos citar las fracturas
de tipo Siret, aunque su incidencia en los grupos tipológicos considerados (puntas de flecha
y geométricos) es nula. No puede decirse lo mismo de las fracturas oblicuas al eje longitudinal de las piezas bifaciales que constituyen un accidente característico del proceso de
reducción (Whittacker, 1994), o de los microburiles de tipo Krukowski asociados a la elaboración de laminitas de borde abatido y que también pueden tener su incidencia en la fabricación de armaduras geométricas (trapecios, triángulos y segmentos) cuando el ángulo
entre la truncadura y el filo es muy cerrado.
Por su parte, las fracturas de impacto de proyectil se originan por las tensiones mecánicas producidas en el eje longitudinal de las piezas tras el impacto. Según los trabajos
que han abordado su replicación a partir de marcos experimentales (Odell, 1978; Fisher,
1984; Albarello, 1986 y 1988; Plisson y Geneste, 1989; Jardón, 2000; Domingo, 2005)
se reconocen por su morfología y posición y son observables con la lupa binocular a
bajos aumentos. Si bien las fracturas de impacto poseen un origen mecánico similar, la
diferente morfología y dimensiones de los proyectiles, armaduras geométricas o puntas
de flecha, constituyen variables a tener en cuenta, por lo que se ha decidido caracterizarlas por separado.
En el caso de las armaduras geométricas han sido tenidos en cuenta los siguientes
tipos de fracturas:
a. Fracturas por flexión (bending fractures) terminadas en escalón: la terminación de
la fractura es perpendicular al eje longitudinal de la pieza. Se localizan en el extremo distal, en el caso de que el proyectil termine en punta, aunque también se puede
documentar en la base (Fisher, 1985: fig. 2).
b. Fracturas tipo golpe de buril o burinantes: presentan un alto valor diagnóstico al
indicar la dirección del impacto en la armadura. Se originan en la zona de contacto de la armadura respecto al elemento alcanzado, aunque también se han descrito
casos en los que se origina en la base o zona de contacto con el ástil (Albarello,
1986: fig. 5).
c. Los desconchados: se ha seguido la propuesta clasificatoria de J. González y J.
Ibáñez (1994) que atiende a los siguientes parámetros: posición, distribución, disposición, morfología, terminación y dimensiones. Por sí solos carecen de valor
diagnóstico. En el registro estudiado se hallan ampliamente representados y en la
mayor parte de los casos su origen es mecánico. Ofrecen, sin embargo, una información complementaria y, por lo tanto, se sitúan en un segundo nivel de de interpretación.
En el caso de las puntas de flecha con retoque plano se han seguido los tipos de fractura empleados por Geneste y Plisson (1986). A pesar de las diferencias existentes en la morfología y cronología de los proyectiles (puntas con escotadura solutrenses), consideramos
—109—
[page-n-111]
10
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
que su campo de aplicación es bastante aceptable al tratarse de piezas de tecnología bifacial.
No obstante, se han seguido de forma complementaria otros trabajos experimentales más
acordes con el contexto cronológico y cultural del material objeto de estudio (Gassin, 1996;
Gibaja, 2002). Se han diferenciado, por tanto, los siguientes tipos de fracturas:
a. Fracturas en lengüeta: en función de la morfología del extremo de la fractura estos
autores diferencian las siguientes variantes:
a.1. cuando la extremidad del negativo de la lengüeta corta la superficie.
a.2. cuando la extremidad del negativo es reflejada (rebroussée).
b. Extracciones burinantes: distinguen dos variantes:
b.1. planas.
b.2. laterales.
I.3. Material estudiado
I.3.1. Armaduras geométricas (fig. 3 y cuadro 2)
nº 1 (fig. 4.1)
Yacimiento: Abric del Mas de Martí (nivel 3).
Tipo: Trapecio simétrico sobre lasca con retoque abrupto.
Dimensiones: 14,5 x 16 x 3 mm.
Huellas de impacto: dos fracturas burinantes contiguas de 5 mm de longitud y terminación en
escalón que origina una pequeña fisuración. Su orientación sigue la bisectriz del ángulo formado
entre la base mayor y el lado inferior.
Alteraciones mecánicas: no se han observado alteraciones mecánicas significativas.
Interpretación: filo transversal
nº 2 (fig. 4.2)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Triángulo de dos lados cóncavos tipo Cocina con retoque abrupto.
Dimensiones: 12,7 x 8,2 x 1,8 mm.
Huellas de impacto: dos pequeñas extracciones contiguas pseudoburinantes planas de unos 3,5
mm de longitud que iniciadas en el extremo distal recorren la superficie de la cara inferior en la
misma dirección que el eje morfológico de la armadura.
Alteraciones mecánicas: fractura franca transversal en el extremo proximal del triángulo.
Interpretación: punta
nº 3 (fig. 5.3)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Segmento con retoque en doble bisel
Dimensiones: 19,5 x 11 x 3 mm.
Huellas de impacto: se han reconocido dos fracturas burinantes: la primera de ellas (A)
tiene casi 8 mm de longitud, se inicia en el extremo distal y recorre la cuerda cortando una mues-
—110—
[page-n-112]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
11
Fig. 3.- Armaduras geométricas con huellas de impacto de proyectil procedentes de los yacimientos del Riu de les Coves.
—111—
[page-n-113]
12
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Rueda
Segmento con doble bisel
Trapecio simétrico
- con retoque abrupto
- con doble bisel
- ret. semiabrupto inverso
y plano directo invasor
Mas de Martí
Puntal
Total
1
4
1
4
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Triángulo de tipo Cocina
Total
Abric M. Martí
3
Trapecio con un lado cóncavo
Trapecio rectángulo
- con doble bisel en el lado
inferior y abrupto en el superior
- con ret. semiabrupto inverso
y plano directo invasor en el
lado inferior
- con ret. plano invasor desde
fractura en el lado inferior
Mas de Sanç
1
1
10
3
1
1
1
1
16
Cuadro 2.- Clasificación tipológica de las armaduras geométricas por yacimientos.
ca que ocupa el tercio mesial; la segunda fractura burinante es doble (B), se inicia en el extremo
proximal del segmento y se prolonga, con un recorrido de 6,5 mm, por el arco superponiéndose
claramente al retoque bifacial.
Alteraciones mecánicas: se aprecian con la lupa binocular algunos desconchados aislados, de
morfología irregular y de menos de 1 mm en la mitad proximal de la cuerda.
Interpretación: punta.
nº 4 (fig. 5.4)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Segmento con retoque en doble bisel.
Dimensiones: 24 x 8 x 3 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante de 3,7 mm de longitud que se inicia en el extremo proximal y se prolonga por la cuerda con una terminación en escalón.
Alteraciones mecánicas: de forma contigua a la fractura burinante se aprecia una serie de desconchados de morfología rectangular de 1,5 mm de longitud y terminación en escalón, cuyo eje
longitudinal presenta la misma orientación que la fractura de impacto. Su origen es indeterminable y puede corresponder tanto al uso como ser post-deposicional.
Interpretación: punta.
nº 5 (fig. 5.5)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Segmento con retoque en doble bisel.
Dimensiones: 21 x 7 x 3 mm.
—112—
[page-n-114]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
13
Fig. 4.- Huellas de impacto de proyectil en armaduras mesolíticas.
Huellas de impacto: fractura burinante de 7 mm de longitud de terminación reflejada que se inicia en el extremo proximal y se prolonga por el arco superponiéndose al retoque bifacial.
Alteraciones mecánicas: una fractura franca en el extremo distal y diversos desconchados localizados en la cuerda. Entre éstos últimos hay uno en media luna, que ocupa el cuarto superior de
la cuerda, mientras que el resto son de morfología variable, de menos de 1 mm y aparecen alineados.
Interpretación: punta.
nº 6 (fig. 3.6)
Yacimiento: Planell del Puntal.
Tipo: Segmento con retoque en doble bisel.
Dimensiones: 24 x 9,5 x 3 mm.
Huellas de impacto: un gran desconchado o extracción de morfología rectangular y terminación
en escalón, de 6 mm de longitud y 4 mm de anchura, originado en el extremo distal y que recorre la cara inferior en dirección paralela al eje morfológico de la pieza.
Alteraciones mecánicas: se aprecian algunos desconchados aislados de menos de 1 mm en la
cuerda y un desconchado de morfología rectangular de 1,5 mm en el extremo proximal.
Interpretación: punta.
—113—
[page-n-115]
14
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 5.- Huellas de impacto de proyectil en segmentos de doble bisel.
—114—
[page-n-116]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
15
nº 7 (fig. 6.7)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico con retoque semiabrupto inverso y plano directo invasor.
Dimensiones: 15 x 13 x 3 mm.
Huellas de impacto: extracción pseudo-burinante alargada de 1,7 mm de longitud y terminación
afinada, originada en el extremo proximal de la base mayor y que se superpone al retoque semiabrupto inverso. Continuando con la cara inferior, se aprecia un desconchado de morfología cuadrangular y terminación en escalón que parte de la base menor y que puede estar originado por
el contragolpe de esta parte de la armadura con el ástil. Por último, en el tramo central de la base
menor se ha documentado una serie de tres desconchados en disposición alineada de morfología
semicircular de tendencia trapezoidal y terminación afinada cuyo origen podría deberse al impacto, aunque en este caso es menos evidente que los anteriores, sin que tampoco pueda descartarse
un origen mecánico.
Alteraciones mecánicas: las principales alteraciones observadas son dos fracturas, la primera de
ellas múltiple localizada en la parte superior de la base mayor y el lado superior, mientras que la
segunda se localiza en la base menor, tiene forma semicircular y se superpone al retoque y al desconchado cuadrangular. También se ha identificado en la base mayor un desconchado de media
luna y terminación abrupta.
Interpretación: filo transversal.
nº 8 (fig. 6.8)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico con retoque en doble bisel.
Dimensiones: 13 x 11 x 2 mm.
Huellas de impacto: fractura pseudo-burinante de 1,6 mm de longitud iniciada en el extremo distal de la base mayor superponiéndose al retoque del lado superior. Se aprecia en la mitad proximal de la cara superior una gran extracción plana que parece originada en el extremo proximal
de la base mayor a la que se superpone una fractura en lengüeta de origen mecánico.
Ateraciones mecánicas: se ha documentado una fractura franca en la base menor cuyo origen
puede ser post-deposicional. En la base mayor se observan algunos desconchados aislados de
media luna y semicirculares de menos de 1 mm.
Interpretación: filo transversal.
nº 9 (fig. 6.9)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio asimétrico con retoque abrupto.
Dimensiones: 16 x 12 x 3 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante que parte de la base mayor y se prolonga en la cara superior y en sentido transversal, por espacio de 7 mm, presentando una terminación afinada. El retoque abrupto del lado inferior se superpone claramente a la fractura burinante, por lo que estamos
ante un ejemplo de reparación que conlleva una ligera modificación de la morfología y dimensiones originales del trapecio. En la parte central de la base mayor se distingue una serie de desconchados de morfología semicircular y trapezoidal de terminación afinada, cuyo eje longitudinal presenta la misma orientación que la fractura burinante.
Alteraciones mecánicas: desconchados de morfología irregular y terminación variable, distribuí-
—115—
[page-n-117]
16
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 6.- Huellas de impacto de proyectil en trapecios.
—116—
[page-n-118]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
17
dos de forma discontinua por la base mayor, tanto en la cara inferior como en la superior.
Aparecen parcialmente superpuestos a otros desconchados rectangulares y semicirculares probablemente de utilización.
Interpretación: filo transversal.
nº 10 (fig. 6.10)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Trapecio con un lado cóncavo.
Dimensiones: 14 x 12 x 3 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante de 6 mm de longitud y terminación reflejada cuya orientación coincide con la bisectriz del ángulo formado por la base mayor y la truncadura superior.
En la cara inferior presenta una extracción burinante que parte de la base mayor y corta parcialmente la truncadura superior. Se aprecia una serie de desconchados repartidos de forma continua
por toda la base mayor, de dirección inversa, morfología trapezoidal y terminación afinada y en
escalón que aparecen superpuestos. Su longitud se sitúa en torno a los 2 mm y su orientación es
similar a la de las fracturas burinantes.
Alteraciones mecánicas: se ha observado una alineación de pequeños desconchados de dirección
variable, inferiores a 1 mm, distribuida por la base mayor. También una fractura en la parte inferior de la base mayor y un desconchado aislado en la base menor.
Interpretación: filo transversal.
nº 11 (fig. 7.11)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico alargado con retoque abrupto.
Dimensiones: 19 x 8,5 x 2 mm.
Huellas de impacto: se han registrado dos fracturas: la primera de ellas, localizada en la parte distal, es por flexión, tiene unos 4,5 mm de longitud y recorre la cara superior cortando parcialmente
el retoque abrupto del lado superior y una de las aristas centrales del soporte. La segunda es burinante, tiene 4,5 mm de longitud y parte del extremo proximal de la base mayor, recorriendo y
superponiéndose en el lado inferior.
Alteraciones mecánicas: desconchados de dirección directa e inversa distribuidos de forma discontinua por la base mayor, la mayoría de ellos inferiores a 1 mm.
Interpretación: punta.
nº 12 (fig. 7.12)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico alargado con retoque abrupto.
Dimensiones: 18 x 7,5 x 2 mm.
Huellas de impacto: presenta una serie de desconchados de morfología rectangular, superpuestos,
localizados en el extremo proximal y terminados en escalón, con una longitud de 1,5 mm y una
anchura de 0,8 mm.
Alteraciones mecánicas: desconchados de morfología irregular y en media luna con terminación
abrupta y superficie rugosa distribuidos a lo largo de la base mayor.
Interprertación: punta.
—117—
[page-n-119]
18
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
nº 13 (fig. 7.13)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico alargado con retoque abrupto.
Dimensiones: 26 x 10,5 x 3 mm.
Huellas de impacto: presenta una gran fractura burinante de 14 mm de longitud que se inicia en
el extremo distal y recorre en dirección inversa todo el lado superior, superponiéndose claramente
al retoque abrupto.
Alteraciones mecánicas: una serie de desconchados superpuestos localizados en la mitad inferior
de la base mayor, de los que los más pequeños de morfología irregular son claramente mecánicos, mientras que los restantes son indeterminados.
Interpretación: punta.
nº 14 (fig. 8.14)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio rectángulo con retoque semiabrupto inverso y plano directo invasor en el lado
inferior y retoque abrupto en el lado superior.
Dimensiones: 17,5 x 13 x 3 mm.
Huellas de impacto: se identifican claramente dos fracturas burinantes contiguas iniciadas en la
punta o extremo distal de 4,5 y 5,5 mm de longitud respectivamente. La primera se superpone a
la truncadura superior, mientras que la segunda se extiende por la cara dorsal y presenta una terminación reflejada.
Alteraciones mecánicas: presenta tres pequeñas fracturas, la primera en el extremo distal, la
segunda y la tercera en los extremos laterales de la parte proximal. Los desconchados se localizan preferentemente en la base mayor; una pequeña serie de tres en media luna y terminación
transversal situados en el cuarto inferior de la cara dorsal tienen un claro origen mecánico. Un
mayor grado de indeterminación ofrece otra serie de desconchados inversos terminados en escalón y de morfología rectangular.
Interpretación: punta.
nº 15 (fig. 8.15)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Trapecio rectángulo con retoque en doble bisel en el lado inferior y retoque abrupto en el
superior.
Dimensiones: 13 x 11 x 2,5 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante de 8 mm de longitud y terminación en escalón iniciada en
el extremo distal que se superpone al retoque abrupto del lado superior.
Alteraciones mecánicas: en la mitad superior de la base mayor se distingue una serie de desconchados en media luna y terminación en escalón de 1 mm de longitud. En la parte mesial e inferior los desconchados son de tendencia rectangular y terminados en escalón, presentando una longitud mayor; su origen es indeterminado.
Interpretación: punta y filo transversal.
nº 16 (fig. 8.16)
Yacimiento: Mas de Martí.
Tipo: Trapecio rectángulo con retoque plano invasor desde fractura en el lado inferior y retoque
—118—
[page-n-120]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Fig. 7.- Huellas de impacto de proyectil en trapecios simétricos alargados con retoque abrupto.
—119—
19
[page-n-121]
20
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 8.- Huellas de impacto de proyectil en trapecios rectángulo.
—120—
[page-n-122]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
21
abrupto directo en el superior.
Dimensiones: 22 x 13 x 4 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante de 6,5 mm de longitud iniciada en el extremo distal que
se prolonga por el lado superior superponiéndose al retoque abrupto.
Alteraciones mecánicas: la pieza presenta tres fracturas de origen mecánico, la primera de ellas
en la base menor, mientras que la segunda y la tercera se localizan en los extremos laterales del
lado inferior. Entre los desconchados de claro origen mecánico podemos citar los localizados en
el extremo distal, de morfología irregular que se superponen claramente a la fractura burinante y
a un desconchado en media luna localizado en la parte superior de la base mayor.
Interpretación: punta.
I.3.2. Puntas de flecha (cuadro 3 y fig. 9)
nº 1 (fig. 9.1)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica simple.
Dimensiones: 16 x 6 x 5 mm.
Huellas de impacto: fractura transversal en lengüeta de localización distal de 6,5 mm de longitud
y 5 mm de anchura. Su terminación distal es de tipo rebrousée, mientras que la proximal es en
escalón.
Alteraciones mecánicas: dos fracturas superpuestas de localización proximal.
nº 2 (fig. 9.2)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica con apéndices laterales incipientes.
Dimensiones: 16 x 12,5 x 4 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante plana de dirección diagonal respecto al eje longitudinal de
la pieza, con una longitud de 11,5 mm y una anchura máxima de 4,5 mm. Su terminación distal
es afinada, mientras que la proximal es ligeramente reflejada.
Alteraciones mecánicas: presenta una fractura franca de localización basal probablemente de origen mecánico.
nº 3 (fig. 9.3)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta foliforme ojival simétrica.
Dimensiones: 21 x 13 x 4,5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión localizada en el tercio distal de la punta. Su terminación
distal es rebroussée, mientras que la proximal tiende al reflejado.
Alteraciones mecánicas: no se han observado fracturas de origen mecánico. Existe una serie de
desconchados de morfología irregular y alineados localizados en la mitad superior del lado
izquierdo y que tienen una dirección inversa; son claramente postdeposicionales.
nº 4 (fig. 9.4)
Yacimiento: Rueda.
—121—
[page-n-123]
22
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Rueda
Losángica o romboidal
- Simple simétrica
- De apéndices laterales incipientes
3
1
1
1
Con pedúnculo y aletas
- De aletas agudas normales
1
Fragmento de punta de flecha
3
Total
16
Mas del Viudo
4
2
Foliformes
- Amigdaloides
- Ojivales
- Lanceolada de base redondeada
- Lanceolada de base triangular
Mas de Sanç
Total
4
2
1
1
1
4
2
1
1
2
3
2
1
19
Cuadro 3.- Clasificación tipológica de las puntas de flecha por yacimientos.
Tipo: Punta de flecha con pedúnculo y aletas agudas normales.
Dimensiones: 28 x 12 x 4 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión sobre una de las caras y ligeramente oblicua respecto al
eje morfológico de la pieza. Presenta un amplio recorrido longitudinal (16 mm) mientras que su
anchura máxima es de 4,5 mm. Su terminación distal es rebrousée, mientras que la proximal es
afinada.
Alteraciones mecánicas: la aleta derecha presenta una fractura franca que forma un pequeño contrabulbo. No puede descartarse que haya sido producida también por el impacto.
nº 5 (fig. 9.5)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: fragmento de punta de flecha.
Dimensiones: 23 x 12,5 x 3,5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión en la mitad distal de la punta. Su terminación distal es
rebroussée, mientras que la proximal es reflejada.
Alteraciones mecánicas: no se han observado alteraciones significativas.
nº 6 (fig. 9.6)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: fragmento de punta de flecha de pedúnculo y aletas.
Dimensiones: 18 x 14 x 5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión en la mitad distal de la punta. Su terminación distal es
abrupta, mientras que la proximal es reflejada.
Alteraciones mecánicas: no se aprecian las fracturas laterales que debieron corresponder a las aletas de la punta, por lo que pensamos que fueron reconfiguradas mediante retoque plano.
nº 7 (fig. 9.7)
Yacimiento: Rueda.
—122—
[page-n-124]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Fig. 9.- Huellas de impacto de proyectil en puntas de flecha de retoque plano bifacial.
—123—
23
[page-n-125]
24
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Tipo: Punta romboidal con apéndices laterales incipientes.
Dimensiones: 26,5 x 15 x 4,5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión localizada en el extremo distal de la punta perpendicular al eje longitudinal con terminación proximal en escalón mientras que la distal corta la superficie de la cara superior.
Alteraciones mecánicas: fractura de delineación cóncava y localización basal claramente superpuesta a la pátina.
nº 8 (fig. 9.8)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica.
Dimensiones: 19 x 13,5 x 3 mm.
Huellas de impacto: fracturas burinantes planas en el extremo distal de tres mm de longitud y una
fractura buriante lateral, iniciada en extremo distal, de 18 mm de longitud.
Alteraciones mecánicas: fractura franca de localización basal.
nº 9 (fig. 9.9)
Yacimiento: Rueda
Tipo: Punta foliforme amigdaloide.
Dimensiones: 17 x 10,5 x 3,5 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante lateral de 16 mm de longitud iniciada en el extremo distal.
Alteraciones mecánicas: pequeñas fracturas en el extremo proximal y en la parte central del lado
derecho.
nº 10 (fig. 9.10)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica.
Dimensiones: 21 x 15 x 4,5 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante plana de 7 mm de longitud iniciada en el extremo distal.
Alteraciones mecánicas: fractura franca de localización proximal.
nº 11 (fig. 9.11)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta de flecha foliforme amigdaloide.
Dimensiones: 18,5 x 15 x 6 mm.
Huellas de impacto: dos fracturas burinantes laterales dispuestas de forma contigua de 12 mm de
longitud.
Alteraciones mecánicas: fractura múltiple de localización distal y fractura franca proximal.
nº 12 (fig. 9.12)
Yacimiento: Mas del Viudo.
Tipo: Punta de flecha foliforme amigdaloide.
Dimensiones: 19 x 17 x 6 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión iniciada en el extremo distal de 11 mm de longitud y a
—124—
[page-n-126]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
25
10 mm de anchura, cuyo extremo distal corta la superficie retocada mientras que el extremo proximal tiene una terminación reflejada.
Alteraciones mecánicas: se reconoce una serie de desconchados de morfología irregular en el
extremo distal que se superponen a la fractura de impacto.
nº 13 (fig. 9.13)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica.
Dimensiones: 21 x 13 x 3,75 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión de 11 mm de longitud y 6 mm de anchura iniciada en el
extremo distal. Su terminación distal corta la superficie de la punta, mientras que la proximal es
reflejada.
Alteraciones mecánicas: no se aprecian alteraciones relevantes.
nº 14 (fig. 9.14)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta foliforme lanceolada de base ensanchada.
Dimensiones: 20 x 11 x 3 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante plana de 9 mm de longitud y terminación en escalón iniciada en el extremo distal.
Alteraciones mecánicas: fractura franca transversal de localización distal que se superpone parcialmente a la fractura burinante.
nº 15 (fig. 9.15)
Yacimiento: Rueda.
Dimensiones: 13 x 8 x 3 mm.
Tipo: Punta foliforme ojival de base redondeada.
Huellas de impacto: fractura burinante plana de 5 mm de longitud en la cara superior originada
en el extremo distal.
Alteraciones mecánicas: una fractura transversal proximal de origen mecánico.
nº 16 (fig. 9.16)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Fragmento de punta de flecha.
Dimensiones: 19 x 15 x 3,7 mm.
Huellas de impacto: se trata de un fragmento de la parte mesial y superior de una punta desprendida durante el impacto. En una de sus caras conserva además una extracción plana de casi 15
mm de longitud con una dirección paralela al eje morfológico.
nº 17 (fig. 9.17)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta foliforme amigdaloide.
Dimensiones: 22 x 14 x 5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión de 12 mm de longitud y 6 mm de anchura iniciada en la
parte proximal, cuyo inicio corta la superficie de la punta mientras que la terminación es en esca-
—125—
[page-n-127]
26
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
lón.
Alteraciones mecánicas: fractura en el extremo distal y un desconchado que se superpone al inicio de la fractura por flexión.
nº 18 (fig. 9.18)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Punta ojival asimétrica.
Dimensiones: 25 x 11 x 5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión iniciada en el extremo distal de la punta, de 6,5 mm de
longitud y 4 mm de anchura; su dirección está ligeramente desviada respecto al eje longitudinal
de la pieza, mientras que la terminación proximal es en escalón.
Alteraciones mecánicas: no se han reconocido.
nº 19 (fig. 9.19)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Punta de pedúnculo y aletas agudas normales.
Dimensiones: 19,5 x 15 x 4,5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión de 7 mm de longitud y 5 mm de anchura iniciada en la
parte proximal, cuyo inicio corta la superficie mientras que la terminación de la parte proximal
es en escalón.
Alteraciones mecánicas: no se han registrado fracturas ni desconchados relevantes.
I.4. Valoración del material estudiado y propuestas de disposición de los proyectiles
El conjunto de armaduras geométricas analizado es cuantitativamente reducido pero
muestra una representación tipológica variada que cubre un intervalo cronológico
amplio, desde el Mesolítico reciente hasta fases avanzadas del Neolítico. Dos son las
armaduras con fracturas de impacto de cronología mesolítica: un trapecio simétrico corto,
interpretado como una flecha de filo transversal, y un triángulo de dos lados cóncavos de
tipo Cocina interpretada como punta (fig. 10).
Los datos aportados por los contextos mesolíticos peninsulares sobre el empleo de las
puntas de filo transversal son por el momento muy escasos. Tan sólo los Baños de Ariño
ha proporcionado un contingente importante de trapecios cortos con retoque abrupto,
relacionados con este modelo a partir de los análisis funcionales (Domingo, 2004a). En
cambio las referencias son notorias en Dinamarca y el Norte de Alemania, donde este
modelo de flecha se asocia de forma sistemática al Mesolítico desde el Boreal. Los ejemplos más conocidos provienen de los excepcionales hallazgos de trapecios junto al vástago de madera y las ligaduras en los yacimientos de Tvaermose (Odell, 1979), Fünen,
Ejsing y Muldberg I (Nuzhnyj, 1989: fig. 1.7-10). Los estudios funcionales realizados
sobre triángulos de tipo Cocina son todavía más escasos. El ejemplar de Mas de Sanç presenta dos fracturas burinantes contiguas bastante definidas iniciadas en el extremo distal,
—126—
[page-n-128]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Fig. 10.- Propuesta de disposición de las armaduras geométricas (1).
—127—
27
[page-n-129]
28
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
a partir de las que podría plantearse su fijación en el extremo del ástil a modo de punta,
de tal forma que el lado inferior sobresaldría ligeramente por uno de los laterales del vástago a modo de arpón. Esta interpretación difiere de la planteada por otros investigadores para este tipo de armadura: Fisher sugiere una fijación como filo dentado y filo lateral (Fisher, 1985: fig.7.10), interpretación igualmente propuesta por P. Jardón a partir del
examen de dos ejemplares de Llatas (García y Jardón, 1999). Esta pequeña disparidad
puede ser debida al reducido número de ejemplares con huellas (uno en Mas de Sanç y
dos en Llatas), debiendo recordar que las interpretaciones propuestas en ambos yacimientos no son opciones excluyentes entre sí: un mismo vástago puede albergar el mismo
tipo de armadura como punta, como filo lateral o como filo dentado. El reciente análisis
realizado sobre las colecciones de geométricos de los principales yacimientos mesolíticos del Bajo Aragón no aporta una información concluyente respecto a la forma de
enmangue de este modelo de armadura (Domingo, 2004b). En cualquier caso es necesario analizar si estos modelos de huellas son recurrentes sobre una muestra más amplia.
Los segmentos con doble bisel constituyen el tipo de armadura que ha contabilizado
un mayor número de efectivos con huellas de impacto y en los cuatro casos analizados
las hemos interpretado como puntas. Las huellas observadas en el material estudiado son
muy características: fracturas burinantes, en ocasiones con un amplio desarrollo longitudinal, localizadas en la cuerda y en el arco del segmento. Uno de los ejemplares cuenta
con dos fracturas burinantes originadas desde el extremo distal y proximal respectivamente, aspecto que podría indicar un cambio en la posición del segmento tras la primera
fractura de forma que el antiguo extremo proximal pasara a ocupar el extremo distal de
la flecha.
La disposición de los segmentos como puntas en el extremo de un ástil ha sido propuesta en diferentes contextos peninsulares del Neolítico antiguo evolucionado como
Kobaederra (González et al., 1999), en Llatas (García y Jardón, 1999) o en Valada do
Mato, Cabeço das Pias y Pena d’Água en Portugal, en este caso asociado a segmentos con
retoque abrupto (Gibaja et al., 2002). Otra modalidad de enmangue es la de tipo filo dentado, propuesta por Philipson (1976) a partir del hallazgo de segmentos con restos de resina en Makve (Zambia) (citado en Nuzhnyj, 1989: fig. 4). En este caso, la cuerda del segmento forma un ángulo de unos 140º en relación al vástago. Entre el material analizado,
esta segunda hipótesis parece poco probable dado el tipo, localización y recorrido de las
fracturas burinantes observadas.
Las huellas de impacto observadas en los dos trapecios simétricos con retoques bifaciales, el primero de ellos con retoque semiabrupto inverso e invasor directo mientras que
el segundo es con doble bisel simple, parecen indicar su empleo como armadura de filo
transversal. Esta interpretación encaja con los análisis realizados sobre el mismo tipo de
trapecios en contextos del Neolítico antiguo cardial y epicardial del área franco-ibérica
como la Grotte Lombard (Gassin, 1991) o La Draga (Gibaja, 2000), habiéndo sido identificados también en Llatas (García y Jardón, 1999). Una función similar puede sugerir—128—
[page-n-130]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
29
se para dos trapecios con retoque abrupto cuyas dimensiones y proporciones resultan bastante similares (fig. 10), si bien la morfología del lado inferior varía ligeramente. En el
primero de ellos el retoque abrupto de la truncadura se superpone a una antigua fractura
burinante que parte de la base mayor, ejemplificando un caso característico de reparación
de la armadura. En cambio, el segundo trapecio ofrece en su lado inferior una delineación ligeramente cóncava, aunque el grado de simetría respecto al lado superior es muy
pronunciado y las huellas de impacto muy evidentes. Insistiremos en las marcadas diferencias que muestran la relación de la anchura y la longitud de la base mayor entre estos
dos trapecios y los específicamente mesolíticos recuperados en el nivel 3 del Abric del
Mas de Martí: en ambos contextos han sido empleados como filos transversales pero
difieren en la tipometría y el proceso de fabricación.
Un ejemplo bien distinto en la disposición de las armaduras se deduce de los tres trapecios simétricos alargados con retoque abrupto analizados (fig. 11), en los que la longitud de la base mayor supera al menos dos veces la anchura. En dos ejemplares se observan fracturas burinantes, originadas desde uno de sus extremos distales, claramente
superpuestas a uno de los lados retocados, mientras que en un tercero encontramos desconchados bien marcados de morfología rectangular con un desarrollo longitudinal paralelo al eje morfológico del trapecio. La localización y la morfología de estas huellas de
impacto nos inclinan a considerar un modo de utilización como puntas, interpretación a
la que cabe sumar la elevada longitud de la base mayor respecto a la anchura así como la
ausencia de fracturas y desconchados a partir de los que se pueda inferir su uso como filo
transversal.
La cronología de este modelo de armadura, si acudimos al contexto regional, se sitúa
entre el 4200 y el 3600 Cal BC dada la estrecha analogía que ofrecen respecto al geometrismo documentado en los sepulcros dolménicos que cubren esta franja cronológica. Es
usual su asociación a otros modelos de armaduras alargadas para las que puede sugerirse una función bastante parecida, como los trapecios con la base pequeña retocada y segmentos con retoque abrupto. Tomando otros referentes más próximos al área estudiada,
como los yacimientos del Bajo Aragón y de la Catalunya meridional, podemos documentar el empleo de este modelo de armadura: en el sepulcro del Brugar en Reus (Vilaseca, 1969) atribuíble a un Neolítico Medio sensu lato o ya, en secuencias, en el nivel 8A
del Arenal de Fonseca datado en el 5220±50 BP (Utrilla et al., 2003: fig. 2.2) o en el nivel
b del Abrigo del Pontet fechado en 5450±50 BP (Mazo y Montes, 1992), que en ambos
yacimientos constituyen los contextos cerámicos más recientes.
Las referencias sobre su posible utilización a partir de estudios específicos son muy
escasas. En el área catalana no conocemos estudios funcionales sobre este tipo de armaduras. Sin embargo, hay que decir que a nivel de las proporciones, los trapecios procedentes de contextos del Neolítico Antiguo (Draga y Cova del Vidre) nunca presentan una
longitud superior a dos veces su anchura mostrando una utilización como puntas perforantes y como filos transversales (Gibaja y Palomo, 2004). Los trapecios asociados a con—129—
[page-n-131]
30
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 11.- Propuesta de disposición de las armaduras geométricas (2).
textos funerarios de los sepulcros de Fosa (Facies Vallesiana) son en general más cortos
y han sido elaborados sobre soportes laminares más anchos, teniendo un empleo masivo
como armaduras de filo transversal (Gibaja, 2002).
En la Grotte de l’Eglise Superieur, un contexto chasense provenzal, se observa el
empleo de un trapecio alargado como armadura de filo transversal, aunque en este caso la
localización y morfología de las fracturas de impacto son sensiblemente distintas a las de
los trapecios aquí estudiados (Gassin, 1996: fig. 81). En Llatas sólo existen dos trapecios
de similares características (García y Jardón, 1999: fig. 2.20 y 22); el primero de ellos no
muestra señales de utilización, mientras que el segundo ha sido interpretado como filo oblicuo lateral o transversal en función de la orientación de los desconchados en la base mayor.
—130—
[page-n-132]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
31
Nos encontramos, por tanto, ante un problema de difícil solución hasta que no se
publiquen nuevas series bien contextualizadas en las que se realicen análisis funcionales.
La posibilidad de que estos trapecios alargados puedan corresponder a una fase del
Mesolítico reciente con trapecios nos parece poco viable dada la práctica ausencia de
ejemplares con uno y dos lados cóncavos en Rueda y también la escasa incidencia que
este tipo de trapecio muestra en los principales niveles mesolíticos como Botiquería 2,
Ángel o Costalena c3 inf.
Los trapecios rectángulos cortos constituyen uno de los tipos más habituales del
geometrismo evolucionado del núcleo de la Valltorta, como se ha señalado en las páginas precedentes. Sin embargo, la información sobre fracturas de impacto alcanza a un
solo ejemplar (Mas de Sanç), por lo que resulta extremadamente complicado proponer
una interpretación respecto a su modalidad de enmangue. En este caso su interpretación
como punta parece la más viable si se tiene en cuenta la buena definición de la fractura
burinante y su relación con la morfología general de la armadura. Un ejemplar de trapecio rectángulo corto recuperado en Llatas, en este caso elaborado íntegramente por retoque abrupto, ha sido interpretado como filo lateral o punta en base a la orientación de las
melladuras localizadas en el filo y la punta (García y Jardón, 1999: fig. 7). Sin embargo,
en el material analizado, la posibilidad de fijación lateral en el fuste parece poco viable.
Para que se origine una fractura burinante con una localización y orientación similares a
la documentada, la disposición del trapecio respecto a la dirección del lanzamiento obligaría a un sistema de fijación en el que el lado inferior se insertaría o quedaría unido a
uno de los laterales del vástago, quedando fuera del mismo el lado superior (con retoque
abrupto) y una parte de la base mayor. Esta disposición se distancia notablemente de los
modelos de filo dentado propuestos para otros contextos holocenos (Nuzhnyj, 1989: fig.
1.7-10; Philibert, 1991: 154). Pensamos que la hipótesis de su fijación como punta en el
extremo del ástil es la más probable. Esto podría explicar la diversidad de soluciones técnicas observadas en el lado inferior —curiosamente las mismas que en los trapecios rectángulos alargados— que consisten en un adelgazamiento dirigido a facilitar la fijación
de la armadura probablemente en una ranura. En cualquier caso, las diferentes opciones
contempladas, deberían ser resueltas con un programa experimental orientado y una contrastación con el registro.
Los trapecios rectángulos largos parecen cubrir la última etapa del geometrismo en
el Riu de les Coves. La localización de las fracturas burinantes, iniciadas siempre en el
extremo distal, con un desarrollo longitudinal importante, abogan por su interpretación
como puntas. La parte proximal muestra cierta variabilidad en su conformación (fractura-retoque plano; retoque bifacial de similar amplitud; retoque bifacial de diferente
amplitud), pero con una función similar que vendría a facilitar la fijación en el extremo
del ástil. Este modelo de fracturación ha sido identificado en otros yacimientos más meridionales como el Barranco de Olula (Fernández et al., 2002) y podría inferirse también
en uno de los trapecios de la Covacha Botia en el que se aprecian algunas fracturas ori—131—
[page-n-133]
32
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
ginadas en el lado inferior que podrían haberse originado por contragolpe con el ástil
(Martínez Perona, 1981: lám. IV.J)
La valoración de las puntas de flecha con retoque plano cuenta con los mismos problemas de representatividad que en el caso de los geométricos, derivados de las características del registro (conjuntos de superficie) y del estado de conservación del material.
En este sentido se ha sido extremadamente cuidadoso en la selección de los casos, mostrando sólo aquellos más característicos. Sin embargo, la incidencia real que ofrecen las
puntas con retoque plano con fracturas de impacto es superior. Es significativa la escasez
de ejemplares con pedúnculo y aletas respecto a otras clases (losángicas y foliformes) del
mismo grupo tipológico. Esta característica debe ser matizada dado los problemas de
fracturación post-deposicional del material analizado. Los estudios experimentales realizados con esta clase de puntas muestran una fracturación sistemática de los alerones por
impacto o al recuperar la armadura del interior de la carcasa ósea del animal (Gibaja y
Palomo, 2002). Sin embargo, como se ha señalado con anterioridad, son numerosos los
casos entre el material estudiado en los que ha sido imposible diferenciar las fracturas de
los alerones producidas por impacto de aquellas de origen mecánico, por lo que han sido
consideradas como indeterminadas y no se han recogido en los recuentos.
Sin duda alguna, uno de los aspectos más significativos es la alta incidencia observada en un yacimiento (Rueda) respecto a los restantes que cuentan con una población
importante de puntas de flecha. Este fenómeno podría ser explicado por la realización de
los trabajos de reparación de las flechas –descarte y reconfiguración de las armaduras o el
reciclado de los ástiles– en los asentamientos de mayor duración (poblados o aldeas estables). Esta idea, para el caso concreto de Rueda, es acorde con la interpretación realizada
a partir de otros elementos del registro material como la alta incidencia del macroutillaje,
la presencia de elementos de hoz, la variabilidad de los grupos tipológicos representados
en la colección y la fuerte densidad de elementos de técnica y restos de talla.
II. LAS FLECHAS EN EL REGISTRO GRÁFICO: MODALIDADES DE REPRESENTACIÓN
Como se ha avanzado en el apartado introductorio, el análisis del material fotográfico ha constituido la principal fuente documental empleada en el análisis del registro gráfico. Teniendo en cuenta las propuestas formuladas con anterioridad y el material manejado hemos considerado la existencia de dos grandes grupos en función de la disposición
de la parte perforante respecto al ástil: las puntas de disposición no diferenciada, que
constituyen el grupo más frecuente; y las de disposición diferenciada, cuya incidencia
es cuantitativamente menor. Las analizaremos por separado.
—132—
[page-n-134]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
33
II.1. Flechas de representación no diferenciada respecto al ástil
La principal característica de este grupo es que el ástil y el extremo de la flecha se
resuelven en un mismo trazo, en un mismo gesto técnico. Constituyen el recurso formal
más habitual en todo el área de distribución del Arte Levantino documentándose, además, en las diferentes variantes estilísticas de la figura humana y en todas las fases de
representación.
A partir de la documentación fotográfica consultada es posible percibir cierto grado
de variación morfológica en la extremidad distal que podría reflejar tres modalidades: la
primera de ellas apuntada (lám. 1.C), la segunda monobiselada (lám. 1.A) y la última
abrupta (lám. 1.B). De los tres ejemplos expuestos fijaremos nuestra atención, brevemente, en el último que se asocia al motivo 12a de la Cova dels Cavalls (Villaverde et al.,
2002). Es necesario advertir, dado el empleo del material del presente trabajo, que el haz
no se asocia a la representación humana de la fotografía sino a otro antropomorfo situado algo más arriba, en el mismo panel, aunque sí forman parte de una misma unidad compositiva. Como se observa en la fotografía (lám. 1.B), en el extremo izquierdo del trazo
correspondiente a la flecha superior es perceptible un ligero engrosamiento que contrasta notablemente con la terminación de los cuatro trazos restantes que forman parte del
mismo haz.
Estos ejemplos no hacen sino poner de relieve que el principal problema para admitir estos subtipos reside en determinar si constituyen realmente variantes formales con un
carácter intencional en la representación; o si por el contrario, son debidas a la propia terminación involuntaria del trazo. Este problema excede ampliamente los objetivos del presente trabajo y precisa de una profunda labor de análisis sobre el registro gráfico. En cualquier caso, y aun admitiendo las limitaciones derivadas del tamaño de las figuras o de los
recursos técnicos con los que éstas son realizadas, sería deseable un análisis detenido a
partir de nuevos trabajos que superen los sesgos de la observación de las reproducciones
fotográficas o de los calcos publicados. En este sentido, la dialéctica de análisis y discusión que se establece en el proceso de documentación con los medios técnicos actuales
(fotografía digital, calcos mediante programas de tratamiento de imágenes) permiten una
aproximación cualitativa netamente superior.
Una posible solución pasaría por analizar si los tres tipos de terminación (apuntada,
monobiselada y abrupta) responden a pautas regulares sobre figuras humanas pertenecientes a distintos horizontes estilísticos. Un examen detenido de los extremos de flechas
asociadas a representaciones humanas de mayor tamaño, que cuentan con un especial
nivel de detalle en el adorno personal o en la indumentaria, podría aportar elementos de
juicio más sólidos sobre este problema.
—133—
[page-n-135]
34
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Lám. 1.- Modalidades de representación de flechas de representación no diferenciada respecto al ástil: A. Cova del Polvorí;
B. Cova dels Cavalls; C. Coves de la Saltadora.
—134—
[page-n-136]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
35
II.2. Flechas de representación diferenciada respecto al ástil
A diferencia del grupo anterior la extremidad de la punta de la flecha y el ástil se
resuelven de forma diferenciada, con trazos y gestos técnicos distintos. En función de la
morfología de la extremidad se han diferenciado diversas variantes algunas de las cuales
son conocidas en la bibliografía: la variante en ángulo (también denominada en diente de
arpón), la de extremidad triangular y foliforme; mientras que otras –las de ángulo corto
o extremidad múltiple– se proponen en el presente estudio. A pesar de que su frecuencia
de representación resulta más reducida respecto a las de representación no diferenciada,
algunas de estas variantes poseen unas connotaciones cronológicas y territoriales importantes, como se verá más adelante.
II.2.1. Puntas en ángulo
Sus características formales vienen definidas por la existencia de un trazo bien diferenciado que forma un ángulo agudo respecto al ástil. Frente a los trabajos anteriores, se ha considerado conveniente en la presente propuesta establecer dos variantes atendiendo a la longitud del trazo que forma el ángulo (lám. 2). La primera de ellas, denominada en ángulo
corto o poco desarrollado, se caracteriza por la reducida longitud del trazo que se superpone parcialmente al extremo del ástil, sin que sea apreciable espacio alguno sin pintar entre
ambos (lám. 2.A y B). Los ejemplos más destacados provienen de los abrigos de Tortosillas
en Ayora, y de la Catxupa en Dénia. En conjunto, su área de distribución comprende una
franja central en el área de distribución del Arte Levantino, desde los rebordes orientales de
la Meseta hasta la costa. Esta modalidad de representación se asocia a figuras de gran tamaño (entre 15 y 22 cm de longitud) que cuentan además con un modelado importante de la
anatomía (pantorrillas, hombros y tronco) y con cierta desproporción entre el tronco y las
extremidades inferiores. Son importantes en ambas representaciones los detalles de la indumentaria, el adorno personal (tocados) y los otros objetos (el carcaj o el arco).
Más numerosos son los ejemplos de la segunda variante, en ángulo desarrollado, que
se documenta en los siguientes conjuntos: Cueva de la Vieja (Alpera), Abrigo del Ciervo
(Millares) y la Cueva del Tío Modesto (Henarejos). A diferencia del caso anterior el trazo
que se dispone en ángulo agudo respecto al ástil presenta una longitud mayor, que permite
apreciar un espacio exento entre ambos (lám. 2.C y D). En conjunto su área de distribución
se circunscribe, a grandes rasgos, a un sector central del Arte Levantino comprendido entre
los rebordes orientales de la Meseta y el río Júcar. No conocemos ejemplos de este modelo de flecha en el núcleo del Maestrazgo, en Aragón, ni en Murcia. Las características de
las figuras humanas a las que aparece asociada no son completamente homogéneas. En la
Cueva de la Vieja (Alpera), donde hemos documentado un total de diez flechas de ángulo
desarrollado, los arqueros que arman este modelo de flecha se localizan en dos agrupaciones situadas a ambos extremos del abrigo, vinculadas ambas temáticamente a la caza del
—135—
[page-n-137]
36
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Lám. 2.- Representaciones de puntas de ángulo: A. Tortosillas; B. La Catxupa; C. Abrigo del Tío Modesto; D. Abrigo del Ciervo.
—136—
[page-n-138]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
37
ciervo. Las figuras humanas poseen unas dimensiones que oscilan entre los 15 y 20 cm de
longitud, mostrando una ligera desproporción en la longitud del tronco en relación a las
piernas. Se advierte cierto nivel de detalle en la cabeza y, sobre todo, en la representación
de los arcos que son biconvexos. En la Cueva del Tío Modesto (Henarejos) las figuras que
arman este tipo de flechas observan cierto grado de simplificación en la construcción de las
partes corporales sin que se aprecie un modelado detallado en las extremidades, con un
tronco formado por un trazo lineal ligeramente más grueso. En función del análisis interno
de este conjunto rupestre, los arqueros que sostienen este tipo de flecha se asocian a la Fase
III del abrigo y constituyen una adición compositiva clara a una escena de caza anterior
(Fase II) apareciendo, además, infrapuestas a la última fase de representación del abrigo
formada por barras esquemáticas (Hernández et al., 2002).
A diferencia del caso anterior, las representaciones documentadas en el Abrigo del
Ciervo o en la Cueva de la Vieja presentan unas dimensiones superiores, próximas a los 20
cm de longitud, y un modelado anatómico más realista con un cuidado detalle de los tocados. En ambos yacimientos, además, los arqueros portan arcos de doble curvatura. Su posición en la evolución interna del Arte Levantino parece en ambos yacimientos más antigua
que la vista en la Cueva del Tío Modesto: en el Abrigo del Ciervo uno de los arqueros porta
una pulsera que ofrece claros paralelos con ciertos elementos de adorno en el registro epicardial y postcardial, mientras que en la Cueva de la Vieja, la flecha de uno de los arqueros
con este modelo de punta se superpone a un motivo esquemático en doble “Y”.
II.2.2. Puntas foliformes
Su representación gráfica se caracteriza por un neto engrosamiento en la parte distal
de la flecha, bien diferenciado respecto al ástil, de morfología foliforme (ojival o lanceolada), simétrica respecto a su eje longitudinal.
El primer problema a la hora de identificar y valorar correctamente esta modalidad
reside en establecer una diferenciación neta respecto a las representaciones de las
emplumaduras, que en muchos casos presentan una morfología similar. Desde nuestro
punto de vista, su identificación como cabezas de proyectil únicamente puede ser admitida de forma inequívoca en aquellas representaciones en actitud de disparo donde la
punta foliforme aparece en el extremo de una flecha o venablo que van a ser lanzadas.
Este requisito, que en principio podría parecer restrictivo, reduce sensiblemente el
número de casos a la vez que aconseja introducir algunas matizaciones sobre las figuras
tradicionalmente incluidas en este grupo: las agrupaciones de flechas aisladas y los animales heridos (lám. 3). En el primer caso, cuyo ejemplo más destacado lo encontramos
en el Cingle de la Mola Remigia (abrigo V), parece difícil admitir la presencia de puntas foliformes y la ausencia de emplumaduras, aspecto que nos hace mantener serias
reservas sobre la validez de este ejemplo. En el caso de los animales heridos se ha sugerido que las representaciones reflejan flechas que han atravesado por completo o par—137—
[page-n-139]
38
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
cialmente a las presas y no emplumaduras, dejando al descubierto la morfología del proyectil (Galiana, 1986: 26). Ciertamente, con la información actual, resulta difícil mantener esta interpretación. En primer lugar, a nivel cuantitativo, son numerosas las representaciones de emplumaduras en las que se advierte un importante nivel de detalle en la
convención expresada en numerosos arqueros que sostienen un haz de flechas en una
mano con las emplumaduras siempre hacia abajo. En segundo término, resulta difícil de
admitir que las flechas foliáceas puedan traspasar totalmente a una presa de forma que
la punta del proyectil llegara a ser confundida con una falsa emplumadura si se tiene en
cuenta las características del bestiario representado. Si atendemos a trabajos de balística prehistórica recientemente publicados, resulta muy poco probable que una flecha llegue a atravesar por completo a una presa a menos que se trate de una parte muy concreta
como el cuello, tal como se desprende de algunas representaciones de ciervas de la Cova
dels Cavalls que participan en la escena de caza principal. Al margen de este caso excepcional, los ungulados flechados –ciervos, cabra montesa y jabalí principalmente– se
caracterizan por una piel dura así como por unos tejidos musculares y unas carcasas
óseas bien desarrolladas, que dificultan la capacidad de penetración, siendo prácticamente imposible que lo atraviesen sin que se fracture el ástil. Los estudios experimentales publicados durante los últimos años son bastante reveladores al respecto. Como
han señalado Gibaja y Palomo (2002), a pesar de la gran capacidad de perforación que
presentan las puntas de flecha con retoque plano, que pueden alcanzar órganos vitales
situados en la parte más interior, no se han documentado casos en los que éstas traspasen por completo el conjunto formado por la carcasa ósea, los órganos y los tejidos musculares. Por el contrario, la representación de las emplumaduras es acorde con el tamaño de los arcos y la longitud de las flechas que se observa en el Arte Levantino.
Podríamos añadir que constituyen un elemento necesario ya que contribuyen a la estabilidad y precisión de la flecha al tiempo que incrementan la capacidad de penetración
mediante un giro rotatorio sobre el eje longitudinal del vástago.
Volviendo a las representaciones de puntas foliformes, hay que destacar el tamaño
exagerado o sobredimensionado con el que son pintadas en relación a las figuras junto a
las que se representan, ya sean humanas o la flecha completa, que en definitiva, reflejan
una decidida intención en plasmar este detalle (lám. 4). La distribución de este tipo de
puntas es amplia y cubre buena parte del área de repartición del Arte Levantino, aunque
su incidencia es discreta, debiendo considerar que son poco frecuentes. Los ejemplos más
conocidos son los de la Galería Alta (Hernández Pacheco, 1918) y el Cingle de la Mola
Remigia (Ripoll, 1963) en el núcleo del Maestrazgo-Els Ports; Cova Alta y el Abric VI
del Barranc de Famorca en Alicante (Hernández et al., 1988); y ya, dentro del área meridional, los ejemplos de la Risca III en Murcia (Mateo Saura, 1999), y la Solana de las
Covachas III en la Cuenca del Río Taibilla (Alonso y Grimal, 1996).
En función de la información disponible puede sugerirse una posición avanzada, o al
menos no inicial, en la evolución interna del Arte Levantino. Se asocia a figuras humanas
—138—
[page-n-140]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
D
Lám. 3.- Ejemplos de representaciones de emplumaduras: A. Cova dels Cavalls; B y C. Cingle de la Mola Remigia;
D. Cova del Polvorí.
—139—
39
[page-n-141]
40
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
de trazo lineal que aparecen en fases recientes de representación en los distintos conjuntos.
Es el caso del motivo 8 del Abric VI del Barranc de Famorca, integrado en una escena que
constituye la segunda fase de representación de pintura levantina en este conjunto
(Hernández et al., 1988: fig. 144). En otros casos como La Risca III o la Galería Alta, donde
carecemos de relaciones de estratigrafía cromática respecto a otras figuras levantinas, los
rasgos estilísticos de las figuras sugieren una cronología evolucionada en relación a otros
tipos de representaciones humanas en cada una de las zonas consideradas.
II.2.3. Puntas triangulares
Bajo esta categoría se han considerado las puntas de morfología triangular (equiláteros
o isósceles) rellenas de tinta plana. Las puntas triangulares ofrecen en su conjunto una problemática de diferenciación respecto a las emplumaduras similar a la de las foliformes. Esta
circunstancia, igualmente, hace que la distinción entre puntas foliformes y triangulares sea
extremadamente compleja, en especial en aquellos casos en los que se ha producido pérdida
de pigmento. El análisis del material fotográfico restringe considerablemente el número de
casos, obligando a desechar ciertos ejemplos recogidos en la bibliografía sugeridos a partir
de la interpretación de los calcos (Galiana, 1986: fig. 2.7-8). Si descartamos las representaciones aisladas, o las de animales o figuras humanas heridos, el número de ejemplos que
podemos adscribir a esta variante morfológica es todavía más escaso que en la categoría
anterior, y se circunscriben por norma general a representaciones bastante evolucionadas en
el Arte Levantino. Es el caso de la Cova Alta (lám. 4.B) o de la figura de Cova Remigia citada en su momento por Jordá (Jordá, 1980: fig. 9.3).
Por otra parte, debemos hacer alusión a algunas representaciones rupestres interpretadas
tradicionalmente como puntas de pedúnculo y aletas en los abrigos de la Sarga y Cova
Remigia, al entender que su vinculación con lo que podríamos denominar la evolución estilística, compositiva y temática del Arte Levantino, ofrece bastantes dudas. Así, al analizar el
conjunto de representaciones interpretadas como puntas de flecha de pedúnculo y aletas en
la Sarga (Abrigo II, panel 19 según el calco de Hernández et al., 2002) se aprecia, en primer
lugar, la ausencia de vástagos que permitan afirmar de forma inequívoca que efectivamente
son flechas y no otro tipo de figuras, aspecto que contrasta con la información existente para
el Arte Levantino donde por regla general las flechas no se representan desprovistas de sus
vástagos; pero además, y este punto es en nuestra opinión crucial, carece de relación alguna
con la temática representada en el mismo panel en el que un arquero aparece en actitud de
disparo tras un zoomorfo indeterminado (probablemente un ciervo). A este respecto hay que
señalar que la morfología de estas flechas ha sido paralelizada con los ejemplares de pedúnculo y aletas metálicas de la Edad del Bronce (Galiana, 1986), interpretación que no nos
parece forzada y que podría ser producto de una adición bastante posterior al panel.
Por su parte, la representación interpretada como punta de pedúnculo y aletas de la
quinta cavidad de Cova Remigia (Porcar et al., 1935: lám. LXVI) responde mejor a una
—140—
[page-n-142]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
41
Lám. 4.- Representaciones de puntas foliforme y triangular: A. Cingle de la Mola Remigia; B. Cova Alta; C. Galería Alta.
—141—
[page-n-143]
42
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
adición posterior sobre una cierva que, por otro lado, no parece vinculada a ninguna escena de temática cinegética. Hay que añadir, además, que su asociación con este zoomorfo
se aleja considerablemente de la representación de cuadrúpedos asaetados, mostrando
íntegramente la extremidad de la punta junto al vientre pero sin llegar a penetrar.
Nuestra propuesta de interpretación respecto al registro arqueológico se asocia a las puntas foliáceas en sus diferentes variantes morfológicas. En función de los hallazgos de puntas
eneolíticas junto a sus vástagos de madera y substancias adhesivas en las estaciones palafíticas suizas, puede afirmarse que la morfología ojival o lanceolada da cuenta de la apariencia de estas armaduras junto a su sistema de fijación en el extremo de los ástiles.
II.2.3. Puntas de representación diferenciada múltiples
Se caracterizan por una terminación del extremo distal de la flecha en forma de “V”
(lám. 5.A) o mediante una trifurcación en ocasiones acompañada de un ligero engrosamiento del trazo (lám. 5.B y C). El número de ejemplos que podemos incluir en esta categoría es muy reducido ya que de momento, y en función de la documentación consultada en el presente estudio, sólo ha sido identificada en el Maestrazgo (Cova Remigia) y el
Júcar (Cuevas de la Araña). Dos de estas representaciones se asocian a figuras humanas
en actitud de disparo, mientras que en el tercer caso, a pesar de la estrecha similitud que
ofrece respecto al mismo modelo de punta representado en el mismo conjunto, tanto la
disposición de la figura humana que la sostiene como el estado de conservación del pigmento nos obliga a ser precavidos en su interpretación, debiendo dejar abiertas otras posibilidades, tanto de carácter intencional (emplumadura cruciforme o incluso un filo transversal) como involuntario (imprecisión o disolución del trazo).
Los datos sobre la incorporación de este modelo de proyectil en el marco de la evolución interna del Arte Levantino, bastante escasos todo sea dicho, parecen indicar una
cronología diversa. En principio no es posible otorgarles una posición estratigráfica
determinada, aunque sí puede asociarse a algunas variantes concretas de figuras humanas
(caso de Cova Remigia) o a algunas fases de representación (caso de las Cuevas de la
Araña). Tomando como base la propuesta de sistematización de las figuras humanas realizada en la Cova dels Cavalls (Villaverde et al., 2002), válida para el ámbito geográfico
del Maestrazgo, resulta llamativa la estrecha similitud que se advierte entre el motivo 26a
de este conjunto y el citado arquero de Cova Remigia, incluyéndose ambos en las representaciones humanas de cuerpo estilizado y alargado y piernas modeladas. Así pues, este
modelo de representación se asocia a una variante de la figura humana relativamente antigua en la ordenación interna de este núcleo. En cambio, los dos casos documentados en
las Cuevas de la Araña se relacionan con fases más avanzadas si atendemos a la ordenación interna de este conjunto (Hernández Pacheco, 1924).
Los referentes arqueológicos más proximos respecto a la forma de este tipo de flechas
son las puntas perforantes compuestas del Egipto predinástico (Vignard, 1935; Pradenne,
—142—
[page-n-144]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Lám. 5.- Representación diferenciada de cabeza múltiple: A. Cova Remigia; B y C. Cuevas de la Araña.
—143—
43
[page-n-145]
44
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 12.- Contrastación entre las modalidades de representación y los paralelos arqueológicos posibles.
—144—
[page-n-146]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
45
1936). En estos casos la cabeza de las flechas se compone de varios microlitos que pueden
ser geométricos o de forma irregular. Entre las diferentes variantes recogidas por Vignard y
Pradenne han sido estimadas tres cuya morfología podría adaptarse a las soluciones representadas (fig. 12). El principal problema para admitir esta posibilidad reside, dejando de lado
la distancia geográfica respecto a Egipto, en la escasa incidencia que ofrecen estas representaciones en el Arte Levantino y en la ausencia de referencias o alusiones sobre este tipo de
flechas en toda Europa. Sin embargo, éstos no constituyen argumentos tajantes en contra de
la documentación de flechas perforantes compuestas por varios microlitos.
III. CONTRASTACIÓN DEL REGISTRO GRÁFICO CON EL REGISTRO
ARQUEOLÓGICO
Los microlitos geométricos, al igual que las puntas de flecha de retoque plano, forman parte de un sistema técnico más complejo en el que se incluyen los vástagos o ástiles y los elementos que facilitan su fijación (ranuras, ligaduras y adhesivos). Cualquier
intento de contrastación con el armamento representado en el Arte Levantino ha de tener
en cuenta esta premisa que condiciona el campo de aplicación de las analogías entre esta
parte del armamento y su plasmación gráfica. Por este motivo, junto a la caracterización
de las fracturas de impacto han sido contempladas, en el apartado anterior, diversas
modalidades de enmangue acordes con las propuestas realizadas por distintos investigadores en contextos mesolíticos y neolíticos diversos. Realizada esta primera advertencia
sobre la información procedente del registro material, conviene recordar las limitaciones
inherentes a la representación del armamento en el Arte Rupestre. El reducido tamaño de
las figuras humanas y de las flechas junto la falta de detalle en los extremos distales de
las últimas, constituyen otro importante obstáculo. A excepción de las emplumaduras,
cuya morfología se representa de forma losángica o foliforme, el ástil y el extremo de la
flecha se resuelven a menudo con un mismo trazo.
En líneas generales las flechas de representación no diferenciada respecto al ástil dan
cabida a una buena parte de proyectiles que, siguiendo los referentes arqueológicos,
podrían ser desde el extremo de un ástil de madera aguzado tal como se documenta en
los ejemplares de la Draga (Bosch y Tarrús, 2000) o del Neolítico final en algunas estaciones palafíticas suizas, o incluso microlitos geométricos. En este sentido debe recordarse que el diámetro máximo que suelen mostrar los ástiles en función de los hallazgos
conocidos en contextos mesolíticos como Tvaermose (Odell, 1978) y neolíticos como la
Draga (Bosch y Tarrús, 2000) suele situarse entre los 8 y los 10 mm. Estas dimensiones
dan cabida, igualmente, a buena parte de las armaduras geométricas dispuestas como
puntas o filos transversales, así como a aquellas puntas foliáceas de dimensiones reducidas documentadas en el presente estudio (cf. fig. 9. 9 y 15) o de proporciones alargadas,
como las encontradas junto a Ötzi (Spindler, 1995).
—145—
[page-n-147]
46
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Ahora bien, las representaciones de animales heridos permiten realizar algunas consideraciones sobre el tipo de punta en función de su capacidad de penetración. Son frecuentes los casos en los que la flecha ha penetrado de forma considerable a tenor de la
fracción del ástil que junto a la emplumadura quedan fuera del animal flechado.
Ciñéndonos sólo a algunos de los ejemplos más próximos podríamos citar los motivos 28
y 31 de la Cova dels Cavalls (en ambos casos cérvidos). Este modelo de penetración nos
hace considerar el uso de flechas perforantes —en las diferentes variantes contempladas
dentro de la representación no diferenciada— y no de filos transversales. De hecho, el
potencial de penetración de las armaduras de filo transversal resulta considerablemente
inferior, constituyendo un tipo de armadura orientada a producir traumatismos y hemorragias que limiten la capacidad motriz de los ungulados heridos (Nuhznij, 1989).
Cualquiera de las armaduras que forman parte del geometrismo neolítico identificado en
los yacimientos estudiados pueden ser contemplados bajo las representaciones de extremidad distal no diferenciada. Sin embargo, queremos insistir en la importancia de los trapecios rectángulos dada su avanzada posición en la secuencia neolítica y su fuerte documentación en los yacimientos más próximos a los conjuntos descritos.
Pasando ya a los posibles paralelos arqueológicos para el conjunto de las flechas de
cabeza diferenciada, comenzaremos nuestro análisis por las representaciones de las puntas de ángulo. Como se ha advertido anteriormente, hemos sido partidarios de diferenciar
dos modalidades en función del desarrollo del trazo que forma el ángulo respecto al ástil.
Ambas han sido diferenciadas en el ensayo de contrastación con el registro gráfico, tal
como se recoge en el cuadro adjunto, proponiendo respectivamente diferentes paralelos
respecto a las armaduras y modalidades de enmangue. Es necesario partir del reconocimiento, en cualquier caso, de que con la información actual no resulta posible afirmar con
rotundidad que ambas modalidades de representación reflejen proyectiles distintos, como
tampoco lo es apuntar que respondan a la plasmación de un único modelo de proyectil.
Este problema obliga a considerar en el plano hipotético diversas posibilidades que por
lo menos sean acordes con la información que en la actualidad aporta el registro arqueológico peninsular. Así, en el caso de las puntas de ángulo corto se han recogido dos paralelos: el primero de ellos es un segmento unido por el arco al extremo del ástil, de tal
forma que la orientación del filo o cuerda respecto al eje longitudinal del hampa forma
un ángulo variable entre los 20º y los 45º. Este modelo de fijación fue propuesto para los
segmentos con doble bisel del yacimiento neolítico de Kobaederra (González Urquijo et
al., 1999) y parece extensible a la mayor parte de contextos con este modelo de armadura, tal como se ha recogido en el apartado anterior. La segunda propuesta es la de un trapecio alargado con retoque abrupto que observaría una disposición similar, tal como se
ha sugerido en el análisis e interpretación de los trapecios alargados aquí estudiados.
En el caso de las puntas de ángulo desarrollado se han considerado dos propuestas de
fijación de armaduras empleando ambas segmentos. La primera se compone de un segmento dispuesto a modo de punta en el extremo del ástil y de otro segmento en disposi—146—
[page-n-148]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
47
ción de filo dentado en uno de los lados del ástil. La segunda propuesta contempla una flecha cuyo extremo distal queda conformado por el aguzamiento del propio ástil sobre el
cual, en uno de los laterales, se insertaría un segmento a modo de filo dentado. Somos
conscientes de que estas dos opciones no resultan del todo evidentes, aspecto éste que hace
necesario contemplar otros modelos arqueológicos de proyectil realizados con otro tipo de
material. En este sentido deseamos dejar abierta la posibilidad de que se traten de puntas
de hueso con un sistema de fijación lateral al extremo del ástil mediante ligaduras. Este
modelo de proyectil ha sido reconocido en algunos ejemplares que todavía conservan el
ástil, la punta de hueso y el sistema de fijación en diversos yacimientos suizos datables en
el Neolítico Final (Ramseyer, 1985: fig. 10.1-3 y fig. 11.1; Hafner y Suter, 1999: fig. 6.712). Hay que decir que la vigencia temporal de estas puntas, según las series dendrocronológicas, se sitúa entre el 3400 y el 2750 BC (evidentemente en años solares), por lo que
resultan coetáneas de las puntas foliáceas de retoque plano (Hafner y Suter, 1999). Estos
paralelos centroeuropeos deben, al menos, hacernos reflexionar sobre el papel que pudieron haber desempeñado ciertos proyectiles no realizados en sílex, cuya visibilidad en el
registro resulta más difícil de rastrear. Al hilo de los expuesto, y centrándonos ya en el
ámbito geográfico del mediterráneo de la Península Ibérica, es preciso llamar la atención
sobre la presencia de puntas de proyectil o azagayas de hueso y asta en el yacimiento neolítico de la Draga (Palomo et al., 2005), por lo tanto en un contexto epicardial antiguo. Los
autores de este estudio defienden la aptitud de este tipo de puntas, dadas sus dimensiones
y capacidad de penetración, para la caza mayor. Si acudimos, por ejemplo, a la industria
ósea registrada en los yacimientos neolíticos del País Valenciano (Pascual, 1998) resulta
llamativa la documentación, prácticamente durante toda la secuencia, de puntas y biapuntados que por sus dimensiones podrían llegar a ser empleados como proyectiles.
Si bien debemos admitir, en función de los paralelos señalados, que la problemática
de las puntas de ángulo desarrollado está abierta, sí que resulta posible al menos descartar otras interpretaciones presentes en la bibliografía. Este sería el caso de de las puntas
metálicas de tipo anzuelo del Bronce final, propuesta en su momento por Jordá (1980).
Esta interpretación entra en contradicción con la secuencia artística definida a partir de la
estratigrafía cromática y los paralelos muebles del Arte Esquemático. Así, si acudimos de
nuevo a las fases definidas en la Cueva del Tío Modesto, la infraposición de este modelo de puntas a los motivos esquemáticos más recientes definidos en la evolución interna
de este abrigo proporciona una cronología ante quem, decididamente fuera de los límites
del Bronce final. Tampoco parece viable establecer paralelos con triángulos de tipo
Cocina, en primer lugar porque este tipo de armadura posee una vigencia cronológica
muy acotada que corresponde a los siglos inmediatamente anteriores y a los primeros
momentos de contacto del proceso de neolitización. En este sentido y volviendo al Tío
Modesto, deberíamos admitir que las dos fases previas a la aparición de este tipo de puntas —la primera formada por motivos serpentiformes con estrechos paralelos técnicos y
formales en el Arte Esquemático Antiguo mientras que la segunda la compone una esce—147—
[page-n-149]
48
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
na de caza— son anteriores al Mesolítico final. Sin embargo, los paralelos formales y técnicos de los serpentiformes no pueden ser desvinculados de otras representaciones afines
conocidas en otras zonas próximas como el Júcar, las cuáles han sido consideradas en el
área de influencia del Arte Macroesquemático (Hernández y Martí, 2002). Pero además
su distribución geográfica no coincide plenamente con la de los triángulos de tipo Cocina
que caracterizan la fase B del Mesolítico reciente. El caso de la Catxupa (Dénia) es bastante significativo al respecto dada la ubicación de este abrigo en un territorio en el que
se documenta un poblamiento mesolítico inmediatamente anterior (fase A de trapecios).
Aquí la fase B está ausente al coincidir esta zona con un área de implantación cardial y
por los fenómenos de territorialidad excluyente que concurren en los momentos de interacción inicial de la dualidad cultural (Juan Cabanilles, 1992).
En el caso de las puntas de morfología foliforme podríamos considerar fácilmente
como paralelos más probables el conjunto de puntas de flecha foliáceas, es decir con retoque plano bifacial, halladas en los contextos del Neolítico final y Eneolítico en sus diferentes variantes morfológicas (amigdaloides, ojivales y lanceoladas). De igual forma
habría que contemplar las variantes morfológicas losángicas o romboidales, tal como se
desprende de los ejemplares localizados en las estaciones palafíticas suizas de Clairvauxles-Lacs que conservan el sistema de fijación al ástil y los adhesivos, proporcionando una
imagen final del extremo de la flecha de tipo foliforme (Saintot, 1997: fig. 17). Tampoco
debería descartarse, en aquellos casos de representaciones foliformes alargadas y estilizadas, el empleo de puntas de Palmela que comienzan a documentarse en el registro en
momentos avanzados del Eneolítico y del Horizonte Campaniforme.
Entrando en los paralelos de las representaciones triangulares, cuya problemática
diferenciación respecto a las foliformes ha sido referida con anterioridad, hemos contemplado las puntas de pedúnculo y aletas en dos de sus variantes principales cuya morfología general, una vez fijadas en el ástil, sería triangular.
Por último, para las representaciones de cabeza múltiple, dada la ausencia de referentes europeos, sólo podemos acudir a los ejemplos recogidos por Nuzhnyj (1989) a partir de los trabajos de Vignard y Vayson de Pradenne del Egipto predinástico. En cualquier
caso, conviene aquí desechar otros modelos de proyectiles como las flechas de tipo tampón de cabeza cilíndrica halladas en Suiza en contextos del Neolítico final, dado que los
paralelos etnográficos sugieren su empleo para cazar pájaros, posibilidad que no puede
ser contemplada en función del bestiario representado en el Arte Levantino.
IV. VALORACIÓN FINAL: PROBLEMAS, IMPLICACIONES Y
EXPECTATIVAS
El problema de estudio aquí tratado, la caracterización del armamento y la contrastación del registro gráfico con el registro arqueológico, constituye una línea de trabajo
—148—
[page-n-150]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
49
capaz de aportar algunos elementos de juicio novedosos sobre el desarrollo cronológico
del Arte Levantino. Es necesario, no obstante, realizar una breve reflexión a nivel metodológico de los límites y expectativas abiertas por este tipo de aproximación, para exponer, en un segundo punto, algunas de las implicaciones cronológicas y territoriales que de
ellas se derivan.
Comenzando por el primer punto, uno de los principales problemas continúa siendo
el de las limitaciones impuestas por el registro gráfico a la hora de identificar el armamento representado, en especial cuando éste procede exclusivamente de calcos antiguos.
Indudablemente, un análisis detallado del material fotográfico, si éste responde a unas
pautas regulares y sistemáticas de utilización, incorpora una mejora cualitativa considerable en la documentación, dotando al investigador de un mayor margen de maniobra
(ampliaciones y tratamiento digital de la imagen). Esta circunstancia, además, se ve favorecida por la reciente creación de grandes bases de datos de material fotográfico de acceso libre en la red que constituye una fuente documental de gran importancia por el número de conjuntos e imágenes inventariadas. Es necesario, sin embargo, avanzar sobre las
bases de un protocolo de actuación que optimice los trabajos de documentación fotográfica de acuerdo con las peculiares características del armamento, profundizando así en la
línea marcada por otros trabajos metodológicos dirigidos a la distinción entre pigmento
y soporte (Vicent et al., 1996; Domingo y López, 2002). Como ha quedado patente en las
páginas precedentes, buena parte de los problemas de identificación de las modalidades
de representación de cabeza no diferenciada reside en determinar su carácter voluntario
o involuntario, mientras que otros casos más puntuales (por ejemplo la determinación
entre filo transversal o punta de cabeza múltiple de las Cuevas de la Araña representada
en la lám. 5.C) precisan para su aceptación de un dictamen que permita descartar su terminación accidental. Estos problemas no hacen sino confirmar la complejidad del propio
trabajo de documentación y la necesidad de introducir estrategias adecuadas para su optimización. Y es precisamente en relación con este punto, con el de la propia documentación y valoración del registro gráfico, donde se acrecienta la necesidad de ser prudentes
en la aplicación de paralelos y analogías así como en las implicaciones cronológicas y
culturales que de ella se derivan. En este sentido resulta necesario, en primer lugar, partir de una contextualización adecuada de las representaciones en el marco de los conjuntos en los que aparecen, aspecto sólo abordable mediante el análisis interno, así como de
las unidades territoriales en las que éstas se inscriben, aspecto que puede ser inferido a
partir del estilo. En definitiva, el principal reto reside en establecer un diálogo entre el
registro material y la representación rupestre que sea acorde con la secuencia artística y
arqueológica.
Incidiendo ya en el segundo punto, el relativo a las implicaciones cronológicas derivadas de la contrastación directa entre determinadas modalidades de representación y las
modalidades de fijación inferidas a partir de los proyectiles arqueológicos, consideramos
oportuno partir del reconocimiento de los problemas que a nivel epistemológico acarrea
—149—
[page-n-151]
50
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
la definición de los límites cronológicos de esta manifestación. En un trabajo reciente
(Fernández López de Pablo, 2005) se señalaba que el establecimiento de un orden lógico entre determinados indicadores –estratigrafía cromática (referida ésta a las superposiciones de figuras levantinas al horizonte Macroesesquemático o a representaciones
esquemáticas con paralelos muebles en las decoraciones del registro cerámico del
Neolítico antiguo), la identificación de determinados objetos (puntas de flecha y pulseras) datables arqueológicamente y el análisis crítico de la temática (en función del número de figuras humanas que intervienen en determinadas escenas)– propiciaban un marco
cronológico general para el Arte Levantino que coincidiría, a grandes rasgos, con el desarrollo de las fases neolíticas que sucedieron a la fase cardial. Esta visión concuerda en
el plano cronológico con otras propuestas que plantean la misma ubicación temporal,
incidiendo en una lectura del proceso de neolitización de corte migracionista-aculturacionista (Martí y Juan Cabanilles, 2002; Hernández y Martí, 2002; García Puchol et al.,
2004).
Sobre este esquema general introduciremos la cronología absoluta proporcionada por
los proyectiles arqueológicos que bajo nuestro punto de vista ofrecen un mejor nivel de
contrastación con determinadas modalidades de representación de las puntas tal como se
recoge en el cuadro adjunto. Comenzando por los microlitos geométricos, en el caso de
los segmentos con doble bisel han sido tomadas como referencia dos fechas que marcan
los contextos más antiguo (Chaves Ia) y reciente (Timba de Barenys), respectivamente,
caracterizados por el predominio de este modelo de armadura2 (cf. Cava, 2002 y Miró,
1995). Por su parte, en los trapecios simétricos alargados con retoque abrupto se han considerado las fechas de un contexto cerrado, el nivel funerario del sepulcro tumular de la
Peña de la Abuela dada la clausura intencional del monumento que elimina interferencias
de ajuares de fases posteriores (Rojo y Guerra, 1999), y también de un contexto habitacional, el nivel 8a del Arenal de Fonseca (Utrilla et al., 2003). Para el caso de los trapecios empleados como tranchets se ha seguido como referencia la información cronológica aportada por algunos contextos funerarios del Neolítico Medio en Cataluña, concretamente en la Bóvila Madurell (tumba 7.7) y Can Grau 33 (Martí et al., 1997).
Por su parte, los referentes cronológicos empleados para encuadrar las puntas de flecha bifaciales de retoque plano de morfología foliforme han sido las fechas suministradas por el hipogeo del Longar, que responde a una sola fase de uso sepulcral avalada por
la similitud de las fechas obtenidas y por la homogeneidad tipológica del conjunto
2
De acuerdo con la información arqueológica disponible, el contexto peninsular más antiguo caracterizado por el predominio de
segmentos con doble bisel sería Mendandia III sup cuyas fechas (7210±80 BP y 7170±45 BP), consideradas como válidas por su
excavador (Alday, 2005), se asocian igualmente a la documentación de las primeras cerámicas. Con independencia del debate suscitado en torno a los inicios del Neolítico en el Valle del Ebro, aspecto que no vamos a valorar en el presente trabajo, consideramos que estas fechas son demasiado altas para los segmentos al entrar en contradicción, en primer lugar, con la posición cronológica que ocupa la primera documentación de segmentos con doble bisel en otros contextos próximos como Kanpanoste,
Kanpanoste Goikoa o Peña Larga y, en segundo lugar, con la documentación de trapecios y triángulos para ese mismo segmento
cronológico.
—150—
[page-n-152]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
51
(Armendáriz e Irigay, 1995). Por último, para los ejemplares de flechas de pedúnculo y
aletas agudas desarrolladas hemos tomado como representativas las fechas del sepulcro
de Can Martorell, que al igual que en el caso anterior nos remite a una sola fase de utilización (Mercadal et al., 2005).
De la contrastación entre las armaduras que responden a ciertas modalidades de representación y la cronología absoluta que aportan los contextos citados, la primera impresión
que se desprende, al tomar en consideración los límites superior e inferior de los márgenes de calibración de las fechas representadas, aboga por una cronología aproximada de
3200 años para estos modelos de flecha en el Arte Levantino, desde el 5200 hasta el 2000
Cal BC. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la fecha más antigua de los segmentos
(caso de Chaves Ia realizada sobre carbón) pertenece a una fase en la que las cerámicas
incorporan en sus decoraciones un repertorio iconográfico con claros paralelos en el Arte
Esquemático que aparece infrapuesto al Arte Levantino, deberíamos considerar en función
de la secuencia artística y la estratigrafía cromática que los segmentos de esta fase no
pudieron quedar reflejados en las representaciones del último horizonte. De esta forma, las
representaciones de puntas de ángulo corto, de aceptar que corresponden a los modelos de
armadura propuestos, deberían situarse en caso de ser segmentos a partir del 4700 Cal BC,
en términos secuenciales entre finales del Epicardial Reciente y el Neolítico Postcardial;
o entre el 4200 y el 3700 Cal BC (en torno al Neolítico Medio), si se acepta que son trapecios alargados. Esta atribución cronológica es acorde con la representación de objetos
como pulseras que igualmente disponen de paralelos (brazaletes de piedra y de pectúnculo) en el registro funerario de las fases arqueológicas consideradas.
La representación de puntas de flecha foliáceas ofrece, en función de las fechas aportadas por los contextos de referencia, una cronología extensa que podemos situar entre el
3500 Cal BC (Neolítico final) y el 2000 Cal BC (transición Campaniforme-Bronce
Antiguo). Estos 1500 años registran variaciones en la morfología. Probablemente, para el
caso que nos ocupa, la más significativa es la aparición de los ejemplares con pedúnculo
y aletas agudas desarrolladas en torno al 2500 Cal BC, modelo de flecha que será característico de los momentos evolucionados del Calcolítico y del Campaniforme. Como se
ha apuntado anteriormente, la representación de puntas foliformes (ojival, amigdaloides
o lanceoladas) cubre la mayor parte del área de distribución del Arte Levantino, mientras
que las puntas de morfología triangular, mucho más escasas con una sola representación
clara, se relacionan con un tipo de figura humana cuyos rasgos estilísticos se apartan considerablemente de los observados en la misma área geográfica (cf. Villaverde et al.,
2002b). En este sentido cabría preguntarse si las representaciones de puntas triangulares
podrían situarse ya fuera de la evolución estricta (estilística, temática y compositiva) del
Arte Levantino. Con la información aquí aportada no es posible proporcionar una respuesta concluyente; sin embargo, resulta necesario recordar la cronología extensa que
otorgan las fechas calibradas a las puntas foliáceas (más de 1500 años como se ha señalado con anterioridad) y, sobre todo, la posición avanzada de las representaciones foli—151—
[page-n-153]
52
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
formes en la evolución interna del Arte Levantino. Lo que sí parece bastante probable es
que las representaciones de puntas calificadas por Jordá de pedúnculo y aletas (reflejadas
en los ejemplos de la Sarga y el de Cova Remigia) sean producto de adiciones posteriores. Su escasa incidencia, las diferencias en la ejecución entre ambas, su integración forzada en las escenas y, sobre todo, las marcadas diferencias respecto a las restantes modalidades de representación nos hacen, igualmente, mantener serias dudas sobre su vinculación cronológica y cultural con el Arte Levantino.
Resumiendo lo expuesto, tendríamos ahora un desarrollo cronológico bastante más
acotado que los 3200 años vistos con anterioridad. Efectivamente, al dejar fuera de esta
evolución los segmentos de las fases epicardiales y las puntas triangulares, interpretadas
como paralelos de las de pedúnculo y aletas, nos hallaríamos ante una vigencia temporal
de poco más de 2000 años (circa 4700-2500 Cal BC), tal como queda reflejado en la
banda cronológica gris oscuro de la fig. 13. Estos márgenes cronológicos, si acudimos al
registro arqueológico del contexto regional, nos sitúan en un periodo de gran dinamismo
cultural con la emergencia y desarrollo de los grupos dolménicos peninsulares. Si bien es
cierto que el nivel de información resulta bastante desigual, disponemos de mucha menos
información sobre el hábitat y la economía del 4700 al 3500 que del 3500 al 2500 Cal
BC; la visión general de este periodo aboga por un profundo proceso de transformación
de las estructuras económicas, demográficas y sociales reflejadas en el incremento del
número y tamaño de los asentamientos o en la conflictividad intergrupal, relacionada
recientemente con la presencia de escenas bélicas en el Arte Levantino (Guilaine y
Zammit, 2002). Estas transformaciones debieron tener su correlato en aspectos simbólicos e ideológicos que forjaron la evolución del Arte Levantino, y entre los que la imagen
del armamento debió ocupar un lugar destacado.
Así, podría considerarse que las diferencias observadas en la distribución de ciertas
modalidades de representación, como las puntas de ángulo corto y desarrollado, fueron
producto de una estrategia de comunicación social relacionada con la diferenciación de
grupos locales. Este fenómeno refleja la existencia de distintos niveles de interacción y
diferenciación contrastables en los rangos de variación estilística de ciertos elementos de
la cultura material como la indumentaria o el adorno personal (Wobst, 1977), que podrían dar cuenta, igualmente, de los procesos de regionalización en el Arte Levantino a partir del estilo.
Un fenómeno distinto parece ocurrir al analizar la incidencia de las puntas foliformes
en el Arte Levantino, cuya cronología es más evolucionada que los casos anteriores. La
distribución geográfica de estas puntas es bastante más extensa (Murcia, Albacete,
Alicante y Castellón), pero sin embargo su incidencia en los conjuntos no deja de ser
reducida. Así, en este caso, podría considerarse la existencia de cierto grado de diferenciación entre los personajes que arman este modelo de flecha respecto a los que no plasman este detalle. Uno de los ejemplos más claros los aporta, en este sentido, la escena de
combate de la Galería del Roure, donde sólo uno de los arqueros de los siete que apare—152—
[page-n-154]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
53
Fig. 13.- Cronología absoluta calibrada de los principales proyectiles de sílex inferidos de las representaciones rupestres. En
gris claro figura la duración central hipotética del Arte Levantino en función de los paralelos suministrados por los proyectiles, mientras que en gris oscuro la duración toma en cuenta la estratigrafía cromática y considera las representaciones de puntas de pedúnculo y aletas al margen del ciclo Levantino. Las fechas manejadas son las siguientes: Chaves Ia (6330±90 BP),
Timba del Barenys (5240±160 BP), Peña de la Abuela (5050±50 BP), Arenal de Fonseca (5050±50 BP), Longar (4580±90 BP y
4445±70 BP), Cova de les Tàbegues (4530±40 BP), Can Martorell (3810±55 y 3795±55).
ce en la confrontación tiene representado el detalle del extremo foliforme. Así, este caso
podría dar cuenta de un fenómeno de individualización de determinados personajes en
función del tipo de flecha con el que son representados, a través del que se plasmarían
diferencias de estatus o de rango. El registro etnográfico da cuenta de situaciones análogas relacionadas con la composición del carcaj, como ha quedado reflejado en determinadas comunidades primitivas como los Dani de Papúa Nueva Guinea (Petrequin y
Petrequin, 1990). Según Petrequin, el grado de variabilidad formal de las flechas que se
documentan en un carcaj está condicionado por los grupos de edad, por la orientación
(caza o guerra) y por el rango de ciertos individuos.
En definitiva, el análisis del armamento en el Arte Levantino, si parte de una contextualización arqueológica adecuada, nos brinda un amplio campo de estudio para
—153—
[page-n-155]
54
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
explorar la evolución de las sociedades neolíticas que lo generaron, de la imagen con la
que quisieron ser recordados. Nuestro reto como arqueólogos recae en mejorar las bases
metodológicas con las que establecer un diálogo más fluido entre el registro arqueológico y el registro gráfico. Nuestra tarea como historiadores consiste en poder interpretar
esta asociación en el marco de la evolución del neolítico como proceso histórico y de
cambio social.
AGRADECIMIENTOS
Quisiera agradecer la valoración crítica y comentarios realizados por Mauro Hernández y Rafael
Martínez Valle sobre el primer manuscrito de este artículo redactado durante la primavera de 2004, así
como la deuda contraída con Juan Francisco Gibaja, quien revisó las descripciones de las fracturas de
impacto. Por último a Bernat Martí y Joaquim Juan Cabanilles por la lectura de la versión definitiva
del texto, redactada en diciembre de 2005, sobre la que aportaron puntos de discusión y referencias
bibliográficas de gran interés.
BIBLIOGRAFÍA
ALBARELLO, B. (1986): “Sur l’usage des microlithes comme armatures de projectiles”. Revue
Archéologique du Centre de la France, 25 (2), p. 127-141.
ALBARELLO, B. (1988): Monographie fonctionnaliste. Le microlithique dans le Mésolithique récentfinal de l’Agenais, Perigord, Quercy. Thèse Doctoral. Université Paris X-Nanterre, 479 p.
ALDAY, A. (2005): El Campamento prehistórico de Mendandia: Ocupaciones mesolíticas y neolíticas
entre el 8500 y el 6400 BP. Colección Barandiarán, 9. Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz,
660 p.
ALONSO, A. y GRIMAL, A. (1996): El arte rupestre prehistórico de la cuenca del río taibilla (Albacete
y Murcia): Nuevos planteamientos para el estudio del Arte Levantino. Barcelona.
ARMENDÁRIZ, A. e IRIGAY, S. (1995): “Violencia y muerte en la prehistoria. El hipogeo de Longar”.
Revista de Arqueología, 168, Madrid, p. 16-29.
BARANDIARÁN, I. y CAVA, A. (2000): “A propósito de unas fechas del Bajo Aragón: reflexiones sobre el
Mesolítico y el Neolítico en la cuenca del Ebro”. SPAL, 9, Sevilla, p. 293-326.
BOSCH, A.; TARRÚS, J. y CHINCHILLA, J. (2000): El poblat lacustre neolític de la Draga. Excavacions de
1990 a 1998. Monografies del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, 2. Barcelona, 296 p.
CAVA, A. (2000): “La industria lítica del neolítico en Chaves, Huesca”. Salduie, I, Zaragoza, p. 77-164.
CASABÓ, J. (1990): “La industria lítica de Cova Fosca. Nuevos datos para el conocimiento del proceso de neolitización en el Mediterráneo Occidental”. Xàbiga, 6, Jávea, p. 148-174.
DURAN I SANPERE, A. y PALLARÉS, M. (1915-1920). “Exploració arqueològica al Barranc de la Valltorta”.
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VI, Barcelona, p. 451-454.
—154—
[page-n-156]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
55
DOMINGO, R. (2005): La funcionalidad de los microlitos geométricos. Bases experimentales para su
estudio. Monografías Arqueológicas 41, Área de Prehistoria, Departamento de Ciencias de la
Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 115 p.
DOMINGO, R. (2004a): “Análisis funcional de los microlitos geométricos del Abrigo de los Baños
(Ariño, Teruel)”. En P. Utrilla y J. Mª. Rodanés: Un asentamiento epipaleolítico en el Valle del Río
Martín. El Abrigo de los Baños (Ariño, Teruel). Zaragoza, p. 41-50.
DOMINGO, R. (2004b): “La funcionalidad de los microlitos geométricos en los yacimientos del Bajo
Aragón”. Saldvie, 4, Zaragoza, p. 41-83.
DOMINGO, I y LÓPEZ, E. (2002): “Metodología: el proceso de obtención de calcos o reproducciones”.
En R. Martínez-Valle y V. Villaverde (coords.): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la Valltorta.
Monografías del Instituto de Arte Rupestre, p. 75-21.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (2005): El contexto arqueológico del Arte Levantino en el Riu de les
Coves (Castellón). Tesis doctoral inédita. Universidad de Alicante, 603 p.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (e.p.): “La producción lítica del IV y III milenio Cal BC en el norte del
País Valenciano: primeros datos sobre contextos habitacionales”. IV Congreso de Arqueología
Peninsular. 14-19 de Septiembre 2004. Universidade do Algarve, Faro (Portugal).
FERNÁNDEZ, J.; GUILLEM. P.M.; MARTÍNEZ, V. y GARCÍA, R.M. (2002): “El contexto arqueológico de la
Cova dels Cavalls: Poblamiento prehistórico y arte rupestre en el tramo superior del Riu de les
Coves”. En Martínez-Valle, R. y Villaverde, V. (coords.) La Cova dels Cavalls en el Barranc de la
Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, p. 49-73.
FERNÁNDEZ, J.; MARTÍNEZ VALLE, R.; GUILLEM P.M.; PÉREZ, R. (2005): “Nuevos datos sobre el Neolítico en
el Maestrazgo: El Abric del Mas de Martí (Albocàsser)”. En P. Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó
(eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica (Santander, 5-8 ocubre de 2003). Monografías
del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, 1. Santander, p. 879-890.
FISHER, A. (1990): “Hunting with flint-tipped arrows: Results and experiences from practical experiments”. En C. Bonsall (ed.): The Mesolithic in Europe. Papers presented at the third international
symposium (Edinburgh 1985). Edinburgh, p. 29-39.
FORTEA PÉREZ, F.J. (1973): Los Complejos Microlaminares y Geométricos del Epipaleolítico
Mediterráneo Español. Universidad de Salamanca. Salamanca, 550 p.
FUERTES PRIETO, Mª.N. (e.p.): “La cadena operativa primástica en el yacimiento mesolítico de “El
Espertín” (Burón, León, España)”. IV Congreso de Arqueología Peninsular. 14-19 de Septiembre
2004. Universidade do Algarve. Faro (Portugal).
GALIANA BOTELLA, Mª.F. (1985): “Contribución al arte rupestre levantino: análisis etnográfico de las
figuras antropomorfas”. Lucentum, IV, Alicante, p. 55-87.
GALIANA BOTELLA, Mª.F. (1986): “Consideraciones sobre el Arte Rupestre Levantino: Las Puntas de
Flecha”. En El Eneolítico en el País Valenciano. Actas del Coloquio (Alcoy 1-2 de diciembre de
1984). Alcoi, p. 23-33.
GARCÍA PUCHOL, O. y JARDÓN GINER, P. (1999): “La utilización de los geométricos en la Covacha de
Llatas (Andilla, Valencia)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 8, Alcoi, p. 75-87.
GARCÍA PUCHOL, O.; MOLINA, Ll. y GARCÍA ROBLES, Mª.R. (2004): “Arte Levantino y proceso de neolitización en el arco mediterráneo peninsular: el contexto arqueológico y su significado”. Archivo de
—155—
[page-n-157]
56
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Prehistoria Levantina, XXV, Valencia, p. 61-90.
GARCÍA ROBLES, Mª.R. (2003): Aproximación al territorio y el hábitat del Holoceno inicial y medio.
Datos arqueológicos y valoración del registro gráfico en dos zonas con Arte Levantino. La Rambla
Carbonera (Castellón) y la Rambla Seca (Valencia). Tesis Doctoral inédita. Universitat de València.
GASSIN, B. (1991): “Étude fonctionnelle”. En D. Binder (dir.): Une économie de chasse au Néolithique
Ancien: La Grotte Lombard à Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes). Monographie du CRA, 5.
CNRS.
GASSIN, B. (1996): Evolution socio-économique dans le Chasséen de la grotte de l’Eglise supérieure
(Var): Apport de l’analyse fonctionelle des industries lithiques. Monographie du CRA, 17. CNRS
Éditions. Paris.
GIBAJA, J.F. (2003): Comunidades Neolíticas del Noroeste de la Península Ibérica. Una aproximación
socio-económica a partir del estudio de la función de los útiles líticos. BAR Internacional Series
1140. Oxford.
GIBAJA, J.F.; CARVALHO, A.F. y DINIZ, M. (2002): “Tracelogia das peças líticas do neolítico antigo do
centro e sul de Portugal: primer ensaio”. En Clemente, I.; Risch, R. y Gibaja, J.F. (eds.): Análisis
Funcional. Su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas. BAR Internacional Series 1073.
Oxford, p. 215-227.
GIL GONZÁLEZ, F. (2000): “El yacimiento neolítico de la Borracha II (Jumilla, Murcia)”. Pleita, 3,
Jumilla, p. 5-37.
GONZÁLEZ, J.E. e IBÁÑEZ, J.J. (1994): Metodología de análisis funcional de instrumentos tallados en
sílex. Cuadernos de Arqueología, 14. Universidad de Deusto, Bilbao.
GONZÁLEZ URQUIJO, J.E.; IBÁÑEZ ESTÉVEZ, J.J. y ZAPATA PEÑA, L. (1999): “El V milenio Cal BC en el País
Vasco atlántico: la introducción de la agricultura y la ganadería”. Saguntum Extra nº 2, II Congrés
del Neolític a la Península Ibèrica, 7-9 d’Abril, 1999. Valencia, p. 559-564.
GUILAINE, J. y ZAMMIT, J. (2002): El camino de la Guerra. La violencia en la Prehistoria. Ariel
Prehistoria. Barcelona, 283 p.
GUSI GENER, F. (1982): “Prehistoria”. En R. Viñas (dir.): La Valltorta. Arte rupestre del Levante
Español. Ediciones Castell. Barcelona, p. 66-81.
GUSI JENER, F. (2001): Castellón en la prehistoria: memoria de los tiempos de ensueño. Diputación
Provincial de Castellón. Castellón.
HAFNER, A. y SUTER, P.J. (1999): “Ein neues Chronologieschema zum Neolihikum des schweizerischen
Mittellandes: das Zeit/Raum-Model”. Archäologie im Kanton Bern 4. Fundberichte und Aufsätze.
Berner Lehrmittel-und Medienverlag, p. 7-17.
HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1918): Estudios de arte Prehistórico I. Prospección de las pinturas de
Morella la Vieja II. Evolución de las ideas madres de las pinturas rupestres. Revista de la Real
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tomo XX. Madrid.
HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1924): Las pinturas prehistóricas de las Cuevas de la Araña (Valencia).
Evolución del Arte en España. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 34,
Madrid.
—156—
[page-n-158]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
57
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S.; FERRER MARSET, P. y CATALÀ FERRER, E. (1988): Arte rupestre en Alicante.
Fundación Banco Exterior-Banco de Alicante. Alicante.
HERNÁNDEZ, M.S.; FERRER, P. y CATALÀ, E. (2002): “El Abrigo del Tío Modesto (Henarejos, Cuenca)”.
Panel, 1, p. 106-119.
HERNÁNDEZ, M. y MARTÍ, B. (2000-2001): “El arte rupestre de la fachada mediterránea: entre la tradición epipaleolítica y la expansión neolítica”. Zephyrus, 53-54, Salamanca, p. 241-265
INIZAN, M.L.; REDOURON, M.; ROCHE, H. y TIXIER, J. (1995): Technologie de la pierre taillé. Tome 4.
Cercle de Recherches et d’Études Préhistoriques. Meudon. 199 p.
JARDÓN GINER, P. (2000): Los raspadores en el Paleolítico superior. Tipología, tecnología y función en
la Cova del Parpalló (Gandía, España) y en la Grotte Gazel (Sallèles-Cabardès, Francia). Serie
de Trabajos Varios del SIP nº 97. Valencia, 182 p.
JORDÁ, F. (1974): “Las puntas de flecha en el Arte Levantino”. XIII Congreso Nacional de
Arqueología. p. 209-223.
JORDÁ, F. (1980): “Reflexiones en torno al Arte Levantino”. Zephyrus, XXX-XXXI, Salamanca, p.
187-216.
JUAN CABANILLES, J. (1992): “La Neolitización de la vertiente mediterránea peninsular: modelos y problemas”. Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria. Zaragoza,
p. 255-268.
MARTÍ OLIVER, B. (2003): “El Arte Rupestre Levantino y la imagen del modo de vida cazador: entre lo
narrativo y lo simbólico”. En Tortosa, T. y Santos, J.A. (eds.): Arqueología e iconografía. Indagar
en las imágenes. «L’Erma» di Bretschneider. Roma, p. 59-75.
MARTÍ, B. Y JUAN CABANILLES, J. (2002). “La decoració de les ceràmiques neolítiques i la seua relació
amb les pintures rupestres dels abrics de La Sarga”. En M.S. Hernández Pérez y J.Mª. Segura
(coords.): La Sarga. Arte Rupestre y territorio. Alcoy, p. 147-170.
MARTÍ, M.; POU, R. y CARLÚS, X. (1997): Excavacions arqueològiques a la Ronda Sud de Granollers,
1994. La necròpolis del Neolític Mitjà i les restes romanes del Camí de Can Grau (La Roca del
Vallès, Vallès Oriental) i els jaciments de Cal Jardiner (Granollers, Vallès Oriental). Excavacions
Arqueològiques a Catalunya, 14. Generalitat de Catalunya.
MARTÍNEZ PERONA, J.V. (1981): “La covacha Botia, Siete Aguas, Valencia”. Archivo de Prehistoria
Levantina, XVI, Valencia, p. 95-118.
MATEO SAURA, M. A. (1999): Arte rupestre en Murcia. Noroeste y Tierras Altas de Lorca. Editorial KR.
Murcia, 276 p.
MASSON, A. (1981): Petroarchéologie des roches siliceuses: intérêt en Préhistoire. Thèse de 3e cycle.
Université Lyon I. Lyon, 100 p.
MAZO, C. y MONTES, Mª.L. (1992): “La transición Epipaleolítico-Neolítico Antiguo en el Abrigo de El
Pontet (Maella, Zaragoza)”. Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la
Prehistoria. Zaragoza, p. 243-254.
MARTÍNEZ VALLE, R. y VILLAVERDE, V. (coords.) (2002): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la
Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre-Museu de la Valltorta.Valencia, 210 p.
—157—
[page-n-159]
58
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
MERCADAL, O.; PALOMO, A.; ALIAGA, S.; AGUSTÍ, B.; GIBAJA, J.F.; BARRIOS, A. y CHIMENOS, E. (2005): “La
Costa de can Martorell (Dosrius, El Maresme, Barcelona). Muerte y violencia en una comunidad
del litoral catalán durante el tercer milenio cal BC”. En P. Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó
(eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica (Santander, 5-8 ocubre de 2003).
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, 1. Santander,
p. 671-679.
MIRÓ, J.M.; MOLIST, M. y VILARDELL, R. (1992): “Aportaciones al estudio del Neolítico Antiguo en la
Cataluña Meridional, partiendo de la industria lítica del yacimiento al aire libre de la Timba del
Bareny (Riudoms, Tarragona)”. Aragón/Litoral Mediteráneo. Intercambios culturales durante la
Prehistoria. Zaragoza, p. 345-357.
MIRÓ, J.M. (1996): “Continuidad o ruptura entre los tecnocomplejos líticos del VI al V Milenio BC:
La contribución de las industrias líticas del V Milenio BC de la Cataluña Meridional”. Rubricatum,
1 (I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Gavà-Bellaterra, 1995). Barcelona, p. 139-150.
NUZHNYJ, D. (1989): “L’utilisation des microlithes géométriques et non géométriques comme armatures de projectiles”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 86/3, París, p. 88-96.
OBERMAIER, H. y WERNERT, P. (1919): Las pinturas rupestres del Barranco de la Valltorta, Castellón.
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 23, Madrid.
ODELL, G.H. (1978): “Préliminaires d’une analyse fonctionelle des pointes microlithiques de
Bergumermeer (Pays Bas)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 75 (2), Paris, p. 3749.
PALOMO, A. y GIBAJA, J.F. (2002): “Análisis de las puntas del sepulcro calcolítico de la Costa de Can
Martorell (Dosrius, Barcelona)”. En Clemente, I.; Risch, R. y Gibaja, J.F. (eds.): Análisis Funcional. Su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas. BAR Internacional Series 1073. Oxford,
p. 243-249.
PALOMO, A.; PIQUÉ, R.; SAÑA, M.; BOSCH, A.; CHINCHILLA, J. y GIBAJA, J.F. (2005): “La caza en el yacimiento lacustre de La Draga (Banyoles, Girona)”. En P. Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó
(eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica (Santander, 5-8 ocubre de 2003).
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, 1. Santander,
p. 135-144.
PELEGRIN, J. (1988): “Débitage experimental par pression « du plus petit au plus grand »”. Technologie
Préhistorique, notes et monographies techniques, nº 25. Éditions du C.N.R.S. Paris, p. 37-53.
PÉTREQUIN, A.M. y PÉTREQUIN, P. (1990): “Flèches de chasse flèches de guerre. Le cas des Danis d’Irian
Jaya (Indonésie)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 87, Paris, p. 484-511.
PHILIBERT, S. (1991): “Analyse tracéologique de l’industrie lithique et approche fonctionelle du site”.
En Fontfaures en Quercy. Archives d’Écologie Préhistorique, 11. Toulouse, p. 151-169.
PLISSON, H. y GENESTE, J.M. (1989): “Analyse technologique des pointes à cran solutréennes du Placard
(Charente), du Fourneau du Diable, du Pech de la Boissière et de Combe Saunière (Dordogne)”.
Paleo, 1, p. 65-106.
PORCAR, F.; BREUIL, H. Y OBERMAIER, H. (1935): Excavaciones en la Cueva Remigia (Castellón).
Memoria de la Junta Superior del Tesoro Artístico, 136. Madrid.
RAMSEYER, D. (1985): “Pièces emmanchées en os et en bois de cervidés. Decouvertes Néolithiques du
—158—
[page-n-160]
Â
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
59
canton de Fribour”. Industrie de l’os Néolithique et de l’Âge des Metaux, 3. Éditions du CNRS.
Marseille, p. 194-211.
RIPOLL PERELLÓ, E. (1963): Pinturas rupestres de la Gasulla (Castellón). Monografías de Arte
Rupestre. Arte Levantino, 2. Barcelona, 59 p.
ROJO GUERRA, M. y KUNST, M. (1999): “La Lámpara y la Peña de La Abuela: propuesta secuencial del
Neolítico en el ámbito funerario”. Saguntum Extra nº 2. II Congrés del Neolític a la Península
Ibèrica, 7-9 d’Abril, 1999. Valencia, p. 503-512.
ROJO-GUERRA, M.; GARCÍA-MTZ. DE LAGRÁN, I.; GARRIDO-PENA, R. y MORÁN-DAUCHEZ, G. (e.p.): “La
Tarayuela, Ambrona (Soria): un nuevo sepulcro colectivo neolítico de finales del V milenio cal
BC”. IV Congreso de Arqueología Peninsular. Faro 2004.
ROCHE, H. y TIXIER, J. (1982): “Les accidents de taille”. Studia Praehistorica Belgica, 2. Bruselas. p.
65-76.
ROZOY, J.G. (1978): Les derniers Chasseurs. Bulletin de la Société Archéologique Champenoise, nº
Special de June. Charleville, 2 vol.
SAINTOT, S. (1997): “L’industrie lithique taillée”. En P. Pétrequin (dir.): Les sites littoraux néolithiques
de Clairvaux-les-Lacs (Jura) III. Chalain station 3 (3200-2900) av. J.C. vol. 2. Éditions de la
Maison des Sciencies de l’Homme. Paris, p. 371-396.
SPINDLER, K. (1995): El hombre de los hielos. Círculo de Lectores. Barcelona, 425 p.
UTRILLA, P.; DOMINGO, R. Y MARTÍNEZ BEA, M. (2003): “La campaña del año 2002 en el Arenal de
Fonseca (Ladruñán, Teruel). Salduie, 3, Zaragoza, p. 301-311.
VAL, Mª.J. DE (1977): “Yacimientos líticos de superficie en el Barranco de la Valltorta (Castellón).
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 4, Castellón, p. 45-77.
VAYSON DE PRADENNE, A. (1936): “Sur l’utilisation des certaines microlithes géometriques“. Bulletin de
la Société Préhistorique Française, t. 33, Paris, p. 37-49.
VIGNARD, E. (1935): “Armatures de flèches en silex”. L’Anthropologie, 45, Paris.
VILASECA, S. (1969): “El sepulcro de fosa del Brugar (Reus)”. Noticiario Arqueológico Hispánico,
X-XI, Madrid, p. 208-209.
VILLAVERDE, V.; DOMINGO, I. y LÓPEZ-MONTALVO, E. (2002): “Las figuras levantinas del Abric I de la
Sarga: aproximación a su estilo y composición”. En M.S. Hernández Pérez y J.Mª. Segura
(coords.): La Sarga. Arte rupestre y territorio. Alcoy, p. 101-126.
VILLAVERDE, V.; LÓPEZ-MONTALVO, E.; DOMINGO, I. y MARTÍNEZ VALLE, R. (2002): “Estudio de la composición y el estilo”. En R. Martínez-Valle y V. Villaverde (coords.): La Cova dels Cavalls en el
Barranc de la Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre-Museu de la Valltorta, Valencia
p. 135-190.
WHITTAKER, J.C. (1994): Flintknapping. Making & understanding stone tools. University of Texas
Press. Austin.
WOBST, M. (1977): “Stylistic behaviour and information exchange”. En C. Cleland (ed.): Research
Essays in honour of James B. Griffin. Museum of Anthropology. University of Michigan.
Michigan, p. 317-342.
—159—
[page-n-161]
[page-n-162]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Inés DOMINGO SANZ*
LA FIGURA HUMANA, PARADIGMA DE CONTINUIDAD
Y CAMBIO EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
1
RESUMEN: Se presentan los resultados del análisis estilístico aplicado a las figuras humanas
levantinas de 6 conjuntos rupestres del núcleo castellonense Valltorta-Gasulla. El objetivo es avanzar en la sistematización estilística de esta manifestación artística con objeto de determinar si existen diversos horizontes gráficos y su dinámica evolutiva. Los resultados revelan que la figura humana no siempre se halla ligada al mundo cazador y que existen cambios importantes en sus formas de
representación que revelan continuidades y rupturas. En el futuro, la necesidad de profundizar en la
relación arte y contexto debe tener en cuenta estas variaciones internas (regionales y temporales),
que sin duda debieron quedar reflejadas en otros componentes de la cultura material.
PALABRAS CLAVE: Arte Levantino, estilo, secuencia, figura humana.
ABSTRACT: Human figure, paradigm of continuity and change in Levantine Rock Art.
The results of the stylistic analysis of human figures of 6 rock art shelters are presented. Those shelters are located in the Valltorta-Gasulla territory. We aimed for the stylistic systematization of this
rock art, in order to discover if different graphic phases exist and their evolution. The results highlight that human motifs not always appear in hunting scenes and also that there are important variations in the way of representing. These changes suggest patterns of continuity and change. In the
future, the need to go deeply into the connections between art and context has to take into account
these regional and temporary internal variations, since they should be also visible in other components of the material culture.
KEY WORDS: Levantine Rock Art, style, sequence, human figure.
* Dept. de Prehistòria i d’Arqueologia. Universitat de València. E-mail: Ines.Domingo@uv.es
1
El presente trabajo constituye una síntesis de nuestra Tesis Doctoral, “Técnica y ejecución de la figura en el Arte Rupestre
Levantino. Hacia una definición actualizada del concepto de estilo: validez y limitaciones”, defendida en la Universitat de
València el 11 de marzo de 2005 y financiada con una beca predoctoral “V Segles” de la Universitat de València.
—161—
[page-n-163]
2
I. DOMINGO SANZ
1. INTRODUCCIÓN
El carácter acumulativo de un importante número de conjuntos levantinos resulta
especialmente atractivo para la investigación, al proporcionar las claves para debatir la
existencia de diversos horizontes y determinar sus rasgos de diferenciación. No obstante, es difícil establecer hasta que punto los cambios en las formas de representación se
deben a una simple dilatación temporal de un modo de expresión gráfica o a un verdadero cambio socio-cultural, que ansía diferenciarse de lo anterior. Como se ha observado en
algunas poblaciones aborígenes, la renovación de las escenas en intervalos regulares
implica una simetría inicial en los motivos. Sin embargo, a medida que se dilata el tiempo de intervención van sufriendo pequeñas modificaciones, irrelevantes a medio plazo
(Clegg, 1987), pero que a la larga pueden conducir a verdaderos cambios temáticos, formales y compositivos, que sin duda encierran cambios sociales de cierta magnitud.
Desde el descubrimiento de esta manifestación artística, el establecimiento de su
secuencia evolutiva, mediante la diferenciación de grandes horizontes de representación,
ha constituido uno de los principales objetivos de la investigación. Las propuestas de evolución lineal de las primeras etapas buscaban la caracterización global del arte a partir del
análisis de un yacimiento (Cabré, 1915; Breuil, 1920; Almagro, 1952), un núcleo (como
Obermaier y Wernert, 1919) o la totalidad del arte (Ripoll, 1960; Beltrán, 1968; Blasco,
1981, etc.). Pero, a finales de siglo, pasamos a una progresiva insistencia en la necesidad
de regionalizar (Fortea y Aura, 1987: 119), debido “a la amplitud de los marcos espacial
y temporal” de esta manifestación rupestre (Martí y Hernández, 1988: 89-90) que se
materializa en diversas estudios de carácter regional. Entre ellos destaca el de Viñas
(1982) para la Valltorta, el de Piñón (1982) para Albarracín, el de Galiana (1992) para el
Bajo Aragón y Bajo Ebro o el de Alonso y Grimal (1996) para el núcleo del Taibilla. Esa
regionalización del arte, relacionada con la territorialidad de los grupos humanos, supone la existencia de ciertos rasgos evolutivos propios, tanto en las formas de representación como, tal vez, en sus fechas de aparición en los diversos núcleos. Una constatación
que nos obliga a replantearnos su estudio desde una perspectiva regional.
Las variaciones internas del Arte Levantino resultan especialmente significativas al
analizar la figura humana, ya que junto a individuos que responden a un canon extremadamente naturalista, atento a la realidad anatómica, al vestido y al adorno, se documentan otros más desproporcionados o incluso lineales. Por ese motivo, nuestro trabajo se
centra en el análisis de la figura humana en el núcleo castellonense Valltorta-Gasulla y,
concretamente, en 6 estaciones rupestres (fig. 1).2
2
La concepción de este trabajo en el proyecto de investigación “Arte Rupestre Levantino y ocupación humana en la prehistoria de
Gasulla-Valltorta”, dirigido por el Dr. Valentín Villaverde y fruto de una colaboración entre la Universitat de València y el Instituto
Valenciano de Arte Rupestre, condicionó la selección de algunos de los emplazamientos analizados. La finalidad del proyecto era
la documentación de grandes conjuntos, con una cierta variabilidad estilística y compositiva y un estado de conservación apropiado para la lectura de los motivos representados. Unos estudios que se han materializado en diversos trabajos (López-Montalvo,
2000; Domingo, 2000; López-Montalvo et al., 2001; Martínez y Villaverde (coords.), 2002; Villaverde, Domingo y LópezMontalvo, 2002; Domingo et al., 2003; López-Montalvo y Domingo, 2005; Domingo et al., e.p.).
—162—
[page-n-164]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
3
Fig. 1.- Parque cultural Valltorta-Gasulla (Castellón) y principales conjuntos con Arte Levantino (según Martínez, 2002,
modificado). Yacimientos estudiados: 1. Coves de la Saltadora VII, VIII y IX. 2. Cingle del Mas d’en Josep. 3. Cova dels
Cavalls. 4. Coves del Civil III. 5. Abric de Centelles. 6. Cingle de la Mola Remigia IX.
2. QUÉ ENTENDEMOS POR ESTILO
La revisión historiográfica del concepto de estilo daría lugar a un amplio debate acerca
de su validez y limitaciones para la ordenación espacio-temporal del registro arqueológico
(ver Conkey y Hastorf, 1990; Hegmon, 1992; Lorblanchet y Bahn, 1993; Smith, 1994; Carr
y Nietzel, 1995; entre otros). No obstante, nos limitaremos a exponer qué entendemos por
estilo y que metodología empleamos en el presente trabajo. Consideramos estilístico el modo
de hacer o el carácter propio que infunde un artista a su obra, de manera consciente o inconsciente, influido o condicionado por las normas que regulan la producción artística o artesana en un determinado contexto socio-cultural. Esa marcas de identidad se materializan en
cambios, más o menos perceptibles, en cualquier etapa del proceso de producción (o cadena
operativa de Leroi-Gourhan, 1964), ya sean atributos formales (forma y desarrollo de las
decoraciones), tecnológicos (técnica y medio empleados) o funcionales (entendiendo como
tales tanto la función utilitaria, referida a la esfera de lo material, como la no utilitaria, referida a la de lo social, lo ideológico o lo espiritual). Unos cambios o marcas de identidad que,
referidos al arte rupestre, pueden quedar plasmados en cualquier etapa del proceso creativo,
desde los aspectos más puramente tecnológicos, selección del soporte y su emplazamiento,
—163—
[page-n-165]
4
I. DOMINGO SANZ
materias primas, recetas e instrumentos, ritmos de trazado de las figuras, posturas de autor,
etc.; a aquellos más relacionados con la forma (motivos y temas) y el desarrollo de las decoraciones (pautas de composición y adición).
3. METODOLOGÍA
Con las premisas anteriormente enunciadas procedimos al estudio sistemático del
dispositivo gráfico de los seis yacimientos citados. La realización de un estudio desde un
enfoque arqueométrico escapaba a nuestras posibilidades, por lo que nos ceñimos al análisis exhaustivo de las decoraciones y de aquellos aspectos técnicos que no requerían la
participación de equipos interdisciplinares o el uso de lentes de aumento.
Dejando a un lado el enfoque tecnológico, a nuestro juicio, en las decoraciones parietales hay tres aspectos fundamentales en los que el criterio estético del pintor y su época
pueden quedar reflejados:
- En los motivos individuales (criterio sobre el que se han basado la mayor parte de
las propuestas evolutivas del Arte Levantino), en los que el artista determina su
propio estilo jugando con el tamaño, la forma3 y la factura.4
- En la temática, que no se limita exclusivamente a los temas cinegéticos.
- En las pautas de composición y adición, ya que pueden existir reglas de ordenación y composición diferenciales entre los diversos horizontes.
3.1. Análisis formal de las representaciones
En líneas generales los motivos levantinos responden a un modo de representación
común que define a esta manifestación artística: el diseño de figuras en tintas planas, que
tan sólo recogen los rasgos anatómicos visibles en la silueta. Ni el grado de animación,5
ni los modos de recoger la perspectiva individual6 parecen variar entre los diversos horizontes (fig. 2). Así pues, en la individualización de los tipos humanos ha resultado clave
el análisis de las proporciones anatómicas (y en concreto la relación tronco/extremidades), del modelado y de la presencia de vestidos, adornos (tocados, brazaletes, cinturones, etc.) y otros útiles complementarios (armamento, fardos y bolsas).
3
4
5
6
Forma: que incluye las proporciones anatómicas, el modelado de detalles, adornos e utensilios, las formas de perspectiva individual y el grado de animación.
Factura: entendiendo como tal la tecnica y el medio empleados.
La animación se halla íntimamente relacionada con la temática y no implica tanto el diseño de figuras en movimiento, como la articulación coordinada de dichos movimientos. De este modo, figuras humanas en disposición de descanso o sedentes pueden mostrar un
grado de animación similar al de figuras humanas dispuestas a la carrera, ya que sus diversas partes anatómicas se articulan para reproducir dicha disposición sin implicar necesariamente velocidad. Y si hay algo que caracteriza a las representaciones levantinas, tanto en
disposiciones dinámicas como en actitud de descanso, es el realismo de la descripción y la fuerza de expresión del movimiento.
El estudio de la perspectiva se halla seriamente limitado por la selección de un modo de representación atento exclusivamente al
diseño de siluetas. En la representación de las diversas partes anatómicas se prima el ángulo de visión que permita la identificación
adecuada de la parte representada. Asimismo, la ausencia de líneas internas dificulta la comprensión del escorzo. La perspectiva de
—164—
[page-n-166]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
5
Para el cálculo de las proporciones (o relación de proporcionalidad que mantiene
una figura con respecto a su referente real) seleccionamos el canon de representación de
8 cabezas, que en la relación tronco-extremidades se traduce en el canon 3/5. Como dicho
canon considera la altura media del cuerpo en el ombligo, punto difícilmente identificable en los motivos levantinos, trasladamos la medición al punto de arranque de los glúteos, lo que se traduce en el canon 3’35/4,65 (fig. 3).
El índice de proporcionalidad resultante: 3’35/4,65 = 0,72 actúa como indicativo de
la proporción ideal y nos sirve de límite para diferenciar entre figuras:
a. Proporcionadas o desproporcionadas con tendencia al acortamiento del tronco,
cuando su relación tronco/extremidades ≤ 0,72.
b. Desproporcionadas con tendencia al acortamiento de las extremidades cuando su
relación tronco/extremidades > 0,72. En ellas se distinguen a su vez dos variantes:
b.1. Figuras en las que la altura media se ubica a la mitad de su longitud, con un
índice de proporcionalidad en torno a 1,1 (aunque englobamos en esta
variante a todas aquellas cuyo índice oscile entre 0,8 y 1,35).
b.2. Figuras en las que la altura media del cuerpo se traslada al tercio inferior,
con un índice de proporcionalidad > 1,4.
En el cálculo de la relación tronco/extremidades se incluye el cómputo de la cabeza,
por lo que se refiere a la mitad superior del cuerpo, y el de los pies en la mitad inferior.
3.2. Pautas de adición, asociación y distribución topográfica. El abrigo como unidad
de análisis
A partir del análisis formal elaboramos una base de datos de los motivos y sus relaciones con el panel, con objeto de determinar la secuencia evolutiva de cada conjunto. Y
lo cierto es que mientras el análisis formal permite establecer agrupaciones tipológicas
mediante la búsqueda de analogías y diferencias entre motivos, tan sólo el análisis de las
escenas, las superposiciones y de las pautas de composición y adición nos ayudaron a
definir diversos horizontes estilísticos, con ciertas implicaciones crono-culturales, en las
que dos o más tipos humanos podían tener cabida.
En ausencia de superposiciones, la búsqueda de restos del proceso de ejecución
(repintes, transformaciones, cambios en la disposición de la figura o de sus partes anatómicas por motivos de encuadre, etc.) resultó de gran ayuda para el establecimiento de la
secuencia (Domingo, 2005: 87-90 y 334-338).
cada parte anatómica se puede determinar en base al eje de simetría vertical de la figura, de tal modo que mientras la perspectiva frontal se identifica por el diseño de perfiles simétricos, la lateral y la de perfil se reproduce mediante el diseño de perfiles asimétricos.
Por otra parte, y a pesar de tratarse de representaciones planas, la sensación de perspectiva parece recrearse mediante la sugerencia
de un horizonte imaginario que viene determinado por la convergencia de las formas y miembros del cuerpo humano hacia un punto
de fuga, evidenciado por la prolongación de la línea de los hombros, codos, rodillas y pies. Pero se trata de una convención gráfica
que comparten todos los tipos humanos y que, por tanto, resulta poco útil para la sistematización estilística del Arte Levantino.
—165—
[page-n-167]
6
I. DOMINGO SANZ
Fig. 2.- La perspectiva de las partes anatómicas representadas se puede determinar en base al eje de simetría vertical de la
figura. Así mismo, la sensación de perspectiva parece recrearse mediante la sugerencia de un horizonte imaginario, marcado por la convergencia de la disposición de los miembros hacia un punto de fuga.
Fig. 3.- Cálculo de las proporciones anatómicas en la relación tronco / extremidades (a partir del canon de representación
proporcionada de 8 cabezas).
—166—
[page-n-168]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
7
En el análisis del dispositivo gráfico consideramos necesario atender a dos aspectos:
a la estructuración topográfica del conjunto y a la forma de adición de las decoraciones.
a. Estructuración topográfica del conjunto: Las pautas de utilización del espacio
gráfico varían de unos horizontes a otros, ya que mientras unas fases utilizan gran parte
de la superficie para desarrollar escenas de tipo extensivo, en otras el espacio de dibujo
se reduce a unidades menores. Por tanto, es difícil establecer subdivisiones internas de
los conjuntos que concuerden con la concepción que tuvieron los pintores levantinos de
la topografía de los abrigos. No obstante, y con la única finalidad de facilitar la lectura
del dispositivo gráfico, procedimos a la subdivisión de los abrigos en base a los rasgos
topográficos que rompen la continuidad de su superficie, para hablar de abrigos, cavidades y unidades7 (Domingo y López-Montalvo, 2002: 76-77) y determinar cuál de ellas
se emplea en cada horizonte.
b. Adición de las decoraciones. Las formas de adición de las decoraciones se hallan
condicionadas por múltiples factores, en las que el criterio estético del pintor y su época
juegan un papel fundamental. En su socialización del paisaje, unas veces seleccionan
cavidades nuevas con el fin de crear nuevos espacios culturales, mientras que otras
adhieren motivos o escenas a conjuntos previamente socializados. Ni siquiera en tal caso
actúan de forma unitaria, ya que mientras unos aprovechan los espacios disponibles para
crear nuevas escenas, otros adhieren motivos a escenas previas (manteniendo la coherencia narrativa y escénica, pero introduciendo cambios formales), se superponen sobre
lo anterior como claro signo de ruptura o reaprovechan motivos previos para integrarlos
en nuevas escenas. Del mismo modo, el propio pintor decide el tamaño del campo de
dibujo (coincidente con un abrigo, una cavidad, una unidad o un simple espacio vacío),
la ubicación de los motivos con respecto al suelo o la ordenación de las decoraciones. Por
tanto, una vez individualizados los tipos humanos, tratamos de buscar regularidades en
sus formas de aprovechamiento de las cavidades y en su desarrollo gráfico, con objeto de
determinar si existen reglas de ordenación y composición diferenciales entre los diversos
horizontes, que nos ayuden en la secuenciación estilística del Arte Levantino.
Para determinar las relaciones que mantienen los motivos entre sí diferenciamos
entre representaciones únicas o motivos exclusivos,8 representaciones aisladas9 y
composiciones:10 que pueden estar integradas por figuras inconexas,11 asociaciones no
7
8
9
10
Abrigos: unidad topográfica básica definida por su estructura y concavidad con respecto a la pared. En su interior distinguimos
cavidades (divisiones fundamentales de cada abrigo que permiten aislar superficies de cierta entidad caracterizadas por su concavidad continuada o la falta de interrupciones importantes en su superficie) y unidades (divisiones topográficas de menor envergadura, como coladas, escalonamientos menores u otro tipo de accidentes que incidan en la disposición de los motivos).
Motivos exclusivos: (según la terminología de Alonso y Grimal, 1996) que presiden la cavidad o la unidad sin compartirla.
Representaciones aisladas: son aquellas que comparten espacio con otras representaciones, pero suficientemente alejadas como
para considerarlas aisladas del resto.
Composiciones: se trata de un concepto al que se le han atribuido diversos significados y que en ocasiones lleva implícito una
confusión con respecto al término escena. En este trabajo utilizamos el término composición como sinónimo de agrupación de
figuras, que puede ser resultado de intervenciones sincrónicas o diacrónicas y presentar o no unidad escénica. Su individualización en una unidad puede realizarse en base a la distancia que media entre las representaciones. No obstante, el principal inconveniente de basarnos en criterios métricos es que los conjuntos que han llegado hasta nosotros se hallan sesgados y como conse-
—167—
[page-n-169]
8
I. DOMINGO SANZ
escénicas12 o escenas.13 En las escenas y composiciones las figuras se adhieren por yuxtaposición estrecha o bien por superposición parcial.14 Asimismo, en su ordenación
espacial pueden adoptar un desarrollo escénico extensivo15 o intensivo;16 horizontal u
oblicuo, con figuras alineadas en hileras consecutivas, afrontadas u opuestas, simétricas o
disimétricas o en disposiciones paralelas, escalonadas o tal vez de tipo radial. Por último, por
su modo de agregación al conjunto, y siguiendo a Troncoso (2002), distinguimos entre motivos fundamentales, que forman escenas por sí mismos sin agregarse a escenas previas; y
complementarios, que se incorporan a escenas protagonizadas por otros tipos humanos,
bien manteniendo el discurso narrativo o provocando una ruptura o apropiación del mismo.
3.3. Análisis de distribución espacial
En última instancia nos interesa averiguar la distribución geográfica de cada horizonte gráfico para comprobar el grado de regionalización o territorialidad de un área en
cada fase. En la búsqueda de paralelos nos limitamos a los yacimientos publicados del
maestrazgo castellonense y de las áreas más próximas del área septentrional del Arte
Levantino. Estas áreas mantienen una clara vinculación geográfica gracias a la existencia de corredores naturales que, durante miles de años, han actuado como vías de comunicación entre las sierras ibéricas de alta y media montaña (Noreste de Teruel y Sur de
Tarragona) y la llanura litoral mediterránea.
4. SÍNTESIS ESTILÍSTICA
El estudio de los 6 yacimientos nos permitió caracterizar un total de 6 horizontes estilísticos, con unas pautas formales, métricas, técnicas, temáticas y compositivas que los
11
12
13
14
15
16
cuencia podemos llegar a interpretaciones erróneas debido a la desaparición de las representaciones intermedias. La composición
puede ser escénica o no, e incluso podría estar integrada por diversas escenas o por asociaciones no escénicas de motivos, sin que
sea necesario que mantengan una coherencia interna.
Figuras inconexas: aquellas que por su actitud, estilo, técnica, etc. no parecen relacionarse con otras de la composición.
Asociaciones no escénicas: cuando coexisten dos o más representaciones que no comparten una acción común. Se trata de un tipo
de asociación común en el Arte Paleolítico, pero poco frecuente en el Levantino, aunque algunos ejemplos, en los que es difícil
determinar el significado de una asociación, los podríamos englobar en este apartado.
Escenas: integradas por dos o más motivos que desarrollan una acción común y mantienen una cierta coherencia interna. La escena refleja una acción específica, de tiempo definido, que puede ser descrita, aunque no seamos capaces de reconocer o comprender su significado. Implica, por tanto, la descripción de una actividad. Para su definición debemos determinar la acción o el tema
representado y el número de individuos que intervienen. Su ejecución no tiene porqué ser necesariamente sincrónica sino que
puede ser producto de una adición paulatina, por lo que el grado de homogeneidad de los motivos nos informará sobre el grado
de rapidez en la ejecución de la obra. No obstante, aunque su ejecución sea corta, el periodo de uso puede ser largo, como evidencian las adiciones, los repintes y las transformaciones. En su definición juegan un papel fundamental la orientación, la actitud
y la trayectoria de las figuras.
Superposición parcial: recurso técnico utilizado para figurar la perspectiva escénica y enfatizar la idea de cohesión de grupo.
Desarrollo escénico extensivo: que alcanza una cierta dispersión y requiere de ángulos visuales amplios.
Desarrollo escénico intensivo: que utiliza espacios más ajustados que requieren de una mirada más puntual.
—168—
[page-n-170]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
9
diferencian del resto. Asimismo, existen motivos intermedios que no parecen ajustarse a
ninguno de los grandes horizontes, sino que más bien parecen fruto de una intervención
puntual. La selección de conjuntos en los que participan un cierto número de motivos formalmente afines, nos permitió determinar el grado de variación interna permitida en cada
fase y en qué variables. Como término definidor del tipo seleccionamos el nombre de un
conjunto en el que adquieren cierta entidad, sin que con ello queramos imponer esta terminología para la totalidad del Arte Levantino. No obstante, una de las variantes propuestas viene definida por su técnica de representación: el tipo Lineal, ya que este concepto recoge en sí mismo su principal rasgo de diferenciación.
4.1. Variaciones en la figura humana levantina y horizontes estilísticos
A. Horizonte Centelles (fig. 4)
Caracterizado a partir del yacimiento homónimo, las representaciones de tipo
Centelles corresponden a las que Obermaier y Wernert agrupaban bajo el término paquípodo, y que en nuestra revisión de la Cova dels Cavalls definíamos como “representaciones humanas de componente naturalista, con piernas abultadas y cuerpo corto”
(Villaverde et al., 2002: 181).
Su naturalismo, sus proporciones anatómicas, el carácter masivo de sus extremidades y
la exhibición de una cierta variedad de ornamentos son los principales rasgos definitorios del
tipo, a nivel formal. Su modelado anatómico naturalista se traduce en cabezas de tipo piriforme, generalmente de perfiles simétricos, que reproducen una melena que oculta el cuello;
torsos triangulares que adelgazan progresivamente en su prolongación hacia la cintura, piernas gruesas que incluyen el modelado anatómico; brazos naturalistas que en ocasiones detallan la mano, e incluso los dedos (fig. 4.1), y pies pequeños que contrastan con el excesivo
volumen de las extremidades. En la caracterización del individuo se diferencia entre hombres, mujeres y niños (4.a-d) y se deja juego a la variación interna entre ellos. Asimismo se
deforma la figura humana para la representación de personajes insólitos o para acentuar el
prognatismo ventral de algunas representaciones femeninas desnudas, tal vez en proceso de
gestación (Covetes del Puntal y Abric de Centelles) (fig. 4.c).
Entre los adornos corporales destacan los tocados de antenas, los cinturones con cintas colgantes, los brazaletes simples, dobles o a modo de lazo, y cierta variedad de vestidos (jarreteras, pantalón corto ancho, pantalón largo o falda) que se combinan para reflejar la pluralidad de los grupos humanos (fig. 4.3-5). Salvo los brazaletes, el resto de adornos parecen repetirse en diversas ocasiones a lo largo de la secuencia. Su equipamiento
básico se compone de arcos y flechas, acordes a su tamaño, que nunca exhiben en disposición de disparo. Ocasionalmente transportan fardos de ciertas dimensiones, unas veces
a modo de haz de leña o armamento (fig. 4.d) y otros en forma de bolsa, asida a los hombros o sujeta a la cintura (fig. 4.2).
—169—
[page-n-171]
10
I. DOMINGO SANZ
Fig. 4.- Principales rasgos que caracterizan al horizonte Centelles. Calcos según: a, i. Cova dels Cavalls (Martínez y
Villaverde, coords., 2002). b y c. Racó Gasparo y Covetes del Puntal (Viñas, 1982). d, h y 1. Abric de Centelles (Viñas y
Sarriá, 1981). e. Racó dels Sorellets (Hernández, Ferrer y Catalá, 1998). f. Cova Remigia (Viñas y Rubio, 1988).
g. Saltadora VII (Domingo, 2000).
—170—
[page-n-172]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
11
Desde el punto de vista técnico predomina la tinta plana monócroma para reproducir un volumen corporal, no muy alejado de su referente real. De forma puntual se recurre a la bicromía para destacar ciertos adornos de vestimenta o diseños corporales
(l’Abric de Centelles y tal vez en la ‘venus’ de les Covetes del Puntal). Un convencionalismo técnico que el propio Cabré documentó en la Cova del Civil a principios del siglo
pasado, aunque sus apreciaciones pasaron prácticamente inadvertidas (Cabré, 1925). Su
tamaño, medio-grande, oscila entre los 20 y los 35 cm, aunque con individuos que superan los 40 y otros que rondan los 16 cm.
A nivel temático, destaca la clara hegemonía de los temas ‘sociales’, en los que la
figura humana es la única protagonista. En sus marchas territoriales, todos los personajes avanzan en dirección única aguas arriba (Cova dels Cavalls) (fig. 4.i). Los encuentros
entre individuos congregan a pocos personajes (Coves de la Saltadora IX) o a grupos
completos de hombres, mujeres y niños (Abric de Centelles) (fig. 4.h). La presencia de
arqueros asaetados (fig. 4.f-g) pudiera vincularse a la aplicación de normas jurídicas o
sociales, que garantizan el funcionamiento de la sociedad o, simplemente, a temas bélicos relacionados con la territorialidad. Su presencia podría implicar bien un aviso, bien
una delimitación de los espacios dedicados a tal fin, bien un recordatorio. Algunas escenas podrían estar relacionadas con la maternidad o la fertilidad, con un paralelo interesante en tierras alicantinas (Racó dels Sorellets, Castell de Castells) (fig. 4.e).
A nivel compositivo, constituyen la decoración ex-novo sobre la que se adhieren o
superponen los tipos humanos restantes, salvo en la Cova dels Cavalls, en la que se superponen sobre dos cápridos. Actúan siempre como motivos exclusivos, conformando escena
por sí mismos, en las que predominan los planos de representación horizontal y las agrupaciones en parejas o tríos, ordenados en alineaciones disimétricas paralelas. Como fórmula de
perspectiva de grupo recurren a la superposición parcial entre las figuras de una misma alineación. Sus pautas de ocupación del espacio y su grado de visibilidad varían en función de
la temática representada. Las grandes marchas de individuos seleccionan lienzos amplios y
altos, de gran visibilidad, en las que el límite escénico es el propio abrigo, mientras las de
maternidad/fertilidad o las agrupaciones de pocos individuos seleccionan áreas de accesibilidad menor, generalmente una cavidad, como destinadas a un público más reducido. Las
irregularidades del soporte no limitan el desarrollo escénico e incluso, en ocasiones, se utilizan para figurar el paisaje (Cova dels Cavalls) (Villaverde et al., 2002: 96-97).
Su distribución espacial no abarca exclusivamente el núcleo Valltorta-Gasulla, sino
que se extiende a diversos conjuntos del Maestrazgo castellonense —Cingle de Palanques A, Cova del Polvorí o dels Rossegadors, Mas dels Ous (Xert)—, a otros enclaves
abiertos a dos afluentes del Ebro ubicados al Norte de la provincia de Teruel, concretamente a los ríos Guadalope y Martín y sus afluentes —con los yacimientos de Els
Gascons, Els Secans (Mazaleón), algunas figuras de Val del Charco del Agua Amarga
(Alcañiz), El Arquero (Santolea), la Vacada (Castellote) y el gran arquero de los
Chaparros (Albalate del Arzobispo)— y a un conjunto catalán, Cabra Feixet.
—171—
[page-n-173]
12
I. DOMINGO SANZ
B. Horizonte Civil (fig. 5)
Caracterizado a partir del conjunto homónimo, las representaciones de tipo Civil
corresponden a las que, en su día, Obermaier y Wernert (1919) agrupaban bajo el término genérico de cestosomático. Su singularidad reside en la estilización y alargamiento del
tronco (la cintura se traslada a la mitad de su longitud), el modelado naturalista y somero de las extremidades y la casi total ausencia de ornamentos.
La deformación de la anatomía humana y la simplicidad de las formas son los parámetros que rigen la producción artística, manteniendo el tamaño medio-grande de los
motivos (20-35 cm). Su parquedad de ornamentos, limitada a un tipo de tocado de cabeza compuesto por trazos radiales efectuados en rojo o blanco (fig. 5.1), contrasta con una
mayor variedad de su equipamiento bélico, exhibido en una gran variedad de posturas, lo
que redunda en un predominio del tipo o la agrupación frente al individuo. Entre los rasgos exclusivos de este horizonte destaca una forma particular de resolver el haz de flechas, cruzado en la espalda, y la presencia de diversos carcaj, exclusivos de este horizonte
(fig. 5.b).
En la caracterización de los individuos proceden únicamente a la distinción sexual
entre hombres y mujeres. Mientras los hombres muestran una forma excepcional de
representar el sexo masculino, sobre la pierna adelantada y no entre ambas piernas, las
mujeres se identifican por el uso de faldas.
Continúa la hegemonía de la tinta plana monócroma como técnica de representación,
si bien la bicromía se documenta una vez más en ciertas temáticas para destacar algunos
detalles ornamentales (Cova del Civil) (fig. 5.a). Una técnica exclusiva de estos dos horizontes y de este ámbito geográfico, que pudiera constituir una variante de la técnica del
listado de carácter regional, destinada a determinados contextos en los que pudo adquirir
una cierta significación ideológica o ceremonial.
A nivel temático continúan los temas de índole social, con un protagonismo exclusivo
de la figura humana. Destacan las grandes agrupaciones de individuos que, más que una
escena bélica, parecen reproducir una exhibición de fuerzas de finalidad didáctica, demostrativa o persuasoria (Cova del Civil III), dada la presencia de representaciones femeninas
y la ausencia de flechas disparadas o de arqueros heridos y la similitud de los dos bandos
enfrentados (fig. 5.e). A su vez, se produce la aparición de los temas cinegéticos, con una
caza selectiva de cérvidos, en cacerías individuales (Cova Remigia V) (fig. 5.d) o en batidas indiscriminadas en las que se aniquila a toda la manada (Cova dels Cavalls) (fig. 5.c),
lo que parece poco propio de una sociedad respetuosa con el equilibrio del medio.
Sus composiciones se caracterizan por una ordenación espacial en alineaciones disimétricas de motivos yuxtapuestos, que pueden ser consecutivas, afrontadas u opuestas.
Esas alineaciones se distribuyen en diversos planos paralelos, con un desarrollo oblicuo
convergente, que coincide con el encuentro de los dos grupos enfrentados, ya sean arqueros o arqueros y sus presas.
—172—
[page-n-174]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
13
Fig. 5.- Principales rasgos que definen al tipo Civil. Calcos según: a. Coves del Civil (Cabré, 1925). b y e. Coves del Civil
(Obermaier y Wernert, 1919). c. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords., 2002). d. Cova Remigia (Sarriá, 1989).
—173—
[page-n-175]
14
I. DOMINGO SANZ
En la elección del campo de dibujo seleccionan las puntos centrales y más cóncavos
de la cavidad para reproducir sus escenas, con un desarrollo longitudinal que no se ve
limitado por las irregularidades del soporte. Se comportan siempre como motivos exclusivos y llevan a cabo una apropiación del espacio gráfico, ya que no respetan la existencia de motivos previos, sino que se superponen sobre ellos cuando se adhieren a espacios
previamente socializados. Un comportamiento que sin duda traduce un deseo de diferenciarse de lo anterior.
Los paralelos formales exceden el propio ámbito Valltorta-Gasulla (Coves del Civil,
Cova dels Cavalls II, Cingle dels Tolls del Puntal y tal vez Cova Remigia V), destacando el paralelismo formal de algunas figuras de l’Abric dels Rossegadors (Pobla de
Benifassà), de la Serra de la Pietat (Ulldecona, Tarragona) o la Cueva del Chopo (Obón,
Teruel). No obstante, consideramos necesaria la comprobación in situ de las citadas
representaciones con objeto de determinar su posible vinculación y profundizar en sus
rasgos formales y pautas de composición y adición.
C. Horizonte Mas d’en Josep (fig. 6)
Con este tipo humano se inicia una reducción progresiva del tamaño de las representaciones, que ahora oscilan entre los 8 y los 16 cm, paralela a una progresiva reducción del volumen corporal y al alargamiento del tronco, que ya observamos con el tipo
anterior.
Se trata, una vez más, de representaciones naturalistas y relativamente proporcionadas, de tronco estilizado y con un modelado muscular somero de las extremidades, que
incorporan el detalle de jarreteras. Sus proporciones anatómicas son afines a las del tipo
Civil, ya que la cintura se traslada a la mitad de su longitud, aunque algo menos exageradas. Sin embargo, se diferencia de ese tipo humano por el modelado anatómico y la
incorporación de adornos corporales que recuerdan a los del tipo Centelles (diseño de
melenas adornadas con diversos tipos de tocados y cinturones con cintas colgantes) (fig.
6.1 y 3), salvo por la total ausencia de brazaletes, la preferencia por el diseño de las cabezas piriformes en perspectiva lateral o la variedad de indumentaria asociada a las extremidades, que ahora se reduce a diversas variantes de jarretera (fig. 6.4). Asimismo, incorporan bolsas de pequeño tamaño, adecuadas para el desarrollo de las actividades cinegéticas en las que participan y que después repetirán otros horizontes (fig. 6.2).
En la caracterización del individuo no hay una reproducción explícita del sexo o de
otros convencionalismos que permitan la diferenciación del género representado, lo que
nos lleva a plantear la desaparición de las representaciones femeninas a partir de este
horizonte. Entre los rasgos propios de este tipo humano es interesante señalar el inicio de
la carrera al vuelo como recurso gráfico para acentuar la sensación de velocidad (fig. 6.b),
una convención gráfica que algunos investigadores ya señalan como exclusiva del área
septentrional del arte levantino (Alonso y Grimal, 1996) y que con posterioridad repiten
—174—
[page-n-176]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
15
Fig. 6.- Rasgos de definición del tipo Mas d’en Josep. Calcos según: a. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords.,
2002). b. Cueva del Polvorín II (Mesado, 1989). c y e. Cingle del Mas d’en Josep (Domingo et al., 2003). d. Val del Charco
del Agua Amarga (Beltrán, 2002).
—175—
[page-n-177]
16
I. DOMINGO SANZ
otros tipos humanos. Asimismo, en los individuos en disposición de disparo, distinguen
el brazo que sostiene el arco del astil de la flecha que va a ser disparada, cuando en el
tipo Civil se resolvía con un solo trazo (fig. 6.a). La tinta plana monócroma permite nuevamente la reproducción de figuras dotadas de volumen, que en ningún caso resulta exagerado.
A nivel temático, asistimos a una desaparición de los temas sociales en pro del dominio del mundo cinegético y de la reproducción de diversas tácticas de caza (fig. 6.c-e).
Resulta interesante destacar que en sus prácticas venatorias se constata una diversificación de las presas, que en este núcleo se especializa en la caza de ciervos machos adultos y jabalíes, en solitario o en manada, en cacerías individuales (Abric del Mas d’en
Josep, Saltadora VIII y IX y tal vez Cova dels Cavalls II) o en batidas de caza (Saltadora
IV y VII). Fuera de este ámbito incluye también la caza de cápridos (motivos 79 y 80 de
Val del Charco del Agua Amarga).
La intervención sobre jabalíes pone de manifiesto que su aparición no ocupa un lugar
tardío en la secuencia levantina, sino que es objeto de caza desde que la temática cazadora
irrumpe en el escenario levantino, al menos por lo que se refiere al núcleo estudiado.
Vinculado a esta temática, aparecen por primera vez los rastros de huellas o de sangre (Coves de la Saltadora VIII), una convención gráfica que actúa de nexo de unión
entre cazador y presa y que testimonia la importancia de la identificación y persecución
de huellas en las actividades cinegéticas pasadas y presentes.
A nivel compositivo también se documentan cambios con respecto a los tipos previos. Las escenas se componen por motivos en yuxtaposición estrecha, que combinan
planos de representación horizontal con planos oblicuos en función de la táctica de caza
reproducida. La perspectiva escénica no se obtiene mediante la superposición parcial de
motivos, sino mediante el recurso a planos de representación oblicuos, fundamentalmente cuando se figura la persecución de un animal, lo que permite dotar de mayor dinamismo a la escena. En su adición al panel, actúan como motivos exclusivos o a lo sumo se
adhieren a representaciones faunísticas previas para reproducir escenas cinegéticas.
Asimismo, combinan distribuciones espaciales extensivas e intensivas, aunque sus campos visuales son abarcables desde un único punto de vista, relativamente próximo al
soporte, y el límite escénico suele coincidir con lo que denominamos unidad (definida por
los cambios estructurales del soporte).
En cuanto a su distribución geográfica, excede una vez más los límites del núcleo
Valltorta-Gasulla,17 como observábamos con las figuras previas, y se expande prácticamente por el mismo territorio (NE de Teruel y Maestrazgo castellonense),18 aunque cuenta con un menor número de efectivos en territorio turolense.
Por último, nos queda plantear nuestras dudas acerca de la consideración de las figuras
17
18
Mas d’en Josep, Cova dels Cavalls, Coves de la Saltadora IV, VII, VIII y IX, Abric de les Dogues (Ares del Maestre).
Racó de Nando II (Benassal), Cova del Polvorí o dels Rossegadors II (Pobla de Benifassà), Abric B del Cingle de Palanques
(Palanques), Val del Charco del Agua Amarga-80 (Alcañiz) y con ciertas dudas El Garroso.
—176—
[page-n-178]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
17
Fig. 7.- Motivos tipo Tolls. Calcos según: a. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords., 2002). b, c y e. Cova del Rull,
Abric dels Tolls Alts y Coves de la Saltadora IV (Viñas, 1982).
de la cacería de jabalíes de Cova Remigia V y del arquero homólogo del Cerrao (Obón), ya
que exceden las dimensiones del resto de arqueros de este tipo y sus proporciones anatómicas se sitúan a medio camino entre los motivos de este horizonte y los de tipo Centelles (figs.
10 y 11). No obstante, su participación en una escena cinegética, al menos por lo que se refiere a la Cova Remigia, y la abertura de sus extremidades hasta alcanzar la horizontal, nada
propia del horizonte anterior, nos lleva a considerarlas más afines a este horizonte.
D. Tipo Tolls (fig. 7)
Se trata de un tipo de representaciones que bien pudiera constituir una variante funcional del tipo Centelles, centrada en el diseño de escenas cinegéticas, a la que se asemeja por sus proporciones anatómicas y sus adornos corporales; o una variante de autor
del tipo Mas d’en Josep, a juzgar por sus tamaños y disposiciones (carrera al vuelo), su
temática y sus pautas de composición. Al igual que el tipo anterior participan en escenas
cinegéticas en las que efectúan una caza selectiva de cápridos y cérvidos, en cacerías
individuales o en parejas, en las que intervienen sobre un número variable de presas sin
discriminación sexual. Su escasa distribución geográfica, limitada a cuatro conjuntos de
la Valltorta,19 nos hace insistir en que más que un horizonte debe tratarse de una variante
de los horizontes mencionados, probablemente del horizonte Mas d’en Josep.
19
Cova dels Cavalls, Cova dels Tolls, Cova del Rull y Coves de la Saltadora IV.
—177—
[page-n-179]
18
I. DOMINGO SANZ
E. Tipo Cingle (fig. 8)
En este nuevo horizonte, definido a partir del abrigo IX del Cingle de la Mola
Remigia, no se advierte ningún síntoma de continuidad con respecto a los horizontes previos, ya que las figuras se alejan totalmente del naturalismo propio de las fases anteriores. Se trata de personajes de troncos anchos y relativamente estilizados que contrastan
con las extremidades, de tipo lineal, que rara vez incluyen la articulación de la rodilla y
que resultan cortas, al trasladar la altura de la cintura al tercio inferior. El peso de la figura recae en su parte superior, con una cierta variación interna entre ellos. En el diseño de
las cabezas, que reproducen el perfil craneal sin detallar el cabello y en ocasiones incorporan una cierta variedad de tocados, prima la indicación de los rasgos faciales como si
trataran de proyectar la identidad de los personajes (fig. 8.1). La amplitud del tronco, muy
estilizado, oscila entre troncos casi lineales y otros con cierta prominencia abdominal
(fig. 8.2). La indicación del sexo masculino adquiere cierta importancia, bien representado de forma explícita entre las piernas, bien oculto bajo un faldellín triangular característico de estos individuos (fig. 8.3). Sin embargo no parece documentarse la presencia
de figuras femeninas. Bolsas o zurrones completan el equipamiento de algunos individuos, compuesto de arco y flechas.
El tamaño de las figuras se reduce considerablemente, con individuos que oscilan
entre los 8 y los 12 cm. Asimismo, la progresiva disminución del volumen lleva a combinar la tinta plana, para el diseño de cabeza y torsos, con la tinta lineal, para el diseño
de las extremidades.
Desde el punto de vista temático se produce una diversificación de contenidos con respecto a los horizontes anteriores. El mantenimiento de los temas cinegéticos (fig. 8.c), se
complementa con nuevos contenidos de tipo bélico y de tipo socio-cultural o ceremonial.
En sus actividades venatorias no existen grandes novedades, ya que continúa la diversificación de las presas, con una intervención sobre cérvidos, cápridos y jabalíes. La aparición
de un trepador aislado en el Cingle de la Mola Remigia IV (fig. 8.a) supone el inicio de esta
temática en este núcleo artístico, aunque si aceptamos que las figuras más naturalistas y con
cierto volumen corporal preceden a este horizonte, podemos afirmar que esta temática aparece con anterioridad fuera de este núcleo (Cueva de la Araña, Valencia, o Abrigo de los
Trepadores, Teruel), lo que indica una perduración de los temas a lo largo de diversos horizontes y las posibles diferencias regionales en la introducción de cada uno de ellos.
Algunas representaciones con tocados y adornos singulares, que parecen reproducir
seres fantásticos o portar algún tipo de disfraz, podrían remitirnos a actividades de tipo
simbólico o ceremonial (fig. 8.d-f). Los temas bélicos, con verdaderos enfrentamientos
entre dos bandos (Cingle de la Mola Remigia IX), se multiplican con las figuras de concepto lineal, revelando tal vez un aumento de la conflictividad social (fig. 8.b).
A nivel compositivo no muestran un comportamiento uniforme. En ocasiones actúan como motivos exclusivos, superponiéndose sobre las fases previas sin respetar su ubi—178—
[page-n-180]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
19
Fig. 8.- Rasgos que caracterizan al Tipo Cingle. Calcos según: a. Cingle de la Mola Remigia IV. b. Cingle de la Mola
Remigia IX (Ripoll, 1963). c. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords., 2002). d, e y f. Cingle de la Mola Remigia,
Cova del Polvorí y Cova Remigia (Alonso y Grimal, 2002).
—179—
[page-n-181]
20
I. DOMINGO SANZ
cación, y en todo caso reutilizando aquellas figuras que les resultan útiles para la nueva
temática.20 Cuando actúan como motivos complementarios, unas veces se adhieren a
escenas preexistentes manteniendo la coherencia narrativa,21 mientras que en otras producen un cambio temático.22 En su uso del soporte tampoco muestran un comportamiento regular, aunque los lienzos no suelen exceder el campo manual del pintor y sus límites vienen marcados por los cambios estructurales del soporte, cavidades y unidades, y
no por los límites del abrigo, como ocurría con los tipos Centelles y Civil.
Su presencia es significativa en los conjuntos castellonenses,23 pero más exigua fuera
de este ámbito. Tal vez podríamos aceptar la existencia de cierto paralelismo con algunos
individuos del territorio valenciano (falange de arqueros del Abrigo del Voro –Quesa–
[Aparicio, 1988] y figuras humanas del Abrigo de Trini –Millares–), si bien es cierto que
el primero parece más próximo desde el punto de vista temático que desde el estrictamente formal.
F. Tipo Lineal (fig. 9)
En las figuras de este horizonte, la línea configura la estructura corporal básica y las
variantes aparecen en función del grosor y la longitud del trazo o en la forma de articular sus diversas partes anatómicas. Sus variaciones en la relación tronco/extremidades o
en el formato de las cabezas evidencian que estamos ante una agrupación artificial, que
sin duda incorpora diversas variantes que deberán ser individualizadas en futuros trabajos, aunque se trata de una labor compleja dado el poco juego que deja al anlisis de la
variación interna su excesiva esquematización.
No obstante, en el maestrazgo castellonense destaca el predominio de los tipos compactos, de pequeño tamaño, efectuados mediante la yuxtaposición de dos simples trazos
lineales que figuran el tronco y las extremidades, en disposición de carrera al vuelo (fig. 9.ek). Una variante que podríamos denominar tipo Dogues, por la importancia que adquiere
este tipo en la escena bélica del citado yacimiento y que contrasta con otras variantes de
trazo más sutil documentadas en Civil y Cavalls (fig. 9.a-c). La simplificación de la figura
lleva a una pérdida de la importancia del individuo frente a la acción desarrollada, aunque
no redunda en una desaparición de tocados y complementos, tales como bolsas de pequeño tamaño. Su tamaño es reducido, sin llegar a superar los 14 cm. Las de tipo compacto rara
vez superan los 5 cm, lo que las convierte en verdaderas microfiguras.
20
21
22
23
En la escena bélica del Cingle de la Mola Remigia IX reaprovechan varios arqueros previos de tipo Centelles para insertarlos en
la acción, mientras que se superponen sobre dos cápridos de gran tamaño.
En la Cova dels Cavalls, los arqueros 8 y 24 se adhieren a dos escenas de caza repitiendo la acción desarrollada por los arqueros
previos para complementar la acción.
El arquero 50 de la Cova dels Cavalls se yuxtapone a dos representaciones de cápridos previas, para construir una escena de temática cinegética, mientras que se superpone a los restos de una pierna de un arquero de tipo Centelles.
Cingle de la Mola Remigia, Cova dels Cavalls, Cova Alta del Llidoner, Cova Remigia, Coves de la Saltadora, La Joquera, Cingle
de Palanques, Cova del Polvorí y tal vez Racó de Nando VII.
—180—
[page-n-182]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
Fig. 9.- Las variaciones del tipo Lineal. Calcos según: a. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords., 2002). b y c.
Coves del Civil (Obermaier y Wernert, 1919). d, e, f, j y o. Coves de la Saltadora VII (Domingo, 2000). g y h. Dogues. i.
Cingle de la Mola Remigia IX. k. Cingle de la Mola Remigia VI. l. Cingle del Mas d’en Josep (Domingo et al., 2003). m.
Abric de les Dogues (Porcar, 1935). n. Cingle de l’Ermita (Viñas, 1980). p y q. Cova Remigia V (Porcar, 1945).
—181—
21
[page-n-183]
22
I. DOMINGO SANZ
Se trata de la fase de mayor riqueza temática, ya que junto a las tradicionales escenas cinegéticas, en las que intervienen sobre ciervos, cápridos, bóvidos y jabalíes, reaparecen los ajusticiamientos, en los que se reproduce el pelotón que efectúa la acción (fig.
9.p-q), y los trepadores, que ahora son más numerosos y aparecen en contextos distintos,
vinculados a representaciones de insectos (fig. 9.n) o a escenas de caza de jabalíes (fig.
9.l). Entre las temáticas nuevas destaca el procesado de un animal muerto (fig. 9.o) y las
escenas bélicas, que podrían traducir un aumento de la conflictividad social (fig. 9.m). En
la mayor parte de los casos actúan como motivos complementarios aunque encontramos
algún ejemplo en el que conforman escenas por sí mismos. No obstante, debemos señalar la necesidad de profundizar en las variaciones internas de este tipo humano, que sin
duda engloba diversas variantes. Su dispersión geográfica es muy amplia ya que personajes que respondan al concepto general lineal aparecen en todos los núcleos con Arte
Levantino.
4.2. Propuesta de seriación estilística y evolución de las convenciones gráficas
En base a las pautas de superposición y adición, proponemos una secuencia evolutiva que se aleja completamente de las propuestas unilineales manejadas durante décadas
(fig. 10). Dicha secuencia revela la existencia de variaciones debidas a cambios temporales y otras a variaciones sincrónicas de tipo funcional (como las variantes englobadas
en el horizonte Centelles, cuyas diferencias formales buscan la caracterización de diversos grupos de sexo o edad dentro del mismo horizonte, o las figuras tipo Tolls, que podrían constituir una variante funcional sincrónica del tipo Centelles o una variante de autor
del tipo Mas d’en Josep).
Sin lugar a duda la fase más antigua en la que aparece la figura humana es el horizonte Centelles, sobre el que se superponen o adhieren el resto de tipos humanos individualizados. Pero resulta más complejo determinar cuál es la fase inmediatamente posterior, si el tipo Civil o el Mas d’en Josep.
Si partimos de un análisis formal, el parecido entre los tipos Mas d’en Josep y
Centelles nos podría incitar a considerarlos consecutivos o incluso dos variantes funcionales de un mismo tipo humano, el primero destinado a escenas de tipo cinegético y el
segundo a escenas de tipo social. A pesar de sus similitudes formales, a nuestro juicio
deben corresponder a dos horizontes diferenciados a escala temporal, dada su coexistencia en algunos conjuntos en los que las escenas del primer tipo interrumpen el desarrollo
narrativo del segundo (Cova dels Cavalls II, Coves de la Saltadora VII). Dicha coexistencia no es compatible, en nuestra opinión, con una estructuración espacial que reserva
áreas específicas para el desarrollo de actividades diversas, como es propio de las sociedades humanas, por lo que consideramos que debió existir un cierto lapso temporal entre
ambas intervenciones. Por otro lado, si nos centramos en la temática y las pautas de composición de los tipos Centelles y Civil, la reproducción de escenas protagonizadas por un
—182—
[page-n-184]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
23
Fig. 10.- Secuencia evolutiva de los tipos humanos a partir del análisis de las superposiciones y adiciones en los yacimientos
estudiados. En la parte inferior de cada tipo incluimos los yacimientos en los que se documenta, enmarcados por una línea
continua cuando protagonizan superposiciones y discontinua cuando se trata de adiciones.
importante número de arqueros, que constituyen los únicos protagonistas, que acaparan
prácticamente la totalidad del panel y que además comparten el recurso a la bicromía en
algunas temáticas, nos serviría para defender su proximidad temporal. Sin duda, ninguno
de estos argumentos puede considerarse definitivo para garantizar el orden sucesorio entre
ambos horizontes. La posibilidad de que los desaparecidos motivos 44, 47 y 48 de la Cova
dels Cavalls constituyeran tres individuos de tipo Mas d’en Josep que se adhieren a la
batida de caza protagonizada por figuras de tipo Civil, estaría sugiriendo que el horizonte Civil constituye la segunda fase de la secuencia, seguido por el tipo Mas d’en Josep.
Pero tal argumento podría rebatirse aduciendo que dichos arqueros también podrían ser
restos de un horizonte anterior, que las figuras de tipo Civil reaprovechan para su escena
de caza, precisamente porque su disposición resultara coherente con la nueva temática.
Por tanto, se trata de una propuesta que deberemos confirmar en futuros trabajos, mediante la búsqueda de superposiciones o adiciones que resulten más determinantes.
En la Cova dels Cavalls, sobre el tipo Civil y rompiendo el desarrollo escénico de las
figuras de tipo Centelles, parece adherirse un arquero de tipo Tolls. Pero una vez más
dudamos si realmente se adhiere al tipo Civil o se trata de una representación previa rea—183—
[page-n-185]
24
I. DOMINGO SANZ
provechada, precisamente por el lugar que ocupa en el lienzo y por mantener una disposición acorde con la nueva temática representada. Ya hemos señalado la posibilidad de
que este tipo humano constituya una simple variante funcional del tipo Centelles, centrada en la temática cinegética, o una variante de autor del tipo Mas d’en Josep, a la que se
aproxima desde el punto de vista formal, temático y compositivo.
Lo que no cabe duda es que las representaciones de tipo Cingle se adhieren y superponen sobre las figuras tipo Mas d’en Josep, Civil y Centelles, por lo que se trata de una
de las últimas fases de la secuencia evolutiva del Arte Levantino. Sobre ella tan sólo
intervienen motivos de concepto lineal. En cuanto a estos últimos, queremos insistir en
el carácter provisional de su agrupación en un mismo tipo, ya que existen suficientes diferencias internas como para individualizar diversos subtipos. No obstante, se trata de un
concepto que ocupa el último lugar en la secuencia.
A partir de esa secuencia artística podemos efectuar una primera propuesta de la evolución de las convenciones gráficas en el núcleo analizado, siempre referidas a la figura
humana (fig. 11). Su evolución podría considerarse relativamente lineal en algunos
aspectos, como en la progresiva reducción del tamaño de las figuras a medida que avanzamos en la secuencia, la tendencia hacia la desaparición del modelado anatómico, la
búsqueda progresiva de la estilización de los torsos o la progresiva reducción del campo
de dibujo cuando analizamos las composiciones. Pero esa progresión lineal es ficticia, ya
que si analizamos otros muchos aspectos que caracterizan a los diversos horizontes,
observamos cambios drásticos en determinadas fases, que vuelven a los orígenes en las
subsiguientes. Así por ejemplo, no podemos hablar de una progresión lineal en cuanto a
los ornamentos, que desaparecen con el tipo Civil y vuelven a ser recuperados con los
tipos Mas d’en Josep y Tolls, para volver a ser modificados en las dos últimas fases de la
secuencia. Un aspecto que se repite con la temática representada (fig. 12), que muestra
una progresiva transformación de los temas ‘sociales’ a los cinegéticos en las primeras
fases y que en las dos últimas vuelve a recuperar algunos de los temas perdidos, como las
ejecuciones de individuos o las pequeñas agrupaciones de personajes, tal vez con fines
ceremoniales. Asimismo, al final de la secuencia proliferan nuevas temáticas, como las
escenas bélicas, el procesado de animales o los trepadores vinculados con actividades
cinegéticas o con la presencia de insectos.
Desde el punto de vista compositivo observamos cambios en la selección del emplazamiento, con una progresiva tendencia a la reducción del campo de dibujo, cambios en
el uso de las irregularidades del soporte, que en las primeras fases incluso se incorporan
a la escena y a partir del horizonte Mas d’en Josep actúan como marco escénico; cambios
en la ordenación, en las formas de perspectiva y en los planos de representación, que
muchas veces varían en función de la temática, aunque los planos oblicuos aparecen a
partir de la introducción de la temática cinegética con el horizonte Civil. En sus formas
de adición también se observan cambios importantes, con un predominio de las escenas
de tipo exclusivo en los primeros horizontes y una multiplicación del comportamiento
—184—
[page-n-186]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
EVOLUCIÓN DE LAS
CONVENCIONES GRÁFICAS
Fig. 11.- Evolución de las diversas convenciones gráficas levantinas en relación con la secuencia evolutiva propuesta.
—185—
25
[page-n-187]
26
I. DOMINGO SANZ
Fig. 12.- Inventario de temas representados en los yacimientos levantinos del maestrazgo castellonense. (1) Abric de Centelles,
Cova dels Cavalls, Coves de la Saltadora VII, ¿Coves del Civil?, ¿Cingle de la Mola Remigia?, ¿Cingle de Palanques? (2)
Coves de la Saltadora IX, con paralelos en el Abrigo del Arquero (Teruel). (3) Abric de Centelles y Covetes del Puntal. (4)
Coves de la Saltadora VII-20 y VII-22 a 25, 27 y 28 y Cova Remigia. (5) Coves del Civil, Cingle dels Tolls del Puntal, con paralelos en Abrigo del Chopo fuera de este ámbito. (6) Cova dels Cavalls-23a, 25a y 26a y Cova Remigia. (7) Como motivos exclusivos se documentan en Mas d’en Josep-21, Coves de la Saltadora VIII-4, IX-19 y IV-4 a 6. Como posibles complementarios
del tipo Civil: Cova dels Cavalls 44-47 y 48. (8) Coves de la Saltadora 14-IX (aunque de atribución insegura), cuenta con un
paralelo en Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz, Teruel, motivo 80). (9) Mas d’en Josep-11, Coves de la Saltadora VII26 y 42, Cova Remigia V, Cova del Polvorí (panel II, según Mesado, 1989), Racó de Nando II (según González Prats, 1974).
(10) Cingle dels Tolls del Puntal. (11) Cova dels Cavalls. (12) Saltadora IV. (13) Cova Remigia y C.M. Remigia V-14 y 15. (14)
Cova Remigia, con paralelos turolenses en el Abrigo de los Trepadores y en Covacho Ahumado. (15) Cingle de la Mola
Remigia IX. (16) Cova dels Cavalls-24a. (17) Coves de la Saltadora IX. (18) Cova dels Cavalls-50a y Saltadora VII-53. (19)
Cova Alta del Llidoner. (20) Cingle de Palanques. (21) Racó de Nando II (según González Prats, 1974). (22) Cingle de la Mola
Remigia IV. (23) Cova Remigia II y V (con paralelos fuera del Maestrazgo castellonense en Abrigo de los Trepadores (El
Mortero, Alacón, Teruel). (24) La Galería del Roure (Morella); Dogues. (25) Coves de la Saltadora VII-78. (26) Coves de la
Saltadora IV y VIII-13 y 14. (27) Mas d’en Josep-16. (28) Cova dels Cavalls-37a y 42a. (29) Cova Alta del Llidoner. (30) Racó
de Nando VII. (31) Saltadora VII-46 y 47 y Cingle del Mas d’en Josep-10 y 12. (32) Coves de la Saltadora VII-15a. (33) Coves
de la Saltadora VII-61 y 64 y Cingle de la Mola Remigia VI. (34) Mas d’en Salvador (según Viñas, 1982: 113 recolectando miel
trepando a un árbol o construcción y abejas; Cingle de l’Ermità 3 trepadores lineales trepan por un tronco (según Viñas, 1982:
116). (35) Cova Remigia III. (36) Mas d’en Josep-12.
—186—
[page-n-188]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
27
complementario a partir del tipo Cingle. A medida que avanza la secuencia observamos
una progresiva ampliación de los espacios socializados. Junto a las grandes cavidades
seleccionadas en los primeros horizontes, se socializan nuevos espacios de menor envergadura, tal vez por cambios en la dinámica de ocupación del territorio, tal vez por la necesidad de ampliar los lienzos que se hallan excesivamente saturados.
5. CONSIDERACIONES FINALES
El análisis regional de las figuras humanas levantinas del núcleo Valltorta-Gasulla ha
permitido individualizar hasta seis horizontes estilísticos con sus respectivas especificidades formales, técnicas, temáticas y compositivas. No siempre podemos hablar de cambios drásticos entre las diversas fases, sino que se documentan perduraciones y rupturas,
tal vez vinculados con cambios sociales de cierta envergadura, que también debieron quedar plasmados en otros aspectos de la cultura material. Esto nos permite hablar de una
cierta perduración temporal de este arte.
La secuencia propuesta es sin duda provisional, ya que se basa en el análisis de seis
conjuntos y no presta atención a las pautas de variación de la figura animal, que juega un
papel importante en los paneles. Asimismo, debemos seguir profundizando en las pautas
de superposición y adición entre diversos tipos humanos, que no parecen definitivas, y
avanzar en la sistematización de las figuras de tipo lineal. Tan sólo partiendo de un análisis exhaustivo de ámbitos regionales más restringidos, en los que no debemos imponer
a priori las pautas evolutivas observadas en otros ámbitos, podremos avanzar hacia la
comprensión global de este arte.
La frecuente consideración del Arte Levantito a nivel global ha provocado la aceptación generalizada de ciertas premisas que se ven desarticuladas cuando analizamos de
forma individualizada las diversas fases internas. Tradicionalmente se consideraba que
los pintores levantinos valoraban fundamentalmente el mundo cinegético. Sin embargo,
la figura humana irrumpe en la secuencia de manera solitaria, para reproducir escenas de
tipo social con el horizonte Centelles. Este horizonte aparece intercalado entre representaciones animales de pequeño tamaño,24 que generalmente se consideraban finalistas en
la secuencia, y escenas narrativas que progresivamente van introduciendo los temas
venatorios. Asimismo, hemos podido constatar cómo las representaciones animales de
gran tamaño, en actitudes reposadas, no son exclusivas de las primeras etapas, ni la caza
del jabalí queda restringida a las últimas fases, sino que ambas parecen perdurar a lo largo
de la secuencia (Domingo et al., 2003). También debemos relativizar la supuesta dinamización progresiva de las representaciones, ya que los cambios en el grado de anima-
24
En la Cova dels Cavalls, un arquero de tipo Centelles parece superponerse a un cáprido de pequeñas dimensiones.
—187—
[page-n-189]
28
I. DOMINGO SANZ
ción dependen de los cambios temáticos, que son los que deben analizarse con mayor
detalle.
En resumen, la necesidad de profundizar en la relación entre arte y contexto debe partir necesariamente de la sistematización estilística de esta manifestación gráfica. El análisis de la figura humana ha resultado fructífero para este fin, aunque quedan pendientes
algunos aspectos, como la sistematización interna de las figuras de tipo lineal, para lo que
resulta necesario el acceso a un mayor número de conjuntos; la sistematización de la
fauna representada; la contextualización de cada uno de los horizontes individualizados,
analizados no sólo en relación al registro arqueológico sino también a los principales rasgos físicos de su emplazamiento con objeto de extraer información acerca de los usos del
espacio; y la realización de estudios arqueométricos, que están siendo fructíferos en el
terreno del Arte Rupestre Paleolítico y que nos ayudarían a determinar el orden de las
superposiciones, el grado de homogeneidad de las recetas empleadas en los diversos horizontes y tal vez su relación con otros componentes de la cultura material.
AGRADECIMIENTOS
Valentín Villaverde dirigió y colaboró en este trabajo, con la codirección de Rafael Martínez. Las
críticas constructivas de Claire Smith, Bernat Martí y Meg Conkey fueron fundamentales para diversos aspectos de nuestra investigación, así como las discusiones sobre el concepto de estilo con
Eduardo Serafín y Pablo García. En el proceso de documentación digital de los conjuntos estudiados
fue fundamental el trabajo de Esther López y de Rosa García y, en el trabajo de campo, la colaboración de Pere Guillem. Dídac Roman, Yolanda Carrión, Maria Ntinou, Tina Badal y otros muchos compañeros del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València me dieron el
apoyo necesario para finalizar este trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
ALMAGRO, M. (1952): El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida). Lérida, Instituto de
Estudios Ilerdenses (C.S.I.C).
ALONSO, A. y GRIMAL, A. (1996): El Arte rupestre prehistórico de la cuenca del Río Taibilla (Albacete
y Murcia): nuevos planteamientos para el estudio del Arte Levantino. Barcelona. 2 vols.
ALONSO, A. y GRIMAL, A. (2002): “Arte Levantino en Castellón”. Millars. Espai i Història, XXIV (año
2001): 111-152.
APARICIO, J. (1988): “Escena de danza en el abrigo del Voro (Quesa, Valencia)”. Bajo Aragón
Prehistoria, VII-VIII: 369-372.
BELTRÁN, A. (1968): Arte rupestre Levantino. Zaragoza, Seminario de Prehistoria y Protohistoria,
Facultad de Filosofía y Letras, 258 p.
—188—
[page-n-190]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
29
BELTRÁN, A. (dir.) (2002): Las pinturas rupestres del abrigo de Val del Charco del Agua Amarga de
Alcañiz. Zaragoza, Prames.
BLASCO, M.C. (1981): “Tipología de la figura humana en el arte rupestre levantino”. Altamira
Symposium. Madrid, Ministerio de Cultura: 361-377.
BREUIL, H. (1920): “Les peintures rupestres de la Péninsule Ibérique. Les roches peintes de Minateda
(Albacete)”. L’Anthropologie, XXX: 1-50.
CABRÉ, J. (1915): El Arte Rupestre en España. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y
Prehistóricas, 1, Madrid.
CABRÉ, J. (1925): “Las pinturas rupestres de la Valltorta: escena bélica de la cova del Civil”. Actas y
Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, IV (1 y 2): 201-233.
CARR, C. y NEITZEL, J.E. (eds.) (1995): Style, Society and Person. Archaeological and ethnological
perspectives. London, Plenum Press: 480 p.
CLEGG, J. (1987): “Style and tradition at Sturt’s Meadows”. World Archaeology, 19 (2): 236-255.
CONKEY, M. y HASTORF, C. (eds.) (1990): The uses of style in archaeology. Cambridge University Press:
124 p.
DOMINGO, I. (2000): El abrigo VII de les Coves de la Saltadora. Análisis interno y composición.
Trabajo de investigación inédito. Universitat de València.
DOMINGO, I. (2005): Técnica y ejecución de la figura en el Arte Rupestre Levantino. Hacia una definición actualizada del concepto de estilo: validez y limitaciones. Servei de Publicacions,
Universitat de València [CD-ROM].
DOMINGO, I. y LÓPEZ-MONTALVO, E. (2002): “Metodología: el proceso de obtención de calcos o reproducciones”. Martínez, R. y Villaverde, V. (coord.): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la
Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1. Tírig. Museu de la Valltorta, Generalitat
Valenciana: 75-81.
DOMINGO, I.; LÓPEZ-MONTALVO, E.; VILLAVERDE, V.; GUILLEM, P.M. y MARTÍNEZ, R. (2003): “Las pinturas
rupestres del Cingle del Mas d’En Josep (Tírig, Castelló). Consideraciones sobre la territorialización
del arte levantino a partir del análisis de las figuras de bóvidos y jabalíes”. Saguntum, 35: 9-50.
DOMINGO, I.; LÓPEZ, E.; VILLAVERDE, V. y MARTÍNEZ, R. (e.p.): Los Abrigos VII, VIII y IX de les Coves
de la Saltadora (Coves de Vinromà, Castelló). Monografías del Instituto de Arte Rupestre.
Valencia.
FORTEA, F.J. y AURA, E. (1987): “Una escena de vareo en la Sarga (Alcoi). Aportaciones a los problemas del arte levantino”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVII: 97-120.
GALIANA, Mª.F. (1992): “Consideraciones en torno al arte rupestre levantino del Bajo Ebro y del Bajo
Aragón”. En Utrilla, P. (coord.): Aragón / Litoral Mediterráneo. Intercambios Culturales durante
la Prehistoria. Zaragoza, Institución Fernando el Católico: 447-453.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1974): “El complejo rupestre del Riu de Montllor”. Zephyrus, XXV: 259-279.
HEGMON, M. (1992): “Archaeological research on style”. Annual Review of Anthropology, 21: 517-536.
HERNÁNDEZ, M.; FERRER, P. y CATALÀ, E. (1998): Art Llevantí. Cocentaina, Centre d’Estudis Contestans.
LEROI-GOURHAN, A. (1964): Le gest et la parole I: Technique et Language. Paris, A. Michel.
—189—
[page-n-191]
30
I. DOMINGO SANZ
LÓPEZ-MONTALVO, E. (2000): Los abrigos VIII y IX de les Coves de la Saltadora. Análisis interno y
composición. Trabajo de investigación inédito. Universitat de Valencia.
LÓPEZ-MONTALVO, E. y DOMINGO-SANZ, I. (2005): “Nuevas tecnologías y restitución bidimensional de
los paneles levantinos: primeros resultados y valoración crítica del método”. Actas del III Congreso
de Neolítico en la Península Ibérica (octubre de 2003). Universidad de Cantabria, Santander: 719728.
LÓPEZ-MONTALVO, E.; VILLAVERDE, V.; GARCÍA-ROBLES, M.R.; MARTÍNEZ, R. y DOMINGO, I. (2001): “Arte
rupestre del Barranc de la Xivana (Alfarb, València)”. Saguntum, 33: 9-26.
MARTÍ, B. y HERNÁNDEZ, M. (1988): El neolític valencià. Art rupestre i cultura material. València,
Servei d’Investigació Prehistòrica. Diputació de València.
MARTÍNEZ, R. (2002): “Intervenciones preventivas, conservación y difusión del arte rupestre en la
Comunidad Valenciana”. Panel, 1: 70-81.
MARTÍNEZ, R. y VILLAVERDE, V. (coords.) (2002): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la Valltorta.
Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1. Tírig. Museu de la Valltorta, Generalitat Valenciana.
MESADO, N. (1989): Nuevas pinturas rupestres en la “Cova dels Rossegadors”. (La Pobla de Benifassà-Castellón). Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura.
OBERMAIER, H. y WERNERT, P. (1919): Las pinturas rupestres del Barranco de la Valltorta. (Castellón).
Memoria de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 23. Madrid.
PIÑÓN, F. (1982): Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel). Monografías de Investigación y
Museo de Altamira, 6. Santander, Ministerio de Cultura.
PORCAR, J. (1935): “Noves pintures rupestres en el terme d’Ares”. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XVI, cuad. 1: 30-32.
PORCAR, J. (1945): “Iconografía Rupestre de Gasulla y Valltorta. Danza de Arqueros ante figuras
humanas sacrificadas”. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXI: 145-152.
RIPOLL, E. (1960): “Para una cronología relativa de las pinturas rupestres del levante español”.
Festschrift für Lothar Zotz. Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag: 457-465.
RIPOLL, E. (1963): Pinturas rupestres de la Gasulla. Monografías de Arte Rupestre. Arte Rupestre
Levantino, nº 2. Barcelona.
SARRIÁ, E. (1989): “Las pinturas rupestres de Cova Remigia (Ares del Maestre, Castellón)”. Lucentum,
VII-VIII: 7-33.
TRONCOSO, Andrés (2002): “Estilo, Arte Rupestre y Sociedad en la zona central de Chile”. Complutum,
13: 135-153.
VILLAVERDE, V.; DOMINGO, I.; LÓPEZ-MONTALVO, E. y GARCÍA-ROBLES, R.M. (2002): “Descripción de los
motivos pintados del Abric II de la Cova dels Cavalls”. En Martínez, R. y Villaverde, V. (coord.): La
Cova dels Cavalls en el Barranc de la Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1: 83133.
VILLAVERDE, V.; LÓPEZ-MONTALVO, E.; DOMINGO, I. y MARTÍNEZ, R. (2002): “Estudio de la composición y
el estilo”. En Martínez, R. y Villaverde, V. (coord.): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la
Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1: 135-189.
—190—
[page-n-192]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
31
VILLAVERDE, V; DOMINGO, I. y LÓPEZ-MONTALVO, E. (2002): “Las figuras levantinas del Abric I de la
Sarga: aproximación a su estilo y composición”. En Hernández, M.S. y Segura, J.M. (coord.): La
Sarga. Arte Rupestre y territorio. Alcoi. Ajuntament, Caja de Ahorros del Mediterráneo: 101-126.
VIÑAS, R. (1975): “El conjunto rupestre de la Serra de la Pietat (Ulldecona, Tarragona)”. Speleon,
Monografía I: 115-151.
VIÑAS, R. (1980): “Figuras inéditas en el barranco de la Valltorta (Castellón)”. Ampurias, 41-42: 1-34.
VIÑAS, R. (1982): La Valltorta. Arte rupestre del Levante español. Barcelona, Ed. Castell.
VIÑAS, R. y RUBIO, A. (1988): “Un nuevo ejemplo de figura flechada en el conjunto de la Valltorta
(Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Castellonense, 13: 83-93.
VIÑAS, R. y SARRIÁ, E. (1981): “Noticia de un nuevo conjunto de pinturas rupestres en Albocàsser”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Castellonense, 8: 301-305.
—191—
[page-n-193]
[page-n-194]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Juan Antonio LÓPEZ PADILLA*
CONSIDERACIONES EN TORNO AL
“HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
RESUMEN: Desde principios de los años 80, la aparición y difusión de los elementos vinculados al denominado “fenómeno campaniforme” en el área del Levante peninsular se ha venido situando en la etapa denominada “Horizonte Campaniforme de Transición”. Dicha fase fue definida básicamente como un período de transformación de las estructuras económicas y sociales “neolíticas” precedentes que caracterizarían posteriormente a la “Edad del Bronce”, en un sentido anticipatorio con
respecto a éstas últimas. Sin embargo, el registro arqueológico permite hoy refutar algunas de las bases
desde las que dicho “horizonte” fue caracterizado, así como respaldar una nueva propuesta explicativa de los procesos de transformación de las sociedades del III milenio BC del Levante y Sudeste peninsulares, evidenciados en diferencias regionales respecto al patrón de ocupación del territorio y al
alcance espacial de determinadas prácticas sociales y tipos de productos.
PALABRAS CLAVE: Cambio social, campaniforme, sistemas-mundo, megalitismo, península
Ibérica.
ABSTRACT: Considerations around the “Bell Beaker Transitional Horizon”. From the
early 1980s, the appearence and diffusion of the Bell Beaker elements in the Levant of the Iberian
Peninsula has been setted to the “Bell Beaker Transitional Horizon”. This period was basically defined as a phase of change of the economic and social “neolithic structures” previous of the “Bronze
Age” ones, as an anticipation of the latter. Nevertheless, the archaeological record allow us to
actually refuse some foundations from which that “horizon” was defined, as well as to support a new
hipotesis about the transformation of Levant and Southeast iberian communities in the third millennium BC, showed in regional differences in relation to patterns of settlement location and spatial
distribution of certain social practices and some kind of products.
KEY WORDS: Social transformation, Bell Beaker, World-systems, Megalithism, Iberian
Peninsula.
* Museo Arqueológico Provincial de Alicante-MARQ. japadi@dip-alicante.es
—193—
[page-n-195]
2
J. A. LÓPEZ PADILLA
Desde que fuera definido por primera vez (Bernabeu, 1979), el denominado
“Horizonte Campaniforme de Transición”1 ha ocupado, en el modelo de secuencia cultural propuesto para el Levante de la Península Ibérica, el lugar correspondiente al momento en que se producía la transformación de las sociedades “neolíticas” en las sociedades
del “Bronce Valenciano”, tomándose como referentes arqueográficos para su reconocimiento los objetos tradicionalmente asociados al Campaniforme.
Sin embargo, creemos que la explicación del proceso histórico acontecido en la zona
meridional de esta área geográfica entre ca. 3000 BC y ca. 2000 BC, no puede seguir sustentándose sobre determinadas proposiciones hasta ahora comúnmente aceptadas en la
investigación prehistórica valenciana, a menos que se esté dispuesto a continuar soslayando determinados indicadores que de manera cada vez más clara revelan notables contradicciones entre el registro arqueológico hoy disponible y los contenidos de los que fue
dotado originalmente el HCT.
Nuestra exploración intentará mostrar que es posible refutar varias de estas hipótesis,
así como proponer, desde los fundamentos teóricos del materialismo histórico, una explicación que dé cuenta de manera más completa de algunos de los procesos involucrados
en el desarrollo histórico del III milenio en el ámbito comprendido entre el valle del río
Júcar, al norte, y la cuenca del Guadalentín, al sur, pretendiendo ser consecuentes con un
programa de investigación que exige no sólo el análisis de las contradicciones fundamentales generadas en la reproducción de las sociedades que ocuparon dicho espacio en
ese tiempo, sino también el de las relaciones establecidas entre ellas, responsables, junto
con aquéllas, del contenido y orientación general de tal desarrollo.
I. HACIA UNA REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS FUNDAMENTALES DEL
“HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
Tras la publicación de los trabajos de R. J. Harrison (1974, 1977) resultó evidente que
el esquema de periodización de la prehistoria reciente propuesto por E. Llobregat (1975)
para el Levante peninsular debía reconsiderarse, puesto que si se aceptaban las cronologías que aquél proponía para las cerámicas impresas de “estilo marítimo” y para las incisas y pseudoexcisas del “tipo Ciempozuelos” no podía mantenerse ya la sincronía de los
tipos “primitivos” y los de “reflujo” que E. Llobregat (1975: 128) había propugnado para
la zona valenciana, al tiempo que se planteaban una serie de contradicciones, derivadas
del modelo de “transición” al “Bronce Valenciano” y su cronología, que era necesario
resolver.
Éstas eran las cuestiones fundamentales que J. Bernabeu (1984) abordaba específicamente en su trabajo sobre el campaniforme valenciano, a las que se añadía determinar la
1
En adelante, HCT.
—194—
[page-n-196]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
3
existencia de un auténtico “grupo cultural campaniforme” en el Levante peninsular. Sin
embargo, algunas de las soluciones que al respecto vendría a proponer en este trabajo
habían sido anticipadas en un estudio anterior (Bernabeu, 1979) en el que se propugnaba
la existencia de una fase de “Eneolítico Pleno”, en cuyos momentos finales aparecerían
las cerámicas campaniformes más antiguas, mientras que las de tipo inciso, que acompañaban al resto del “ajuar campaniforme”, se adscribían a una etapa posterior a la que
denominó “Horizonte Campaniforme de Transición” y cuyo final, en torno a 1800 a. C.2
vendría marcado por las fechas radiocarbónicas obtenidas en Terlinques, en Villena, y
Serra Grossa, en Alicante (Bernabeu, 1979: 122-123). Éste es el esquema que defendería
más tarde, asociando la fase del Eneolítico Pleno con el nivel II de Ereta del Pedregal, en
Navarrés, y el Estrato C de El Promontori, en Elche, mientras que el HCT estaría representado por el nivel III y estrato B de estos dos mismos yacimientos (Bernabeu, 1984: 11).
Así, mientras que algunos aspectos permitían establecer claros lazos con las “tradiciones” neolíticas de la etapa anterior –tales como la continuación del hábitat en llano de
algunos poblados o la continuidad en el uso de las necrópolis de inhumación múltiple–
otros permitían considerar “...al HCT como la etapa en la cual se transformarán enteramente las tradiciones neolíticas precedentes dando lugar a formas cercanas a la Edad
del Bronce.” (Bernabeu, 1984: 110). Entre estas transformaciones el autor señalaría:
-la aparición de algunos enclaves sobre cerros y elevaciones de fácil defensa;
-la aparición de recintos amurallados, detectados en Peñón de la Zorra, Ereta del
Pedregal o Puntal de la Rambla Castellarda, en Llíria;
-primeras inhumaciones individuales en grietas cercanas al poblado, como la documentada en la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra;
-y cierto desarrollo de la producción metalúrgica, de la que existían ya evidencias
claras en el nivel III de la Ereta del Pedregal.
Pero inicialmente el HCT también conformaba una “cultura” (Bernabeu, 1984: 109),
aunque desde el particularismo histórico entonces imperante poco era lo que podía proponerse acerca del origen de este nuevo “grupo campaniforme”, aparte de consignarse al
respecto un aumento de las “influencias” del Sudeste en el marco más amplio del desarrollo de una “corriente cultural”, de la que participaba toda la Península Ibérica
(Bernabeu, 1984: 112).
Será precisamente a partir de los trabajos desarrollados en años posteriores por J.
Bernabeu y su equipo cuando se empiecen a plantear nuevas hipótesis, en las que el HCT
empezó a situarse más bien como la etapa final de un proceso en el que, una vez agotado el recurso de la puesta en cultivo de nuevas tierras en el territorio, la progresiva intensificación en la producción agropecuaria acabaría por provocar la crisis y disolución de
las estructuras productivas y sociales neolíticas iniciando el proceso de transformación y
de “jerarquización” patente en el “Bronce Valenciano” (Bernabeu y Martí, 1992: 230;
2 Fecha sin calibrar. En el texto, todas las fechas calibradas se expresarán seguidas de las siglas BC.
—195—
[page-n-197]
4
J. A. LÓPEZ PADILLA
Fig. 1.- Asentamientos con materiales campaniformes entre el Júcar y la desembocadura del Segura.
—196—
[page-n-198]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
5
Bernabeu, 1993: 164; Bernabeu, 1995: 57), de modo que a lo largo de esta trayectoria la
significación atribuida inicialmente a la aparición de las cerámicas campaniformes, concebidas entonces como resultado de la llegada de una “corriente cultural” de escala
peninsular, ha ido perdiendo una parte sustancial de su contenido.
Casi tres décadas después de su formulación, el aumento de la información arqueológica relacionada con el HCT (Juan-Cabanilles, 2004) nos permite hoy realizar algunas
matizaciones en cuanto a la caracterización que para el mismo se propuso inicialmente. Un
primer aspecto, ya señalado (Ruiz Segura, 1990: 80; Hernández, 1997: 96), es la constatación de una serie de diferencias observables a escala regional en cuanto al patrón de
asentamiento considerado hasta ahora típico del HCT, basado en la combinación de asentamientos en altura con emplazamientos en el llano (Bernabeu, 1993: 222). Las prospecciones arqueológicas realizadas (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989; Pascual Beneyto,
1993; Molina y Jover, 2000; Molina Hernández, 2004) han revelado en cambio la existencia de una evidente dicotomía entre una cuenca del Vinalopó donde la distribución de
asentamientos se ajusta a la “norma” establecida para el HCT, frente a los valles interiores –cuenca del Serpis– y zona montañosa nororiental de la provincia de Alicante, en
donde el hábitat parece establecerse exclusivamente en el llano o incluso en cuevas, faltando los emplazamientos sobre cerros o elevaciones montañosas (fig. 1). Se ha de asumir
por tanto una falta de uniformidad en el ámbito del HCT al menos en lo que respecta a este
rasgo, y admitir que frente a una destacada presencia de asentamientos en altura en el
cauce del Vinalopó, se da una ausencia notable de los mismos en el resto del territorio.
Por otra parte, la reciente revisión de uno de los más célebres conjuntos de restos físicos antropológicos adscrito tradicionalmente al HCT obliga en nuestra opinión a reconsiderar seriamente las constantes referencias al enterramiento supuestamente individual de
la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra (Soler García, 1981), el mismo que fuera señalado por J. Bernabeu (1984: 112) como terminus postquem para el desarrollo del “Bronce
Valenciano” y como precedente inmediato del tipo de enterramiento en grieta o covacha
que desde los estudios clásicos de M. Tarradell (1963, 1969) se ha considerado típico de
la Edad del Bronce en tierras valencianas (fig. 2). Dicha revisión, realizada tanto sobre los
restos humanos como sobre los elementos del ajuar que los acompañaban, permite concluir que si bien es probable que las dos puntas de Palmela y el puñal de lengüeta localizados formaran un conjunto perteneciente al ajuar de un único individuo, lo que resulta del
todo descartable es la existencia de una sóla inhumación en la cavidad, ya que se han contabilizado restos de un mínimo de 6 individuos (Jover y De Miguel, 2002: 65). En nuestra
opinión, estos datos no hacen más que ajustarse de modo más coherente con lo que hoy
conocemos de las prácticas funerarias del II milenio a. C. en esta zona, donde parece claro
que se mantiene la utilización de las cuevas como necrópolis para la inhumación de varios
cadáveres, paralelamente al empleo esporádico de fosas donde se practican enterramientos individuales dentro del área del poblado pero no en el interior de unidades habitacionales (Martí, De Pedro y Enguix, 1995; Martí Bonafé et al., 1996; De Pedro, 2004).
—197—
[page-n-199]
6
J. A. LÓPEZ PADILLA
Fig. 2.- Peñón de la Zorra, Villena (Alicante). Ajuar metálico del enterramiento de la Cueva Oriental (según J.L. Simón, 1998).
—198—
[page-n-200]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
7
Si bien esta última práctica tenía hasta hace poco tiempo su único precedente en tierras valencianas en el HCT, las recientes excavaciones realizadas en Camí de Missena,
en la Pobla del Duc (Pascual, Barberá y Ribera, 2005) permiten retrotraer en el tiempo
este tipo de inhumaciones al menos a la primera mitad del III milenio a. C., algo que los
escasos y fragmentarios restos óseos humanos localizados en yacimientos como Les
Jovades (Calvo, 1993: 158) o Marges Alts, en Alqueria d’Asnar (Pascual Benito, 1989)
hacían ya suponer (Soler Díaz, 1995).
Por consiguiente, lo que nos indica ahora el registro es que durante el HCT simplemente se constata una continuación de las prácticas funerarias previas, las cuales además
se prolongarán bastante en el tiempo, por lo que en rigor no es posible seguir utilizando
ningún enterramiento de estos momentos como referente netamente diferenciador respecto de las prácticas funerarias anteriores ni tampoco como claro precedente de las posteriores, como hasta ahora se venía considerando (Bernabeu, 1984: 112; Soler Díaz,
1995: 13; Jover y López, 1997: 111).
Finalmente, habría que referirse a la revisión de que ha sido objeto alguna de las
estratigrafías que en su momento sirvieron de apoyo a J. Bernabeu (1984: 110) para plantear la existencia de niveles en contacto sedimentario que permitían observar la “sucesión
transitiva” entre el HCT y el “Bronce Valenciano”. En la actualidad se cuenta con novedades en el registro que permitirían replantear esta cuestión, especialmente en el caso de
la Ereta del Pedregal, cuya secuencia de cuatro niveles establecida durante las décadas de
1970 y 1980, que se cerraba con una última fase –Ereta IV– cronológica y culturalmente adscrita a la Edad del Bronce (Pla, Martí y Bernabeu, 1983: 243), ha sido posteriormente reinterpretada por J. Juan Cabanilles (1994: 81) señalando que, en base a los resultados de las excavaciones anteriores y en función de los trabajos que él mismo llevó a
cabo en el yacimiento en 1990, “...no hay (...) indicios que permitan presuponer que el
Nivel IV de la Ereta haya albergado una ocupación del Bronce antiguo”, por lo que se
decanta por considerarla como un segmento más del relleno de la fase anterior, Ereta III.
Nada nuevo, en cambio, se ha publicado referente a El Promontori, yacimiento del que
tan sólo los materiales cerámicos con decoración campaniforme han merecido revisión y
publicación de manera reiterada (Ramos Fernández, 1983; Ruiz Segura, 1990).
Actualmente creemos que la presencia fehaciente de niveles arqueológicos de la
Edad del Bronce en estos dos yacimientos debería reconsiderarse, pues además de lo que
la revisión de la estratigrafía de la Ereta del Pedregal ha señalado, las intervenciones realizadas posteriormente en otros yacimientos semejantes como Arenal de la Costa
(Bernabeu et al., 1993) parecen indicar igualmente su inexistencia, algo que las prospecciones superficiales permitirían en principio hacer extensivo también a otros enclaves del
HCT (Molina y Jover, 2000; Molina Hernández, 2004).
Por otra parte, las excavaciones llevadas a cabo en asentamientos de la Edad del
Bronce del ámbito valenciano como la Lloma de Betxí, en Paterna (De Pedro, 1998) o
Terlinques (Jover y López, 2004) están poniendo claramente de manifiesto la inexisten—199—
[page-n-201]
8
J. A. LÓPEZ PADILLA
cia de materiales cerámicos con decoración campaniforme en la base de sus estratigrafías, contando con dataciones radiocarbónicas que transitan el paso del III al II milenio
BC. De hecho, dentro del territorio administrativo de la Comunidad Valenciana, sólo en
yacimientos argáricos como Tabaià, en Aspe (Hernández, 1982: 15), Pic de les Moreres,
en Crevillent (González, 1986: 207), Laderas del Castillo, en Callosa de Segura (Ruiz
Segura, 1990: 71) o San Antón, en Orihuela (Bernabeu, 1984: 112) han aparecido fragmentos de cerámica campaniforme, presencia que de forma reiterada ha servido para respaldar la hipótesis que defendía la existencia de relaciones entre los grupos “campaniformes” valencianos y los yacimientos argáricos (Bernabeu, 1984; Hernández, 1997). Sin
embargo, como tendremos oportunidad de exponer, esta presencia debe responder más
bien a otro tipo de causas.
En resumidas cuentas si, como acabamos de ver,
– la distribución de los enclaves con elementos “campaniformes” emplazados en
altura no es homogénea en el territorio del HCT, tal y como éste fuera delimitado
en su día, sino que se advierten en él claras diferencias a escala regional, restando
valor al contenido de pretendida “uniformidad de rasgos” inherente al concepto
mismo de “horizonte cultural”;
– si las transformaciones en el ritual funerario –empleadas para señalar los cambios
de orden social que parecen producirse en estos momentos– pierden fuerza como
indicadores de tales procesos a la luz de las nuevas evidencias del registro;
– y si la revisión de las antiguas estratigrafías y los datos aportados por las excavaciones más recientes arrojan sombras en torno a la efectiva existencia de una sucesión estratigráfica, sin solución de continuidad, como la propuesta en su día entre
el HCT y la Edad del Bronce,
parece que se hace necesario un replanteamiento de la explicación del proceso histórico
en el que se involucró el surgimiento y difusión de la cerámica y los elementos “campaniformes” en el Levante peninsular de la segunda mitad del III milenio BC.
II. NUEVOS PLANTEAMIENTOS PARA UNA REINTERPRETACIÓN
DEL HCT
Parece hoy por hoy incuestionable que la amplia dispersión de las cerámicas “campaniformes” debe relacionarse principalmente con la extensión de los contactos intersociales en un momento de clara pulsión expansiva de los mismos, de modo que su imitación y copia en distintos lugares de la Península y su consumo en un amplio espacio geográfico, van en casi todas partes asociadas a sensibles transformaciones de orden social
y económico.
A nuestro entender, no obstante, no se ha prestado suficiente atención al hecho de que
las transformaciones socioeconómicas que acompañaron al “campaniforme” no fueron
—200—
[page-n-202]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
9
iguales en todas partes, algo en lo que a no dudar ha tenido mucho que ver el “descontexto” de la mayoría de los “materiales campaniformes” de los que se compone el registro, pero sobre todo, con la ausencia de adecuadas perspectivas teóricas, geográficas y
cronológicas desde las que abordar el análisis de estas diferencias (Garrido, 2005).
Para explicar de modo más adecuado el proceso histórico en el que hacen aparición
las cerámicas y el resto de “elementos campaniformes” registrados en el ámbito del
Levante peninsular, deberemos situar a éstos en el plano contextual que les corresponde: como una parte más de los objetos cuya producción y consumo se hizo necesaria
como medio de reproducir la vida social. Pero no seremos capaces de interpretar adecuadamente la naturaleza de los cambios que hicieron posible su incorporación al registro si no es a partir del análisis y explicación de los procesos desarrollados previamente, a partir de los cuales se generaron las condiciones para que se produjeran tales transformaciones.
A nuestro juicio, la historia del III milenio BC en el territorio comprendido entre la
cuenca del río Júcar, al norte, y la cuenca del río Guadalentín, al sur, viene marcada fundamentalmente por el progreso en paralelo de dos procesos cuyo desigual desarrollo a
escala macrorregional se determina en instancias diferentes pero no disociadas:
–uno a nivel intrasocial, cuyo motor reside en la resolución de las contradicciones
generadas en la reproducción de las sociedades que ocupaban dicho territorio;
–y otro a nivel intersocial, cuya naturaleza viene fundamentalmente determinada por
la proyección al exterior de la sociedad de los efectos resultantes de la resolución de esas
mismas contradicciones.
Entre otros aspectos, con el primero de estos procesos debemos relacionar la progresiva –pero desigual– consolidación de la apropiación objetiva del espacio productivo por
parte de los grupos del Levante y Sudeste peninsulares a lo largo del IV y III milenios
BC, mientras que el segundo se vincula, ante todo, con la expansión en el territorio de las
relaciones de explotación intersocial generadas en la reproducción ampliada del entramado social, económico y político articulado en torno al sistema-mundo del Valle del
Guadalquivir (Nocete, 2001) y que en lo que atañe de manera más directa a nuestra
exploración, se relaciona fundamentalmente con el “ámbito millarense”, así como con los
procesos de reacción y/o de resistencia social a estas relaciones de explotación desarrollados en el seno de las sociedades colindantes.
II.1. La apropiación objetiva del espacio de producción
Como ha recordado recientemente L. F. Bate (2004: 27), el elemento que en esencia
determina la calidad de las relaciones sociales de producción de las formaciones sociales
tribales no es tanto su modo de vida –agricultor, pastoril, cazador-recolector, pescador...–
como el establecimiento de la propiedad comunal sobre el objeto de trabajo –y no sólo
su posesión– como condición para el desarrollo del proceso productivo.
—201—
[page-n-203]
10
J. A. LÓPEZ PADILLA
Resulta evidente que la intensificación en la explotación agropecuaria de un territorio
conlleva el incremento del volumen de trabajo comprometido en la obtención de un rendimiento aplazado, lo cual impone aumentar las garantías de apropiación de la tierra, receptora de una mayor inversión de trabajo social. Es en esta necesidad en la que halla fundamento la prevalencia que adquieren los lazos de parentesco, al enfatizar su papel de vínculo
capaz de identificar como grupo propietario y mantener unidos a los miembros de las unidades productivas. Perpetuar esta apropiación determina a su vez una jerarquía genealógica,
que a nivel de conciencia social sitúa en un plano superior a aquellos miembros del linaje
–los mayores– que precedieron a los demás en el trabajo de la tierra y contribuyeron a la producción de la simiente, con la que las sucesivas generaciones que se incorporan a la producción pueden sembrar los campos para reproducir el ciclo agrícola (Meillasoux, 1985: 66).
Es así como en la esfera ideológica la justificación en el derecho de explotación de un territorio se sitúa en un plano que de forma específica relaciona al grupo tribal con sus antepasados: aquéllos a quienes todos deben la simiente y que hicieron por primera vez productiva la tierra (Sahlins, 1977b: 126; Godelier, 1974: 88). De este modo, la disposición de un
gran número de necrópolis y áreas de inhumación colectiva, distribuidas a partir del IV milenio BC en los lindes y áreas de paso entre cuencas y valles, constituiría el argumento con el
que defender la precedencia del linaje ocupante en sus derechos de uso y explotación de los
recursos, heredados de los antepasados que desde emplazamientos estratégicos vigilan el
territorio y, sobre todo, sus vías de acceso (Vicent, 1990; Bernabeu, 1995; Cámara, 2000).
Sin embargo, también podemos vincular con este proceso los datos que reflejan
incrementos significativos en la distribución y circulación de productos en el ámbito del
Levante peninsular, como en el caso del intercambio regional de manufacturas líticas
cuya progresión será constante a lo largo del IV y III milenios BC (Orozco, 2000; Ramos
Millán, 1999). Esta importancia y amplitud de los intercambios, correlativa a la menor
movilidad de unos grupos humanos circunscritos en territorios controlados de forma cada
vez más exclusiva, parece radicar en el hecho de que cuanto mayores son los obstáculos
para acceder libremente a recursos desigualmente repartidos en el territorio –y no sólo
recursos naturales, sino también y en especial a las mujeres, de las que depende la producción de fuerza de trabajo (Meillasoux, 1985)– mayor será la competencia por ellos, y
mayor por tanto el riesgo potencial de enfrentamientos violentos por su control que sólo
pueden terminar provocando mermas más o menos importantes en la capacidad de trabajo. Así, la necesidad de establecer pactos de “no agresión” conforme se establecen límites socialmente aceptados entre diferentes territorios estimuló la creación de amplios circuitos de transferencia de productos, en un marco dominado básicamente por el intercambio equitativo, en donde sobre todo se tenía en cuenta el vínculo social establecido,
pero que a su vez obligaba a intensificar una producción artesanal destinada a satisfacer
las necesidades generadas por estos intercambios.
Sin embargo, esta tendencia a incrementar la productividad del trabajo artesanal chocaba frontalmente con los principios articuladores de una sociedad en la que la supervi—202—
[page-n-204]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
11
vencia dependía de garantizar la reproducción y el aprovechamiento del ciclo agrícola en
un espacio apropiado socialmente, cuyas posibilidades de explotación se hallaban sujetas
a la condición de pertenencia al grupo propietario del mismo (Godelier, 1974: 88; Ruíz
Rodríguez, 1978: 20), lo que determinaba a su vez la necesidad social de garantizar a
todos los miembros ese aprovechamiento manteniendo un bajo nivel técnico de los instrumentos de trabajo involucrados en la producción agropecuaria básica.
La consecuencia más claramente perceptible de ese principio fundamental fue un
necesario bloqueo tecnológico en el desarrollo de los medios de producción subsistencial,
el cual explica,
– de una parte, el que las herramientas de trabajo agrícola apenas experimentaran
cambios sustanciales a lo largo de varios miles de años;
– de otra, que el incremento de la producción agrícola sólo pudiera hacerse realmente efectivo a través del aumento de la fuerza de trabajo (es decir, un mayor número de hombres y mujeres trabajando);
– y finalmente, que a lo largo del IV y III milenios BC las actividades de producción
artesanal nunca pudieran llegar a desarrollarse como un verdadero sector productivo al margen de la producción agropecuaria, pues el desarrollo técnico necesario
para su intensificación y diversificación quedaba en última instancia bloqueado al
depender éste de la disponibilidad de fuerza de trabajo sustraída al desempeño del
trabajo agrícola.
Si bien al principio la producción artesanal destinada al intercambio pudo cubrirse
adecuadamente empleando sólo el tiempo disponible durante la etapa improductiva del
ciclo agrícola, a medida que éstos fueron creciendo en importancia, estimulados por un
sector de la sociedad cuya relevancia social se veía acrecentada proporcionalmente gracias a ellos (Terray, 1977), el incremento en la producción artesanal ya sólo podía alcanzarse mediante un aumento previo y necesario de la producción agropecuaria básica, de
modo que fuera posible garantizar el sustento de los miembros de las unidades productivas destinados a generar esta plusproducción de bienes artesanales mientras se encontraran produciéndolos (Sarmiento, 1992: 95), y dado el bloqueo socialmente impuesto al
desarrollo de los medios de producción agrícola, tal incremento sólo podía obtenerse
intensificando los mecanismos de disposición de fuerza de trabajo.
Es así como en esta nueva situación, el papel dominante de los individuos situados
al frente de los linajes de la comunidad no se encontraría apoyado tanto en el desempeño de su papel como coordinadores de los equipos de trabajo o en su autoridad como individuos de avanzada edad –es decir, en su calidad de depositarios de un alto grado de
“saber social” y de conocimientos técnicos del proceso productivo– como en el control
que directa e indirectamente ejercieron sobre la fuerza de trabajo (Meillasoux, 1985;
Terray, 1978). Y puesto que el volumen de fuerza de trabajo sujeta a control se constituyó en la medida en virtud de la cual se otorgaban socialmente los puestos de mayor rango
en la escala del prestigio y la autoridad, es fácil entender por qué aquellos objetos cuya
—203—
[page-n-205]
12
J. A. LÓPEZ PADILLA
posesión denotaba una inversión mayor de la misma se convirtieron en los símbolos de
tal autoridad, y también por qué es en este momento y no en otro –y por qué en determinadas regiones peninsulares antes que en otras– cuando comienzan a aparecer en el registro productos elaborados en materias primas de procedencia extrapeninsular como el
marfil, el ámbar o la cáscara de huevo de avestruz (Nocete, 2001). La obtención de este
tipo de productos adquirió así una importancia esencial como instrumento para expresar
–y también para crear– diferencias de rango social, circunstancia de donde parte el interés de los dirigentes de la comunidad en garantizar e incrementar progresivamente la
manufactura y disposición de estos productos y de estimular y aumentar la producción de
bienes con los que obtenerlos a través de los circuitos de intercambios recíprocos de los
que, por otra parte, se les había otorgado socialmente el control.
Por último, si el afán de garantizar un flujo constante de productos manufacturados
con los que habilitar relaciones de carácter social entre grupos pudo servir de acicate para
incrementar el número de trabajadores, no menos importante debió ser el deseo de procurar la defensa del producto almacenado –que lo será en cantidades cada vez mayores y
en torno al cual se irá produciendo un progresivamente acelerado proceso de nuclearización del poblamiento– y del espacio de producción apropiado, para lo cual resultaba también indispensable contar con el mayor número posible de efectivos. Uno y otro factor,
pues, constituyeron el auténtico estímulo del crecimiento demográfico experimentado.
II.2. La desigualdad intersocial y la teoría de los “Sistemas Mundiales”
Desde el registro arqueológico, podemos relacionar claramente con estos procesos no
sólo el incremento de asentamientos constatado sino también el elevado número de cavidades empleadas como necrópolis de inhumación múltiple que están siendo utilizadas
hacia la segunda mitad del IV milenio BC, tanto en las comarcas centro-meridionales
valencianas (Soler Díaz, 2002) como en el Sistema Ibérico (Lorenzo, 1990; Molina y
Pedraz, 2000) y el área sudoriental de La Mancha (Hernández y Simón, 1993: 37;
Hernández, 2002: 14). En cambio, en las cuencas del Segura y del Guadalentín se abre
una zona en la que este tipo de prácticas funerarias entra en contacto con el área máxima
de expansión hacia el este de las necrópolis de tipo megalítico (San Nicolás, 1994;
Lomba, 1999), lo que pone de relieve la existencia de una dicotomía en este tipo de prácticas sociales en una zona muy concreta que no puede interpretarse más que como área
de contacto entre dos sociedades con sensibles diferencias en los medios empleados para
expresar y justificar ideológicamente la apropiación del espacio productivo (fig. 3).
La constatación de estas diferencias en el registro regional no es, por supuesto, algo
que se revele ahora como novedad. Antes al contrario, hace ya bastante tiempo que se
señaló la ausencia del “fenómeno megalítico” como rasgo especialmente caracterizador
de los grupos del “Eneolítico valenciano” frente a los del resto de la península (Tarradell,
1963), y que en general se han explicado siempre en términos de “marginalidad”, “per—204—
[page-n-206]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
13
Fig. 3.- Distribución de las principales necrópolis documentadas entre el valle del Júcar y el valle del Guadalentín entre ca.
3000 y ca. 2500 BC.
sonalidad” o “regresividad” culturales con respecto al Sudeste. Sin embargo, no ha sido
sino hasta fechas relativamente recientes cuando han comenzado a realizarse propuestas
explicativas capaces de dar cuenta de esta diferenciación y “gradación” de rasgos evidenciados en el registro, en términos distintos a los del consabido mayor o menor “atenuamiento” de las “influencias culturales” o en la constatación del mayor o menor “retardamiento” de unas culturas con respecto a otras.
—205—
[page-n-207]
14
J. A. LÓPEZ PADILLA
En la medida en que las condiciones de existencia y de reproducción de las sociedades que estamos analizando pudieron hallarse determinadas –en la escala e intensidad que
fuese– por los procesos de producción y reproducción social de otras sociedades contemporáneas, no será posible plantear por separado el análisis de unas y de otras. Es decir,
si existió un nivel de desarrollo desigual (Amín, 1976) entre los grupos del IV y III milenios BC del cuadrante sudoriental peninsular, la explicación del proceso histórico que los
involucra no podrá plantearse más que desde la de cada una de esas sociedades y de la
naturaleza de las desigualdades establecidas entre ellas.
La progresiva consolidación de la apropiación objetiva del espacio de producción y
el necesario aumento de la cohesión grupal relacionado con ésta, favoreció una identificación de carácter excluyente con respecto al territorio apropiado (Cámara, 2000: 104),
en la cual se encuentra explicación a la tendencia a trasladar al exterior –o sea, hacia los
otros– los efectos de la contradicción fundamental generada en el seno de estas sociedades y que, como hemos visto, resultó de la compensación de la precariedad determinada
por el bajo nivel técnico de los medios de producción agrícola y el escaso volumen de
plusproducción generado mediante un alto grado de desarrollo de los mecanismos de gestión y coordinación de la fuerza de trabajo, materializados en la creación y el desempeño de determinados puestos de responsabilidad social capaces de canalizar adecuadamente los lazos de solidaridad y las relaciones intersociales concretadas en los intercambios regionales de productos (Nocete, 2001: 25).
Pero al mismo tiempo, al institucionalizarse la escasez como característica determinante de los objetos que posibilitaban el acceso y expresaban socialmente el desempeño
de estos papeles de prestigio, en función del número también escaso de los mismos
(Godelier, 1974: 34) y dado que estos productos “escasos” eran precisamente aquéllos
que al atravesar los límites de la reciprocidad establecidos en los ámbitos de contacto
intersocial, podían obligar a contrapartidas mayores de productos locales, su circulación,
distribución y consumo permitió también establecer las bases para el desarrollo de unas
condiciones de explotación entre sociedades (Bate, 1984: 79).
La aparición de disimetrías en estos procesos de intercambio intersocial –o, lo que es
lo mismo, de explotación– y sus efectos, es algo que sólo puede percibirse a través del
análisis del territorio concebido no como una unidad de carácter meramente ecológico,
sino como el espacio de expresión reconocible de las formaciones económico-sociales, lo
que le confiere un contenido esencialmente económico y político (Ruiz Rodríguez et al.,
1986: 76; Nocete, 1989: 38) capaz de ofrecer nuevas perspectivas a la investigación,
como a nuestro juicio han evidenciado los recientes ejemplos en los que se han puesto en
práctica programas de investigación basados en la Teoría de los Sistemas Mundiales
(Nocete, 2001; Kristiansen, 2001).
Por nuestra parte, creemos que existen datos suficientes como para considerar la existencia de evidentes desequilibrios a nivel regional en el consumo de determinados productos entre las sociedades peninsulares del III y II milenios BC, que a la postre no expre—206—
[page-n-208]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
15
san más que desigualdades regionales en la capacidad de movilización y captación de
recursos. Pero para que el desarrollo de dichas desigualdades pueda percibirse, analizarse y por tanto ser explicado, resulta a nuestro juicio imprescindible establecer unidades
de observación territorial muy superiores a las ópticas de alcance local o regional que
habitualmente se han empleado en la investigación, obligando a considerar no sólo el
espacio social en el que se desarrolló y reprodujo cada sociedad, sino también el ámbito
total que abarcó –en su caso– el sistema en el que éstas se encontraban integradas
(Nocete, 1999).
Es probable que entre finales del IV y durante el III milenio BC el sistema abarcara
prácticamente a toda la mitad meridional de la Península Ibérica (Nocete, 2001). Sin
embargo, creemos que para una adecuada observación de los procesos vinculados con la
problemática que específicamente nos ocupa en este trabajo, resultará factible reducir
dicho ámbito al territorio comprendido entre el cauce del Júcar, al norte, y la cuenca del
Guadalentín, al sur, atendiendo no sólo a las diversas calidades que ofrece el registro
empírico en las distintas áreas regionales en él incluidas, sino teniendo además presente
su situación con respecto a la articulación global del sistema del que formó parte esta
zona en sus diferentes diacronías.
III. OBSERVACIONES DE UNA ADECUADA UNIDAD DE ANÁLISIS
TERRITORIAL EN UN INTERVALO CRONOLÓGICO PERTINENTE
Como ya hemos señalado, entre mediados del IV y mediados del III milenio BC se
hace geográficamente reconocible la existencia de al menos dos sociedades concretas
dentro del marco territorial seleccionado para este estudio:
– la que ocupó el área suroccidental de la actual provincia de Murcia, especialmente
en el ámbito del Valle del Guadalentín, Mazarrón y Campo de Lorca, cuyos límites orientales pueden identificarse grosso modo con la zona de máxima expansión
hacia el este de las necrópolis megalíticas;
– y la que se reconoce fundamentalmente al norte y al este de la cuenca del río
Segura, y que se extiende hacia el Levante peninsular, donde las construcciones de
carácter megalítico son inexistentes y las principales necrópolis se ubican invariablemente en el interior de cavidades naturales.
Pero junto a la dicotomía que expresa esta desigual distribución geográfica de determinadas prácticas funerarias, hallamos también otras diferencias en el registro, como el
disimétrico reparto de las producciones cerámicas con almagra, de los vasos de piedra
decorados o de los productos metálicos, entre otros, a las que se añaden otras disimilitudes que se reconocen con mayor claridad a lo largo de la secuencia cronológica, como la
diferente diacronía que ofrecen unos determinados modelos de organización y gestión del
espacio apropiado.
—207—
[page-n-209]
16
J. A. LÓPEZ PADILLA
Así pues, será contemplando en escalas adecuadas a la vez el tiempo y el espacio
como se hará posible la observación de las relaciones e interacciones establecidas entre
estas dos formaciones sociales a lo largo de casi dos mil años de historia, intervalo que,
debido a las diferentes calidades del registro empírico disponible, nos hemos visto forzados a delimitar en dos bloques cronológicos principales:
–el que se establece entre ca. 3500 BC y ca. 2500 BC, por una parte;
–y el que ocupa el período comprendido entre ca. 2500 BC y ca. 2000 BC, por otra.
III.1. El registro arqueológico del IV y III milenios BC entre el Valle del Júcar y la
Cuenca del Segura
Sin duda, el valle del Serpis y la Vall d’Albaida siguen siendo en la actualidad las
zonas mejor conocidas de toda esta área, gracias a una larga trayectoria investigadora de
más de una década centrada en la problemática del surgimiento y desarrollo de las primeras sociedades agrícolas de la fachada mediterránea peninsular (Bernabeu, 1995). Es
por este motivo que los datos más relevantes para la caracterización de estos grupos proceden básicamente de los enclaves excavados en Jovades (Bernabeu et al., 1993), Niuet
(Bernabeu et al., 1994), Colata (Gómez Puche et al., 2004), Camí de Missena (Pascual,
Barberá y Ribera, 2005) y Arenal de la Costa (Bernabeu et al., 1993), no existiendo en la
región ninguna otra zona para la que se disponga de tanto y de tal calidad de registro
como el obtenido en estos yacimientos. En cualquier caso, ello no impide reconocer en
todo el ámbito territorial seleccionado características muy similares a las observadas en
esta área en cuanto a la ubicación de los asentamientos y de los espacios funerarios (fig.
3 y 4).
a) ca. 3500-ca. 2500 BC
En efecto, a lo largo y ancho del territorio comprendido aproximadamente entre el
Júcar y el Segura aparecen distribuidos, entre mediados del IV y mediados del III milenio BC, toda una serie de emplazamientos a menudo definidos como “poblados de silos”
(Gómez Puche et al., 2004), y que artefactualmente caracterizan el Neolítico IIB de la
periodización propuesta por J. Bernabeu (1993; 1995). De la mayoría apenas contamos
con unos cuantos objetos procedentes de prospecciones o, con fortuna, de algunos datos
estratigráficos. De otros, en cambio, se cuenta con un registro abundante y con información generada a lo largo de muchos años de trabajo, como sucede en la Ereta del
Pedregal, en Navarrés, reexcavada a inicios de los años noventa (Juan-Cabanilles, 1994).
A menudo la existencia de asentamientos de esta cronología sólo puede deducirse de la
localización de importantes necrópolis de inhumación múltiple en cuevas y grietas rocosas que hacen suponer la existencia de núcleos habitados en sus alrededores, como ocurre en La Safor, en La Marina, en el Camp d’Alacant y en la Foia de Castalla (Soler Díaz,
—208—
[page-n-210]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
17
Fig. 4.- Distribución de los principales asentamientos registrados entre el valle del Júcar y el valle del Guadalentín
entre ca. 3000 BC y ca. 2500 BC.
2002), teniendo tan sólo indicios muy parciales acerca de algunos asentamientos, invariablemente emplazados en el llano y en los que se documentan de manera reiterada
estructuras siliformes excavadas en el suelo (Aparicio, Gurrea y Climent, 1983; Belda,
1929; Fairén y García, 2004). Nueva información ha proporcionado la excavación de
enclaves costeros como la Playa del Carabassí, de Elche, donde recientemente se ha podido constatar la existencia de un asentamiento de carácter presumiblemente estacional
(Soler Díaz et al., 2005) o la documentación del yacimiento de La Torreta, en Elda (Jover
et al., 2001), a escasa distancia de la necrópolis de la Cueva de la Casa Colorá (Her—209—
[page-n-211]
18
J. A. LÓPEZ PADILLA
nández Pérez, 1982) y que permite ampliar el registro ya conocido de otros emplazamientos de esta cronología registrados en el valle del Vinalopó, como los señalados por
J. M. Soler (1981) en el Arenal de la Virgen, Casa de Lara (Fernández López de Pablo,
1999) y La Macolla (Guitart, 1989) asociados a diversas cuevas de enterramiento múltiple, como la Cueva del Alto o la Cueva de las Lechuzas, entre otras, así como los excavados por A. Ramos Folqués (1989) y R. Ramos Fernández (1981) en la Figuera Redona
y El Promontori, en Elche.
Igualmente, y pese a lo fragmentario de la información, hacia 3000 BC tendríamos
ocupadas ya varias zonas llanas en el fondo del valle de Yecla, con asentamientos en todo
similares a los ya comentados del Vinalopó o Serpis, como los de La Balsa y La Ceja
(Ruiz, Muñoz y Amante, 1989; Vicente, 1998). En el mismo momento se registra también una ocupación de las tierras llanas en Jumilla, atestiguada en El Prado, La Borracha
y Santo Costado (Walker y Lillo, 1983; Molina Grande y Molina García, 1991) y también evidencias de enterramientos coetáneos en cavidades como la Cueva de las Atalayas
(Simón, Hernández y Gili, 1999: 21) en Yecla, y la Cueva de los Tiestos, en Jumilla
(Molina Burguera, 2004).
Aún más hacia el interior, los últimos datos publicados señalan también diversos
enclaves a los que se atribuye una cronología del IV y III milenios BC (Jordán, 1992),
aunque tan sólo uno –Fuente de Isso, en Hellín– ha sido apenas excavado (López y Serna,
1996). Constatada la ausencia de construcciones de tipo megalítico, también las evidencias funerarias parecen quedar restringidas en esta zona a cuevas de inhumación múltiple, como la Peña del Gigante de Tobarra (Hernández, 2002: 14). Y por lo que respecta
al denominado Corredor de Almansa, la mayoría de los indicios se refieren a cuevas
sepulcrales como la Cueva de Mediabarba o de las Calaveras, en Montealegre del
Castillo, y la Cueva Santa, en Caudete (Hernández y Simón, 1993: 37), teniéndose sin
embargo noticia de algún yacimiento situado en llano (Pérez Amorós, 1990).
b) ca. 2500-ca. 2200 BC
A partir de mediados del III milenio BC parece darse un cambio en las estrategias de
ocupación del territorio en una amplia porción del espacio que acabamos de recorrer, traducido básicamente en la aparición de una corta serie de enclaves ubicados sobre altozanos, escarpes y peñas, con amplia visibilidad sobre las cuencas y valles, frente a otro
grupo de asentamientos que siguen ocupando terrazas fluviales en lugares cercanos a las
zonas de mayor rendimiento agrícola.
Sin embargo, si en la zona de la Vall d’Albaida, La Costera, L’Alcoià y El Comtat
todos los yacimientos conocidos –como L’Atarcó, Arenal de la Costa, Mas del Barranc o
Mas del Moreral– mantienen su emplazamiento preferente sobre cauces fluviales, en
terrazas o, en general, en lugares escasamente elevados con respecto al llano circundante, las prospecciones realizadas han permitido constatar en la cabecera del río Vinalopó y
—210—
[page-n-212]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
19
en el curso del río Clariano varios yacimientos sobre cerros y elevaciones –como la
Serrella, en Banyeres, y el Cabeço de Sant Antoni, en Bocairent (Pascual Beneyto, 1993:
120, 121)– que aparecen jalonando los pasos principales entre cuencas, pauta que observamos de manera reiterada a lo largo del Valle del Vinalopó. Así, el Peñón de la Zorra y
el Puntal de los Carniceros controlan la salida del Valle de Benejama hacia el Vinalopó;
El Monastil y El Canalón el acceso entre el Medio y Alto Vinalopó; y Tabaià la puerta
hacia el Camp d’Elx y el camino hacia la costa y la desembocadura del Segura.
Asimismo, las informaciones publicadas permiten constatar en algunos de ellos la existencia de murallas, como ocurre en el Peñón de la Zorra (Soler García, 1981; Jover,
López y López, 1995). Y junto a la aparición de estos enclaves, se registra un aparente
abandono de algunos de los asentamientos emplazados en las tierras bajas del valle y
también la continuidad de otros ubicados asimismo sobre el llano agrícola, cercanos a
humedales o sobre el mismo cauce del río, como Las Terrazas del Pantano, Casa de Lara,
La Alcudia, Figuera Redona o El Promontori (Jover y Segura, 1997; Soler García, 1981;
Ramos Fernández, 1984).
Algo similar parece ocurrir en la zona de Jumilla, donde si bien resulta difícil precisar el momento exacto de abandono del asentamiento de El Prado –dada la ausencia de
cerámicas campaniformes y, en cambio, la presencia de un cincel y un punzón metálicos
en los niveles superiores del yacimiento (Simón, Hernández y Gili, 1999: 21) y a pesar
de que alguna de las fechas radiocarbónicas obtenidas (lamentablemente descontextualizadas) parecen situarse próximas a mediados del III milenio BC (Eiroa y Lomba, 1998:
102)– los indicios registrados en la Herrada del Tollo, al pie de la vertiente noreste de la
Sierra de Santa Ana, parecen otorgar una cronología avanzada a este emplazamiento (Gil
y Hernández, 1999: 29) ubicado en las proximidades de Coimbra del Barranco Ancho, un
enclave en altura en donde se han registrado puntas metálicas de tipo Palmela y afiladores de arenisca perforados (Simón, Hernández y Gili, 1999).
Por tanto, hacia mediados del III milenio BC parece quedar configurado en el área de
Jumilla un modelo de ocupación del territorio análogo al constatado en el Valle del
Vinalopó, pues Coimbra del Barranco Ancho parece repetir en esta área la misma función
de control de paso entre cubetas geográficas, dominando no sólo las tierras llanas de
Jumilla sino también sus comunicaciones, a través de la Rambla del Judío, con el valle
del Segura, mientras que a sus pies, en la Herrada del Tollo, aparece un núcleo de población que conserva en cuanto a su localización las peculiaridades de los asentamientos del
IV milenio BC.
Por fin, mucho peor documentados pero perfectamente ajustados a este mismo modelo de poblamiento encontraríamos otros yacimientos, como el Puntal del Olmo Seco, en
Ayora, donde se señaló la presencia de estructuras identificadas como unidades habitacionales (Bernabeu, 1984: 108) sobre un cerro elevado que se ocupó al parecer en la
segunda mitad del III milenio BC (Juan Cabanilles, 1994: 94) controlando el acceso al
Valle de Cofrentes y al Alto Júcar, situación semejante a la de El Castellar, en Ontinyent
—211—
[page-n-213]
20
J. A. LÓPEZ PADILLA
(Ribera, 1989), que quizá ejerció un control similar del paso entre la Valleta d’Agres y la
Vall d’Albaida.
III.2. El registro arqueológico del IV y III milenios BC en la Cuenca del Segura y
del Guadalentín
Al margen de algunos pocos trabajos relacionados específicamente con el análisis del
territorio –como los llevados a cabo en la Comarca del Noroeste (López García, 1991) o
en las zonas de Lorca (Ayala, 1991) y Mazarrón (Risch y Ruiz, 1994), entre otras– tan
sólo contamos con algunas interesantes valoraciones que aun partiendo de un volumen
muy fragmentario de información, ceñida casi exclusivamente a unos pocos yacimientos
excavados, ofrecen a nuestro juicio datos relevantes al análisis que nos ocupa (Lomba,
1996, 2001; Martínez Sánchez y San Nicolás, 2003).
a) ca. 3500-ca. 2500 BC
Por lo que respecta al valle del Segura, la información actualmente disponible se basa
sobre todo en prospecciones superficiales, rara vez llevadas a cabo con carácter sistemático, que no permiten precisar adecuadamente la cronología de las ocupaciones detectadas, a menudo atribuidas a un “eneolítico” imprecisamente definido en la mayoría de los
casos. Prácticamente en todo el valle, sin embargo, encontramos esporádicamente señalados en el mapa una serie de enclaves que muestran las mismas características que los
asentamientos que hemos reconocido hasta ahora en Alicante, Altiplano de Yecla y
Jumilla o en la comarca de Hellín, siempre establecidos sobre terrazas fluviales, suaves
pendientes o, todo lo más, pequeñas elevaciones o lomas de poca envergadura apenas
destacadas del llano circundante, y siempre en las proximidades de zonas endorreicas o
del cauce de ríos o ramblas. Es el caso de la Fuente de las Pulguinas, en Cieza (Lomba y
Salmerón, 1995), de la Umbría del Mortero, en Abarán (Lisón, 1983) o del Cabezo de la
Zobrina, en Alguazas (Ayala Hurtado, 1977) y La Fuente y Charco Junquera, en Fortuna
(Matilla y Pelegrín, 1987) y cuyo modelo vemos extenderse hacia oriente y hacia el sur
en los emplazamientos costeros de Calblanque y de Las Amoladeras, en Cabo de Palos
(García del Toro, 1987; 1998), en donde la explotación de los recursos marinos debió
tener una gran importancia.
Del mismo modo, las necrópolis hasta ahora localizadas se emplazan en cuevas y
simas situadas en los relieves cercanos, como Los Grajos III y Los Realejos, en Cieza
(Lomba y Salmerón, 1995), Cabezos Viejos, en Archena (Lomba, 2002), Barranco de la
Higuera, en Fortuna (García del Toro y Lillo, 1980), Loma de los Peregrinos, en Alguazas
(Fernández de Avilés, 1946; Nieto, 1959) o la Cueva de Roca, en Orihuela (Moreno,
1942) que repiten en gran medida las pautas señaladas ya en las necrópolis del Prebético
—212—
[page-n-214]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
21
meridional valenciano al respecto de la composición de los ajuares y su ubicación en el
territorio.
Sin embargo, apenas poseemos información sobre la organización y distribución de las
unidades habitacionales y áreas de actividad de estos asentamientos, aunque por las evidencias recuperadas podemos inferir su sintonía con las registradas en algunos yacimientos
del valle del Argos, como Casa Noguera, en Caravaca de la Cruz, o Los Molinos de Papel,
en Archivel, que desde fechas recientes se vienen excavando y que han proporcionado un
extenso y variado conjunto de estructuras subterráneas definidas como fosos, fondos de
cabañas, fosas y silos de almacenamiento, en algunas de las cuales se han practicado inhumaciones tanto simples como dobles e incluso múltiples (García y Martínez, 2004), de las
que al menos una debe situarse cronológicamente a partir de mediados del III milenio BC
(Pujante, 2001: 21; Martínez Sánchez y San Nicolás, 2003: 159).
En contraste con lo que apreciamos en la cuenca del río Segura, el área de Lorca y
en general la región suroccidental murciana ofrece un panorama sensiblemente distinto
hacia esos mismos momentos, habiéndose documentado un cierto número de asentamientos a lo largo de la cuenca del Guadalentín que, en opinión de J. Lomba (1996: 325;
2001: 22) constituirían el límite oriental de distribución significativa de las producciones
cerámicas con decoración a la almagra, cuya ausencia en los asentamientos de la cuenca
del río Segura resultaría bastante notoria comparativamente (Lomba, 1992).
A. Martínez (1999: 29) ya hacía notar que la mayoría de los asentamientos lorquinos
podía agruparse en dos tipos de emplazamientos distintos, según se dispusieran sobre laderas o pequeñas elevaciones en la confluencia de cañadas, ramblas o ríos –caso de El Capitán,
Chorrillo Bajo, Valdeinfierno, Agua Amarga, Xiquena I y II o Torrealvilla, entre otros– o
sobre relieves más elevados, controlando visualmente vías de comunicación –como La
Parrilla y La Quintilla– e incluso algunos, como El Castellar o el Cerro de la Salud, implantados sobre la cima de relieves destacados que dominan los terrenos circundantes.
De los primeros –dejando al margen el importante asentamiento ubicado bajo el
casco urbano de la ciudad de Lorca, del que trataremos más adelante– la información disponible para el Campo de Lorca se restringe por ahora básicamente a los poblados del
Chorrillo Bajo (Ayala, Jiménez y Gris, 1995) y El Capitán (Gilman y San Nicolás, 1995),
y ello a pesar de que prácticamente en ninguno de los dos se han llegado a realizar excavaciones sistemáticas en extensión. Al parecer, tanto en uno como en otro yacimiento la
totalidad de las estructuras localizadas corresponde a silos y supuestos fondos de cabaña
excavados en el terreno, que podemos suponer semejantes a los hallados en su día en
Campico de Lébor, en Totana (Del Val, 1948).
Por el contrario, en algunos de los enclaves localizados en cotas más elevadas y junto
a los silos y estructuras de almacenamiento características, se constatan unidades de habitación de planta de tendencia circular pero que cuentan con zócalos de piedra, como en
La Parrilla (Lomba, 1996: 326), apareciendo en algunos también, como ocurre en el
—213—
[page-n-215]
22
J. A. LÓPEZ PADILLA
Cerro de la Salud, testimonios que podrían indicar la presencia de obras de fortificación
(Eiroa, 2005: 24). La fecha radiocarbónica obtenida en este último yacimiento, situada en
torno a 2800 BC (Eiroa y Lomba, 1998) fija en las primeras centurias del III milenio BC
la presencia en la región de Lorca de un patrón de asentamiento que está primando con
claridad el control y dominio visual del espacio de explotación, insinuándose en algunos
casos, y evidenciándose en otros, la inversión de trabajo en la construcción de estructuras pétreas con funciones defensivas.
Así pues, con la cautela a la que obliga la precariedad de la información hasta ahora
producida –procedente en su gran mayoría de materiales recogidos en prospecciones
superficiales y de yacimientos que en ocasiones presentan una dilatada secuencia de
sucesivas ocupaciones– es posible dibujar un panorama que, aunque difuso, señalaría no
obstante la coetaneidad probable en esta zona de toda una serie de asentamientos emplazados en laderas, terrazas, lomas o, a lo sumo, suaves elevaciones de escasa entidad, distribuidos a lo largo de los principales cauces fluviales, con un conjunto de enclaves ubicados en relieves destacados que mayoritariamente parecen destinados a controlar los
puntos estratégicos de acceso a los valles, y que en su mayoría presentan restos que
denuncian la existencia de fortificaciones.
De este modo, la presencia del Cerro de la Salud al pie de la Sierra de La Tercia estaría asegurando el control del paso hacia Lorca a través del valle del Guadalentín, mientras que hacia el este otros asentamientos en altura, como Corral de Amarguillo o el Cerro
de la Cueva de La Moneda, en Totana, controlarían el acceso al Campo de Lorca a través
del paso que abre la Rambla de Lébor entre las sierras de Espuña y La Tercia, y que
conectan el Campo de Totana con el Valle del Torrealvilla. Hacia el norte, el asentamiento
amurallado de la Virgen de la Peña I, en Cehegín (Fernández et al., 1991), custodiaría el
paso desde el valle del Segura remontando el curso del río Quípar, mientras que el yacimiento de Los Molinicos, en Moratalla (Lillo, 1987), posiblemente también fortificado
en estos momentos, ejercería un papel semejante desde su estratégica posición, en la confluencia del río Benamor con la Rambla de Caravaca, desde donde se controla el paso
hacia el oeste entre la Sierra del Cerezo y las estribaciones septentrionales de la Sierra de
los Álamos. En la cabecera del Guadalentín, asimismo, hallamos también el poblado fortificado de El Estrecho, en Caravaca de la Cruz (Verdú, 1996; 2002), oportunamente
emplazado sobre el paso que comunica el valle del Quípar y el Alto Guadalentín a través
de la Rambla de Los Royos y de la Rambla del Cantar. Y hacia el oeste, sobre el camino
que abre el valle del río Corneros hacia el Corredor de Vélez Rubio - Chirivel, encontramos nuevamente un poblado en altura, El Castellar, en Lorca, ubicado en las estribaciones septentrionales de la Sierra de La Torrecilla, mientras que al sur de la Sierra del
Gigante, en la confluencia del río Corneros con el río Claro localizamos otro asentamiento amurallado en el Cerro de las Canteras, en Vélez Rubio (Motos, 1918). Por fin,
el estratégico paso del Guadalentín entre las sierras de La Torrecilla y La Tercia, aparece
—214—
[page-n-216]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
23
vigilado por el enclave fortificado de Murviedro, al que se asocia además la necrópolis
megalítica más importante del área murciana (Lomba, 1999: 72).
A pesar de que las excavaciones de urgencia llevadas a cabo en fecha reciente en
Murviedro han localizado básicamente un asentamiento del denominado “Bronce Tardío”
(Pujante et al., 2003), la potente muralla con que cuenta el emplazamiento, de alrededor de
un metro de espesor, delimita un recinto en el que se han hallado, junto con materiales de
cronología argárica y postargárica, una gran abundancia de restos adscribibles al III milenio BC (Idáñez, Manzano y García, 1987), contemporáneos, por tanto, de las cada vez más
numerosas evidencias localizadas en el subsuelo del casco urbano de Lorca, donde hacia
finales del IV e inicios del III milenio BC hallamos un extenso poblado cuyas dimensiones
reales no parece fácil precisar por ahora, pero que las excavaciones efectuadas permiten
suponer muy importantes (Lomba, 2001: 39; Martínez Rodríguez, 2002; Pujante, 2003;
García, Martínez y Ponce, 2002) y del que al menos en la calle Floridablanca pudo constatarse la presencia de un foso, junto a silos y otras estructuras excavadas, para las que se dispone de dataciones radiocarbónicas que fijan su ocupación desde mediados del IV hasta
mediados del II milenio BC (Martínez Rodríguez y Ponce, 2004).
Por tanto, hacia la primera mitad del III milenio BC el patrón de asentamiento del área
de Lorca y del valle del Guadalentín, en general, parece haber estado conformado por una
serie de asentamientos agrícolas emplazados sobre terrazas fluviales o, a lo sumo, sobre
lomas con buen dominio visual pero maximizando siempre las posibilidades de intervención
agrícola, en contraposición a emplazamientos fortificados situados sobre puntos estratégicos,
decisivos tanto para el control de la circulación de personas y productos como para la vigilancia del propio proceso productivo (Lomba, 1996: 332) (fig. 4).
A todo ello se une además la aparición en el registro, a partir de estos momentos, de
toda una nueva serie de productos como la cerámica simbólica, los vasos de yeso y de
piedra y, por supuesto, el metal, cuya distribución, en general circunscrita a la zona occidental murciana, se ha puesto en relación con unos sólidos lazos de tipo ideológico con
el ámbito “millarense” (Lomba, 2001: 27-29).
b) ca. 2500-ca. 2200 BC
Aunque por ahora resulte difícil precisar cronológicamente su comienzo, al menos a
partir de mediados del III milenio BC se hace ya evidente la transformación de este
modelo de articulación de los espacios habitados, denotando la activación de varios procesos que de forma notoria corren más o menos paralelos:
– por un lado, el inicio de un aparente abandono –con la notable excepción del yacimiento ubicado bajo el casco urbano de Lorca– de un buen número de los asentamientos localizados sobre piedemontes, terrazas fluviales o sobre lomas;
– por otro, la desocupación de algunos de los principales enclaves fortificados en
—215—
[page-n-217]
24
J. A. LÓPEZ PADILLA
altura, vigentes hasta ese momento, como el Cabezo del Plomo, El Estrecho o el
Cerro de la Salud, a los que probablemente se sumen otros, como el Cerro de la
Virgen de la Peña, en los que la ausencia de excavaciones o la escasez de registro
publicado impiden confirmar este extremo;
– y por último, la multiplicación de poblados ubicados invariablemente sobre cerros con
amplio dominio visual sobre su entorno y favorables condiciones para la defensa.
En efecto, ni en Campico de Lébor, ni en El Capitán, Finca de Félix o Chorrillo Bajo,
en Lorca, se encuentran cerámicas o productos adscribibles con claridad a la segunda mitad
del III milenio BC, mientras que con frecuencia hallamos en sus cercanías poblados ex novo
ubicados fundamentalmente sobre cerros, como el Cabezo Juan Clímaco, a escasamente
500 m del Campico de Lébor (Lomba, 1996: 333). A lo largo del cauce del Segura asistimos a un notable incremento de asentamientos de este tipo: el Castillo de Alcalá, El Murtal,
Morrón de Bolbax, Cárcel de Totana, Monteagudo, Espeñetas, Cabezo de Redován y
Castillo de Cox (Ayala e Idáñez, 1987; Bernabeu, 1984; Ros y Bernabeu, 1983; Diz, 1982).
La presencia de cerámicas campaniformes en muchos de los yacimientos argáricos
posteriores como el Cerro de las Viñas, La Capellanía, La Ceñuela o Puntarrón Chico,
entre otros, delatan la estrecha conexión existente entre la posterior formación y articulación del territorio argárico con el proceso que estamos comentando, evidenciado en
ocasiones en los niveles fundacionales de esta cronología constatados en algunos de los
asentamientos excavados, como por ejemplo en el Cerro de las Víboras de Bajil (Eiroa,
1995; 1998), Cerro de Las Fuentes, en Archivel (Brotóns, 2004: 231) o en Santa Catalina
del Monte, en Verdolay (Ruiz Sanz, 1998). Y cuando esto no ocurre, también con mucha
frecuencia se documenta el abandono de un poblado campaniforme adyacente o muy próximo a otro posterior argárico, caso del ya comentado Cerro de Juan Clímaco –junto a La
Bastida– o de la mayoría de los poblados del sur de Alicante, como Espeñetas –próximo
a San Antón–, el Rincón de Redován –cercano a Laderas del Castillo– o Les Moreres
–junto a Pic de Les Moreres–. Significativamente, se trata de un proceso que a partir de
los datos observables se advierte también más al sur, en las cuencas del Antas y del
Almanzora, y en estos mismos momentos (Cámalich y Martín, 1999: 154).
Al final, pues, de esta exploración, y a la luz de los datos que es posible manejar en
la actualidad, podemos observar un cambio sustancial en cuanto a los patrones de ocupación registrados en todo el territorio analizado entre ca. 3000 BC y ca. 2500 BC:
Si hacia finales del IV e inicios del III milenio BC podíamos distinguir dos áreas
principales:
– el Valle del Guadalentín y, especialmente, el Campo de Lorca, en donde aparece
una combinación de asentamientos en el llano, cercanos a los espacios de explotación agrícola, junto a enclaves en altura ubicados sobre puntos estratégicos para la
comunicación entre cuencas;
– y por otra parte, el ámbito que se extiende desde el Valle del Segura hacia el este,
—216—
[page-n-218]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
25
Fig. 5.- Distribución de los asentamientos localizados entre el valle del Júcar y el valle del Guadalentín entre ca. 2500 BC
y ca. 2200 BC.
en donde sólo hallamos enclaves ubicados sobre el fondo de valle; el panorama que
se dibuja hacia mediados del III milenio BC nos muestra, en cambio:
– de una parte, una cuenca del Segura que comienza a articularse territorialmente en
función de un relativamente profuso grupo de enclaves establecidos principalmente sobre cerros con buenas defensas naturales y en algunos casos con murallas y
estructuras defensivas;
—217—
[page-n-219]
26
J. A. LÓPEZ PADILLA
– de otra, el Altiplano de Yecla y Jumilla, la Cubeta de Villena y el Valle del Vinalopó
en donde se registra una dualidad semejante a la que advertíamos en el Valle del
Guadalentín ca. 3000 BC: unos pocos asentamientos fortificados, emplazados en
altura y con un amplio dominio visual, frente a enclaves dispuestos en el llano junto
a los espacios de producción;
–y finalmente, la zona montañosa de Alicante, La Marina y los valles interiores que,
como la Vall d’Albaida o La Costera conectan este territorio con el valle del Júcar, en
donde el emplazamiento en el llano orientado preferentemente a la intervención agrícola
continúa siendo prácticamente exclusivo (fig. 5).
IV. UNA PROPUESTA DE EXPLICACIÓN DEL PROCESO HISTÓRICO: LA
FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA PERIFERIA “CAMPANIFORME” DEL LEVANTE PENINSULAR
En términos de la teoría de Sistemas Mundiales, los tres ámbitos que hemos diferenciado en el territorio en estudio, constituidos a partir de mediados del III milenio BC y
reconocibles en la evaluación del registro empírico que acabamos de realizar, podrían
considerarse a nuestro juicio como resultado de la fase expansiva de un sistema-mundo,
determinando una serie de transformaciones que, en su articulación en el espacio, se
expresan en tres modelos diferentes de organización y gestión de la producción y de la
generación y control de excedentes. Explicar los procesos por medio de los cuales se
llegó a la conformación de estos tres ámbitos dentro de las dinámicas que impone el funcionamiento de un sistema-mundo significa para nosotros explicar la historia de las
sociedades que ocuparon esta amplia porción del Levante y Sudeste peninsulares entre
finales del IV y finales del segundo tercio del III milenio BC.
Ya vimos cómo la intensificación de la producción agropecuaria y su progresiva conversión en la principal rama productiva –lo cual determina el paulatino refuerzo del grado
de fijación al territorio de explotación y de desarrollo de los mecanismos sociales de
expresión de la apropiación objetiva del mismo, así como un significativo incremento en
el grado de cohesión grupal– constituyó a la vez el estímulo para el aumento de los intercambios regionales recíprocos y, en consecuencia, para la intensificación de las actividades artesanales con las que habilitarlos.
A través de estos circuitos de intercambios recíprocos, aquellas unidades productivas con un menor número de miembros en situación de trabajar, aun viéndose obligadas
a concentrar sus esfuerzos en la producción agropecuaria necesaria para su subsistencia,
podrían acceder al consumo de productos artesanales de los que no pudieran proveerse
por sí mismas mediante el intercambio con otras unidades, circunstancialmente más favorecidas por disponer de un mayor volumen de fuerza de trabajo (Meillasoux, 1985: 63).
Sin embargo, conforme ciertos tipos de bienes fueron adquiriendo relevancia en la
articulación de la vida social, y en la medida en que los cauces de vehiculación de pro—218—
[page-n-220]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
27
ductos se extendían al pairo de la expansión de los vínculos parentales, irían acentuando
su importancia los canales fundamentados en la redistribución, la cual, en sí misma, no
supone más que el mecanismo habilitado por la sociedad para permitir el abastecimiento
de una variedad de bienes de consumo de los que no se dispone, a cambio del producto
que se canaliza hacia el núcleo redistribuidor (Manzanilla, 1983: 7). Es claro, no obstante, que su importancia iría creciendo a medida que fuese aumentando la cantidad y/o
variedad de procesos de producción que un número igualmente creciente de unidades
productivas no fueran capaces de continuar cubriendo por sí mismas, y que ello abría la
posibilidad de incrementar el control económico –y por tanto, político– sobre dichas unidades. Pero ello no implica necesariamente que desde el primer momento los linajes
detentadores de esas posiciones de privilegio fuesen capaces de desvirtuar de manera
constante el principio del intercambio equivalente, consustancial a la norma de reciprocidad alrededor de la cual se cementa el conjunto social.
En cambio, las nuevas condiciones establecidas por la delineación restrictiva impuesta a los espacios de producción y su carácter excluyente sí permitieron comenzar a torcer
los principios dictados por la reciprocidad allí donde las relaciones de parentesco quedaban desdibujadas (Sahlins, 1977) y se iniciaba el territorio propiedad de los otros, abriendo así la posibilidad de apropiación del trabajo de unas sociedades por parte de otras
(Godelier, 1974: 279; Bate, 1984: 79).
Si los recursos eran propiedad comunal y estaban al alcance de todos, pero no así los
productos elaborados, que aunque pudieran cederse entre miembros del mismo linaje o
de la unidad productiva, ya no constituían propiedad de toda la colectividad (Godelier,
1974: 87, 93; Terray, 1978: 123), y si la realización de manera regular de determinados
procesos de trabajo artesanal sólo quedaba al alcance de las unidades con más fuerza de
trabajo disponible, resulta evidente que el control de ésta se convertía en el elemento
clave con el que crear las bases para la desigualdad entre linajes.
Sin embargo, la sociedad también imponía unos límites al ejercicio de este control
pues, en primer lugar, los elementos esenciales en los que radicaba el principio de autoridad –la precedencia generacional y el conocimiento técnico y social– por el que éste se
legitimaba ideológicamente, se encontraban al alcance de la mayoría de los miembros
adultos de la comunidad: la primera, simplemente a través del paso del tiempo, que
garantizaba por sí solo el ascenso en la escala generacional; y el segundo porque siendo
todavía relativamente escasa la complejidad de los conocimientos involucrados en los
procesos de producción y reproducción sociales, el “saber social” que dotaba de autoridad no podía controlarse de manera exclusiva ni restringirse de forma efectiva. En consecuencia, tal principio de autoridad se tornaba si no débil, sí inestable.
Además, dicha autoridad tampoco permitía imponer a ninguna unidad productiva la
generación de un plusproducto de manera continuada –es decir, no podía mantener sobre
ellas un nivel de exacción económica– pues llegado el caso de excederse los límites considerados tolerables, siempre seguía quedando el recurso a la escisión, la cual permitía
—219—
[page-n-221]
28
J. A. LÓPEZ PADILLA
liberarse de una tutela demasiado opresiva. De este modo, y dado que la fuente de autoridad residía en el volumen de fuerza de trabajo sometido a control, la pérdida de efectivos que la fisión social podía producir implicaba su potencial menoscabo, lo que constituía un riesgo que aquéllos que detentaban el liderazgo grupal debían someter constantemente a consideración (Terray, 1977).
No obstante, esta segmentación del grupo social difícilmente podía llegar a ser completa puesto que desde el momento en que la producción agropecuaria se constituyó en
la principal rama productiva, la separación del grupo no era factible si ésta no iba acompañada de los medios indispensables para reproducir la vida social: semillas y animales
domésticos, los cuales en virtud del tipo de relaciones sociales que como vimos articula
en torno suyo la reproducción del ciclo agrícola, se consideran proporcionados –es decir,
adelantados (Meillasoux, 1985: 66)– por la comunidad de origen, lo que permitía a ésta
última detentar –y explotar ideológicamente– una posición de superioridad –en función
de su anterioridad– con respecto a la comunidad segmentada, lo que sentaba las bases
para el potencial desarrollo de relaciones de dependencia entre asentamientos, muy capaces de convertirse en vehículo para el transvase de plusproducto desde el segundo hacia
el primero.
En resumidas cuentas, estos procesos serán los responsables fundamentales de la
creación de una estructura política (Nocete, 2001: 25) cuya expansión se vería además
apoyada, en el caso millarense, en un desigual nivel de conocimiento técnico y de posibilidades de aprovechamiento efectivo de los recursos metalúrgicos con respecto a las
sociedades de su entorno oriental inmediato, sobre las que se haría posible establecer condiciones de extorsión económica basadas en la escasez de un saber (Godelier, 1974: 294).
Todo ello generó las premisas para una expansión gradual en el territorio, cada vez
más hacia el este –esto es, hacia el ámbito periférico del sistema– que fundamentó el origen y la conformación de una estructura política articuladora de un espacio que, hacia
oriente, integraría no sólo las cuencas del Antas y del Almanzora sino también claramente, hacia finales del IV milenio BC, el área occidental murciana.
A nuestro juicio, distintos elementos del registro arqueológico nos permiten aproximarnos al proceso a través del cual se llevó a cabo esa expansión del entramado social
“millarense” sobre las regiones del occidente murciano. Y es que a la luz de los todavía
exiguos datos disponibles, parece adquirir solidez la hipótesis de una implantación más
o menos temprana de una serie de enclaves, asociados invariablemente a necrópolis
megalíticas de tipo rundgräber, como el Cerro de las Canteras (Motos, 1918), Cerro
Colorado (Lomba, 1999: 60), El Piar (San Nicolás, 1994: 46), o como Peñas de Béjar
(Lomba, 1999: 69), dominando los corredores que comunican el Campo de Lorca con la
Depresión de Vera y Valle del Almanzora a través del Valle del Corneros y de Puerto
Lumbreras, y también en puntos estratégicos de la costa –caso del Cabezo del Plomo
(Muñoz, 1993)– así como en áreas especialmente ricas en recursos estratégicos –sería el
caso de El Capitán, localizado frente a la importante mina de sílex del Cerro Negro en
—220—
[page-n-222]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
29
donde precisamente se enclava la necrópolis megalítica del poblado (Gilman y San
Nicolás, 1995).
Por desgracia, poco es lo que se puede inferir acerca del momento cronológico aproximado en que se produjo esta expansión desde el oeste, pues apenas contamos con un
par de dataciones de las que conozcamos con precisión el contexto (Eiroa y Lomba,
1998). Sin embargo, parece razonable situarla entre mediados y finales del IV y sobre
todo a inicios del III milenio BC, lo que vendría en general a coincidir, como ya se ha
señalado, con el momento de máxima expansión del enclave de Los Millares (Molina
González et al., 2004) y con un momento de cambios importantes en la reordenación del
territorio de la Cuenca de Vera y del Valle del Almanzora (Cámalich y Martín, 1999). Lo
más relevante, no obstante, de este proceso es que la implantación de estos enclaves en
puntos estratégicos de la costa de Mazarrón y a lo largo del cauce del Alto Guadalentín
no pudo más que implicar profundas transformaciones en las poblaciones que ya ocupaban estas zonas y que desde el registro arqueológico podríamos considerar análogas a las
que ocupaban contemporáneamente el Valle del Segura, el área más oriental de La
Mancha y, en general, el Levante peninsular.
Ya se ha indicado que el contacto entre sociedades con diferente grado de desarrollo
social y económico determina inevitablemente cambios decisivos en las estructuras
sociales de los grupos menos jerarquizados (Bate, 1984: 71), algo que resulta sobretodo
perceptible desde el análisis del espacio social y de la distribución macroterritorial de los
distintos modelos que articulan la producción, el control y el consumo diferencial de
excedentes dentro de un sistema-mundo (Gailey y Patterson, 1988; Nocete, 2001).
Si bien hemos de admitir la insuficiencia actual del registro arqueológico para la adecuada evaluación de este proceso en los propios asentamientos del occidente murciano,
sí existen algunos aspectos del registro funerario que nos permiten reconocer esta acelerada transformación de las pautas sociales anteriores que se materializan en la aparición
de un megalitismo que se ha dado en denominar “atípico” (Lomba, 1999: 72) y que a
nuestro juicio no es más que la expresión de la paulatina imposición en esta zona de la
nueva ideología “millarense”, que trata de absorber y suplantar a las prácticas locales
(Gailey, 1987: 38). De este modo, las características de las necrópolis que aparecen distribuidas por todo este ámbito vienen a poner de relieve la existencia de un complejo
panorama de cambio social que se manifiesta, por una parte, en el mantenimiento de las
prácticas de inhumación colectiva en el interior de cuevas naturales, y por otra, en la
transformación de dicho modelo y la aparición de construcciones megalíticas que claramente tratan de adecuar las prácticas funerarias tradicionales al armazón ideológico
“millarense”. Las estructuras megalíticas de Murviedro o de El Milano, construidas aprovechando las paredes de abrigos rocosos, reflejarían este proceso en la misma medida que
las lajas de piedra dispuestas a la entrada de Cueva Sagrada II y que otorgaban a la cavidad una cierta apariencia de sepulcro de corredor (Lomba, 1999: 61).
Pero el límite oriental de distribución de este tipo de construcciones funerarias nos
—221—
[page-n-223]
30
J. A. LÓPEZ PADILLA
está indicando también que este proceso expansivo hacia el este de las formas de expresión “millarenses” se detuvo en un punto concreto del territorio: la cuenca del río Segura,
más allá del cual no encontramos necrópolis de carácter megalítico ni asentamientos
sobre relieves destacados orientados al control estratégico del territorio, y el registro de
determinados productos tales como cerámica “simbólica” de “estilo millarense”, vasos de
piedra o artefactos metálicos resulta sumamente esporádico (Lomba, 2001: 27).
Naturalmente, la primera cuestión que se debe resolver es por qué las fórmulas de
organización de la vida social expresadas en estos elementos, se vieron aquí contenidas
e incapaces de continuar expandiéndose en el espacio. Es decir, ¿qué barrera hallaron en
la cuenca del río Segura que fueron incapaces de superar?
Según la hipótesis defendida por autores como J. Lomba (1996: 333; 1999: 75), el
impedimento fundamental para la ampliación territorial del “megalitismo” más allá del
valle del río Segura sería la orientación noroeste-sureste del mismo, la cual dificultaría el
mantenimiento de la fluidez de los contactos con el núcleo almeriense en contraste con
las facilidades que ofrecerían para ello los valles occidentales murcianos, cuya orientación predominante es noreste-suroeste. Para nosotros, sin embargo, el límite a dicha
expansión no puede justificarse en la existencia de condicionantes meramente paisajísticos, sino que su presencia debió estar vinculada con los potenciales recursos que el territorio ofrecía para la producción y reproducción de la vida social, y no exclusivamente en
la situación y orientación de sus elementos topográficos.
Pero por otra parte, siendo muchas las evidencias que denotan una base económica
fundamentada en la agricultura y la ganadería en los asentamientos del Sudeste (Castro
et al., 1998), tampoco somos capaces de detectar en el Valle del Segura obstáculos que
en lo que a sus posibilidades de explotación agropecuaria se refiere, fueran capaces de
impedir la expansión a este territorio o a las tierras del Altiplano de Yecla y Jumilla y
valles del Vinalopó, del modelo de explotación y ordenación del espacio productivo y de
las formas de expresión ideológica que reconocemos a occidente del mismo. Por consiguiente, si el obstáculo no pudo residir en unas condiciones negativas para el desarrollo
de la producción agropecuaria básica, éste debió darse entonces en relación con algún
otro sector de la producción que debía resultar igualmente indispensable para garantizar
la reproducción social.
Desde nuestro punto de vista sólo un rasgo del amplio territorio que estamos analizando coincide claramente con este límite del que tratamos: la distribución geográfica de
los recursos minerales susceptibles de ser aprovechados en la producción de manufacturas metálicas (fig. 6). Claro que para advertir en ello la respuesta a la aparición de un condicionante físico para la expansión hacia oriente del entramado político, social y económico “millarense”, resulta imperativo abandonar toda perspectiva formalista al considerar la importancia que tuvo en éste la producción y el consumo de metal.
La idea del escaso “peso económico” de la metalurgia –y por tanto su menguado
valor como factor relevante en la explicación del proceso de cambio social– ha venido
—222—
[page-n-224]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
31
Fig. 6.- Distribución de las necrópolis megalíticas localizadas y de los afloramientos de rocas metamórficas.
encontrando su justificación en el exiguo inventario de manufacturas metálicas constatado en los yacimientos, en los que éstas se hallan siempre en desventajosa situación numérica en comparación con el resto de artefactos registrados (Delibes et al., 1989: 90;
Montero, 1999: 334) pasándose por alto, sin embargo, su enorme importancia social,
pues es en el ámbito de los mecanismos de reproducción social en donde debe ponderarse la verdadera trascendencia que para estas comunidades tenía el garantizar su acceso a
vetas de mineral de cobre, lo que explica el hecho de que aproximadamente un 66% de
los asentamientos de este momento conocidos en el Sudeste se ubique dentro de un radio
de no más de 10 km de distancia respecto de afloramientos y minas de cobre (Suárez et
al., 1986: 205). Ello resulta en general coherente con un modelo de explotación que trata
de garantizar el mantenimiento de un determinado margen de autonomía en la gestión de
los recursos por parte de cada uno de ellos, asegurando en potencia el acceso a las distintas fuentes de materia prima cuya explotación permitiera cubrir las necesidades de la
producción y reproducción social.
—223—
[page-n-225]
32
J. A. LÓPEZ PADILLA
La composición geológica y disposición orográfica de las Cordilleras Béticas en la
región murciana –y en el Sudeste peninsular en general– determinan una casi homogénea
distribución de las vetas de minerales metálicos a lo largo y ancho de una amplia zona,
desde Cehegín hasta Mazarrón y Águilas y desde la sierra de Cartagena hasta las comarcas de Lorca y Totana. Sin embargo, las posibilidades de conjugar la explotación agropecuaria y el beneficio de minas de cobre que podía darse en el entorno inmediato de los
asentamientos lorquinos, con vetas disponibles en las sierras de la Torrecilla, la Tercia,
Almenara, la Carrasquilla o Loma de Bas, no podían materializarse en la cuenca del
Segura, a pesar de la fertilidad de sus tierras. De esta forma, hacia oriente iría haciéndose cada vez más difícil compaginar de manera óptima una producción agropecuaria adecuada a las necesidades de la comunidad –manteniéndose el mismo nivel de desarrollo
de las fuerzas productivas– con un acceso rentable a los recursos minerales más próximos, que resultarían cada vez más lejanos.
En consecuencia, el progresivo traslado de la contradicción fundamental hacia el
exterior de la sociedad, que actuaba como motor de la expansión territorial, quedó imposibilitado para reproducirse. Es en esta fase en la que se pondrían en funcionamiento los
mecanismos que acabaron generando una situación crítica en la periferia del sistema,
pues las comunidades allí ubicadas debieron responder a un doble aumento progresivo de
la demanda de excedentes: la que debía cubrir las necesidades del centro político para su
reproducción y la necesaria para su propia reproducción (Nocete, 1994: 130).
Pero si, como vimos, el incremento de la producción sólo era posible mediante una
multiplicación de la fuerza de trabajo invertida, el aumento del número de trabajadores
necesario acrecentó correlativamente los efectos de la contradicción en una situación en
la que ésta ya no encontraba salida mediante su expansión en el territorio, determinando
un aumento de la tensión social y de la intensificación de la competición intergrupal por
los mejores espacios de producción y/o por los productos.
Además, el impulso expansivo, apenas contenido dentro de unos límites físicos
socialmente determinados, al enfatizar la necesidad de garantizar el acceso al suministro
de los medios imprescindibles para la manufactura de productos metálicos, arrastró igualmente a un aumento necesario de las relaciones de intercambios inter-asentamientos y a
una multiplicación paralela de la importancia social de los agentes responsables de tales
relaciones y de los puntos estratégicos vitales para el control de los intercambios y del
proceso productivo, en donde radica la extraordinaria importancia que cobrará un enclave con las características de Murviedro, dominador del nodo en el que confluyen las principales vías de comunicación norte-sur y este-oeste a escala regional.
Pero sobre todo, la nueva situación creada introdujo unas nuevas condiciones en la
correlación de fuerzas establecida hasta entonces entre los linajes dominantes y el resto
de las unidades productivas, permitiendo a los primeros aumentar las posibilidades de
exacción económica en virtud de unas circunstancias que, ahora sí, posibilitaban la suje-
—224—
[page-n-226]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
33
ción de la fuerza de trabajo sometida a su control, dado que las tendencias centrífugas se
habían visto contenidas.
El ejercicio, sobre estas nuevas bases, del control sobre la fuerza de trabajo se explicita en el registro arqueológico en una concentración demográfica sin precedentes en la
zona, generadora del enorme asentamiento situado bajo el actual casco urbano de Lorca,
cuyas verdaderas proporciones sólo hemos podido atisbar hasta ahora y cuya localización
al pie de un núcleo fortificado emplazado en altura sobre un punto estratégico de importancia determinante para el intercambio interregional –Murviedro–, expresa sin lugar a
dudas una nueva situación en la semiperiferia oriental del sistema en cuanto a las condiciones de creación, control y disposición de los excedentes.
Pero a partir de un determinado momento, las posibilidades de incrementar la producción de excedentes en el volumen requerido para reproducir la distancia social quedarían bloqueadas completamente ante la imposibilidad objetiva de una expansión en el
territorio bajo condiciones de mantenimiento del mismo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Será en este momento cuando se den los pasos hacia un decisivo cambio en la división social del trabajo y para la implantación de mecanismos de extorsión
intrasocial que se habían mantenido inhibidos hasta entonces y que al imponerse, dieron
lugar a nuevas relaciones sociales de producción en el marco de un desarrollo de las fuerzas productivas que constituye el motor del amplio abanico de transformaciones acontecidas en el Sudeste peninsular al menos desde mediados del III milenio BC, y que no
podemos disociar del resto de cambios ocurridos contemporáneamente en toda la mitad
meridional de la Península.
Tal y como ya propusieron autores como L. F. Bate (1984: 72) o G. Sarmiento (1992:
100), este proceso de transformación se concretaría en una tendencia a acentuar la dependencia –y por tanto la distancia social– de unos linajes con respecto a otros, tanto al interior de las comunidades como entre ellas. Y es que la posibilidad de acrecentar la capacidad de disposición de plusproducto agropecuario –convertido en excedente en virtud
del aumento del nivel de sujeción de la fuerza de trabajo– permitió a los sectores dominantes de determinados linajes aumentar correlativamente el control sobre el proceso productivo de manufacturas, y en especial sobre unas –las metálicas– que iban adquiriendo
un valor social cada vez más estratégico, pues además de ser las que posibilitaban una
mayor productividad del trabajo, requerían para su elaboración una materia prima que
había dejado de ser un recurso accesible para las unidades productivas que desearan
abandonar la comunidad de origen tratando de escapar al control ejercido sobre sus capacidades productivas y evitar así la completa subordinación y pérdida de autonomía para
su propia reproducción, puesto que la fisión social ya no se podía dirigir hacia nuevas
vetas de mineral todavía no explotadas.
Dado que la realización completa de los procesos de trabajo más complejos –como
la metalurgia– sólo quedaría de forma regular al alcance de las unidades con mayor dis-
—225—
[page-n-227]
34
J. A. LÓPEZ PADILLA
ponibilidad de fuerza de trabajo, el resto de las unidades productivas no podría más que
confiar en obtener los productos que no podían producir por sí mismas a través del intercambio recíproco con aquéllas, pero ahora en condiciones potencialmente mucho más
desventajosas, puesto que la posibilidad de segmentación social ya no era factible en las
mismas condiciones.
Es así como se abrió la puerta a una acentuación definitiva de la distancia entre linajes: unos, cuyos jefes o cabezas de linaje eran detentadores de un importante control de
la fuerza de trabajo de la comunidad y cuyo objetivo era extenderlo y perpetuarlo controlando en exclusiva el desarrollo de los procesos productivos socialmente más estratégicos –y si llegaba el caso, garantizarlo mediante la coacción física–, y otros a los que
dicha situación abocaba irremediablemente a la subordinación y a la dependencia política de los primeros, puesto que su forzada incapacidad para llevar a cabo aquellos mismos
procesos de trabajo por su propia cuenta, les obligaba a adquirirlos a cambio del principal tipo de plusproducto que estaban en condiciones de generar: el agropecuario, pues
éste era el que con independencia del número de efectivos disponible, toda unidad productiva era capaz de obtener, gracias al bloqueo tecnológico impuesto sobre la producción del instrumental agrícola y al mantenimiento de la propiedad colectiva del espacio
de producción.
Por tanto, a pesar de su relativa escasez en términos absolutos en el registro arqueológico, se puede afirmar que el metal constituyó un elemento clave en el desarrollo de las
contradicciones generadas en la reproducción de la sociedad en función de su papel creador de necesidades cuya satisfacción resultaba insoslayable, pues si hasta entonces los
artefactos metálicos habían disfrutado de una importancia relacionada, por una parte, con
su valor intrínseco como medio de producción y, por otra, como símbolo otorgador de
prestigio social en virtud del volumen de fuerza de trabajo invertido en su elaboración –es
decir, del control que sobre dicha fuerza de trabajo denotaba su posesión– la nueva situación creada hará que se enfatice al máximo este segundo valor en detrimento del primero, y que se asista ahora a un bloqueo en el desarrollo técnico de los artefactos metálicos
involucrados de manera más directa con la producción –sierras, hachas, cinceles, ...– a la
par que se comenzará a incrementar y diversificar extraordinariamente la elaboración de
adornos y de objetos destinados exclusivamente a la expresión del rango social –y especialmente aquéllos con un evidente contenido intimidatorio, como puntas de lanza, puñales y, posteriormente, alabardas y espadas–, transformación reconocible en el registro en
la cambiante proporción que se advierte entre instrumentos y adornos de metal entre el
III y II milenio BC (Montero, 1999: 354).
La tensión desencadenada como resultado de la oposición de una parte de las unidades productivas a la voluntad de la nueva clase dominante de ejercer un control monopolista de la fuerza de trabajo y de la producción y distribución de utensilios metálicos
(entre otros productos de alto valor social), probablemente se refleje en los contextos de
destrucción que clausuran de modo recurrente los niveles de ocupación de los principa—226—
[page-n-228]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
35
les asentamientos de este momento, como sucede en el propio casco urbano de Lorca
(Martínez Rodríguez, 2002; Martínez Rodríguez y Ponce, 2002; Pujante, 2003; García,
Martínez y Ponce, 2002). Pero si bien no es posible por el momento explicitar bajo qué
condiciones aparentes pudo estar encubierto este conflicto –como por ejemplo en forma
de enfrentamientos entre aldeas– sí conocemos cuál fue su resultado, pues sólo cuando
dicho control estuvo efectivamente en manos de esta nueva clase dominante se posibilitó la expansión y la fisión de la comunidad, pero bajo las condiciones establecidas por las
relaciones sociales que determinaban una nueva formación social.
Y es que para garantizarse el control objetivo de la producción y distribución de objetos metálicos en el marco de una expansión hacia nuevos territorios carentes de recursos
minerales beneficiables, resultaba imprescindible asegurar previamente el control de los
canales de vehiculación del mineral desde sus lugares de extracción. Sólo en la medida
en que la clase dominante, detentadora ahora en exclusiva de la autoridad socialmente
otorgada para la realización de los intercambios recíprocos intercomunales, utilice su privilegiada posición para monopolizar el circuito de transferencia de productos alóctonos
de alto valor social (entre los que ahora figurará también el metal) se posibilitará la
expansión y apropiación, primero, y la intensificación, después, de la explotación agrícola de nuevos territorios carentes de recursos metalíferos.
Ya se ha señalado, en el marco de la teoría de los sistemas mundiales, qué factores
determinaron el que estas transformaciones y los mecanismos habilitados para llevarlas
a cabo surgieran allí donde la necesidad de incrementar los excedentes se dejaba sentir
con mayor peso: en la periferia del sistema. Pero también es precisamente por ello por lo
que en ese ámbito y sobre la base de la creciente red de intercambios desarrollada para
asegurar el mantenimiento del acceso a recursos y productos metálicos cada vez más alejados, la clase dominante estimuló la creación de un nuevo modelo de explotación intersocial establecido sobre la base del control del acceso al metal y a las manufacturas metálicas que demandaban las comunidades del Prebético meridional valenciano y del
Levante peninsular en general, las cuales se incorporaban en ese momento de forma plena
al consumo e incipiente producción de objetos de cobre (Simón, 1998) para cuya elaboración dependían de una materia prima de la que no disponían y que era controlada en
exclusividad por otra formación social. Las posibilidades de explotar en su beneficio el
valor de cambio que el metal cobraba al producirse este intercambio entre dos formaciones sociales diferentes (Godelier, 1974: 123) y las posibilidades de acumulación de excedente que ello permitía, alentó un explícito cerramiento del territorio por su frontera
oriental, cuya delimitación garantizaba, hacia el interior, el acceso exclusivo tanto a espacios agrícolas de alta productividad como a las vetas metalíferas, mientras que hacia el
exterior se materializaba la exclusión de otras sociedades respecto de esos mismos recursos mediante el control de los puntos de comunicación más estratégicos.
Como resultado de todos estos procesos, se producirá un reordenamiento regional del
sistema que a grandes rasgos determinó:
—227—
[page-n-229]
36
J. A. LÓPEZ PADILLA
– la generalización, por toda el área integrada en el nuevo centro del sistema recién
constituído, de un modelo de ocupación del espacio social que comenzó a priorizar
el establecimiento de enclaves sobre cerros o elevaciones con buenas condiciones
defensivas y control visual sobre su entorno inmediato, así como un nuevo reparto
del territorio de producción bajo unas condiciones que –sólo aparentemente–
garantizaban la redistribución equitativa del mismo entre todos los asentamientos,
determinando así la conformación de un patrón de tipo modular que estableció una
irregular equidistancia inter-asentamientos sobre la que se articulará y desarrollará
el poblamiento argárico posterior;
– en la periferia, por el contrario, en las comarcas centro-meridionales valencianas
–valle del Júcar, La Costera, Vall d’Albaida, valle del Serpis– el poblado de llanura seguirá constituyendo el tipo de asentamiento exclusivo en estos momentos, evidenciando la continuidad de un modelo de ocupación que prioriza aún la accesibilidad a los espacios de producción;
– y finalmente, entre esta zona y las sierras que delimitan la vertiente oriental de la
cuenca del río Segura –en las áreas adyacentes del Altiplano de Yecla y Jumilla y
valle del Vinalopó–, la transformación de las condiciones para la producción y
reproducción social, consecuencia de la expansión hacia oriente del ámbito territorial del sistema, acabó configurando un área en la que, punto por punto, se aprecian
las características que definen una semiperiferia (Wilkinson, 1993: 232; ChaseDunn y Hall, 1997: 37) (fig. 7).
Podemos ahora concluir que la difusión de la cerámica con decoración de tipo campaniforme en el área meridional del Levante peninsular estuvo ligada a una expansión de
las relaciones de explotación intersocial relacionada con la ampliación y reordenación
territorial de un sistema-mundo, proceso cuyo origen podemos reconocer –en lo que respecta al espacio geográfico que aquí nos atañe más directamente– en el desarrollo histórico del entramado social “millarense” y sus necesidades de extracción de excedente para
reproducir la distancia social.
Por lo que concierne al ámbito adscrito al HCT, no cabe duda de que las sociedades
del Levante peninsular del III milenio BC se hallaban ya, hacia la primera mitad del
mismo, en un incipiente proceso de transformación de sus estructuras socioeconómicas
(Bernabeu 1993; 1995). Pero, hacia 2500 BC, estos procesos se vieron afectados de
forma decisiva por la expansión del sistema y, por tanto, transformados dentro de una
dinámica nueva que facilitó la aceleración de estos cambios de acuerdo con un esquema
típico en el que las sociedades vinculadas a las formas más desarrolladas de extracción
de excedentes se articulan en el espacio en arreglo a la situación del centro con respecto
a la periferia (Gailey y Patterson, 1988: 78; Nocete, 2001: 128).
—228—
[page-n-230]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
37
Fig. 7.- Distribución regional de los ámbitos del sistema ca. 2400 BC con indicación de los principales canales de
transferencia entre el centro y la periferia “campaniforme” del levante peninsular.
V. CONCLUSIONES. REPLANTEAMIENTO DE LA PERTINENCIA Y
CONTENIDOS DEL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
La correcta lectura de este proceso es la que permite interpretar, a nuestro juicio,
determinados elementos del registro no valorados de forma adecuada hasta ahora. El pri—229—
[page-n-231]
38
J. A. LÓPEZ PADILLA
mero de ellos es la presencia, tantas veces señalada, de cerámicas campaniformes en los
yacimientos argáricos del Bajo Vinalopó y del Segura, leídas tradicionalmente como
resultado de los “contactos culturales” entre los “grupos campaniformes valencianos” y
los asentamientos argáricos del sur de Alicante (Bernabeu, 1984; Martí y Bernabeu,
1992; Hernández, 1997). Sin embargo, toda vez que la presencia de materiales “campaniformes” en los niveles fundacionales de gran parte de los yacimientos argáricos excavados parece constituir prácticamente la norma, y no un elemento poco menos que casual
–si no intrusivo– detectado esporádicamente en las estratigrafías, debemos concluir que
su presencia lo que está poniendo de relieve son las verdaderas raíces del modelo de
organización social y económica que subyace en la génesis del grupo argárico, o lo que
es lo mismo, nos indican que los primeros pasos hacia la configuración de lo que más
tarde podremos reconocer como “cultura argárica” se dieron precisamente, y como no
podía ser de otro modo, con anterioridad al momento en que ésta empieza a ser reconocible en el registro a partir de los rasgos y parámetros establecidos por la arqueografía
tradicional.
La interpretación que ha hecho corresponder la presencia de estos artefactos “campaniformes” con “contactos culturales” es la misma que, en el fondo, esconde una lectura disociativa de la “cultura del vaso campaniforme”, por un lado, y de la “cultura de El
Argar”, por otro, dejándose llevar por el considerable peso de sus “fósiles directores” y
siendo incapaz de reconocer que la desaparición de la cerámica campaniforme no fue más
que el resultado de la disolución de los mecanismos que la hicieron socialmente necesaria y su sustitución por nuevos medios materiales de expresión –y coerción– ideológicos
más acordes con las nuevas relaciones que se impusieron a partir de finales del III milenio BC en buena parte del mediodía peninsular, vinculadas a una mayor integración grupal y territorial y, correlativamente, a unas menores cotas de autonomía política de los
asentamientos.
La coetaneidad, ya apuntada, de la presencia de plata en la Cueva Oriental del Peñón
de la Zorra con los primeros momentos del desarrollo del grupo argárico creemos que
viene a corroborar, desde la base empírica, el modelo de articulación del sistema a escala regional en la delimitación territorial concreta de su centro y de sus semiperiferia y
periferia orientales, dentro de una diacronía caracterizada por su progresiva ampliación,
pues significativamente, la perduración de las expresiones materiales “campaniformes”
en los territorios periféricos orientales de la recién constituída sociedad argárica tiene su
correlato también en su nueva periferia occidental (Arteaga, 2000: 140).
La inexistencia, por el contrario, de niveles arqueológicos con cerámicas con decoración campaniforme en los enclaves del II milenio BC del Altiplano de Yecla y Jumilla, de
los valles Medio y Alto del Vinalopó y, por ende, del resto del ámbito territorial tradicionalmente asociado al denominado “Bronce Valenciano”, se explica también en función de
la diacronía de esta misma dinámica expansiva del sistema, a la vez que confirma, desde
nuevos argumentos, la delimitación de la frontera argárica con el llamado “Bronce
—230—
[page-n-232]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
39
Valenciano” propuesta en función del registro funerario (Jover y López, 1995; 1997) y de
la distribución territorial de determinados tipos de artefactos argáricos con un elevado contenido ideológico y alta significación para la reproducción social, tales como las alabardas
metálicas, las copas o los vasos lenticulares (Jover y López, 2004). Esa frontera puede
ahora, además, dotarse de un significado sociopolítico en el contexto de la articulación de
un sistema-mundo, en cuyas transformaciones hallaremos también explicación a las variaciones que ésta sufrió a lo largo del tiempo en su delimitación en el espacio.
Todo lo anterior nos aboca necesariamente a reconsiderar el modelo de “transición”
a la “Edad del Bronce” contenido tradicionalmente en la propia definición del HCT, ya
que ese pretendido carácter “transitivo” no creemos que pueda seguir defendiéndose en
los mismos términos en que fue originalmente concebido, pues la “transición” que éste
representaba se constituía como una mezcla fundamental de los rasgos propios del
“Neolítico” con los de la “Edad del Bronce”, en un sentido claramente anticipatorio con
respecto a éstos últimos en lo referente, entre otros aspectos, a la ubicación topográfica
de los asentamientos –en altura– y a las prácticas funerarias –enterramientos individuales en grieta o covacha.
Creemos que actualmente existen base empírica y argumentos para defender otra
visión de este proceso, que a nuestro juicio se revela en realidad, más que como una verdadera “transición”, como una auténtica disolución de las estructuras socioeconómicas
del HCT en su sustitución por las del denominado “Bronce Valenciano”. Y es que en contraste con lo que ocurre en los yacimientos argáricos del Bajo Vinalopó, del Segura y del
Guadalentín, la ausencia de materiales cerámicos campaniformes en la base de las estratigrafías de los poblados del llamado “Bronce Valenciano” (De Pedro, 1998; Jover y
López, 2004), y de niveles del “Bronce Valenciano” en los estratos superiores de los yacimientos “campaniformes” del Levante peninsular (Juan-Cabanilles, 1994) nos indica que
en este ámbito la desocupación de los enclaves “campaniformes” se produjo al mismo
tiempo que se conformaba el entramado de asentamientos del “Bronce Valenciano”. Ello
implica aceptar, por supuesto, que este abandono tuvo poco o nada que ver con variaciones climáticas, como las que se señalaron para explicar la desocupación de la Ereta del
Pedregal (Juan-Cabanilles, 1994: 95), causas que por otra parte no explicarían por qué tal
desocupación no afectó únicamente a los asentamientos ubicados en el fondo de los
valles, en zonas encharcadas o junto a los cursos fluviales como la propia Ereta del
Pedregal, Arenal de la Costa, Mas del Barranc o Molí Roig, sino también a los enclaves
ubicados en altura como La Serrella, Peñón de la Zorra, Puntal de los Carniceros, El
Monastil o Coimbra del Barranco Ancho.
Se pone así de manifiesto, a nuestro juicio, la parcial invalidez de uno de los rasgos
postulados originariamente en la definición del HCT, y que se basaba en el pretendido
carácter “transicional” que los yacimientos en altura “campaniformes” tuvieron con respecto a las formas de ocupación características de la Edad del Bronce. Dicha invalidez
radica, para nosotros, en el hecho de que no fueron estos mismos asentamientos en altu—231—
[page-n-233]
40
J. A. LÓPEZ PADILLA
ra los que continuaron ocupándose en el II milenio BC en el Levante peninsular, sino que
fueron otros asentamientos distintos los que se fundaron ex novo sobre cerros, cabezos y
emplazamientos elevados.
Ante este dato, a nuestro juicio no suficientemente valorado hasta ahora, cabe preguntarse por las razones que hacia el tránsito del III al II milenio BC determinaron la conformación de este modelo de ordenamiento del territorio en cuya composición estuvo
implícita la clausura de los enclaves que se habían ocupado hasta ese momento. En nuestra opinión, la explicación estriba en el hecho de que los asentamientos “campaniformes”
en altura del Levante peninsular se inscribían aún en un modelo de explotación que todavía mantenía al conjunto global del espacio productivo –es decir, el espacio grupal–
como el marco de referencia primordial, lo cual explica, de una parte:
– que estos emplazamientos se fijaran en hitos geográficos situados en los límites
inter-cuencas, desde los que resultaba posible un amplio control visual de cada
valle y de los puntos de acceso estratégicos sobre los que se encontraban y sobre
los que se hacía posible una intervención inmediata;
– y de otra, el mantenimiento de poblados y asentamientos agrícolas en el fondo de
valle, responsables de la producción agropecuaria básica y emplazados aún junto a
los terrenos de cultivo de más alto rendimiento que se venían explotando durante
generaciones.
En cambio, el modelo de poblamiento que ordenó y caracterizó el espacio social en
este ámbito durante gran parte del II milenio BC, refleja la aparición y generalización de
un patrón basado en la distribución de enclaves aproximadamente equivalentes en tamaño y más o menos equidistantes entre sí que no puede entenderse más que como el resultado de un reparto de ese espacio grupal entre los distintos linajes propietarios del mismo
(Jover y López, 1998), dentro de un nuevo orden de relaciones entre ellos. La pérdida,
por tanto, del marco referencial que suponía el conjunto del espacio grupal y su fragmentación, fue la causa del abandono de los asentamientos “campaniformes” del Levante
peninsular, tanto de los ubicados sobre el llano agrícola –cuya situación ya no ofrecía plenas garantías desde el punto de vista defensivo, dadas las nuevas condiciones establecidas por el reparto del espacio productivo– como de los emplazados en altura –los cuales
habían surgido como resultado de una determinada estrategia de control del espacio grupal en su conjunto que, una vez fragmentado éste y redistribuido entre una red de nuevos
asentamientos, carecía ya de sentido.
Si en el valle del Segura de mediados del III milenio BC este mismo proceso se desarrolló, como vimos, a consecuencia de la aparición de unos límites a la expansión territorial de una formación social y su superación a través de un cambio en las relaciones
sociales de producción –para el que podríamos considerar unas causas esenciales de
carácter “endógeno”–, en el valle del Vinalopó, Cubeta de Villena y Altiplano de Yecla y
Jumilla de finales del III milenio BC los cambios de orden social se originaron como
resultado precisamente de aquella transformación, al acompañarse ésta de la creación e
—232—
[page-n-234]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
41
imposición de un nuevo circuito de explotación intersocial sobre una nueva área periférica –área en la que, por consiguiente, cabría hablar con propiedad de causas esenciales
de carácter “exógeno” en lo que respecta a su ulterior transformación.
Es desde esta perspectiva desde la que en cierto modo se podría señalar para el primero de estos dos ámbitos –en el sentido más cercano, creemos, al que postuló J.
Bernabeu para el HCT– un verdadero carácter “transitivo” de los contextos “campaniformes” en el desarrollo de este proceso de modificación de las estructuras socioeconómicas preexistentes en las de la “edad del bronce”, y que resultaría del hecho de que fue
en esta zona en donde se gestó la creación de los nuevos mecanismos para la generación
y disposición de excedentes a nivel intra e intersocial, frente a un cierto componente de
“ruptura” que, a nuestro juicio, aquéllos presentarían en cambio en el Valle del Vinalopó
y en el resto del nuevo espacio periférico argárico con respecto al desarrollo de esos mismos mecanismos, y que se explican básicamente en el marco de las transformaciones
determinadas por la extensión de las relaciones de explotación intersocial y de los procesos de resistencia generados contra éstas (Gailley y Patterson, 1988).
Las amplias posibilidades de extorsión económica que permitía el control exclusivo
del acceso a las fuentes de materia prima para la elaboración de productos metálicos permitieron al nuevo centro del sistema –aquél en el que se reconocen las formas de expresión del grupo argárico– imponer unas condiciones de explotación sobre su periferia
inmediata (Jover y López, 2004: 295), las cuales al mismo tiempo que estimularon el
aumento del volumen de producción de excedentes –imprescindible para su transferencia
hacia el centro a cambio del suministro de metal que éste proporcionaba– determinaron
también el aumento paralelo de la fuerza de trabajo necesaria para ello lo que, como
hemos visto, sentó las bases para la transformación de las estructuras sociales y, en consecuencia, también del modelo de ocupación y de explotación del espacio grupal.
Como si de una correa de transmisión se tratase, la rápida expansión por el territorio
periférico argárico de estas nuevas condiciones en la articulación del sistema, implicó la
amplia cadena de cambios que acontecieron a partir de inicios del II milenio BC en el
ámbito levantino y, por ende, en una vasta porción del mediodía y del interior peninsular.
Estamos convencidos de que esta propuesta de explicación del contexto histórico en
el que se desarrolló la difusión y el consumo de los elementos campaniformes en el
Levante peninsular, distará mucho de satisfacer a aquéllos que, con justicia, señalen la
extraordinaria complejidad que puede deducirse de ese proceso a partir del registro, en
comparación con la esencialidad y esquematismo de la propuesta que hemos trazado en
las páginas precedentes. No cabe duda de que encontramos gruesos límites para precisar
los complejos escenarios en que éste se desarrolló en su concrección histórica y que de
alguna manera subyacen tras el repertorio de objetos conocido, recientemente compilado
y revisado de nuevo (Juan-Cabanilles, 2004).
Nuestra exploración ni puede ni ha pretendido dar cuenta de aspectos que, aunque se
advierten claramente a partir de los datos –como por ejemplo, la anterioridad y peculiar
—233—
[page-n-235]
42
J. A. LÓPEZ PADILLA
reparto geográfico que presentan los vasos campaniformes “marítimos”, frente a los de tipo
inciso– resultan a nuestro juicio todavía inaprehensibles en función de la ausencia –o, en
algún caso, ausencia de difusión– de contextos bien documentados relativos a los mismos.
Pero sí creemos, en cambio, que esta propuesta permite explicar de modo más completo una serie de aspectos esenciales, casi todos ellos planteados ya en la bibliografía
publicada hasta ahora y claramente perceptibles en el registro arqueológico del III y II
milenio BC del Levante peninsular, como son:
– las verdaderas causas, en su concreción histórica, que determinaron la delimitación
del ámbito máximo de expansión del “fenómeno megalítico” del Sudeste hacia tierras valencianas;
– los motivos por los cuales las cerámicas campaniformes comparecen en el registro
de los yacimientos argáricos y se encuentran en cambio ausentes en los del denominado “Bronce Valenciano”;
– las razones por las que dicha presencia o ausencia se relaciona con el trazado de la
frontera política que se estableció, a finales del III milenio BC, entre el Grupo
Argárico y las comunidades del Medio y Alto Vinalopó y del Altiplano de Yecla y
Jumilla;
– por qué las manifestaciones materiales “campaniformes” perduraron más tiempo
en los ámbitos periféricos delimitados más allá de dicha frontera, como evidencia
la plata del enterramiento de la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra;
– la dinámica que determinó las transformaciones del patrón de poblamiento advertidas en el Levante peninsular a partir de mediados del III milenio BC, y las causas
de las disimetrías advertidas en el mismo a lo largo de este territorio;
– y, por último, por qué el desarrollo histórico de cada uno de estos ámbitos a lo largo
del II milenio BC se verá determinado directamente por la situación que ocupó en
la organización territorial del sistema a finales del III milenio BC, momento en que
el Valle del Vinalopó –y especialmente la Cubeta de Villena– comenzó a jugar un
papel crucial como canal vehiculador de los flujos de productos y excedentes entre
el centro y la periferia, hasta el momento en que, a partir de mediados del II milenio BC, culminen las transformaciones de orden social, económico y político que
acompañaron a una nueva reordenación macroterritorial del sistema.
BIBLIOGRAFÍA
AMÍN, S. (1976): Sobre el desarrollo desigual de las formaciones sociales. Ed. Anagrama, Barcelona.
APARICIO, J.; GURREA, V. y CLIMENT, S. (1983): Carta Arqueológica de La Safor. Instituto de
Estudios Duque Real Alonso el Viejo, Gandía.
ARTEAGA, O. (2000): “La sociedad clasista inicial y el origen del Estado en el territorio de El Argar”.
—234—
[page-n-236]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
43
Revista Atlántica-mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, III, Cádiz, p. 121-219.
AYALA JUAN, M. M. (1991): El poblamiento argárico en Lorca. Estado de la cuestión. Real Academia
Alfonso X El Sabio, Murcia.
AYALA JUAN, M. M. e IDÁÑEZ SÁNCHEZ, J. F. (1987): “Avance al estudio del vaso campaniforme en
la región de Murcia”. XVIII Congreso Nacional de Arqueología. Islas Canarias, 1985, Zaragoza,
p. 285-300.
AYALA JUAN, M. M.; JIMÉNEZ LORENTE, S. y GRIS MARTÍNEZ, L. (1995): “Asentamientos permanentes de agricultores y ganaderos del Sureste peninsular. El Cerro de las Viñas y el Chorrillo Bajo,
dos poblados neolíticos de Lorca, Murcia”. Verdolay, Murcia, p. 41-57.
AYALA HURTADO, F. (1977): Un poblado eneolítico en la comarca de “Las Alguazas” (Murcia).
Nogués, Murcia.
BATE, L. F. (1984): “Hipótesis sobre la sociedad clasista inicial”. Boletín de Antropología Americana,
9, México, p. 47-86.
— (2004): “Sociedades cazadoras recolectoras y primeros asentamientos agrarios”. Sociedades recolectoras y primeros productores. Actas de las Jornadas Temáticas Andaluzas de Arqueología,
Consejería de Cultura, Sevilla, p. 9-38.
BELDA DOMÍNGUEZ, J. (1929): “Excavaciones en el Monte de La Barsella. Término de Torremanzanas,
Alicante”. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 100, Madrid.
BERNABEU, J. (1979): “Los elementos de adorno en el eneolítico valenciano”. Saguntum, 14, Valencia,
p. 109-125.
— (1984): El vaso campaniforme en el País Valenciano. Trabajos varios del SIP, 80, Valencia.
— (dir.) (1993): “El III milenio a.C. en el País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina) y
Arenal de la Costa (Ontinyent)”. Saguntum, 26, Valencia, p. 11-179.
— (1995): “Origen y consolidación de las sociedades agrícolas. El País Valenciano entre el Neolítico
y la Edad del Bronce”. Actes de les Segones Jornades d’Arqueologia. Alfàs del Pi, 1994. Valencia,
p. 37-60.
BERNABEU AUBÁN, J.; GUITART PERARNAU, I. y PASCUAL BENITO, J. Ll. (1989): “Reflexiones en
torno al patrón de asentamiento en el País Valenciano entre el Neolítico y la Edad del Bronce”.
Saguntum, 22, Valencia, p. 99-124.
BERNABEU AUBÁN, J. y MARTÍ OLIVER, B. (1992): “El País Valenciano de la aparición del Neolítico
al Horizonte Campaniforme”. Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la
Prehistoria. Zaragoza, 1990. Instituto Fernando el Católico, p. 213-234.
BERNABEU, J.; PASCUAL, J. L.; OROZCO, T.; BADAL, E.; FUMANAL, M. P. y GARCÍA, O. (1994): “Niuet
(l’Alqueria d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.” Recerques del Museu d’Alcoi, 3, Alcoi, p. 9-74.
BROTÓNS YAGÜE, F. (2004): “El poblado calcolítico de Casa Noguera de Archivel. Excavaciones
urgentes durante 1997 en calle Reyes-calle Casa Noguera”. Memorias de Arqueología, 12.
Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 211-234.
CÁMALICH MASSIEU, M. D. y MARTÍN SOCAS, D. (dir.) (1999): El territorio almeriense desde los inicios de la producción hasta fines de la antigüedad. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía,
Sevilla.
—235—
[page-n-237]
44
J. A. LÓPEZ PADILLA
CÁMARA SERRANO, J. A. (2000): “Bases teóricas para el estudio del ritual funerario utilizado durante la prehistoria reciente en el sur de la península ibérica”. Saguntum, 32, Valencia, p. 97-114.
CALVO GÁLVEZ, M. (1993): “Antropología física”. En J. Bernabeu (dir): “El III milenio a.C. en el País
Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina) y Arenal de la Costa (Ontinyent)”. Saguntum,
26, Valencia, p. 153-158.
CASTRO, P.; GILI, S.; LULL, V.; MICÓ, R.; RIHUETE, C.; RISCH, R. y SANAHUJA, M. E. (1998): “Teoría
de la producción de la vida social. Mecanismos de explotación en el Sudeste ibérico”. Boletín de
Antropología Social, 33, México, p. 25- 77
CHASE-DUNN, C. y HALL, T. D. (1997): Rise and Demise: Comparing World-Systems. Westview Press.
DE PEDRO, M. J. (1998): La Lloma de Betxí (Paterna, Valencia). Un poblado de la Edad del Bronce.
Trabajos Varios del SIP, 94, Valencia.
— (2004): “La Cultura del Bronce Valenciano: consideraciones sobre su cronología y periodización”.
En L. Hernández y M. S. Hernández (ed.): La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas limítrofes. Villena, p. 41-57.
DEL VAL CATURLA, E. (1948): “El poblado del Bronce I Mediterráneo del Campico de Lébor, Totana
(Murcia)”. Cuadernos de Historia Primitiva, 1, Madrid, p. 5-36.
DELIBES DE CASTRO, G.; FERNÁNDEZ-MIRANDA, M.; FERNÁNDEZ POSSE, M. D.; MARTÍN MORALES,
C.; ROVIRA LLORENS, S. y SANZ, M. (1989): “Almizaraque (Almería): Minería y metalurgia calcolíticas en el Sureste de la Península Ibérica”. En C. Domergue (coord.): Minería y metalurgia en
las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, I. Madrid, 1985, p. 81-96.
DIZ ARDID, E. (1982): Iª Exposición de Arqueología de la Vega Baja. Orihuela.
EIROA GARCÍA, J. J. (1995): “Aspectos urbanísticos del Calcolítico y el Bronce Antiguo (El caso del
Cerro de las Víboras de Bagil)”. Estudios de Vida Urbana, Murcia, p. 59-83.
— (1998): “Dataciones absolutas del Cerro de la Víboras de Bajil (Moratalla, Murcia)”. Quaderns de
Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 19, Castellón, p. 131-148.
— (2005): El Cerro de la Virgen de la Salud (Lorca). Excavaciones arqueológicas, estudio de materiales e interpretación histórica. Colección Documentos. Serie Arqueología nº 5. Consejería de
Educación y Cultura. Murcia.
EIROA GARCÍA, J. J. y LOMBA MAURANDI, J. (1998): “Dataciones absolutas para la Prehistoria de la
Región de Murcia. Estado de la cuestión”. Anales de Prehistoria y Arqueología de la Universidad
de Murcia, 13-14, Murcia, p. 81-118.
FAIRÉN JIMÉNEZ, S. y GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2004): “Consideraciones sobre el poblamiento neolítico en la Foia de Castalla”. I Congrés d’Estudis de la Foia de Castalla. Home i paisatge. Castalla,
p. 207-217.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V.; MARTÍNEZ NAVARRETE, M. I.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. y RUIZ ZAPATERO, G. (1991): “La prospección arqueológica”. En P. López (ed.): El cambio cultural del IV al II
milenios a. C. en la Comarca Noroeste de Murcia. C. S. I. C., Madrid, p. 317-402.
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A. (1946): “La Loma de los Peregrinos en Alguazas (Murcia)”. Archivo de
Prehistoria Levantina, II, Valencia, p. 73-79.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (1999): Casa de Lara (Villena, Alicante). Un yacimiento del
—236—
[page-n-238]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
45
Holoceno superior en el Alto Vinalopó: cultura material y producción lítica. Fundación Municipal
“José María Soler”, Villena.
GAILEY, C. W. (1987): “Culture Wars: Resistance to State Formation”. En T. C. Patterson y C. W.
Gailey (ed.): Power Relations and State Formation. Amerian Anthropological Association,
Washington, p. 35-56.
GAILEY, C. W. y PATTERSON, T. C. (1988): “State Formation and uneven development”. En J.
Gledhill, B. Bender y M. T. Larson (ed.): State and Society. The emergence and development of
social hierarchy and political centralization. Unwin Hyman, Londres, p. 71-90.
GARCÍA BLÁNQUEZ, L. A. y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. (2004): “Intervención arqueológica en Casa
Noguera (Archivel, Caravaca de la Cruz)”. Memorias de Arqueología, 12. Murcia, p. 235-352.
GARCÍA BLÁNQUEZ, L. A.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. y PONCE GARCÍA, J. (2002): “Excavaciones
arqueológicas en la Glorieta de San Vicente (Lorca)”. XIII Jornadas de Patrimonio Histórico y
Arqueología de la Región de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 20-22.
GARCÍA DEL TORO, J. R. (1987): “El hábitat eneolítico de Las Amoladeras (La Manga). Campañas
1981-1984. Memoria sucinta”. Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, I. Murcia, p. 65-92.
— (1998): “Los hábitats neo-eneolíticos de Las Amoladeras y de Calblanque en Cabo de Palos treinta años después. Nuevas perspectivas de futuro y «puesta en valor»”. Anales de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Murcia, 13-14, Murcia, p. 301-315.
GARCÍA DEL TORO, J. R. y LILLO CARPIO, P. (1980): “Un nuevo enterramiento colectivo eneolítico en
la Cueva del Barranco de la Higuera (Baños de Fortuna, Murcia)”. Anales de la Universidad de
Murcia. Filosofía y Letras, XXXVII, 3, Murcia, p. 191-200.
GARRIDO-PENA, R. (2005): “El Laberinto Campaniforme: Breve historia de un reto intelectual”. En
M. A. Rojo, R. Garrido-Pena e I. García (coord.) (2004): El campaniforme en la Península Ibérica
y su contexto europeo. Universidad de Valladolid y Junta de Castilla y León, p. 29-60.
GIL GONZÁLEZ, F. y HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. (1999): “Ritual funerario, complejidad social e interacción a finales de la Edad del Cobre en Jumilla (Murcia)”. Pleita, 2, Jumilla, p. 11-37.
GILMAN GUILLÉN, A. y SAN NICOLÁS DEL TORO, M. (1995): “El poblado calcolítico de El Capitán
(Lorca): Campaña 1987”. Memorias de Arqueología, 3. Excavaciones y prospecciones en la Región
de Murcia, 1987-1988, Murcia, p. 46-51.
GODELIER, M. (1974): Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas. Ed. Siglo XXI,
Madrid.
GÓMEZ, M.; DÍEZ, A.; VERDASCO, C.; GARCÍA, P.; McCLURE, S.; LÓPEZ, M. D.; GARCÍA, O.; OROZCO, T.; PASCUAL, J. L.; CARRIÓN, Y. y PÉREZ, G. (2004): “El yacimiento de Colata (Montaverner,
Valencia) y los “poblados de silos” del IV milenio en las comarcas centro-meridionales del País
Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 13, Alcoi, p. 53-128.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1986): “La Peña Negra V. Excavaciones en el poblado del Bronce Antiguo y
en el recinto fortificado ibérico (Campaña de 1982)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 27,
Madrid, p. 145-221.
GUITART, I. (1989): “El Neolítico Final en el Alto Vinalopó”. Saguntum, 22, Valencia, p. 67-97.
HARRISON, R. J. (1974): “El vaso campaniforme como horizonte delimitador en el Levante Español”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 1, Castellón, p. 63-70.
—237—
[page-n-239]
46
J. A. LÓPEZ PADILLA
— (1977): The Bell Beaker Cultures of Spain and Portugal. American School of Prehistoric Research,
Cambridge, Massachusetts, USA.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1982): “La Cueva de la Casa Colorá: un yacimiento eneolítico en el Valle
Medio del Vinalopó (Alicante)”. Lucentum, I, Alicante, p. 5-18.
— (1997): “Desde la periferia de El Argar. La Edad del Bronce en las tierras meridionales valencianas”. Saguntum, 30, Valencia, p. 93-114.
— (2002): “El poblamiento prehistórico de Albacete. Estado actual y perspectivas de futuro”. II
Congreso de Historia de Albacete. I. Arqueología y Prehistoria. Madrid, p. 11-20.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. y SIMÓN GARCÍA, J. L. (1993): “El II milenio A. C. en el Corredor de
Almansa (Albacete). Panorama y perspectivas”. En J. Blánquez, R. Sanz y M. T. Musat (coord.):
Arqueología en Albacete. Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha, nº 9. Toledo.
IDÁÑEZ, J. F.; MANZANO MARTÍNEZ, J. y GARCÍA LÓPEZ, M. (1987): “El poblado de la Edad del
Bronce de Murviedro, Lorca, Murcia. (Interrelación topografía-material superficial)”. XVIII
Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, p. 419-435.
JORDÁN MONTÉS, J. F. (1992): “Prospección arqueológica en la comarca de Hellín-Tobarra.
Metodología, resultados y bibliografía”. Al-Basit, 31, Albacete, p. 183-227.
JOVER MAESTRE, F. J. y DE MIGUEL, M. P. (2002): “Peñón de la Zorra y Puntal de los Carniceros
(Villena, Alicante): revisión de dos conjuntos de yacimientos campaniformes en el corredor del
Vinalopó”. Saguntum, 34, Valencia, p. 59-74.
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1995): “El Argar y el Bronce Valenciano. Reflexiones
en torno al mundo funerario”. Trabajos de Prehistoria, 52, 1, Madrid, p. 71-86
— (1997): Arqueología de la muerte. Prácticas funerarias en los límites de El Argar. Universidad de
Alicante.
— (1998): “Campesinado e Historia. Consideraciones sobre las comunidades agropecuarias de la
Edad del Bronce en el Corredor del Vinalopó”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIII, Valencia,
p. 233-257.
— (2004): “2110-1200 BC. Aportaciones al proceso histórico en la cuenca del río Vinalopó”. En L.
Hernández y M. S. Hernández (ed.): La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas limítrofes.
Villena, p. 285-302.
JOVER MAESTRE, F. J.; LÓPEZ MIRA, J. A. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1995): El poblamiento durante el
II Milenio a.C. en Villena (Alicante). Fundación Municipal “José María Soler”, Villena.
JOVER MAESTRE, F. J. y SEGURA HERRERO, G. (1997): El poblamiento prehistórico en el Valle de
Elda. Centre d’Estudis Locals, Petrer.
JOVER, F. J.; SOLER, Mª. D.; ESQUEMBRE, M. A. y POVEDA, A. M. (2001): “La Torreta-El Monastil
(Elda, Alicante): un nuevo asentamiento calcolítico en la cuenca del río Vinalopó”. Lucentum, XIXXX, Alicante, p. 27-40.
JUAN-CABANILLES, J. (1994): “Estructuras de habitación en la Ereta del Pedregal (Navarrés,
Valencia). Resultados de las campañas de 1980-1982 y 1990”. Saguntum, 27, Valencia, p. 67-97.
— (2004): “Las manifestaciones del Campaniforme en el País Valenciano. Una visión sintética”. En
M. A. Rojo, R. Garrido e I. García (coord.): El campaniforme en la Península Ibérica y su contex-
—238—
[page-n-240]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
47
to europeo. Universidad de Valladolid y Junta de Castilla y León, p. 389-399.
KRISTIANSEN, K. (2001): Europa antes de la Historia. Ed. Península, Barcelona.
LILLO CARPIO, P. (1987): “El poblado ibérico de Los Molinicos (Moratalla). Últimas campañas”.
Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas. Consejería de Cultura, Murcia, p. 256-262.
LISÓN HERNÁNDEZ, L. (1983): Aproximación al pasado histórico de Abarán. Abarán V centenario.
Abarán, Murcia.
LOMBA MAURANDI, J. (1992): “La cerámica pintada del Eneolítico en la Región de Murcia”. Anales
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Murcia, 7-8, Murcia, p. 35-46.
— (1996): “El poblamiento del Eneolítico en Murcia: estado de la cuestión”. Tabona, IX, La Laguna,
p. 317-340.
— (1999): “El megalitismo en Murcia. Aspecto de su distribución y significado”. Quaderns de
Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 20, Castellón, p. 55-82.
— (2001): “El calcolítico en el valle del Guadalentín. Bases para su estudio”. Clavis, 2, Lorca, p. 747.
— (2002): “Cabezos Viejos (Archena)”. XIII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la
Región de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 16-17.
LOMBA MAURANDI, J. y SALMERÓN JUAN, J. (1995): “VI. El Eneolítico. Los comienzos de la metalurgia”. En F. Chacón (dir.): Historia de Cieza. Vol I. Cieza, p. 153-183.
LÓPEZ PRECIOSO, F. J. y SERNA LÓPEZ, J. J. (1996): “Neolítico”. Macanaz, 1. Historia de la Comarca
de Hellín, Hellín, p. 43-54.
LÓPEZ GARCÍA, P. (ed.) (1991): El cambio cultural del IV al III milenio A. C. en la Comarca Noroeste
de Murcia. Vol. I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
LORENZO LIZALDE, J. I. (1990): “La Paleoantropología turolense”. Teruel, 80-81 (I), Teruel, p. 67-137.
LLOBREGAT, E. (1975): “Nuevos enfoques para el estudio del período del Neolítico al Hierro en la
región valenciana”. Papeles de Laboratorio de Arqueología de Valencia, 11, Valencia, p. 119-140.
MANZANILLA, L. (1983): “La redistribución como proceso de centralización de la producción y circulación de bienes” Boletín de Antropología Americana, 7, México, p. 5-18.
MARTÍ OLIVER, B. y BERNABEU AUBÁN, J. (1992): “La Edad del Bronce en el País Valenciano”.
Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria. Zaragoza, 1990,
Institución Fernando el Católico, p. 555-567.
MARTÍ OLIVER, B.; DE PEDRO, M. J. y ENGUIX, R. (1995): “La Muntanya Assolada de Alzira y las
necrópolis de la cultura del Bronce Valenciano”. Saguntum, 28, Valencia, p. 75-91.
MARTÍ BONAFÉ, M.A.; GRAU ALMERO, E.; PEÑA SÁNCHEZ, J.L.; SIMÓN GARCÍA, J.L.; CALVO GÁLVEZ,
M.; PLASENCIA, E.; PALLARÉS, A. y PIQUERAS, F. (1996): “La Mola d’Agres: aportaciones desde una
óptica interdisciplinar al estudio de una inhumación individual”. Recerques del Museu d’Alcoi, 5,
Alcoi, p. 67-82.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (1999): “I. Desde nuestros lejanos antepasados hasta época romana”. En
J. F. Jiménez (coord.): Lorca Histórica. Historia, Arte y Literatura. Lorca, p. 19-59.
—239—
[page-n-241]
48
J. A. LÓPEZ PADILLA
— (2002): 10º Aniversario del Museo Arqueológico Municipal de Lorca. Ayuntamiento de Lorca,
Lorca.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. y PONCE GARCÍA, J. (2002): “Excavación arqueológica de urgencia en el
subsuelo de la antigua iglesia del Convento de las Madres Mercedarias (C/ Zapatería-C/ Cava,
Lorca)”. Memorias de Arqueología, 10. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 90-137.
— (2004): “Excavaciones arqueológicas de urgencia en un enclave romano y un asentamiento del
Neolítico Final en la calle Floridablanca, espalda Huerto Ruano (Lorca, Murcia)”. Memorias de
Arqueología, 12. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 291-306.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. y SAN NICOLÁS DEL TORO, M. (2003): “El Neolítico en Murcia. Continuidad
y cambio durante el Calcolítico”. Estudios de Arqueología dedicados a la profesora Ana María
Muñoz Amilibia. Universidad de Murcia, p. 155-173.
MATILLA SÉIQUER, G. y PELEGRÍN GARCÍA, I. (1987): “Contexto arqueológico de la Cueva Negra de
Fortuna”. Antigüedad y Cristianismo, IV, p. 109-132.
MEILLASOUX, C. (1985): Mujeres, graneros y capitales. Ed. Siglo XXI, Madrid.
MOLINA BURGUERA, G. (2004): Fronteras culturales en la Prehistoria Reciente del Sureste peninsular. La Cueva de Los Tiestos (Jumilla, Murcia). Universidad de Alicante, Museo de Jumilla, Murcia.
MOLINA BURGUERA, G. y PEDRAZ PENALVA, T. (2000): “Nuevo aporte al Eneolítico valenciano: La
Cueva de las Mulatillas I (Villargordo del Cabriel, Valencia)”. Anales de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad de Murcia, Murcia, p. 7-15.
MOLINA GONZÁLEZ, F.; CÁMARA SERRANO, J. A.; CAPEL MARTÍNEZ, J.; NÁJERA COLINO, T. y SÁEZ
PÉREZ, L. (2004): “Los Millares y la periodización de la Prehistoria Reciente del Sureste”. II y III
Simposios de Prehistoria Cueva de Nerja. Fundación Cueva de Nerja, p. 142-158.
MOLINA GRANDE, M. C. y MOLINA GARCÍA, J. (1991): Carta Arqueológica de Jumilla. Addenda
1973-1990. Real Academia Alfonso X El Sabio, Jumilla.
MOLINA HERNÁNDEZ, J. (2004): “La ocupación del territorio desde el Paleolítico medio hasta la Edad
del Bronce en el área oriental de las comarcas de L’Alcoià y El Comtat (Alicante)”. Archivo de
Prehistoria Levantina, XXV, Valencia, p. 91-125.
MOLINA HERNÁNDEZ, J. y JOVER MAESTRE, F. J. (2000): “Mas del Barranc: un yacimiento campaniforme en el Barranc del Cint (Alcoi)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 9, Alcoi, p. 85-96.
MONTERO RUIZ, I. (1999): “Sureste”. En G. Delibes e I. Montero (coord.): Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica. II, Estudios regionales. Instituto Universitario Ortega y Gasset,
Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, p. 333-357.
MORENO TOVILLAS, S. (1942): Apuntes sobre las Estaciones prehistóricas de la Sierra de Orihuela.
Trabajos Varios del SIP, 7, Valencia.
MOTOS, F. DE (1918): La Edad Neolítica en Vélez Blanco. Memoria nº 19 de la Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
MUÑOZ AMILIBIA, A. M. (1993): “Neolítico final-Calcolítico en el sureste peninsular: El Cabezo del
Plomo (Mazarrón, Murcia)”. Espacio, Tiempo y Forma, 6, Madrid, p. 133-180.
NIETO GALLO, G. (1959): “La cueva artificial de la Loma de los Peregrinos”. Ampurias, XXI,
Barcelona, p. 189-244.
—240—
[page-n-242]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
49
NOCETE, F. (1989): “El análisis de las relaciones Centro/Periferia en el Estado de la Primera Mitad
del Segundo Milenio a.n.e. en las Campiñas del Alto Guadalquivir: La Frontera”. Fronteras.
Arqueología Espacial, 13, Teruel, p. 37-61.
— (1994): La formación del Estado en las Campiñas del Alto Guadalquivir (3000-1500 a.n.e.).
Universidad de Granada, Monografías de Arte y Arqueología, 23, Granada.
— (1999): “Las relaciones y contradicciones centro/periferia de la sociedad clasista inicial. Hacia la
definición de una unidad arqueológica para la evaluación empírica de los estados prístinos”. Boletín
de Antropología Americana, 34, México, p. 39-51.
— (2001): Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el
Valle del Guadalquivir. Ed. Bellaterra, Barcelona.
OROZCO KÖHLER, T. (2000): Aprovisionamiento e intercambio. Análisis petrológico del utillaje pulimentado en la Prehistoria Reciente del País Valenciano (España). British Archaeological Report.
International Series, 867. Oxford.
PALACIOS MORALES, F. (1986): “Águilas desde la Prehistoria hasta la Edad Media”. En A. Morata
(dir.): Aproximación a la Historia de Águilas. Aguilas, p. 15-39
PASCUAL BENITO, J, Ll. (1989): “El foso de Marges Alts (Muro, Alacant)”. XIX Congreso Nacional
de Arqueología, Castellón, 1987. Zaragoza, p. 227-235.
PASCUAL BENEYTO, J. (1993): “Les capçaleres dels rius Clariano i Vinalopó del Neolític a l’Edat del
Bronze”. Recerques del Museu d’Alcoi, Alcoi, p. 109-139.
PASCUAL BENEYTO, J.; BARBERÁ MICÓ, M. y RIBERA, A. (2005): “El Camí de Missena (La Pobla del
Duc). Un interesante yacimiento del III milenio en el País Valenciano”. En P. Arias, R. Ontañón y
C. García- Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Santander, octubre de
2003, Universidad de Cantabria, p. 803-813.
PÉREZ AMORÓS, L. (1990): La Carta Arqueológica del Término Municipal de Caudete, Albacete.
Tesis de Licenciatura, inédita.
PLA, E.; MARTÍ, B. y BERNABEU, J. (1983): “Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Campañas de
excavación 1976-1979”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 15, Madrid, p. 41-58.
PUJANTE MARTÍNEZ, A. (2001): “El yacimiento de ‘Los Molinos de Papel’, Caravaca de la Cruz”. XII
Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional. Consejería de Educación y Cultura,
Murcia, p. 21-22.
— (2003): “Excavación arqueológica en el solar de calle Juan II nº 3 y calle Leonés nº 5 (LorcaMurcia)”. XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 30-31.
PUJANTE MARTÍNEZ, A.; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.; MADRID BALANZA, M. J. y BELLÓN AGUILERA,
J. (2003): “Excavación arqueológica de urgencia en el poblado del Bronce Tardío de Murviedro
(Lorca)”. XIII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional. Consejería de Educación
y Cultura, Murcia, p. 26-29.
RAMOS FERNÁNDEZ, R. (1981): “El Promontori del Aigua Dolça i Salá de Elche. Avance a su estudio”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVI, Valencia, p. 197-218.
—241—
[page-n-243]
50
J. A. LÓPEZ PADILLA
— (1983): “Precisiones evolutivas sobre cerámicas de tipo campaniforme”. XVI Congreso Nacional
de Arqueología, Murcia- Cartagena, 1982. Zaragoza, p. 113-120.
— (1984): “Memoria de las excavaciones realizadas en El Promontori de Elche durante las campañas
1980-1981”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 19, Madrid, p. 11-33.
RAMOS FOLQUÉS, A. (1989): El Eneolítico y la Edad del Bronce en la comarca de Elche. Serie
Arqueológica II, Elche.
RAMOS MILLÁN, A. (1999): “Culturas neolíticas, sociedades tribales: economía política y proceso histórico en la Península Ibérica”. Saguntum, Extra nº 2. Actes del II Congrés del Neolític a la
Península Ibèrica. Valencia, p. 597-608.
RIBERA, A. (1989): “Prehistòria, antiguitat i època alt-medieval a Ontinyent; aproximació a les dades
arqueològiques”. Alba, 2-3, Ontinyent.
RISCH, R. y RUIZ PARRA, M. (1994): “Distribución y control territorial en el Sudeste de la Península
Ibérica durante el tercer y segundo milenios A.N.E.”. Verdolay, 6, Murcia, p. 77-87.
ROJO, M. A.; GARRIDO, R. y GARCÍA, I. (coord.) (2004): El campaniforme en la Península Ibérica y
su contexto europeo. Universidad de Valladolid y Junta de Castilla y León.
ROS DUEÑAS, A. y BERNABEU QUIRANTE, A. (1983): “El Cabezo de Redován”. Varia II. Universidad
de Valencia, p. 165-174.
RUIZ MOLINA, L.; MUÑOZ LÓPEZ, F. y AMANTE SÁNCHEZ, M. (1989): Guía del Museo Arqueológico
Municipal “Cayetano de Mergelina”. Yecla.
RUIZ RODRÍGUEZ, A. (1978): “Elementos para un análisis de la fase asiática de transición”. Primeras
sociedades de clase y modo de producción asiático. Ed. Akal, Madrid, p. 9-39.
RUÍZ RODRÍGUEZ, A.; MOLINOS MOLINOS, M.; NOCETE CALVO, F. y CASTRO LÓPEZ, M. (1986):
“Concepto de producto en arqueología”. Arqueología Espacial, 7, Teruel, p. 63-80.
RUIZ SANZ, M.J. (1998): “Excavaciones de urgencia en el poblado de Santa Catalina del Monte
(Verdolay)”. Memorias de Arqueología, 7. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 78-116.
RUÍZ SEGURA. E. (1990): “El fenómeno campaniforme en la Provincia de Alicante”. Ayudas a la
Investigación, 1986- 1987, III. Arqueología, Arte, Toponimia. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,
Alicante, p. 71-81.
SAHLINS, M. D. (1977): Las sociedades tribales. Ed. Labor, Barcelona.
SAN NICOLÁS DEL TORO, M. (1994): “El megalitismo en Murcia. Una aproximación al tema”.
Verdolay, 6, Murcia, p. 39-52.
SARMIENTO, G. (1992): Las primeras sociedades jerárquicas. Instituto Nacional de Antropología e
Historia, México.
SIMÓN GARCÍA, J. L. (1998): La metalurgia prehistórica valenciana. Trabajos Varios del SIP, 93,
Valencia.
SIMÓN GARCÍA, J. L.; HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. y GILI GONZÁLEZ, F. (1999): La metalurgia en el
Altiplano Jumilla-Yecla. Prehistoria y Protohistoria. Jumilla.
SOLER DÍAZ, J. A. (1995): “Algunas consideraciones entorno al Campaniforme en la Provincia de
Alicante”. XXII Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993). Vigo, p. 11-16.
—242—
[page-n-244]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
51
— (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad Valenciana. Real Academia de la
Historia-MARQ, Serie Mayor 2. Madrid y Alicante.
SOLER DÍAZ, J. A., LÓPEZ PADILLA, J. A.; GARCÍA ATIÉNZAR, G. y MOLINA HERNÁNDEZ, J. (2005):
“Nuevos datos en torno al poblamiento neolítico en el sur de la provincia de Alicante. Los yacimientos de la Playa del Carabassí”. En P. Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso
del Neolítico en la Península Ibérica, Santander, octubre de 2003. Universidad de Cantabria, p.
455-464.
SOLER GARCÍA, J. M. (1981): El Eneolítico en Villena. Serie Arqueológica, 7. Valencia.
SUÁREZ MÁRQUEZ, A.; BRAVO GARZOLINI, A.; CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J.;
ORTIZ SOLER, D.; RAMOS DÍAZ, J. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, J. M. (1986): “Aportaciones al estudio de
la Edad del Cobre en la Provincia de Almería. Análisis de la distribución de yacimientos”.
Homenaje a Luis Siret, Cuevas de Almanzora, 1985. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía,
Sevilla, p. 196-207.
TARRADELL, M. (1963): El País Valenciano del Neolítico a la Iberización. Ensayo de síntesis. Anales
de la Universidad de Valencia XXXVI, Valencia.
— (1969): “La cultura del Bronce Valenciano. Nuevo ensayo de aproximación”. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 6, Valencia, p. 7-30.
TERRAY, E. (1977): “Clases y conciencia de clase en el Reino Abron de Gyaman”. En Análisis marxista y antropología social. Ed. Anagrama, Barcelona, p. 105-162.
— (1978): El marxismo ante las sociedades “primitivas”. Ed. Losada, Buenos Aires.
VERDÚ BERMEJO, J. C. (1996): “El poblado de El Estrecho (Caravaca, Murcia). Nuevo asentamiento
fortificado del III milenio a. C. en el Sureste de la Península Ibérica”. XXIII Congreso Nacional de
Arqueología, Elche, 1995, p. 51-58.
— (2002): “Informe sobre la intervención arqueológica realizada en el poblado calcolítico de “El
Estrecho” (Caravaca) en noviembre de 1995”. Memorias de Arqueología, 10. Consejería de
Cultura, Murcia, p. 66-71.
VICENT, J. M. (1990): “El Neolític: transformacions socials i econòmiques”. En J. Anfruns y E. Llobet
(ed.): El Canvi Cultural a la Prehistòria. Ed. Columna, Barcelona, p. 241-293.
VICENTE CARPENA, D. (1998): “Notas sobre el yacimiento eneolítico de La Balsa (Yecla, Murcia)”.
Yakka, 8, Yecla, p. 19-22.
WALKER, M. J. y LILLO CARPIO, P. A. (1983): “Excavaciones arqueológicas en el yacimiento eneolítico de El Prado, Jumilla (Murcia)”. XVI Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, p. 105-116.
WILKINSON, D. (1993): “Civilisation, Cores, World Economies, and Oikumenes”. En A. Gunder y B.
K. Gills (ed.): The World System. Five hundred years or five thousand? Ed. Routledge, LondonNew York.
—243—
[page-n-245]
[page-n-246]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
J. CARRASCO RUS Y J.A. PACHÓN ROMERO*
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS
DE CODO TIPO HUELVA
RESUMEN: Nuestro trabajo representa un estudio crítico en torno a la cronología de las fíbulas de codo tipo Huelva, a partir de la tradición bibliográfica existente y de la nueva documentación
recientemente aportada por el registro arqueológico. Ello supone la comprobación en estos artefactos de una secuencia evolutiva crono-tipológica, centrada entre el siglo XI y finales del IX, con
algún tipo de pervivencia en los inicios del VIII a.C.
PALABRAS CLAVE: fíbulas de codo tipo Huelva, Bronce Final, aleaciones binarias, bronces
arsenicados, Ría de Huelva, taller metalúrgico, cronología, Península Ibérica.
ABSTRACT: On the Chronological elbow fibulae of type Huelva. In this paper we try a critical analysis about elbow fibulae type Huelva from bibliographic tradition and new data from
archaeological record. For these artifacts a chronological and typological sequence have been proposed centered between XI century BC to the end of the IX century BC, and probably even to the
beginning of the VIII century BC.
KEY WORDS: Elbow fibulae of type Huelva, Late Bronze Age, bynarys alooys, arsenics bronzes, Stuary of Huelva, metallurgist worksop, chronology, Iberian Peninsula.
* Universidad de Granada. Grupo de Investigación HUM 143. Junta de Andalucía. jcrus@ugr.es y japr@arrakis.es. Departamento
de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Universitario de Cartuja, 18071 – Granada.
—245—
[page-n-247]
2
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
1. INTRODUCCIÓN
La cronología de las fíbulas de tipo Huelva ha constituido en los últimos años uno
de los temas más controvertidos respecto de la sistematización del Bronce Final peninsular. Gran parte de su problemática, pensamos, fue debida al carácter exógeno que desde
el primer momento de la investigación se le asignó, con débitos mediterráneos de la más
diversa índole. También fue considerado un tipo en el que tenían cabida o se le asimilaban, de forma indiscriminada, modelos fibulares de distintas etiologías y, por lo tanto, de
cronologías diferentes. Finalmente, las escasas datas absolutas que se tenían sobre ellas
fueron utilizadas a partir de sucesivas calibraciones y “re-calibraciones”, en un intento de
ajustar periodos y fases que convenían a ciertos intereses coyunturales que se impusieron
en la investigación de fines de la Prehistoria en el Mediterráneo Occidental.
En los últimos años hemos desarrollado un intento de sistematización de este artefacto, intentando delimitar el tipo a partir del conocimiento de sus características morfológicas y estructurales, análisis de composición metálica, asociaciones arqueológicas y
nuevas dataciones absolutas. Este modelo de estudio, en cierta forma novedoso, nos ha
permitido configurar una tabla evolutiva de las fíbulas que, grosso modo, marcaría una
pauta con la que se podrían establecer ciertos jalones cronológicos, dentro de la precariedad de los datos con que contamos, pero siempre al margen de lecturas interesadas y
posicionamientos forzados.
En definitiva, la intención de este trabajo es precisar suficientemente que la fíbula de
codo tipo Huelva responde a un patrón concreto en el que no cabe otro tipo de formas y,
consecuentemente, que no existirían, a priori, relaciones cronológicas de origen entre
ellas. A su vez, dentro de este tipo tampoco existe una cronología similar para el grupo
que lo conforma, ni el depósito de la Ría de Huelva constituye en este aspecto un referente paradigmático. La globalidad en este caso no nos parece acertada, porque el puzzle
cronológico que podría ofrecer el conjunto de fíbulas peninsulares que componen el
grupo estudiado, haría tambalear gran parte de las asociaciones que tradicionalmente se
han estructurado a partir de sus supuestas semejanzas, o que han surgido como resultado
de su desconocimiento entre los diversos conjuntos arqueológicos y depósitos broncíneos peninsulares y extra-peninsulares. Queremos decir que con este estudio no nos enfrentamos a una especie de juego de tamgran, susceptible de solucionarse con varias y posibles configuraciones, aunque tampoco a un rompecabezas más o menos complejo que
pueda recomponerse con el solo recurso de la imaginación, sino más bien –como diría
Buchholz (1986: 224)– ante un hecho de consecuencias históricas.
2. PRECEDENTES HISTÓRICOS
Resulta evidente que el inicio de la investigación sobre la cronología de estas fíbulas
está íntimamente ligado al descubrimiento del depósito de la Ría de Huelva, lo mismo
—246—
[page-n-248]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
3
que con los trabajos específicos que se hicieron sobre él, realizados –entre otros– por M.
Almagro Basch (1940a, 1940b, 1957-58, 1958, 1966 y 1975). Pero no sabemos, a ciencia cierta, a qué se debe la presencia de este depósito en la geografía onubense, ni conocemos las circunstancias de su hallazgo, pese a la existencia de mucha literatura al respecto y a que se hayan emitido diversos modelos explicativos, de los que pensamos que
la versión de Almagro continúa representando, por el momento, la argumentación más
coherente. Es decir, aunque el depósito de bronces perteneciese a la carga de un barco
hundido, no sabemos ni su procedencia ni su destino, porque es evidente la inexistencia,
en el actual registro arqueológico de Huelva, de elementos broncíneos relacionados claramente con el contenido de tal depósito, lo que impide la determinación de su adscripción territorial. Desde esta perspectiva, opinamos que el conjunto onubense podría proceder incluso de otros ámbitos peninsulares, como Andalucía Oriental, la propia Meseta
o Extremadura, donde artefactos como los que lo integran presentan un mejor y más
documentado registro.
Dejando a un lado las circunstancias de origen y procedencia del depósito, incluyendo con ello las demás dudas que plantea, sí aparece nítidamente la presencia de un grupo
de más de cuatrocientos útiles, entre ellos nueve fíbulas o fragmentos de ellas que configurarían a lo largo del tiempo el denominado tipo Huelva y que, en cierta forma, fecharon parte de este y –en ocasiones– otros depósitos y agrupaciones arqueológicas, al amparo de ciertas coincidencias o interpretaciones artificiosas y también interesadas.
El problema fundamental de estas fíbulas, dentro del parámetro temporal, es que fueron fechadas desde un primer momento por asociación con otros ejemplares no plenamente asimilables del Mediterráneo Central y Oriental, que estaban aún más descontextualizados que los de Huelva, no respondían al tipo en cuestión y contaban con cronologías mucho más ambiguas; aunque la fuerza del difusionismo empleado en estos estudios
pareció del todo suficiente. En ello, resultó evidente el reconocimiento internacional de
la importancia arqueológica del depósito de la Ría de Huelva, así como del estudio particularizado de sus fíbulas que hiciera el profesor Almagro Basch, cuyos trabajos en este
sentido fueron fundamentales e inspiradores de toda la investigación posterior. Más aún,
diríamos que algunos aspectos de su indagación, como por ejemplo la documentación
gráfica de los objetos que conformaban el depósito, sigue siendo a nuestro entender el
único referente fiable.
Ya en un primer trabajo, Almagro Basch (1940a: 138) consideraba que las fíbulas
eran los únicos objetos del depósito que reflejaban relaciones directas con el
Mediterráneo, haciendo derivar el tipo, ya más evolucionado por su decoración, de las
formas sículas tardías de Cassibile, con una fecha no anterior al 750 a.C. En un estudio
paralelo (Almagro Basch, 1940b: 3) afirmaría que:
«Los tipos sicilianos han hecho nacer, desde luego, los modelos españoles, del que
es el más antiguo ejemplar el de Huelva, pero no el único, y de ninguna manera de la
misma época que sus precedentes sicilianos. Aclimatado en España el tipo, perduró evo—247—
[page-n-249]
4
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
lucionando, siendo un caso más del conservadurismo extremo de nuestra Península».
En otro trabajo más puntual, centrado en estas fíbulas, insistía en la fecha de 750 a.C.
para datar la totalidad del depósito onubense, en base a su aparición en el mismo
(Almagro Basch, 1957: 9). En cuanto a los paralelos exógenos que cotejó para estas fíbulas cambiaron progresivamente, a medida que avanzaba en sus investigaciones. En las
primeras ocasiones, Chipre era el lugar de origen «donde más claramente encontramos
paralelos a la estructura y organización ornamental de las fíbulas más corrientes en el
depósito de Huelva» (Almagro Basch, 1957: 13), llegadas a la Península con el comercio fenicio-chipriota. En opinión de Almagro, el tipo de fíbula de Kourion constituía
–aunque sin una cronología exacta– el precedente y origen directo de la fíbula de Huelva
(Almagro Basch, 1957: 31). También hizo entrar en escena, como predecesor inmediato,
el ejemplar considerado de tipo Kourion que se localizó en el estrato VA del yacimiento
palestino de Megiddo, aceptándolo con una insegura cronología del 1050-1000 a.C.
(Almagro Basch, 1957: 33). Finalmente, consideraba que los ejemplares de Huelva eran
una variante posterior provincial, derivada del tipo de fíbula de Kourion-Megiddo, con
paralelos cronológicos en las fíbulas de arco triangular con botón en el vértice del ángulo, tipo Tamasos, Lindos, Egina y Kourion (Almagro Basch, 1957: 36).
De estos trabajos pioneros de Almagro Basch deberíamos quedarnos básicamente
con la visión de conjunto que tuvo de las fíbulas antiguas, dentro del entorno circunmediterráneo. Sus paralelos fueron, en cierta forma y para la época, correctos, especialmente
los referidos –aunque con algunos matices– al Mediterráneo Oriental; mientras su cronología de mediados del siglo VIII a.C. para el depósito de la Ría de Huelva fue aceptada durante más de cuarenta años por la investigación oficial, pues sólo en los últimos
años ha sido elevada de forma paulatina y con argumentos poco más firmes que los
suyos. Especialmente se han derivado de condicionantes tipológicos, a partir de los restantes bronces descontextualizados que se asociaban a estas fíbulas de la Ría, pero nunca
a partir de los mismos imperdibles. Por último, debe destacarse también que Almagro se
adelantó a su tiempo al valorar los posibles contactos precoloniales del Mediterráneo
Oriental con la Península, que hoy están tan en boga, y que trajeron por una “ruta directa greco-chipriota” algunos modelos fibulares peninsulares y otros hallazgos que justificaban, por otra parte, en este contexto la fundación temprana de Cádiz (Almagro Basch,
1957: 46).
Trabajos posteriores de M. Almagro mantuvieron sus puntos de vista sobre el origen
chipriota de la fíbula de tipo Huelva y su cronología de 750 a.C. (Almagro Basch, 195758, 1958, 1966). Su argumentación se aceptó ampliamente por los investigadores españoles sin recurrir a ningún aparato crítico concreto, siéndolo algo menos por los estudiosos extranjeros.
Entre éstos últimos debe destacarse a H. Hencken, que al publicar en 1956 un trabajo sobre espadas de lengua de carpa de Francia, España e Italia, se refirió necesariamente a las fíbulas de Huelva, aceptando una cronología no solo del siglo VIII, sino también
—248—
[page-n-250]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
5
del VII a.C. Se basaba en las conexiones del sur de la Península Ibérica con el
Mediterráneo Oriental, con argumentos como la existencia común en ambos extremos del
Mediterráneo de los denominados escudos Herzsprung (de escotadura en V), para lo que
se apoyaba en una fecha tardía del Hallstatt C (Hencken, 1956: 132). En un trabajo posterior sobre las fíbulas de Huelva este autor consideró un origen único para las fíbulas
sicilianas y chipriotas, a partir del ejemplar de Megiddo (Hencken, 1957: 213 ss.), pero
hizo derivar los ejemplares de Huelva de los tipos chipriotas. Aún más tarde, al estudiar
los cascos europeos, situó el ejemplar de Huelva en el siglo IX a.C., con lo que fechó todo
el depósito metálico de la Ría (Hencken, 1971: 72 ss.).
J. Birmingham (1963: 103) en otro interesante estudio sobre las fíbulas de Chipre y
del Mediterráneo Oriental, difirió radicalmente de las tesis de M. Almagro, considerando
que los ejemplares de la Ría tenían un origen plenamente occidental. Su hipótesis se basaba no solo en argumentos tipológicos, como pudiera ser el codo cerrado, o fundido, de
los ejemplares orientales más evolucionados que los peninsulares, sino también en el
avanzado contexto cultural en que solían aparecer. Para esta autora, en el probable caso
de que las fíbulas de la Península Ibérica derivaran de tipos chipro-levantinos, sólo alcanzarían cronológicamente –siguiendo bases exclusivamente tipológicas– los inicios, o
mediados del siglo VIII a.C.
Otros autores extranjeros se mostraron partidarios de elevar la cronología de los
ejemplares de Huelva, tal como hizo L. Bernabó Brea (1964-65: 13), quien atribuyó al
comercio fenicio su difusión por todo el Mediterráneo. Por su parte, P. G. Guzzo, en otro
sugerente trabajo sobre las fíbulas del depósito onubense, abundando en los orígenes chipriotas y de Próximo Oriente que ya propugnara M. Almagro Basch, llegó a afirmar que
tales fíbulas no ofrecían elementos de referencia suficientes para establecer una comparación totalmente exhaustiva, aunque pudieran fijarse caracteres comunes como el representado por el espesamiento del arco (Guzzo, 1969: 299-309). Este investigador creía que
otros paralelos tipológicos de las fíbulas de Huelva se encontraban en ejemplares sicilianos de Cassibile, fechados en la denominada fase Pantalica II, indicando que los casos
peninsulares constituyen un tipo híbrido de elementos orientales y sicilianos, mezcla de
las actividades propias del comercio desarrollado por los fenicios entre los extremos del
Mediterráneo, a lo largo de los siglos X al IX a.C.
Hasta finales de los años sesenta la dialéctica interpretativa sobre los orígenes y cronología de las fíbulas de la Ría de Hueva se centró, especialmente, en la búsqueda de
paralelos más o menos acertados del Mediterráneo Central y Oriental, con cronologías
dispares que oscilaban entre los siglos VIII, IX e incluso el X a.C. A partir de la década
de los setenta, la investigación sobre el tema sufre un cambio brusco, entrando en escena las dataciones radio-carbónicas que dieron lugar, a mediados de los noventa, a lo que
denominaremos fase de calibraciones y re-calibraciones. Pero, ¿qué sucedió en el
transcurso de esos años?
En el ámbito nacional siguieron utilizándose modelos ya propuestos por Almagro
—249—
[page-n-251]
6
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Basch desde los años cuarenta, adecuándolos ahora a las nuevas fechas absolutas. Se
publicaron dos tesis de doctorado (Ruiz Delgado, 1989 y Storch, 1989) que recogían
entre otros estos tipos fibulares, en algún caso con precisiones interesantes. Se dieron a
conocer dos contextos arqueológicos con fíbulas y dataciones por C14 (Delibes, 1978:
225-250; Carrasco et al., 1985: 265-333; ídem, 1987) y salieron a la luz algunos trabajos
en los que se quiso dar un contenido cultural a estos bronces, como en el de FernándezMiranda y Ruiz-Gálvez, aunque con resultados limitados (Fernández y Ruiz-Gálvez,
1980: 65-80), a los que se añadiría el coordinado más recientemente por Ruiz-Gálvez
sobre el depósito de la Ría de Huelva (Ruiz-Gálvez, ed., 1995), que serán tratados después con mayor detenimiento.
En el ámbito internacional encontramos novedades importantes en el útil análisis de
H. G. Buccholz (1986: 223-244) sobre las fíbulas chipriotas, con interesantes referencias
a las de Huelva; así como algunas de las opiniones vertidas en las publicaciones de F. Lo
Schiavo (1978: 25-116; 1991: 213-224; 1992: 296-303; Lo Schiavo y D’Oriano, 1990:
99-161). Es quizás lo más destacable, pues el trabajo de A. Coffyn sobre el Bronce Final
Atlántico no es trascendental, ni adecuado en el aspecto concreto que aquí desarrollamos
(Coffyn, 1985).
Repasando las cronologías existentes en la bibliografía de los años setenta se comprueba que el depósito de la Ría de Huelva se situó y reafirmó hacia la mitad del siglo IX
a.C., lo que no deja de sorprender y permite preguntar qué sucedió para tan drástica subida en el tiempo. Sin lugar a dudas, esta elevación del marco temporal se debió a la publicación por parte de M. Almagro-Gorbea de seis dataciones absolutas obtenidas por C14,
procedentes de muestras de madera extraídas –en su totalidad– de los regatones de algunas de las lanzas que formaban parte del hallazgo onubense (Almagro-Gorbea, 1977: 173;
Almagro-Gorbea y Fernández-Miranda, 1978: 101-109). La nueva cronología se situaba
entre 880 y 850 a.C. sin calibrar (s. c.); es decir, en el siglo IX a.C. La coherencia entre sí
de esas fechas hizo posible su homologación y aceptación por parte de la generalidad de
los investigadores, sin que se cuestionara nunca la bondad de su procedencia, después de
que estas maderas pasaran tantos años sumergidas en un medio orgánico, y sin considerar
las condiciones sufridas en la extracción del agua, aparte de los más de cincuenta años
pasados desde su recuperación en los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Pero, por
otra parte, la cronología propuesta parecía coincidir con los presupuestos de la investigación de entonces, por lo que a ese referente temporal fueron incorporándose, sin más,
todos los hallazgos broncíneos que aparecieron posteriormente en la Península y que guardaban alguna contrastable similitud con los metales recuperados en la Ría de Huelva.
Nunca llegó a ponerse en duda cuál de los nuevos hallazgos tenía verdaderamente ese
marco cronológico, si se correspondía con la fecha del hundimiento del barco, o si encajaba mejor con los objetos más tardíos que también pertenecían al depósito.
Oportunamente, en base a esta cronología y al trabajo de H. Schubart sobre el Bronce
del Suroeste (Schubart, 1975), Fernández-Miranda y Ruiz-Gálvez intentaron reordenar el
—250—
[page-n-252]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
7
contexto cultural del depósito onubense (1980: 65-80), en una ardua tarea en la que no
estaban muy claros los datos originales que permitirían iniciar esa labor. Creemos que
esos datos eran escasos, por no decir ninguno; es decir, no había nada especial que justificase tal empresa y que la apoyase con suficientes garantías científicas; quizás por ello
se obtuvo una incorrecta lectura del problema y una limitada interpretación del registro
arqueológico. Para entenderlo mejor puede bastar un ejemplo: al tratar el tema de las
fíbulas estos autores señalan que la fecha propuesta por M. Almagro Basch, en 750 a.C.,
no podía sostenerse con las nuevas dataciones radio-carbónicas obtenidas por M.
Almagro-Gorbea, pero tampoco por la «presencia de estas fíbulas en los depósitos franceses tipo Nôtre Dame D’Or y Vénat» (Fernández-Miranda y Ruiz-Gálvez, 1980: 67), lo
que dotaba a este último argumento de un valor científico que no alcanzamos. En realidad, parece que esos depósitos franceses que se fechaban entre el 850-700 a.C., por similitud con un nivel de ocupación de la cueva de Queroy (Gómez, 1978: 394-421), sirvieron para que nuestros autores estimaran que la cronología de Almagro Basch debía elevarse un siglo.
Tal alza cronológica ignoraba si realmente existía una verdadera relación tipológica
o temporal entre las fíbulas de Huelva y las de los depósitos franceses; más aún, si se considera el argumento esgrimido de que las fíbulas francesas estaban en un estado fragmentario como las de Huelva «cuando fueron enterradas», esto sería índice –de modo
general– de una mayor antigüedad en su estado primario; por lo que, junto al aval de la
fechación más corta de San Román (870 a.C.), habría que situarlas en los inicios del siglo
IX. Tendríamos que añadir que, frente al estado fragmentario de las fíbulas francesas,
aunque también aparece en las del depósito de Huelva, algunos de los ejemplares onubenses son los más nuevos que conocemos de la serie estudiada; junto a la consideración
de que los mismos autores también indicaron que el «hundimiento del depósito» de la Ría
de Huelva no parecía poder retrasarse más allá de fines del siglo IX a.C., por comparación con otros depósitos más modernos del siglo siguiente.
Ante estos razonamientos huelga decir de nuevo que las fíbulas francesas nada ofrecen en común con las de tipo Huelva, ya que son más modernas y, en algún caso como
la de Vénat, de tipología suficientemente dudosa para aceptarlas razonablemente dentro
del tipo de codo.1 Por todo ello, los paralelos franceses aducidos no podían servir de
mucho en la datación del tipo Huelva y –menos aún– en lo que respecta a sus fechas absolutas, provenientes de la extrapolación de otros referentes y alejados lugares de hábitat.
Es decir, se trataba de paralelos inexistentes, junto a fechas reutilizadas de otros lugares.
1
Ver Coffyn et al. (1981: fig. 13 y planche 27, nº 34 y 35). Las mortajas de estas fíbulas son amplias, así como la sección rectangular (nº 34) y cuadrada de los brazos (nº 35), lo que las alejan ostensiblemente de los tipos ad occhio peninsulares, y, dado que
corresponden a dos fragmentos, es difícil definir el tipo final de fíbula, pues hasta podrían corresponder a algún tipo de las de
doble resorte. La nº 35 es de dudosa filiación; Duval, Eleuére y Mohen (1974: 1-61, fig. 19, 2) las incluyen en su tipo de arco multicurvilíneo acodado y resorte en la modalidad de pie alargado, llegando a aproximarlas a las de Cassibile, para luego acabar relacionándolas sin ningún tipo de contrastación, con las de Megiddo y Kourion.
—251—
[page-n-253]
8
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Fernández-Miranda y Ruiz-Gálvez, en favor de los inicios del siglo IX, sustentaban
la fecha corta (870 a.C.) obtenida en San Román de La Hornija (Delibes, 1981: 173-181),
sobre la que también es posible plantear algunas dudas, como el no tener en cuenta la
amplitud del margen de oscilación (más/menos) de la fecha del yacimiento, o que no
valoraran la fecha más larga. Es evidente que los datos arqueológicos se utilizan en múltiples ocasiones ad usum, atendiendo a modas circunstanciales o intereses propios de la
investigación realizada. En el caso que nos ocupa podría pensarse que la fecha de 870 era
menos comprometedora, por lo que no merecía la pena afrontar la compleja dialéctica de
tan amplio intervalo de calibración, siendo despreciada la fecha larga de este yacimiento
(siglo XI a.C.), que en aquellos momentos era menos acorde.
En este mismo trabajo que acabamos de referenciar no quedaba suficientemente claro
si el depósito de Huelva debía interpretarse como un conjunto material que se enterró, se
hundió u otra cosa de más difícil explicación. Posiblemente esa incertidumbre latente en
1980 fuese la causa que inspirara el siguiente trabajo de Ruiz-Gálvez. Nos referimos al
sugerente estudio de conjunto que se editó no hace mucho sobre el depósito de la Ría de
Huelva (Ruiz-Gálvez, ed., 1995), donde se inicia una interesante y nueva línea de la
investigación de la que disentimos globalmente y que, en síntesis, supone la moderna
revisión de los trabajos de Almagro Basch. Aquí solo destacaremos sucintamente ciertos
aspectos relacionados con la tipología, significado y cronología de las fíbulas, aunque
entendemos razonablemente que hay otros muchos planteamientos polémicos que requerirían ser analizados en profundidad.
La detenida lectura de las aportaciones de este libro permite un amplio recorrido por
asuntos de lo más variado: entornos alejados, tapices antiguos, etc.; todo, envuelto en una
exposición dialéctica atractiva y entretenida, que muchas veces se agradece en una literatura científica poco proclive a la agilización, suavización y amenización de temas, que
–por contra– están dominados por áridos y puros modelos analíticos. Pero creemos, sinceramente, que este tipo de presentación de contenidos arqueológicos conlleva el riesgo
de olvidar el fondo de la cuestión y facilita en demasía el desarrollo de un envoltorio que
hace olvidar el continente, o contribuir a una mayor opacidad. No se trata, por otro lado,
de una línea de investigación y puesta en escena totalmente novedosa, puesto que ya ha
sido presentada por investigadores de la escuela anglosajona a partir de hallazgos arqueológicos propios que resultan difíciles de comprender cuando se extrapolan a problemas
concretos del mediodía ibérico. No queremos negar con ello la viabilidad de comprensión y explicación de los procesos de finales de la prehistoria como los expone M.ª L.
Ruiz-Gálvez, sólo que resulta de difícil asunción en una época donde las relaciones centro-periferia han de limitarse espacialmente más de lo que permiten algunos planteamientos.
La aceptación de cualquier koiné es difícil incluso en las zonas más desarrolladas del
mundo antiguo, pero en cualquier caso debe plantearse básicamente en la doble dirección
que marca el centro con sus respectivas periferias; ahora bien, establecer una hipotética
—252—
[page-n-254]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
9
realidad en la que se reproducen esquemas de igual consistencia (koiné) entre distintos
márgenes de esa misma periferia resulta algo más peliagudo. Los argumentos expuestos
en los trabajos de investigación más recientes de M.ª L. Ruiz-Gálvez parecen incidir en
esta última problemática indicada, tratando de relacionar ciertos aspectos de la Ría de
Huelva con interpretaciones etno-arqueológicas de raíz sajona que, al menos, resultan de
difícil comprensión en la Península. Así lo creemos cuando plantea problemáticas cuestiones como la costumbre nupcial del rapto de la novia en relación con la Ría (RuizGálvez, 1993: 219-251); o cuando interpreta el hallazgo onubense mediante la hipótesis
de la existencia de una especie de necrópolis trashumante. Se trata de planteamientos
de indudable interés, pero el registro arqueológico existente creemos que permite aceptar derroteros interpretativos de distinto signo.
Centrándonos en el registro arqueológico que nos ocupa: es decir, en las fíbulas que
en su momento fueron los tipos fósiles en que se basó la cronología del depósito de
Huelva, debemos plantear de partida la cuestión de las novedades documentales aportadas por Ruiz-Gálvez respecto de los trabajos pioneros de M. Almagro Basch. Primero hay
que considerar la limitada documentación presentada, lo que produce un cierto sesgo en
su análisis, si la relacionamos con la aportada por el propio Almagro, en lo que redunda
el limitado tratamiento gráfico que los objetos recibieron, pese a que podría haber constituido un recurso fundamental para el conocimiento de su tipología. Esta última evidencia se ejemplariza en la lámina (Ruiz-Gálvez, ed., 1995: lám. 11) donde se recoge la
documentación de las fíbulas, concretamente las correspondientes a los números 24, 26,
28, 29 y, especialmente, la 27, que coincide con la famosa fíbula sícula que tanta importancia tuvo en los trabajos iniciales de M. Almagro para establecer las relaciones centromediterráneas del depósito. Su insuficiente representación gráfica se completa negativamente con la ausencia del detalle de las finas decoraciones incisas que, en realidad, muestran las fajas centrales de los brazos de la fíbula y que son tan características en estos
imperdibles, como agudamente describía, precisaba y documentaba hace casi cincuenta
años M. Almagro (1957: 12). La sorpresa ante el falseamiento y equívoco provocado por
los nuevos dibujos quedó confirmada tras revisar la bibliografía general de la monografía editada por Ruiz-Gálvez, que permitió confirmar que aquel estudio puntual de M.
Almagro Basch no parecía haberse consultado, ni contrastado con las fíbulas originales,
explicando así el error de documentación que se ha señalado.2 Desde nuestra perspectiva,
esta circunstancia es especialmente importante, dado que en el modelo interpretativo que
defendemos son precisamente las tipologías las que, dentro de las escasas referencias
absolutas en las que nos movemos, dan a estos objetos ciertos datos de cronología relativa interna.
2
El descuido tipológico de la autora se hace evidente en otros aspectos: así, al analizar la descripción o ficha que se ofrece de las
fíbulas en el catálogo, vemos que de forma reiterada se confunden los resortes fibulares, no distinguiendo entre muelle y charnela al describir las fíbulas onubenses. En realidad, las fíbulas estudiadas nunca tuvieron charnela, pues es evidente que constituye
un recurso técnico muy posterior al tipo antiguo de codo.
—253—
[page-n-255]
10
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
No es de extrañar que estos equívocos se produzcan en el trabajo de Ruiz-Gálvez, pues
en estudios anteriores ya parecía definir incluso tipos de imperdibles que desconocemos
(1993b: 49). Así ocurre con la que denomina fíbula chipriota de arco serpeggiante cuya
relación con el tipo Huelva también desconocemos, aunque la fecha que le aplica en los
siglos XI/X a.C. lo haría posible. Esa ‘novedosa’ fíbula la sitúa junto con los ejemplares
tipo ad occhio en la costa levantina peninsular, a partir del ejemplar de Mola d’Agres que
publicara M. Gil-Mascarell (1989: 129-144); aunque también relaciona el litoral con el
interior de la pretendida área atlántica de la Península, concretamente por medio de las
inconexas fíbulas que describe Salete da Ponte en Portugal (1989: 73-79), además de la
publicada por C. Blasco procedente del Valle del Manzanares (1987: 18-28).
Sorprende que, en principio, ninguna de las autoras señaladas utilice el siglo XI para
fechar sus fíbulas, aunque en el caso de algunas ad occhio peninsulares esta cronología
pudiera tener algo de fundamento, pese a nuestras dudas. Pero no son estas las fíbulas que
interesan de momento, al escapar del ámbito del presente trabajo; además de no servir,
indudablemente, para concretar el aparente nuevo tipo dado a conocer por Ruiz-Gálvez.
Por contra, los ejemplares portugueses son los que quizás puedan ayudarnos en el esclarecimiento de la curiosa ingeniería tipológica a que abocan las originales interpretaciones que analizamos.
Revisando la bibliografía en la que se apoya Salete da Ponte comprobamos que incluye todos los tipos antiguos portugueses del Bronce Final Atlántico en su grupo de arco
multicurvilíneo, fechados globalmente en el curso de los siglos IX-VIII a.C. (Da Ponte,
1989: 76). Sin embargo, M.ª L. Ruiz-Gálvez Priego, sin conocer aparentemente estos
tipos, indicará que «nada se opone sin embargo, a una datación más alta –s. XI-X a.C.–
que no desentona con el ambiente de los castros portugueses en los que estas fíbulas aparecen», añadiéndole la referencia del mapa de dispersión que aporta la investigadora portuguesa (1993: 49 ss.) A continuación, especula –totum revolutum– con los castros de
Santa Luzia, Mondim da Beira y Baiôes en el distrito de Viséu, y su situación cercana a
las vetas minerales del estaño, para sostener la alta fecha que adjudica a la tumba de Casal
do Meio.
Sin necesidad de entrar críticamente a fondo en las argumentaciones de Ruiz-Gálvez,
pero refiriéndonos siempre al documento arqueológico en sí, comprobamos que la fíbula de
Mondim da Beira (existen dos) corresponde realmente a un hallazgo de codo descontextualizado, de tipología moderna, que quizás deba considerarse una pervivencia tardía y
colateral del tipo Huelva, no asimilable al “nuevo tipo” chipriota de arco serpeggiante, ni
con los modelos ad occhio. La del castro de Senhora da Guia (Baiôes), que Ph. Kalb dio a
conocer en sus excavaciones de 1977 (Kalb, 1978: 112-138, Abb. 10), es un caso extremadamente dudoso, por no decir mal interpretado. Aunque considerada por sus descubridores
de “doble espiral” (Doppelspiralfibel), no se corresponde con la realidad, pues a simple
vista pudiera parecer un tipo ad occhio, pero su sección triangular y su configuración general, faltando resorte y mortaja y su extremo apuntado, nos hace dudar incluso de su clasifi—254—
[page-n-256]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
11
cación como fíbula, pudiendo ser un tipo de punzón transformado posteriormente con esa
forma definitiva. La de Santa Luzia pudiera ser un ejemplar sui generis del tipo ad occhio,
que sus descubridores fechan entre la segunda mitad del siglo IX y el VIII a.C., pero que
paralelizan con la también descontextualizada de Nossa Senhora de Cola, que sí resulta por
tipología y cronología claramente dudosa (Da Ponte e Inês Vaz, 1988: 181), pues ni siquiera parece ad occhio, pero tampoco de codo en sentido estricto. Más aún, Salete da Ponte la
denomina de arco murticurvilineo serpentiforme, situando su origen italiano en el siglo VIII
a.C. y, en contextos halsttáticos del Sudeste francés y peninsular (?), en el VII a.C. (Da
Ponte, 1988: 75-87). En definitiva, estos “útiles” sirvieron a Ruiz-Gálvez para argumentar
y sustentar parcialmente una serie de ‘viajes exploratorios’ por parte de “visitantes orientales” hasta la Península Ibérica, aunque quede por solventar desde qué parte de Oriente lo
hicieron y en qué momento se produjeron tales viajes.
Siguiendo con el trabajo editado por Ruiz-Gálvez sobre la Ría de Huelva, una vez
comprobado el uso dado al registro arqueológico, tendríamos que continuar con el tratamiento que en su estudio reciben las circunstancias cronológicas. Pese a que inicia este
apartado con una sugerente frase en torno a que ha «‘calibrado’ las dataciones absolutas
de Ría de Huelva» (Ruiz-Gálvez, 1995: 79), la verdad es que no se aportan elementos
novedosos o de relevancia, por lo que la inseguridad cronológica se patentiza a lo largo
del trabajo en muchos pasajes, en los que se destacan ambientes de los siglos XI, X, y IX
a.C. Todo confluye en un cuadro sinóptico/cronológico del Bronce Final de la Península
(Ídem, 1995: fig. 17), donde no quedan recogidas las fíbulas del depósito onubense, que
ocupa una amplia celdilla (desde el 1250 al 900 a.C.) compartida por una fuente de cerámica cogoteña y la fíbula ad occhio del Valle del Manzanares. Es decir, se evidencia cierta inseguridad para la comprensión dentro del contexto del Bronce Final de la fíbula más
genuinamente peninsular, utilizándose en cambio el tipo ad occhio para definir el modelo predominante del período en relación con la Cultura de Cogotas. Esta asociación está
fuera de toda duda, considerando el amplio espectro cronológico que atañe a esa cultura,
pero de igual forma podría asociársele prácticamente cualquier otra fíbula antigua de la
Península, incluso algunas más tardías. En este particular caso, la ‘excepcionalidad’ de la
fíbula del Manzanares ha sido determinante para su exclusiva inclusión en un cuadro,
vacío desde el punto de vista cerámico, donde la incorporación del tipo Huelva hubiese
tenido también coherencia. Pero parece que para la autora las fíbulas ad occhio, Huelva,
portuguesas, etc., pueden englobarse en el nuevo tipo chipriota de arco serpeggiante
bajo una cronología de los siglos XI/X a.C.
Cronológicamente, las calibraciones realizadas por Ruiz-Gálvez Priego sobre las
dataciones radio-carbónicas obtenidas por M. Almagro-Gorbea en la Ría de Huelva tienen unos intervalos de más de 300 años (Ruiz-Gálvez, 1995: 79). Aunque también se
comprueba que los datos acaban tomando un incomprensible sesgo, pues de forma aproximada se observa que los intervalos están dentro de un arco de oscilación bastante más
variable de lo que aparentemente se señala. Así, una de las fechas se aproxima más a los
—255—
[page-n-257]
12
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
400 años (CSIC 202: 1200/820 B.C.); otra, gira en torno a los 350 (CSIC 205: 1160/810);
tres más, sobre 340 (CSIC 203, 206 y 207: 1160/820) y una cerca de 320 (CSIC 204:
1130/810).
Esto se completa con la afirmación de la propia M.ª L. Ruiz-Gálvez Priego cuando
indica que «las fechas más probables se sitúan entre la 2ª mitad a fines del s. XI e inicios
a 1ª mitad del s. IX para las muestras CSIC 202, 203, 206 y 207 y fines del s. XI, s. X y
mediados del s. IX a.C. para la muestra CSIC 205 y s. X a.C. para la muestra CSIC 204».
De sus propios elementos de juicio ya se deduce que estas cronologías son bastante coherentes entre los inicios del siglo XI y finales del IX a.C., por lo que no tendría que buscar otras justificaciones para su adecuación. Pero, posteriormente, «por razones de contexto arqueológico» piensa que la datación más aceptable del depósito de la Ría de
Huelva es el siglo X a.C. y, ante la nueva inseguridad, apoya la última data en las fechas
absolutas del siglo IX, obtenidas en los horizontes más antiguos de las factorías coloniales fenicias de Andalucía Oriental.
Sin necesidad de ahondar en cuestiones sobre las que volveremos, debe apreciarse
primero que se arranca de fechas absolutas a partir de muestras conflictivas que, en el
mejor de los casos, sólo fecharían los regatones de las lanzas de las que se obtuvieron;
segundo, se utilizan calibraciones sin que se dé información sobre su porcentaje de probabilidad; tercero, se diluyen las fechas reales de estas calibraciones en un amplio y poco
claro cuadro; cuarto, se entresacan de los intervalos de calibración, sin mayor especificación, aquellas cronologías más acordes con los planteamientos defendidos; quinto, pese
a lo anterior, se añade una fecha más aceptable del siglo X a.C.; por último, se extrapolan cronologías de otro ámbito geográfico y cultural –el representado por las colonias
fenicias de Andalucía Oriental–, tratando de sustentar el ambiente temporal que mejor
sintoniza con tan complejo universo de nuevas calibraciones.
El conjunto así presentado no está exento de cierta espectacularidad, aunque se nos
antoja algo artificioso, complejo e innecesario; pero quizás tenga su particular justificación. De hecho, Ruiz-Gálvez añade a este peculiar sistema otro complejo entramado cuya
finalidad podría ser la adecuación de sus cronologías a las propuestas que había venido
estableciendo para la Europa atlántica J. Gómez (1991: 369 ss.). Olvidando la urdimbre
artificial de este inseguro entramado, debemos interesarnos por el tratamiento dado a las
cronologías absolutas de dos de las cuatro únicas fíbulas peninsulares de tipo Huelva aparecidas en contexto estratigráfico; si hacemos excepción de la del Cerro de los Infantes
de Pinos Puente, que no cuenta con fechas absolutas y a la que no hace referencia nuestra investigadora, pero que fue extraída de un contexto estratigráfico preciso, constituyendo un ejemplar de obligada referencia si, además, pretendemos hablar de metalurgia
y centros productivos peninsulares. La cuarta fíbula es la de la calle San Miguel de
Guadix (Carrasco et al., 2002b), pero de la que tampoco trataremos aquí porque su conocimiento es posterior al trabajo de Ruiz-Gálvez En concreto, nos referimos ahora a las
procedentes de San Román de La Hornija y Cerro de la Miel.
—256—
[page-n-258]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
13
En el caso de la fíbula vallisoletana (Delibes, 1978: 225-250), Ruiz-Gálvez da también un tratamiento particular a su cronología, diferente al utilizado con las calibraciones
de la Ría de Huelva. En ella especifica que los intervalos de calibración para las dos
fechas absolutas proporcionadas por San Román son de 510 y 636 años, respectivamente, considerando por lo tanto que son poco indicativas (Ruiz-Gálvez, 1995: 81), y contrastando así que su artificial intervalo de 300 años para las dataciones de Huelva sí
podría ser representativo. Para la autora, tener en cuenta en las calibraciones intervalos
de 400 y 350, en lugar de 510 y 600 años, supone aceptar de igual forma pautas cronológicas demasiado extensas y, por lo tanto, poco definidoras para el Bronce Final en que
se incluyen, no siendo así para otros períodos más antiguos de la Prehistoria. En realidad,
rechazar algunas dataciones radio-carbónicas de amplio intervalo, o algunas ligeramente
superiores a las que se aceptan, sería un absurdo. Por lo que se hace evidente la intención
de hacer caso omiso desde un principio de las datas de San Román, posiblemente por dificultades de interpretación, u otros motivos que se nos escapan, aunque ello no sea óbice
para fechar el yacimiento y no precisamente –como sería lógico– por su contexto arqueológico, cuando afirma que «por la presencia de una fíbula de codo como en la Ría de
Huelva, cabe suponer un ambiente cronológico similar, en torno al s. X-IX a.C.»
Es preciso matizar primero que, para excluir las fechas absolutas, explicita en números reales los intervalos de calibración, sin aislar en este caso «las fechas más probables»;
posteriormente, fecha por un tipo fibular que considera similar a los onubenses y aporta
una datación extraída de las calibraciones de Huelva que, dice, tiene su apoyo más firme
en cronologías absolutas posteriores, aunque estas se hayan obtenido en otro y muy distinto ambiente.3 Frente a todo esto, debemos considerar las cronologías de San Román
suficientemente coherentes, porque sus intervalos de calibración son relativamente coincidentes y sus cronologías calibradas (cal. ANE 1S) inciden en torno a los inicios del
siglo XI a.C. Una fecha que, por lo elevada, no sería aplicable a las fíbulas procedentes
de la Ría de Huelva, pero que en cambio sí alcanza suficiente coherencia en el hallazgo
de Valladolid respecto del contexto en la que se obtuvo, pese a otros inconvenientes que
trataremos posteriormente.
Respecto de la fíbula del Cerro de la Miel, Ruiz-Gálvez también se ha extendido críticamente hablando de su asociación con la que ella denomina «supuesta» espada, contexto arqueológico, escasez de sondeos, etc. en el yacimiento; pero sobre lo que no nos
detendremos porque es objeto de un estudio más extenso.4 Sólo indicaremos que la fecha
3
4
Nos referimos a las dataciones absolutas ya citadas de las factorías fenicias de Andalucía Oriental. Un apoyo cronológico que es
difícil averiguar de dónde procede leyendo el artículo de M.ª L. Ruiz-Gálvez Priego (1995: 68 y 79), puesto que remite a un libro
de M.ª E. Aubet, de 1994, que luego no aparece como tal en la bibliografía, sino que es citado por la fecha de su primera edición
(1987), confundiendo al lector que no esté habituado a consultar estas obras, porque las referencias de cronología radio-carbónica solo aparecen en la segunda edición (Aubet, 1987, 1994: 323).
Se trata del trabajo completo sobre estas fíbulas: Carrasco, J. y Pachón, J. A. (en preparación): Las fíbulas de codo tipo Huelva.
Monografías de Arte y Arqueología. Universidad de Granada.
—257—
[page-n-259]
14
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
que adjudicamos en su momento al hallazgo, entre el último tercio del siglo XI y la primera mitad del X a.C. (Carrasco et al., 1985: 327 y 328), la seguimos manteniendo con
ciertas matizaciones al alza que exponemos más abajo.
En relación con las cronologías absolutas propuestas para estos dos últimos yacimientos, A. Mederos, al referirse recientemente a sus fíbulas, incide –por diversos motivos– en una antigüedad de los siglos XII-XI (Mederos, 1996: 95-115). Por su parte, G.
Delibes y Fernández Manzano expresan con buen criterio que la sepultura de La
Requejada es «inexcusablemente» de comienzos del primer milenio a.C. (Delibes y
Fernández, 1991: 208).
Siguiendo a investigadores anglosajones, Ruiz-Gálvez sitúa la Ría de Huelva en el
margen, o zona que alcanzarían los contactos e influencias indirectas de los grandes
emporios urbanos del Mediterráneo Oriental, haciendo llegar al Sureste y Mediodía peninsular elementos materiales desde el último tercio del segundo milenio a.C. En la nómina
de objetos supuestamente llegados a la Península que la autora proporciona en ese proceso, sin que sepamos la concreta procedencia desde ese ámbito oriental, ni la exacta presencia de este tipo de fíbulas, cita el ajuar de la Roça de Casal do Meio (Spindler y Da
Veiga, 1973: 60 ss.; Spindler et al., 1973-74: 91-153). Sin entrar en el tipo y cronología de
la fíbula que se asocia a este enterramiento portugués, fuera del ámbito tipológico estudiado y ajeno a las relaciones de origen con el depósito de la Ría de Huelva, sí interesa
puntualizar algunas argumentaciones esgrimidas al respecto. Ruiz-Gálvez disiente de la
cronología de los siglos IX-VIII a.C. ofertada por M.ª Belén y J. L. Escacena, al considerarla baja; pese a que otros investigadores apoyan esa datación, tanto los excavadores de
la sepultura, como M. Almagro-Gorbea (1977: 187), M. Pellicer5 y un largo etcétera entre
los que nos incluiríamos, son partícipes de ellas. Entonces, qué nuevos argumentos sostiene Ruiz-Gálvez para elevar estas cronologías hasta los siglos XI-X a.C. Literalmente
afirma que «las fíbulas sicilianas ‘ad ochio’ (sic) o chipriotas ‘de arco serpeggiante’ admiten fechas más altas, ss. XI/X a.C. Y estas fechas coinciden también con el ambiente de
otros yacimientos peninsulares en que éstas aparecen (Ruiz-Gálvez, 1993: 49-50), y con
el de la Ría de Huelva» (Ruiz-Gálvez, 1995: 139).
Sobre estas afirmaciones, en primer lugar, debería poder explicarse qué fíbulas ad
occhio de la Península han sido fechadas en el siglo XI a.C.: ¿Mola d’Agres,
Manzanares, Casal do Meio o Berrueco?, por indicar sólo las más conocidas en el
momento de la publicación del trabajo de referencia. En realidad, volvemos a incidir en
ello, ninguno de los investigadores que las han estudiado ofrecen tal cronología. Por otra
parte, Ruiz-Gálvez vuelve a insistir en las fíbulas chipriotas de arco serpeggiante que asimila a las de tipo ad occhio, de las que seguimos sin saber a qué fíbulas se refiere o si
estamos –quizá– ante un nuevo tipo desconocido hasta la fecha. Lo curioso de la situa5
Dice M. Pellicer que la fíbula de la Roça do Casal do Meio corresponde a un tipo de doble resorte «con una sola espira en cada
uno de ellos», del tipo Pantalica Sur (850-730), que debe fecharse en el siglo VIII a.C. (Pellicer, 1986: 443).
—258—
[page-n-260]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
15
ción es que todos los argumentos en que se apoya la investigadora son de orden morfológico, aunque sorprendentemente no deje suficientemente claras las tipologías fibulares
a las que se refiere. En definitiva, no vemos la relación de las fíbulas ad occhio con las
de tipo Huelva, para poder incluirlas en un mismo horizonte cronológico; del mismo
modo que no está clara la relación de estas últimas con las chipriotas ni con los consabidos prototipos de Próximo Oriente, o con las procedentes de otros ambientes del
Mediterráneo Central. En suma, no parecen existir argumentos suficientemente coherentes para aceptar la llegada de este tipo de fíbulas de otros ambientes orientales, menos aún
del Mediterráneo Central (Carrasco y Pachón, 2005b). En ello incide la opinión de autores como A. Mederos que llegó a considerar que los tipos peninsulares son más antiguos
que las formas fibulares chipriotas y del Levante asiático (Mederos, 1996: 95-115).
Siguiendo con los ambientes de yacimientos peninsulares que coinciden, según la
misma autora, con aquella cronología de los siglos XI/X a.C., debemos remitirnos a otro de
sus trabajos (Ruiz-Gálvez, 1993: 49-50), que vuelve a insistir en los mismos argumentos ya
señalados. Es decir, la «presencia esporádica de fíbulas sicilianas de tipo ad occhio y chipriotas de arco serpegiante y fechas centrales del siglo XI/X a.C., en yacimientos tanto de
la costa levantina, como de la costa y del interior del área atlántica de la Península».
Relaciona así la dispersión de hallazgos peninsulares con la llegada por vía costera de
poblaciones desde no sabemos donde en “viajes exploratorios”, e insiste de nuevo en la cronología del XI-X que, según ella, ofrecen los castros portugueses de Santa Luzia, Mondim
da Beira y Baiôes, en los que estas fíbulas dice que aparecen. Pero el mapa costero que
Ruiz-Gálvez configura, como justificación de la llegada de poblaciones mediterráneas, no
se corresponde con la realidad, pues el grueso del registro fibular de codo coincide mayoritariamente con el interior peninsular. Es decir, desde Peña Negra de Crevillente, que no
constituye un yacimiento plenamente costero, con hallazgos sólo de fíbulas de codo tipo
Monachil, hasta Casal do Meio, con una forma ad occhio, no ha aparecido ni un solo
hallazgo de fíbulas antiguas en situación litoral o perilitoral, teniendo en cuenta siempre que
las del depósito de la Ría no sabemos su procedencia. Estaríamos, pues, en un tramo costero donde se sitúan y fechan los establecimientos fenicios más antiguos, en los que pueden
argumentarse mejor los posibles contactos precoloniales, pero donde no se han registrado
fíbulas de codo como las descritas por Ruiz-Gálvez. Además, en relación con los castros
portugueses que señala, tampoco pueden aceptarse como asentamientos propiamente costeros, ni las fíbulas corresponden a la realidad descrita, ni tienen relación con el tipo Huelva,
ni podrían fecharse a lo largo de los siglos XI-X a.C.
En definitiva, los argumentos fibulares de Ruiz-Gálvez no son suficientes para justificar la llegada de poblaciones orientales en los siglos XI-X a.C. Creemos que la investigadora ha establecido determinados presupuestos sin contrastar suficientemente, pero
que llega a asumirlos como posibles y acepta, apoyándose en buena parte de su propia
producción bibliográfica, hasta conformar una realidad cronológica y tipológica solo con
apariencia lógica y claramente insuficiente.
—259—
[page-n-261]
16
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Por último, considerando la autora que el depósito de la Ría de Huelva debe interpretarse como una deposición ritual, se hace la pregunta de cuánto tiempo pudo representar la misma: «¿entre el siglo X y VIII a.C.?, ¿sólo hasta comienzos o mediados del
siglo IX a.C.?, ¿siglo X a.C.?», aunque ahora indicará que no lo sabe y, por primera vez,
se olvida del siglo XI a.C. (Ruiz-Gálvez, 1995c: 155).
3. EL REGISTRO ACTUAL
Dejando a un lado ese proceso general de elaboración del propio sistema discursivo,
hemos de volver a la temática puramente arqueológica. Las únicas bases sólidas que, por
el momento y como lo entendemos, se pueden utilizar como argumentaciones coherentes
para el conocimiento global de la cronología del tipo Huelva, residen básicamente en la
delimitación y estudio de una serie de parámetros internos y externos de la propia fíbula.
Entre los de tipo interno, qué duda cabe que el principal de ellos reside en la propia
delimitación del tipo a partir de su análisis morfométrico. En este aspecto solo se puede
comenzar a hablar de un “tipo” cuando las regularidades en las formas son controlables
en más de una pieza (Buchholz, 1986: 227). Desde este punto de vista, hemos conformado el tipo tras el estudio pormenorizado de un conjunto aproximado de treinta fíbulas
(Carrasco y Pachón, 2005a). Así, se ha podido delimitar, en base a la configuración de los
brazos que forman sus puentes, como rasgo evolutivo característico de este tipo de fíbulas, una serie de formas que evolucionarían en el tiempo y que, de forma más o menos
precisa, podrían corresponder a diferentes estadios culturales del Bronce Final.
Otro parámetro interno, considerado en el estudio de la evolución del tipo, ha sido el
análisis compositivo de las aleaciones metálicas que fueron fundidas para la producción
de estas fíbulas (Carrasco et al., 1999: 123-142). Al respecto, pensamos que en la historia de las aleaciones de bronce pudieron darse varias fases evolutivas, al margen de tradiciones locales, conservadurismos, recursos mineros propios de cada región, influencias
tecnológicas exógenas, etc., que coincidirían grosso modo con situaciones culturales a lo
largo de todo el Bronce Final, que es el espacio temporal ocupado por estas fíbulas.
Evidentemente, como en el caso anterior, este parámetro no ofertaría cronologías absolutas, pero sí algunos referentes relativos de cierta validez. También hemos considerado
las posibilidades evolutivas de estas fíbulas en relación con sus dimensiones (Carrasco,
Pachón y Esquivel, en prensa).
En el estudio de los parámetros externos no dudamos que los contextos arqueológicos, donde fiablemente aparecieron estos ejemplares, constituyen referentes cronológicos
concluyentes y decisivos. El gran inconveniente es que siguen siendo escasos y, aún más,
en asociación con dataciones radio-carbónicas, pero consideramos –dentro de esa escasez documental– que disponemos de mejores argumentos para estudiar desde tal perspectiva la cronología de estas fíbulas, frente a tipos similares pero no iguales de otras
—260—
[page-n-262]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
17
geografías mediterráneas. El largo camino por contextualizar este tipo de fíbulas, iniciado con cierto éxito por Almagro Basch hasta los fallidos intentos de Ruiz-Gálvez, ha dado
lugar a importantes aportaciones como la de G. Delibes para la Meseta, entre las que creemos deben incluirse también algunos datos de interés debidos a nuestros estudios
(Carrasco et al., 1985 y 1987).
El esfuerzo más importante desde nuestra parte se produce a partir de 1995, animados por el desconcierto que producía el caos en que se encontraban los estudios de estas
fíbulas, pese a ser elementos definitorios y paradigmáticos de horizontes culturales del
final de la Prehistoria peninsular, pero cuya comprensión y análisis de relaciones había
quedado establecido de forma ciertamente extravagante respecto de otros ámbitos mediterráneos y atlánticos, incidiendo en el cariz exógeno que se les daba. Iniciamos nuestros
trabajos principalmente en relación con Andalucía Oriental, en los que fuimos configurando un mapa más real de la distribución de sus hallazgos, intentando contar siempre
con una adecuada contextualización (Carrasco y Pachón, 1988a, 1988b, 2001, 2002,
2004; Carrasco et al., 1999, 2002b; Carrasco y Pachón, en prensa, 2004, 2005a y 2005b;
Pachón, 1997), a los que habría que añadir los realizados por otros investigadores en
áreas extremeñas (Jiménez y González, 1999; Barroso y González, en prensa) y portuguesas (Carreira, 1994: 47-144) que, en definitiva, dan pie para ser más optimistas en el
futuro de estas investigaciones.
También, como parámetro externo en orden a la clasificación tipológica y cronológica de este tipo de fíbulas, hemos analizado sus posibles débitos extra-peninsulares, en
relación con los consabidos prototipos orientales y con otros menos conocidos o referenciados que, en cierta forma y concretamente estos últimos, nos ayudarán a comprender la
evolución cronológica interna del útil que estudiamos (Carrasco y Pachón, 2005b).
Con lo que se completa la serie de elementos que hemos tenido en cuenta para la sistematización cronológica que vamos a considerar seguidamente, aunque sigamos sin
saber a ciencia cierta si es totalmente correcta, pero que se ha argumentado estrictamente en el conocimiento del tipo de fíbula estudiado y en los datos reales que nos ofrece el
actual registro arqueológico.
Para iniciar una sistematización cronológica, considerando los parámetros descritos,
hemos tenido en cuenta, dentro del actual mapa de dispersión peninsular que ofrecen
estas fíbulas sensu stricto, cinco áreas de distribución coincidentes con Andalucía
Oriental, Occidental, Meseta, Extremadura y Portugal (fig. 1), en la Península. Al margen de estos ámbitos geográficos, no se ha producido, de momento, ni un solo hallazgo
de fíbula que pueda adscribirse al tipo Huelva fuera de la Península, salvo la fíbula localizada recientemente en la antigua necrópolis fenicia de Achziv, en Israel, que sí puede
considerarse como tal (Mazar, 2004: fig. 28, 1); junto a ella, la procedente de Amathus
(Karageorghis, 1987: fig. 193) también podría entrar de forma menos segura en este
grupo. En total, se han computado veintinueve fíbulas del tipo, una aguja y otras cinco
dudosas o espurias.
—261—
[page-n-263]
18
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
—262—
[page-n-264]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
19
El proceso habría que iniciarlo en Andalucía Occidental, donde por tradición se inició la configuración del tipo, como conocemos tras los trabajos de Almagro Basch (fig.
1: 2). Son nueve ejemplares, entre fíbulas y fragmentos aparecidos en el contexto del
depósito de la Ría de Huelva (Almagro, 1957: 7-46), asociados a análisis metalográficos
y fechas absolutas que, en cierta forma, pueden relacionarse con ellas. En el grupo de
Huelva, sin seguridad, podemos incluir un ejemplar descontextualizado que se conserva
en una colección privada de Valverde del Camino, Huelva (Storch, 1989: fig. I-13).
También se han adscrito al tipo, pensamos que de forma forzada, dos ejemplares de propiedad privada, localizadas en el Coronil, Sevilla (Ruiz, 1988; Ruiz et al., 1991) y Coria
del Río, Sevilla (Ruiz, 1989: fig.10:1; Storch, 1989: fig. I-13, I-2), que recientemente han
sido consideradas como tipos degenerados o de procedencia exógena (Carrasco y
Pachón, 2005a). En conjunto, serían diez los ejemplares nítidos que pueden considerarse
con muchas dudas de este ámbito andaluz, pues –en definitiva– seguimos sin conocer la
procedencia original del depósito onubense.
Este depósito, ya se ha dicho, tuvo en los inicios de la investigación una cronología
del siglo VIII a.C. Posteriormente, las dataciones absolutas lo situaron a lo largo del siglo
IX a.C. y, últimamente, hemos comprobado cómo Ruiz-Gálvez, sin argumentos de peso,
utilizando confusamente modelos fibulares del más diverso origen y cronología, pero justificando su presencia peninsular como importaciones debida a incursiones de pueblos
orientales, bajo el tamiz de las calibraciones sobre las dataciones por C14 obtenidas por
Almagro-Gorbea y el concluyente «nada se opone», fecha el depósito indistintamente en
los siglos IX, X y XI a.C. No nos ofrece dudas y, por lo tanto, no nos oponemos a que
alguno de estos siglos corresponda con la cronología de sus fíbulas, aunque nos queda el
interrogante de cuál de ellos, pero desde otros argumentos arqueológicos menos inconsistentes. Tampoco hemos podido saber, tras la lectura de los trabajos de esta autora, a
qué corresponde esta amplia cronología ni qué es lo que fecha: si las fíbulas ad occhio,
las denominadas “chipriotas de arco serpeggiante”, las no contrastadas de codo, las del
tipo Huelva, etc. Ni por supuesto, desde qué ambientes orientales llegaron, ni la relación
que tuvieron con la “necrópolis” de la Ría.
Por todo ello, si consideramos que las tipologías de los elementos broncíneos de este
depósito poco han ayudado hasta la fecha a la definición cronológica del depósito, comprobamos que las dataciones absolutas lo sitúan en el siglo IX a.C., aunque al parecer sin
mucho énfasis y, por último, que los paralelos establecidos para sus fíbulas son escasamente reales, comprobaremos que el panorama cronológico que ofrecen resulta ciertamente difuso. Esto justifica nuestro afán de intentar, precisar o clarificar dicha probleFig. 1.- Distribución general de las fíbulas de codo de tipo Huelva en el Mediterráneo. 1. Grupo de Andalucía Oriental: (de
arriba abajo y de izquierda a derecha) Casa Nueva 1, Cerro de la Miel, Puerto Lope, Allozos 1, Infantes, Casa Nueva 2, Allozos
2 y Guadix (San Miguel, 1 y 2); 2. Grupo de Andalucía Occidental: Ría de Huelva, excepto la no numerada (Valverde del
Camino); 3. Grupo de la Meseta: San Román de la Hornija, Burgos/Palencia, Alto de Yecla, Berrueco y Sabero; 4. Grupo de
Extremadura: Talavera la Vieja, Cáceres; 5. Grupo de Portugal: Abrigo Grande das Bocas; 6. Chipre: Amathus, tumba nº
523; 7. Israel: Achziv, tumba familiar nº 1.
—263—
[page-n-265]
20
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
mática, pero con otro tipo de argumentos y ciertas precisiones que pueden ayudarnos en
tal propósito.
Desde la perspectiva de los acercamientos a la metalurgia de estas fíbulas, considerando la posible evolución existente respecto de los porcentajes de cobre (Cu) y estaño
(Sn) que presentan sus aleaciones, los ejemplares han sido repartidos en dos conjuntos:
el A, para dos casos, y el B, para el resto de ejemplares (Carrasco et al., 1999: 13). Los
análisis han permitido apreciar en cada uno de estos conjuntos lo siguiente:
El conjunto A incluye las fíbulas con mayor porcentaje de Cu y presencia de oligoelementos como el arsénico (As) y antimonio (Sb), menor porcentaje de Sn y de oligoelementos como el níquel (Ni) y el hierro (Fe). En este grupo, damos importancia al escaso
porcentaje de Sn y a la existencia de As, que en una etapa metalúrgica anterior, del Cobre
y Bronce Antiguo, invertirían sus valores porcentuales, haciéndose evidente el As como
metal de importancia en la aleación, con toda la problemática que se quiera entrever y la
inexistencia de Sn en el metal fundido. En este proceso, apenas imperceptible, de la historia de la tecnología metalúrgica, estos cambios en las aleaciones pueden marcar no sólo
etapas tecnológicas sino cronológicas. Por tanto, consideramos que este grupo podría
entrar globalmente en un momento que denominamos fase de tanteos, coincidente con
las postrimerías del Bronce Tardío e inicios del Bronce Final en el Sureste.
El conjunto B está caracterizado por aleaciones con un menor porcentaje de Cu y de
oligoelementos como el Sb, desapareciendo el As posiblemente –entre otras causas– por
la mejora tecnológica de los hornos de fundición y por el uso de mayores porcentajes de
Sn, junto con la presencia de oligoelementos mayoritarios como el Fe y Ni, que podríamos asimilar a lo que podría llamarse fase de consolidación, coincidente con un Bronce
Final Pleno.
De estos conjuntos que hemos asimilado, grosso modo, con fases culturales sucesivas, evidentemente no podemos obtener dataciones absolutas, pero sí posibles cronologías relativas de orden interno. Teniendo siempre en cuenta que, a veces, las modas y
transiciones tipológicas evolucionan más rápidamente que los mismos desarrollos tecnológicos que venían representados por las mismas aleaciones.
La existencia en el propio depósito onubense de materiales broncíneos con diferentes tipos de aleaciones, reflejarían en sí mismo, y a nuestro entender, diferentes momentos cronológicos. De hecho, existen entre estos materiales de tipología diferenciada dos
fíbulas que, como hemos indicado, entrarían en el conjunto A, como expresión de una
mayor antigüedad. Por el contrario, el grupo mayoritario de este depósito se incluiría en
el conjunto B, presentando una tecnología metalúrgica más evolucionada en el tiempo.
Atendiendo a lo puramente tipológico, ese desfase cronológico entre ambos grupos
también pudiera tener una lógica contrastación. Haciendo historia de las investigaciones
realizadas sobre las fíbulas del depósito, Almagro Basch ya indicó en su momento la existencia de dos modelos, o quizás la utilización de dos modos de fundición diferentes para
su elaboración (Almagro Basch, 1957: 9). Es decir, distinguía dos modelos de fíbulas
—264—
[page-n-266]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
21
dentro del mismo grupo y, para ello, el parámetro diferenciador estaría centrado en las
diferentes organizaciones decorativas que presentaban sus puentes, algo que nosotros
seguimos considerando su rasgo evolutivo más definitorio. En base a esta característica,
hemos definido en un reciente trabajo dos momentos evolutivos que podrían corresponderse con los tipos de aleaciones más o menos ricas en Sn, lo que podría dar lugar a relaciones cronológicas internas en origen, que establecerían correspondencias entre bronces
pobres en estaño y oligoelementos como el As y puentes de fíbulas con decoraciones
poco desarrolladas. Pero estos parámetros tampoco ofrecen cronologías absolutas, aunque podrían referirse a etapas más o menos ambiguas dentro de periodos concretos del
Bronce Final Antiguo y Pleno, en la terminología que se suele utilizar en Andalucía
Oriental, pero sin englobar el Bronce Tardío en esta secuencia y que correspondería en
otros ámbitos a fases que cubrirían temporalmente el Bronce Final Antiguo.
Con ánimo de ofertar alguna fecha para ordenar particularmente estas fíbulas,
podríamos recurrir puntualmente a algún referente extra-peninsular, pero sin pretender
buscar orígenes de ningún tipo, sino para fechar un momento en la evolución de estos
artefactos que pudiera coincidir con algunas de las formas representadas en el depósito
de Huelva. En este aspecto, siempre bajo nuestro punto de vista, sólo existe un referente
válido en la fíbula procedente de una antigua tumba fenicia de la necrópolis israelita de
Achziv, recientemente publicada y que ha sido fechada a finales del siglo X o los principios del IX a.C., a partir de cerámicas y otros elementos metálicos bien contextualizados
en Palestina (Mazar, 2004: fig. 28, 1). Tipológicamente, el ejemplar a que nos referimos
tiene evidentes correspondencias con las fíbulas evolucionadas de la Ría y, ante la ausencia de otros parámetros como los análisis de su aleación, podríamos concluir –por su
carácter único en estos ambientes orientales– que, muy posiblemente, procediese de la
Península gracias a los contactos precoloniales que pudieron haber tenido lugar a lo largo
del siglo X/IX a.C. y que A. Mederos, a partir de diferentes argumentos, nos ha descrito
(Mederos, 1996), entre otros autores (Almagro-Gorbea, 2000).
El conjunto de estas fíbulas onubenses, entre las que podríamos incluir la procedente de Valverde del Camino, tendrían una cronología básicamente del siglo IX, aunque
algunos de sus ejemplares podrían ser fechados quizás en ciertos momentos de finales del
X. a.C. Posiblemente estas cronologías, como comprobaremos, también encuentren cierto apoyo en los datos que ofrece el hallazgo de San Román de Hornija.
Mención aparte merece la fíbula de El Coronil (Sevilla), que el malogrado Ruiz
Delgado incluyó en su momento dentro del tipo Huelva (Ruiz Delgado, 1988), pero sobre
lo que tenemos ciertas reticencias como hemos expresado recientemente (Carrasco y
Pachón, 2005a). Debe apreciarse que se trata de un ejemplar que no presenta molduraciones en los brazos constitutivos del puente, aunque sus fajas decorativas incisas guardan ciertos patrones similares que quizás evidencien algún desarrollo tardío colateral del
tipo Huelva. Junto a ello, presenta una aleación ternaria de Cu, Sn y Fe, que justificaría
parcialmente dicha modernidad.
—265—
[page-n-267]
22
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
En último término, el ejemplar de Coria del Río también ha sido asimilado al tipo
Huelva en alguna ocasión, pero nosotros estimamos que no es así por el carácter exógeno que le otorgamos, aún sin saber si fue introducido en la Península en tiempos antiguos
o modernos, pero que correspondería más bien a la serie chipriota que, en principio, nada
tiene que ver con las fíbulas peninsulares, pues ofrecerían un desarrollo interno propio
dentro de este tipo de fíbulas orientales.
Consideramos, así, que las fíbulas del área onubense tendrían una cronología básica
de los siglos X/IX a.C., descartándose en la actualidad aquellas otras que la sobrepasen,
pues no hay argumentos fuera de este tipo fibular en la Península que lo justifiquen, ya
sean las descontextualizadas portuguesas o las ad occhio a que se refiere Ruiz-Gálvez. No
se trata de manifestar nuestra oposición a la cronología del siglo XI o incluso algo antes,
algo que, por otra parte, ya habíamos avanzado con anterioridad a la fecha ofertada entre
otros por Ruiz-Gálvez (Carrasco et al., 1985); sino que esta se puede aplicar más bien a
otros ejemplares más antiguos dentro del árbol genealógico común del tipo Huelva, que
no son precisamente los que coincidirían con las fíbulas recuperadas en la Ría.
El segundo grupo peninsular, correspondiente a las fíbulas localizadas en Andalucía
Oriental que denominamos variante Granada (fig. 1: 1) por su procedencia absoluta de
esta provincia, representa, dentro de la precariedad que ofrecen estas fíbulas, el conjunto
más homogéneo, numeroso y, en cierta forma, mejor contextualizado, al provenir de
algunos yacimientos excavados y dotados de dataciones absolutas, así como otros conocidos a partir de materiales arqueológicos de superficie. El conjunto lo componen diez
ejemplares y una aguja que corresponderían a un ejemplar y una aguja de Cerro de la
Miel, Moraleda de Zafayona (Carrasco et al., 1985 y 1987); otro ejemplar de Cerro de los
Infantes, Pinos Puente (Mendoza et al.,1983); dos fíbulas de Cerro de los Allozos,
Montejícar (Carrasco y Pachón, 1998b); otro ejemplar de Íllora (Carrasco y Pachón,
1998a); dos más de Casa Nueva (Carrasco y Pachón, 2001), uno de ellos inédito; otras
dos superficiales de Guadix (Carrasco y Pachón, 2002), y una tercera contextualizada de
Calle San Miguel, también de Guadix (Carrasco et al., 2002b).
De este numeroso grupo, tres serían las fíbulas que aportan referencias cronológicas
precisas, como ocurre con las de Cerro de la Miel, Calle San Miguel y Cerro de los
Infantes, al presentar contexto arqueológico y dataciones absolutas las dos primeras y
sólo contexto arqueológico la tercera. El resto de la información viene proporcionada por
la vertiente tipológica, junto a los análisis de composición metálica de las demás fíbulas
que componen el grupo, y que pueden articularse en torno a las anteriores.
La fíbula mejor conocida, por haber generado una amplia controversia en los últimos
años en relación a su cronología, es la procedente de Cerro de la Miel. Polémica que hay
que considerar escasamente fundamentada, al haberse abordado desde parámetros poco
contrastados en lo relativo a la arqueología de campo, pero también en lo tipológico, así
como en otras cuestiones menos significativas. En este sentido, se llegó a cuestionar la
bondad de las cronologías ofertadas por el Laboratorio de C14 de la Universidad de
—266—
[page-n-268]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
23
Granada, al tiempo que se señalaba la reducida dimensión del sondeo donde apareció esta
fíbula y hasta se llegó a poner en duda de la procedencia de la espada de lengua de carpa
que apareció asociada con la fíbula (Ruiz-Gálvez, 1990: 330 ss.), cuestiones que, como
hemos indicado, serán tratadas con mayor profundidad en otro lugar. Solamente diremos
que tras el enclave de Cerro de la Miel está el Cerro de la Mora, de los que no debe olvidarse que constituyen un único yacimiento, cuya importancia no solo radica en el estudio de estos artefactos, sino para otros del Bronce Final y posteriores, pues sus amplias y
continuadas estratigrafías, algunas por encima de los quince metros, ofrecen un espectro
desde aproximadamente el 2000 a.C. hasta época medieval, con cronologías absolutas
avaladas por once muestras de C14. Por lo que se trata de un asentamiento muy a tener
en cuenta, pese a que no se conocen todavía más que aspectos parciales del mismo
(Pachón, 1997).
Estas cuestiones son de vital importancia para comprender, en su justa medida, la
auténtica relación entre La Mora y La Miel; lugares que, bajo ningún concepto, podríamos considerar independientes o con desarrollos particulares, sino formando claramente
parte de un mismo conjunto cuyas partes se interrelacionan plenamente en lo económico
y demográfico. La Miel, con un espectro estratigráfico infinitamente más corto, hay que
concebirla como una extensión poblacional y económica de la Mora, en un determinado
momento del Bronce Tardío/Final, en que las necesidades productivas y demográficas
exigieron un espacio complementario más amplio, más especializado, o diferente que el
representado por el núcleo principal. La presencia de restos de hornos, probablemente
metalúrgicos, en La Miel se completan con otros, junto a restos de crisoles procedentes
de La Mora (fig. 2), que explicarían la concomitancia económica de uno y otro sitio;
cuando las exigencias de la demanda impusieron la ampliación del sector productivo
metalúrgico en La Miel, donde no habría inconvenientes espaciales derivados de las
necesidades de ámbitos habitacionales como en La Mora.
La separación técnica en la construcción de los hornos conservados en Miel y Mora,
hablaría quizás de la diferenciación productiva alcanzada en el desarrollo evolutivo de la
tecnología metalúrgica. Los hornos más antiguos de La Miel (lám. I, arriba) se delimitaron con piedras que cerraban el espacio interior de fundición, mientras que en La Mora
(lám. I, abajo) su estructura estaba limitada con bloques regulares de adobe. Esta separación morfológica expresaría un claro distanciamiento temporal que debe mostrar también
un cambio productivo entre ambos: así, mientras en La Miel parece evidente la producción de fíbulas tipo Huelva, en La Mora sólo se han encontrado fíbulas de codo de tipo
Monachil; mientras que los hornos de este último espacio ocupan el nivel superior de la
acumulación arqueológica de Bronce Final en la cima del yacimiento, aprovechando un
momento de desalojo poblacional de este sector del asentamiento, en favor de las cotas
más bajas del poblado, ya en las inmediaciones del río Genil; lo que contribuiría también
al abandono definitivo del Cerro de la Miel, marcando con ello la aparición de una nueva
tecnología, por medio de hornos diferentes que también producían artículos diferentes.
—267—
[page-n-269]
24
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Fig. 2.- Crisol de fundición metalúrgico del Cerro de la Mora.
—268—
[page-n-270]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
Lám. I.- Hornos metalúrgicos de los cerros de la Miel (arriba) y de la Mora (abajo).
—269—
25
[page-n-271]
26
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Debe hacerse notar que los vestigios de hornos en La Mora han reflejado este cambio
tecnológico, al superponerse las estructuras de adobe sobre hornos más antiguos del estilo de los de La Miel, aunque como ya hemos dicho sin muestras –por el momento– de
fíbulas de codo de tipo Huelva.
El Cerro de la Miel se dio a conocer gracias a la realización de algunos sondeos estratigráficos durante la campaña del año 1983, dentro del proyecto general de investigación
que veníamos llevando a cabo en el Cerro de la Mora. Su finalidad fue delimitar, en la
zona, el amplio espacio ocupacional del yacimiento y su posible desarrollo sectorial,
tanto en lo espacial como en lo temporal. En este lugar obtuvimos una pequeña secuencia estratigráfica propia del Bronce Tardío/Final, en la que, junto a un sugerente conjunto cerámico, apareció junto a una espada de bronce, un excelente ejemplar de fíbula de
codo y la aguja de otra.
Una vez realizado el preceptivo depósito de la citada espada y el resto de los materiales asociados en el Museo Arqueológico Provincial de Granada, para su mayor disponibilidad ante la posibilidad de que fuesen estudiados por cualquier otro investigador al
margen de nuestro equipo de trabajo, dado el interés del hallazgo, decidimos hacer una
rápida publicación (Carrasco et al., 1985 y 1987) en la que optamos por dar al sitio el
nombre diferenciado de Cerro de la Miel, propio de la toponimia local. No pretendemos
justificar con esto la precariedad que otros investigadores han querido observar en aquella publicación, ya que después de veinte años de la publicación de aquel estudio, seguimos manteniendo básicamente las mismas conclusiones que obtuvimos entonces.
En síntesis, basándonos en los materiales cerámicos asociados en estratigrafía a
esta fíbula, además de en una fechación por C14 y en otra serie de dataciones del propio Cerro de la Mora, posteriormente utilizadas parcialmente por otros investigadores
para recrear ambientes ficticios sin conocer con qué estrato de este yacimiento ni con
qué materiales estaban asociadas, marcamos una referencia temporal de finales del
siglo XI a la primera mitad del siglo X a.C. Cronología que levantó una cierta polémica, al no aceptarse nuestra hipótesis que ponía en tela de juicio las fechas que hasta
entonces se habían venido utilizando en torno al siglo IX a.C. para este tipo de elementos metálicos. Curiosamente, años después –como hemos comprobado– RuizGálvez utilizó el siglo XI a.C. para fechar, no sabemos en base a qué, objetos broncíneos del depósito de la Ría, junto con fíbulas de tipologías sensiblemente más tardías
o inexistentes de los castros portugueses. Por su parte, también hemos visto que A.
Mederos, con una argumentación diferente a la de Ruiz-Gálvez y con mayor precisión
en el uso del registro arqueológico, ofreció cronologías del siglo XII a.C. en la
Península para este tipo de fíbulas, tomando como referente paradigmático de esas
datas la fíbula de Cerro de la Miel.
Pero, tras el largo tiempo transcurrido desde su publicación, ¿qué podríamos aportar
de novedoso en esta fíbula respecto de su cronología? Básicamente tendríamos que aducir la mayor comprensión del tipo fibular correspondiente, después del descubrimiento en
—270—
[page-n-272]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
27
los últimos años, y en diferentes entornos granadinos, de otros ejemplares semejantes que
han ayudado decisivamente a la configuración del modelo y, desde este punto de vista, a
su mayor valoración dentro del esquema evolutivo propuesto para estos artefactos
(Carrasco y Pachón, 2005a).
Ese esquema evolutivo valora la fíbula de La Miel como el ejemplar más primitivo,
por su mayor datación absoluta y su contexto arcaico más antiguo dentro del Bronce
Final del Sudeste, siguiendo la terminología de Molina González (Molina, 1977 y 1981).
Pero también, porque presenta unos análisis de componentes metálicos con porcentajes
escasos de Sn (6,69 %), oligoelementos como el As y una tipología considerada antigua,
como mostraría la sección de sus puentes de media caña, aguja recta y fajas decorativas
del puente sin resaltar, ni extenderse mucho más allá de la general configuración elipsoidal de los brazos, separadas por finas incisiones sin desarrollar; entre otros argumentos
que no podemos desarrollar aquí. Igualmente, respecto de la estratigrafía general del
Cerro de la Mora, constituiría un ejemplar único, dentro de la multitud de fíbulas de codo
que este sitio ha aportado, aunque del tipo Monachil, de pivote, doble resorte, etc., correspondientes ya a momentos más avanzados del Bronce Final y de los períodos
Orientalizante e Ibérico Antiguo. Es decir, estaríamos ante un modelo arcaico, que hemos
situado en el principio de la serie, aunque este lugar también podría corresponder a otros
ejemplares de características similares, pero que al carecer de contextualización pierden
validez en este aspecto.
En su momento, situamos esta fíbula entre finales del siglo XI y principios del X a.C.,
aunque si siguiéramos el concluyente argumento de que “nada se opone”, este tipo pudo
tener un origen a lo largo de todo el siglo XI e incluso de finales del XII a.C., aunque
seguimos opinando que el referente cronológico, que originalmente le adjudicamos, sigue
siendo válido.
En relación con las características morfométricas y tecnológicas de la fíbula de La
Miel, en los últimos años ha aparecido un conjunto de fíbulas del mismo grupo, que presentan evidentes similitudes en aras de fortalecer, configurar el tipo y definir mejor su
cronología interna. Por sus características arcaicas, aunque descontextualizadas, tendríamos que mencionar una fíbula de Casa Nueva y los dos ejemplares procedentes de Los
Allozos; en ambos casos procedentes de yacimientos conocidos y prospectados, aunque
los materiales que se pueden asociar son irrelevantes para su cronología, sobre todo en el
primero de estos casos. Evidentemente las fíbulas de Los Allozos, por tipología y analítica compositiva metálica, con porcentajes muy bajos de Sn, podrían situarse junto a la
de La Miel, entre las más antiguas de la serie, auque sus dimensiones significativamente
inferiores nos hagan pensar a priori lo contrario. El ejemplar con decoración áurea en las
fajas decorativas centrales de los brazos, procedente de Casa Nueva, también podría tener
la misma consideración de antigüedad, si nos atenemos a sus grandes dimensiones, la
aguja recta y su analítica con porcentajes igualmente bajos de Sn. Sin embargo, la decoración no presenta ya incisiones para separar las molduraciones de sus brazos gallonados,
—271—
[page-n-273]
28
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
sino que el elemento moldurado va quedando exento mediante amplias acanaladuras y,
quizás, a la inclusión de los botones de oro en lo alto de sus fajas centrales, que le dan un
aire evolucionado en relación con los anteriores modelos. De igual forma, uno de los
ejemplares procedentes de Guadix, podríamos decir que entraría en este mismo grupo,
pero las fajas decorativas están ya claramente exentas, lo que junto a su mayor ligereza
impulsa su inclusión en un escalón más bajo que las fíbulas de Allozos y Miel. Es el caso
también de la fíbula de Puerto Lope, cuyas fajas centrales sobrepasan el contorno elipsoidal de los brazos, así como el resto de las fajas claramente molduradas, constituyendo
signos evidentes de modernidad en cuanto a las características evolutivas descritas.
En este grupo de Andalucía Oriental, hemos dejado para el final los dos ejemplares
que, a nuestro entender, serían más modernos; fundamentalmente por el contexto arqueológico en el que aparecieron, junto a las dataciones absolutas que se obtuvieron de alguno de los hallazgos. Nos referimos a las fíbulas procedentes de las excavaciones realizadas en Cerro de los Infantes de Pinos Puente y Calle San Miguel de Guadix.
La primera de estas fíbulas (Infantes) fue localizada en las excavaciones realizadas
entre 1980 y 1981 en el Cerro de los Infantes por el Museo Arqueológico de Granada.
Procede del estrato tres del corte nº 23, perteneciente al horizonte III y correspondiente
a un pleno Bronce Final, que recibió una datación global entre 900 y 750 a.C. (Mendoza
et al., 1981: 177, 188 y ss., fig. 12f; Molina et al., 1983: 692-693). El ejemplar –según
directa información de nuestro compañero F. Molina– apareció en un lamentable estado
de conservación, obligando a la realización de un dibujo rápido y su ulterior entrega al
restaurador del museo. Su configuración actual la desconocemos, por lo que la documentación que siempre hemos dispuesto responde al original publicado por sus autores.
Ese mismo estado de conservación impidió, en palabras de F. Molina, practicarle ningún análisis de composición metálica, que hubiese sido indispensable en nuestro trabajo para rastrear y comprobar en el yacimiento algún indicio de taller metalúrgico, o
determinar la posibilidad de que sus fíbulas procediesen de un taller diferente del de La
Miel/Mora.
Desde luego, la importancia del Cerro de los Infantes permite suponer de antemano
que también pudo tener su propia producción metálica, lo mismo que disfrutó de otro tipo
de actividades, como las alfareras, que le llevó incluso a producir ánforas de tipo fenicio
(Contreras et al., 1983: 533-537). De todos modos, la diferente articulación económica
con el entorno podría interpretarse como exponente de una especialización productiva
que hiciera de los importantes yacimientos de esta zona (Albaicín, Infantes y Mora) una
serie de áreas de producción complementarias que asegurase la propia supervivencia. En
este sentido, quizás, La Mora hubiese constituido el centro metalúrgico que abasteciese
a todos los asentamientos de esta parte del Genil, lo que la presencia de restos de hornos,
así como de útiles de fundidor aparecidos sólo en la Mora parecen mostrar, al menos
como hipótesis de trabajo mientras no se generalicen otros trabajos arqueológicos, cuyos
hallazgos permitan constatar definitiva mente este supuesto, o desmentirlo.
—272—
[page-n-274]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
29
Pese a las dificultades señaladas, no hay impedimento para hacer determinadas
observaciones sobre el horizonte de Los Infantes, donde se halló la fíbula de codo. Se
trata de una facies temporal muy amplia, centrada en torno al siglo y medio (900-750
a.C.) y en la que no resulta conveniente admitir un único tipo de fíbula de codo, ya que
en horizontes similares, sin cerámicas a torno y previos a la irrupción de las influencias
coloniales fenicias, como en La Mora, se recuperó una fíbula de pivote que no creemos
deba ser contemporánea, al menos en origen, con las de tipo Huelva. Queremos decir con
esto, que ciento cincuenta años parece demasiado transcurso de tiempo para aceptar un
único tipo y modelo de fíbula de codo, por lo que la fecha de este ejemplar debería matizarse mucho más, atendiendo quizás a cuestiones de tipo tipológico/cronológico.
El horizonte III de Los Infantes no debe interpretarse por tanto como un único nivel
deposicional, sino como un cúmulo de estratos que la publicación de la excavación no
clarificó en cuanto a su estructuración con los materiales arqueológicos dados a conocer,
sin que tampoco sepamos si la fíbula procedía de los rellenos altos o inferiores del paquete estratigráfico de ese tercer horizonte. La fecha adjudicada a Infantes III, en 750 a.C.,
debe elevarse en la actualidad en los registros de la provincia de Granada, atendiendo al
hecho de que, en La Mora, las primeras importaciones fenicias se datan por C14 en torno
al 790 a.C. (s. c.) La presencia, junto a la fíbula de Los Infantes, de cerámicas con decoración incisa de tipo Camporchanes/Cabezo Colorado permitió a sus excavadores hablar
de un Bronce Final Pleno, que hoy no podríamos –según algunos investigadores– bajar
cronológicamente del siglo X a.C.6 Por otro lado, la presencia en el mismo nivel de cerámica con decoración bruñida es de gran interés para la situación cronológica de este tipo
de materiales, mal fechado en la Baja Andalucía, donde pese a su abundancia sigue
situándose básicamente en horizontes coloniales fenicios.
La tipología de esta fíbula tampoco ayuda mucho a definir su cronología, pues como
hemos indicado se encuentra muy deteriorada, con el codo abierto, centrado sobre el
puente y una extraña sección pseudo-cuadrangular. Los brazos, al parecer, son de sección
lenticular, presentando una decoración compuesta, al menos, por tres incisiones perpendiculares que hacen resaltar unas fajas lisas. No creemos que la fíbula, atendiendo a esas
características, se remonte mucho más allá del siglo IX a.C., aunque su origen pudiese
ser algo más antiguo.
La tercera fíbula que dispone de contexto arqueológico es la procedente de la Calle
San Miguel, que a su vez proporcionó dos dataciones absolutas. Apareció en el transcurso de unas excavaciones de urgencia realizadas en el casco urbano de Guadix, asociada
a un relleno estratigráfico con cerámicas del Bronce Final y unas estructuras que podrían
ser hornos. Estos hornos serían asimilables a los más recientes de la superposición detec6
Para apoyarnos en alguna cronología ajena, lejos de nuestro interés directo, ese horizonte pleno del Bronce Final encuentra jalones temporales muy altos, incluso entre aquellos autores que se han mostrado críticos con nuestras adjudicaciones al alza de las
fechas de esta etapa. Así la propia Ruiz-Gálvez sitúa ahora ese período entre el 1100 y el 940 a.C. (Ruiz-Gálvez, 1995: 82-83).
—273—
[page-n-275]
30
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
tada en Cerro de la Mora (lám. I, abajo) que, aunque en un principio relacionamos con
actividades cerámicas, tras las posteriores excavaciones justifican mejor su uso metalúrgico por la multitud de trozos de escorias, restos de fundición, rebabas, cabezas de clavos, remaches, punzones, útiles inacabados, etc., de bronce que aparecieron asociados a
ellos (Carrasco et al., 2002: 357-385).
La estratigrafía aportada por el yacimiento de Guadix no es muy potente, pero sí lo
suficientemente diáfana y clara para concretar que se trata de un relleno habitacional y
productivo del Bronce Final pre-fenicio, asociado posiblemente a dos hornos metalúrgicos de tipo doméstico. El paquete estratigráfico lo componían un total de diez unidades
estratigráficas para una potencia de aproximadamente un metro, en la que los contenidos
cerámicos no ofrecían caracteres diferenciadores para aislar profundamente esos estratos
desde el punto de vista de la cultura material y, por supuesto, cronológico. Su estudio
comparativo con las estratigrafías conocidas de Cerro de la Mora e Infantes permitió establecer su correspondencia con un período de transición hacia los momentos finales del
Bronce Final. Ello representa el contexto más tardío de este periodo con fíbulas de codo
tipo Huelva, en relación con otros sitios donde contamos también con ejemplares del
mismo grupo, como el Cerro de la Miel que sería el más temprano, y el posterior a este
de Cerro de los Infantes. Atendiendo a estas referencias, se podría establecer una secuencia cronológica de mayor a menor antigüedad dentro del Bronce Final granadino, representada por los contextos de La Miel, Cerro de los Infantes y Calle San Miguel, sin llegar a las primeras importaciones fenicias que en el Cerro de la Mora se vienen situando
al menos desde principios del siglo VIII a.C.
La situación cronológica del hallazgo de Guadix se confirma con la existencia de
dos dataciones por C14, que merecen un rápido comentario. La muestra de carbón disponible en un principio (UGRA 515), sólo alcanzó un escaso peso de benceno, casi en
los límites que exige el debido margen de seguridad, por lo que la fecha obtenida debe
tomarse con las debidas precauciones (2620±90 años B.P.). Esta data debe conjugarse con otra obtenida a partir de una muestra de hueso (UGRA 516), ahora con un índice óptimo de benceno, lo que nos permite ser más optimistas con el resultado (2750
±60 años B.P.). Las calibraciones realizadas a estas dataciones ajustan las fechas obtenidas, reconduciendo la primera muestra hasta una banda temporal asumible entre los
años 832 y 768 a.C. para un sigma, mientras que la segunda quedaría entre 928 y 822
a.C. (también para un sigma). Pensamos que una fecha intermedia en torno al último
tercio del IX a.C. sería correcta y apropiada al carácter de mixtura material del conjunto cerámico de este yacimiento que integraba el contexto de la fíbula en cuestión.
Pero esa cronología coincidiría también con la analítica efectuada sobre el metal de
la fíbula, cuyo porcentaje de Sn (13,09 %) estaría en relación con el que presentan los
ejemplares evolucionados de la Ría de Huelva. Desde un punto de vista tipológico, consideramos que esta fíbula pudiera ser de los últimos ejemplares que se produjeron de la
variante Granada. Más aún, consideramos que se trata de una pieza deforme, un de—274—
[page-n-276]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
31
secho de fundición que nunca llegó a utilizarse y que guarda algunos de los parámetros
arcaicos que configuraron el modelo originalmente.
Por otro lado, este hallazgo de Guadix no debe interpretarse como un elemento aislado de difícil inserción en el desarrollo del Bronce Final de la comarca. En este sentido,
se documentan otras dos fíbulas procedentes del término municipal de Guadix (Carrasco
y Pachón, 2002), cuyos diseños y decoraciones con motivos incisos en la faja central de
sus brazos, las incluirían dentro de la gama de ejemplares como los recuperados en la Ría
de Huelva, posiblemente de fines del siglo X a mediados del IX a.C.7
El tercer gran grupo de fíbulas peninsulares (fig. 1: 3) lo compondrían cinco hallazgos documentados en la Meseta, que corresponderían a los ejemplares de La Requejada,
San Román de la Hornija, en Valladolid (Delibes, 1978); la fíbula de procedencia desconocida (Burgos o Palencia) depositada en el Museo Arqueológico de Barcelona (Almagro
Basch, 1940: fig. 60, 2; 1957: fig. 27, 1; 1966: fig. 75, 3); Cerro del Berrueco, Salamanca
(Maluquer, 1958: 86); Alto de Yecla, Santo Domingo de Silos en Burgos (González,
1936-1940: 103-123) y Castro de la Cildad de Sabero, León.8
Todos los ejemplares de este conjunto entran dentro del taxón Huelva y, de ellos, ha
de destacarse la fíbula de San Román, por su buen estado de conservación y por su asociación a un contexto arqueológico característico, pero también por las implicaciones
cronológicas que su descubrimiento vino a representar, al proceder de un hallazgo funerario del que se pudieron obtener dataciones radiocarbónicas. Junto con las granadinas de
Cerro de la Miel, Infantes y Calle de San Miguel conforman las únicas que se han localizado en contextos estratigráficos más o menos seguros, asociadas a materiales arqueológicos que –en cierta forma– definen horizontes culturales concretos. Aunque el ejemplar vallisoletano procede del relleno de tierra localizado encima del enlosado de piedra
que sellaba una triple inhumación funeraria, según las propias observaciones que aportó
G. Delibes. A este respecto, es indudable que todos los materiales cerámicos representativos de Cogotas I, localizados en este yacimiento, junto con la fíbula, son indicativos de
un intervalo cronológico breve, dentro de un momento evolucionado de esa cultura.
De este contexto se obtuvieron dos fechas por C14, con una diferencia entre ellas de
140 años, 2820±150 BP y 2960±95 BP (s. c.), que precisamente no apoyan la temporalidad corta del yacimiento. G. Delibes en su elaborado trabajo intentó, con buen criterio,
conjugar estas dos fechas absolutas (Delibes, 1978: 246 y ss.). La fecha más moderna la
justificó paralelizando la fíbula con los ejemplares sicilianos ya clásicos en la bibliografía, fíbulas que Almagro Basch había estudiado para los casos de la Ría de Huelva. Así,
la fecha de 1100 a.C. de Pantalica II, para las fíbulas de Cassibile y las de 1050-1000 a.C.
7
8
Del mismo tipo sería otra fíbula inédita encontrada superficialmente en Casa Nueva, muy cerca del Cerro de los Infantes, en el
mismo yacimiento del que procedería la espectacular fíbula con botones de oro en el puente que ya se ha señalado.
El original del dibujo fue realizado por J. Celis para su Memoria de Licenciatura, a partir del cual hemos elaborado nuestra propia representación. Desde aquí agradecemos su amabilidad por hacernos llegar a través de G. Delibes la documentación correspondiente.
—275—
[page-n-277]
32
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
fueron utilizadas para datar los supuestos prototipos de donde tomaron las onubenses su
posterior configuración, considerándose estas más tardías, con lo que se las relacionaba
con las dataciones absolutas del siglo IX a.C. obtenidas por Almagro Gorbea en el depósito de Huelva. En un primer momento, G. Delibes consideró los modelos peninsulares
coetáneos de los orientales y centro-mediterráneos, justificando su presencia precoz en la
Península por los contactos proto-orientalizantes, intuidos desde hacía tiempo por M.
Almagro Basch. Pero esta interesante hipótesis quedó diluida y sometida, de nuevo, a las
inseguras cronologías de los reiterados prototipos orientales, no dándose una fechación
definitiva.
En nuestra opinión, G. Delibes, en el momento de fechar su fíbula, se encontró frente a dos interpretaciones difíciles de homogeneizar: por un lado, la versión difusionista
que hacía subsidiario el tipo Huelva de modelos inespecíficos y mal fechados del otro
lado del Mediterráneo, avalado por las cronologías más bajas que había ofertado el C14
para el depósito de la Ría; por otra parte, la versión autoctonista, con menos tradición,
sustentada por la fecha larga que le había proporcionado el propio enterramiento de San
Román. Pero en uno de sus últimos trabajos, Delibes y Fernández Manzano, apoyándose en las dataciones radiocarbónicas obtenidas en diferentes yacimientos, fijan la fase terminal de Cogotas I a lo largo del siglo X a.C., sustentado tal fecha por la aparición de
fíbulas tipo Huelva como la de San Román (Delibes y Fernández, 1991: 208 y 211).
Cronología bastante acertada, aunque hay algunos aspectos relacionados con el mismo
tipo de la fíbula, sobre los que matizaremos posteriormente.
Pero la trascendencia cronológica de este hallazgo no ha sido destacada suficientemente. Así, Ruiz-Gálvez, en sus posteriores trabajos sobre el depósito de la Ría, no hizo
demasiado caso a las dataciones del yacimiento vallisoletano, ni consideró su contexto
arqueológico ni las opiniones de G. Delibes, que siempre se nos ha parecido más preciso que todas las recreaciones portuguesas que aquella investigadora adujo en su intento
por precisar cronologías para las fíbulas del depósito onubense. Por otra parte, la fíbula
de San Román hubiese sido más representativa respecto a las que estudiaba del depósito
y a la que relacionó –del tipo ad occhio– con Cogotas en su cuadro cronológico para el
Bronce Final (Ruiz-Gálvez, 1995: fig. 17). Algo que, pese a todo, no debe chocarnos porque para ella todas las posibles fíbulas consideradas de codo, y otras que no lo serían
tanto, parecen tener el mismo status tipológico y cronológico.
No hace mucho tiempo, un sugerente trabajo de A. Mederos ha considerado la cronología de la fíbula de San Román en el siglo XII/XI (Mederos, 1996), fecha sobre la que
hemos expresado recientemente nuestra disconformidad (Carrasco y Pachón, 2005b). En
este sentido, la opinión de Delibes y Fernández sobre la «ocupación de Hornija en los
comienzos del I milenio a.C.» (Delibes y Fernández, 1991: 208) no puede justificar esta
cronología en base a supuestas relaciones tipológicas y cronológicas de origen con la
fíbula procedente de Cerro de la Miel, por lo que tampoco podría situarse al ejemplar
vallisoletano en la base genealógica del tipo Huelva.
—276—
[page-n-278]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
33
Volviendo a las opiniones de Delibes y Fernández, sorprende al final de su trabajo
(Delibes y Fernández, 1991: 211) que indiquen de forma concluyente que la fíbula de San
Román constituya una importación del Suroeste. Algo que supone un planteamiento sorprendente, pues su aceptación supondría contar en la zona de referencia con un centro
metalúrgico productor que hoy desconocemos. El depósito de la Ría, por lo que sabemos,
no constituye ninguno, como tampoco hay comprobación alguna de un centro de esas
características –de momento– en ninguna otra parte del Suroeste; al margen del hecho de
no saber de dónde procedía el posible barco hundido con las fíbulas del depósito, como
tampoco puede probarse que tales fíbulas de codo fueran frecuentes en esta área bajoandaluza. La aceptación de un origen en el Suroeste se ha debido, fundamentalmente, a
la similitud de los análisis de componentes metálicos de la mayoría de los ejemplares de
Huelva y el caso vallisoletano, detalle que permite elucubrar sobre la procedencia de un
mismo taller metalúrgico, que suele situarse en aquel lugar donde más fíbulas juntas se
han obtenido y que no es otro que la Ría. Pero, como hemos destacado más arriba, una
consideración más profunda de las características de este hallazgo hace difícil, de
momento, aceptar que la fíbula vallisoletana fuese un producto comercial de la geografía
onubense.
Desde un punto meramente técnico, si se considera la composición espectrográfica
de la fíbula de San Román, este ejemplar se integraría en nuestro conjunto B (Carrasco
et al., 1999) junto al grueso de las procedentes de la Ría y la ad occhio de Soto de Tobilla,
que le es más próxima geográficamente y que apunta a algún taller de la Meseta, pues en
Andalucía este tipo de fíbulas es desconocido. Por otra parte, tipológicamemte presenta
características controvertidas que la diferencia de las onubenses y que se centrarían en la
mayor profusión de decoraciones incisas, tanto en las fajas centrales del puente como en
su parte inferior; además, la sección de su puente es más oblonga y rechoncha. Sin
embargo tiene una peculiaridad que, a nuestro entender, representa arcaísmo: concretamente, la propia configuración del puente que no llega a desarrollar las fajas decorativas.
Todo lo cual nos induce a pensar que, por morfología, se aproxima más a las fíbulas localizadas recientemente en Talavera la Vieja, Cáceres (Jiménez y González, 1999: fig. 4, 12), que también son más próximas geográficamente.
Como conclusión a todo lo expuesto sobre la fíbula de San Román de Hornija, consideramos que –desde el punto de vista cronológico– una fecha en torno a la primera
mitad del siglo X a.C. podría ser aceptable, en una banda temporal muy sintónica con la
que han propugnado Delibes y Fernández en atención con su contexto arqueológico, aunque sin relaciones evidentes con las procedentes de la Ría de Huelva.
Para el resto de las fíbulas meseteñas, las tipologías aluden a características más
avanzadas, aunque relacionadas también con horizontes culturales de Cogotas I; hecho
que ya fue destacado en su día por Almagro Basch (1952: fig. 181). Nuestra secuencia
cronológica y tipológica, para esas fíbulas, se iniciaría con la de San Román, continuaría
con la de procedencia desconocida (Burgos o Palencia), la del Alto de Yecla y acabaría
—277—
[page-n-279]
34
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
con la del Berrueco y Sabero, en un proceso que llegaría hasta finales del siglo IX y
–posiblemente– principios del VIII a.C. Esto estaría evidenciado por el desarrollo evolutivo de los puentes, donde las fajas centrales se extienden extraordinariamente, sobresaliendo de sus contornos elipsoidales originales y añadiendo otros motivos decorativos
perlados y reticulados, como sucede en los ejemplares de Burgos/Palencia y Alto de
Yecla. Así mismo, del análisis del metal de la fíbula de Sabero se desprende un gran porcentaje de Sn (18,64 %) y oligoelementos como el plomo (Pb), Fe y Ni en cantidades
apreciables, siendo el ejemplar de tipo Huelva con menor porcentaje de Cu (79,31 %). Es
decir, que junto con caracteres tipológicos evolucionados presenta una aleación que
podríamos considerar también muy consolidada y evolucionada, propia de una fíbula tardía dentro del grupo de ejemplares que configuran el tipo.
En resumen, solamente la fíbula de San Román puede aportar una cronología aproximativa en el desarrollo de estos ejemplares meseteños. Unas fíbulas que configuran un
grupo de características controvertidas, aunque propias e idiosincrásicas de un área geográfica concreta como es la Meseta. Sus relaciones de origen serían mucho más difíciles
de precisar, aunque nos parecen más próximas –de momento– a la misma región extremeña que a la también cercana Andalucía Occidental.
La Alta Extremadura ha ofrecido en los últimos años un conjunto de fíbulas de codo
que deben tenerse muy en cuenta. Se trata de un fenómeno con hallazgos que no han de
extrañar, considerando un hecho tan tangible como sus conocidas representaciones en las
estelas decoradas, cuya localización está ampliamente distribuida por su geografía, a
diferencia de lo que ocurre en Andalucía donde no lo está tanto. Pese a que nosotros planteamos en un principio que podría haber un reparto de fíbulas en proporción inversa a la
distribución de estelas decoradas, los hallazgos fibulares extremeños que comentamos
podrían invertir esa tendencia y dejar sin sustento nuestra hipótesis; por ello su aparición
en esta zona de máxima presencia de estelas también resulta lógica en atención a que era
un objeto de sobra conocido en otro tipo de soportes. La situación actual conforma un
núcleo relativamente importante y, en parte, muy relacionado con el que hemos visto de
la Meseta y conexionado a través del río Tajo. En este aspecto, a la fíbula conocida de
Cerro de la Muralla en Alcántara, Cáceres (Esteban, 1988: 265- 294) hay que añadir los
recientes hallazgos de la Muralla de Valdehuncar, en Campo Arañuelo, Cáceres (Barroso
y González, 2001) y Talavera la Vieja, Cáceres (Jiménez y González, 1999: 181-190). De
ellas destacan dos de los ejemplares de este último yacimiento que, recientemente, hemos
tenido ocasión de analizar. Adscribibles al tipo Huelva, de momento llenan el vacío de
hallazgos que había en esta importante área geográfica,9 siendo fechada por sus descubridores en torno al cambio de milenio y, más probablemente, entre los siglos IX y VIII
a.C. (Jiménez y González, 1999: 188).
9
Desde aquí agradecemos a A. González Cordero por ofrecernos las muestras para su análisis, así como por la información que nos
dio sobre ellas y otro tipo de documentación gráfica.
—278—
[page-n-280]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
35
Particularmente estimamos que existen argumentos suficientes para ampliar esta cronología, en cierta forma, tomada de los trabajos de Ruiz-Gálvez y Blasco Bosqued, así
como de las dataciones tradicionales asignadas a las fíbulas de la Ría de Huelva. Por
supuesto, ni tendrían un origen sirio ni chipriota, sino más bien de un momento antiguo de
la serie peninsular del tipo Huelva. Basta apreciar la configuración del puente de una de
ellas, en la que no sobresale la faja central, delimitada por simples incisiones transversales.
El segundo ejemplar, evolutivamente más desarrollado, presenta una faja central que sobresale del contorno, con decoración de motivos incisos paralelos como la de San Román y
similar a otros ejemplares de la serie, con una sección más oblonga que la anterior. Es evidente que corresponden con dos tipos de fíbulas de características internas diferenciadas y
que deben reflejar dos cronologías diferentes, aunque sus analíticas por EDX muestran una
cierta homogeneidad, con porcentajes de Sn por debajo del 10 % que las incluirían en nuestro conjunto antiguo A (Carrasco et al., 1999). La diferencia con las fíbulas granadinas quedaría establecida en la presencia de otro tipo de oligoelementos, donde la existencia estimable de Fe indicaría un taller metalúrgico distinto de los de Andalucía Oriental.
El contexto arqueológico donde aparecieron no está bien precisado, pero los caracteres morfométricos y los análisis ya comentados, junto a la consideración de que la fíbula de San Román –muy semejante a éstas– puede situarse en los inicios del siglo X a.C.,
nos permite plantear que la fíbula no decorada de Talavera, al menos, pudiera tener esa
misma cronología, mientras que el ejemplar decorado encajaría mejor con una cronología algo más baja, de fines de ese mismo siglo o de muy a principios del IX a.C.
De Portugal procede otro grupo de fíbulas en su mayoría descontextualizadas que, de
una u otra forma, han sido utilizadas para fechar contextos de la más diversa índole y
recrear otros ambientes de semejantes garantías. Anteriormente hemos referenciado
algún ejemplar de este grupo, pero con esta ocasión incidiremos en aquellos ejemplares
que pudieron tener algún tipo de relación con las fíbulas de tipo Huelva.
En 1986, S. da Ponte nos daba a conocer un fragmento de puente de fíbula procedente de Mondim da Beira, localizada en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología
de Portugal (Da Ponte, 1986: 70-71, fig. 1). Inventariada con el nº 14299, sin contexto
arqueológico conocido, acabó siendo incluida –siguiendo las nomenclaturas francesas al
uso– en la primera categoría del amplio grupo de fíbulas de arco multicurvilíneo (Duval
et al., 1974: 30-31). En su interpretación, alineándose con Sundwall (1943: 47-48), Da
Ponte consideró esta modalidad fibular de origen italiano y la situó cronológicamente
entre los siglos IX y VII a.C., siendo frecuente, según la investigadora, en el final del
siglo VIII y los inicios del VII a.C. (Da Ponte, 1986: 70).
En un posterior trabajo, esta autora incluirá la fíbula en el complejo y fragmentario
mosaico que constituye la última fase del Bronce Atlántico (Da Ponte, 1989: 74-81),
fechándola en el tránsito de los siglos IX-VIII a.C., que en territorio portugués no debe-
—279—
[page-n-281]
36
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
ría ser anterior a la primera mitad del siglo IX a.C., siguiendo las tendencias de otros
investigadores como A. Coffyn (1985: 212 y 227) y C. Blasco (1987: 25 y 26).10
Recientemente, esta fíbula ha sido de nuevo publicada por J. R. Carreira (1994: 47144), junto con otro ejemplar proveniente del mismo sitio. Este investigador indica que
tales fíbulas fueron dadas a conocer de forma aislada y sin reconstruir por parte de Leite
de Vasconcelos en 1933 y, desde entonces, habían pasado inadvertidas para la bibliografía arqueológica subsiguiente. Esta afirmación demuestra un olvido en los trabajos de S.
da Ponte, aunque el desliz quizá sea seguramente inconsciente, debido al dibujo tan
esquematizado y muy diferenciado que esta autora presentaba de la primera fíbula. Al
mismo tiempo que estos imperdibles, dio a conocer un amplio conjunto de piezas de
bronce de cronología poco homogénea. Hemos reconstruido gráficamente estas fíbulas,
pero por supuesto no corresponden sensu stricto al tipo Huelva, aunque de igual forma
que la procedente de El Coronil (Sevilla) pudieran ser derivaciones tardías colaterales de
él. Nos hemos basado para ello en los diseños incisos que parecen delimitar fajas, aunque no se trate de molduraciones, pero que en cierta forma recuerdan los mismos patrones decorativos que las onubenses.
Carreira, basándose en los altos porcentajes de Sn presentes en estas fíbulas, considera que son producciones indígenas de la metalurgia del bronce del Noroeste Peninsular
y de las Beiras portuguesas. Desde nuestra posición, este segundo ejemplar debe corresponder, de similar forma que la primera, a una producción local tardía, posiblemente de
principios del siglo VIII a.C. Su importante contenido de estaño, por encima del 40 %,
apunta en principio hacia lo sugerido por J. R. Carreira sobre su indigenismo y elaboración tardía, pero no pueden aceptarse los aducidos paralelismos bibliográficos extrapeninsulares.
En este mismo trabajo, J. R. Carreira estudia también los materiales arqueológicos de
Abrigo Grande das Bocas, exhumados en 1937 por un equipo del Museo Etnológico de
Portugal. Corresponden a un gran conjunto de cerámicas de diversa tipología, desde el
Neolítico Antiguo al Bronce Final/Hierro; junto a las que se documenta una amplia muestra de utensilios metálicos de amplio y conocido espectro cronológico, al que no vamos
a referirnos por ignorarse el contexto donde aparecieron. En nuestro análisis solo interesa una gran fíbula de codo que, de las conocidas, es la que presenta mayores dimensiones; al mismo tiempo que es, entre los modelos portugueses, la que más analogías presenta con el tipo Huelva. Su buena reconstrucción y la correcta orientación dada por J. R.
Carreira permite apreciarla en su justa importancia (Carreira, 1994: Estampa XXXIII, 1),
habiendo sido paralelizada, acertadamente, con las del subtipo Huelva. J. R. Carreira
también critica el modelo evolutivo desde lo complejo a lo simple, modelo seguido por
los investigadores cuando han referenciado las fíbulas de la Ría, como prototipos a par10
Más recientemente S. da Ponte ha vuelto a estudiar genéricamente las fíbulas portuguesas, donde hace mención de nuevo a los
ejemplares de codo, pero sus conclusiones no difieren sustancialmente de lo que hemos señalado (Da Ponte, 2001: 94 ss.).
—280—
[page-n-282]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
37
tir de las cuales se han situado, o han evolucionado, los demás ejemplares peninsulares.
Él apuesta por la hipótesis opuesta, pensando que la pieza de Bocas es una variante antigua en la serie de fíbulas de codo peninsulares, para lo que se apoya en algunos de los
rasgos más o menos característicos que presenta, como –por ejemplo– su forma relativamente simétrica, similar a las de Meggido (Palestina) y Kourion (Chipre), pero muy diferente, según él, a las asimétricas del Sudoeste y de Huelva. Del mismo modo, entiende
que la relativa simplicidad decorativa que muestra esta fíbula, con un único espesamiento en cada brazo, no debe considerarse como una degeneración estética, sino más bien
como un arcaísmo derivado de su mayor antigüedad. Por último, considera que la abundancia de hallazgos peninsulares en los últimos años, en diferentes áreas culturales y geografías bien distintas, pero nunca fuera de ella, de variantes del subtipo Huelva, sugiere
una producción largamente divulgada en su interior, como una especie de recreación
indígena a partir de un prototipo oriental. Cuestión esta última, con la que disentimos
como recientemente hemos expresado (Carrasco y Pachón, 2005b).
Estamos de acuerdo con la globalidad de su hipótesis, si exceptuamos la cuestión de los
paralelos orientales, pero hay matices de detalle que no compartimos, como la asimetricidad del conjunto de fíbulas de Huelva y del Suroeste, algo que hemos demostrado que no
debe ser así (Carrasco y Pachón, 2005a). Además, esto no puede utilizarse como argumento para la conceptualización de modelos evolucionados y, así, tratar de justificar la antigüedad del ejemplar portugués, que –por otra parte– no ha sido situado cronológicamente
respecto del conjunto de las fíbulas peninsulares, sin ofertar tampoco para él ningún tipo de
fecha concreta. Hay también algo que nos parece que no encaja muy bien con la lógica, en
relación con la supuesta antigüedad de la fíbula lusa, aunque este punto podría ser objeto
de controversia por otros investigadores; se trata del alto contenido de estaño, por encima
del 27 %, que presenta la aleación de esta pieza (Seruya y Carreira: 140, Cuadro 1). En este
sentido, por mucho que se quieran justificar contenidos metálicos ricos en estaño, como
componente parcialmente sustitutivo del cobre, gracias a la existencia en momentos antiguos de talleres metalúrgicos locales, enclavados en áreas geológicas ricas en casiterita
fácilmente obtenible, también debieron darse las mismas condiciones geológicas de estas
zonas geográficas en los inicios de la metalurgia, al igual que en fases posteriores, y, por
contra, estas condiciones favorables a priori no se explotaron para la elaboración de los
bronces. La razón estriba en que la metalurgia del bronce, en realidad, fue un descubrimiento tardío en la Península y, aún más, en lo concerniente a las aleaciones ricas en estaño, así como en las aleaciones ternarias. Debe recordarse al respecto, que también se justificaron los altos porcentajes de estaño en fíbulas portuguesas, del mismo modo que en otros
casos peninsulares, como un intento de los artesanos metalúrgicos por dar más maleabilidad o ductilidad a sus objetos, reduciendo la dureza del producto a fin de facilitar su decoración; algo que, pese a satisfacer la lógica actual, no se cumple en el registro arqueológico conocido. Así, por ejemplo, en Andalucía Oriental tenemos la fíbula de Monachil,
Granada (Schüle, 1969: Abb. 39, b), decorada con finos motivos incisos; del mismo modo
—281—
[page-n-283]
38
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
que la procedente de Cerro Alcalá, Jaén (Carrasco et al., 1980: 221-236), posiblemente la
más profusa en decoración de la Península; que presentan escasos porcentajes de estaño, sin
que esa circunstancia haya constituido ningún serio impedimento para acabar presentando
una terminación totalmente decorativa.
En relación con la cronología real de esta fíbula portuguesa no nos atreveríamos a
definirnos claramente, pues pese a nuestras argumentaciones que, en el fondo, son muy
similares a las de J. C. Carreira, nos queda la duda, por su especial configuración y la gran
sobriedad formal que presenta, de que sea un prototipo antiguo del que puedan evolucionar directamente los demás tipos Huelva. Por el contrario, quizás se trate de una antigua
forma colateral de estas, mantenida en el tiempo, lo que complica su posición final en el
entramado cronológico de estos objetos a lo largo, aproximadamente, de los tres siglos
de vigencia que les otorgamos. Si pudiesen asociarse con seguridad las piezas cerámicas
con las metálicas que se dan como procedentes de este yacimiento, sería más fácil su
posición cronológica, pero esto no es posible, porque también entraríamos ante otra dinámica especulativa, tan compleja como la que estamos planteando. Solo quedaría por analizar, en lo cronológico y ante la falta de mejores argumentos, un matiz decorativo que
presenta: el especial resalte de la faja central de sus brazos. Si consideramos, entonces,
que en las fíbulas más antiguas de la serie Huelva esta faja –aunque indicada– nunca está
realzada, podemos argumentar, junto con la gruesa sección lenticular que presentan los
brazos y su analítica rica en Sn, que constituye un modelo poco evolucionado; diríamos
que estamos ante un arcaísmo moderno que podría situarse muy bien, sin solución de
continuidad, a lo largo del siglo IX y principios del VIII a.C.
Fuera de la Península sólo disponemos de dos ejemplares conocidos que consideramos porque pueden relacionarse con las fíbulas de tipo Huelva, aunque una de ellas no
entraría de forma totalmente nítida en sus parámetros. Nos referimos al hallazgo chipriota, procedente de la necrópolis de Amathus (Karageorghis, 1987: fig. 193), que fue fechada entre el Chipro-geométrico I (1050-950 a.C.) y Chipro-arcaico I (750-600 a.C.) y a la
que se dio una cronología algo más precisa, en relación con otros artefactos metálicos
exógenos asociados a ella en la tumba 523 del yacimiento, entre los siglos X/IX a.C. No
se trata de una fíbula que, por el tipo de decoración en aspa de sus fajas centrales y su
sección lenticular, se corresponda claramente con las peninsulares del tipo estudiado,
pero su perfil y brazos moldurados sí lo recuerdan, pudiendo pertenecer a una forma evolucionada de ellas, aunque su cronología ambigua no aporte demasiado.
El segundo ejemplar, procedente de la necrópolis israelita de Achziv (Mazar, 2004:
fig. 28, 1), sí proporciona datos más precisos respecto a este tipo de fíbulas. Ha sido
fechada en la fase I de una tumba familiar fenicia, para la que se aporta una precisa cronología de fines del siglo X e inicios del IX a.C. Esta datación coincidiría plenamente con
la que adjudicamos a un momento evolucionado de estos ejemplares fibulares en la
Península, lo que le proporciona una relación muy directa con las fíbulas documentadas
en el depósito de la Ría de Huelva, así como con algunas de la Meseta y otras de Granada.
—282—
[page-n-284]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
39
Relación que se establece no solo por la datación que reciben, sino por sus similares
características morfométricas, entre las que se comprueba un codo plenamente centrado,
la presencia de nítidas molduraciones, fajas centrales desarrolladas, decoraciones incisas
sobre las mismas, etc. Todo muy en concordancia con la cronología ofertada.
4. CONCLUSIONES
De lo desarrollado a lo largo de este trabajo puede concluirse que la fíbula de codo tipo
Huelva ha sido utilizada a lo largo de los años para fechar y ejemplificar ambientes culturales del Bronce Final peninsular, pero sin un suficiente conocimiento de lo que representa y
con una cronología cambiante. Es precisamente esa inseguridad cronológica lo más llamativo, dado que redundantemente se ha querido relacionar con las fechas ofertadas por ambientes exógenos, pero que nunca fueron bien precisados y que, sin embargo, sirvieron para encajar en bloque todas las fíbulas de las denominadas de codo y otras que no lo son tanto. Dentro
de esos ambientes exógenos, lo oriental ha primado sobre contextos arqueológicos peninsulares, dataciones absolutas asociadas y configuración morfológica de tipos.
En este sentido, dirigiéndonos hacia el este fuera de la península, debe quedar claro
que en el Mediterráneo Central no hay una sola fíbula de codo que pueda asimilarse al
tipo de Huelva, siendo inadmisibles las continuas referencias a los modelos de Cassibile
y su cronología de Pantalica II; teniendo en cuenta el registro actual de estos artefactos,
debe considerarse que ya es momento de obviar todo ese mundo, en función de la búsqueda de cronologías foráneas.
En relación con el Mediterráneo Oriental, de igual forma podemos efectuar las mismas
reflexiones, pero con ciertas matizaciones. Esto se debe a la comprobación de la existencia
de dos fíbulas referenciables, que sí pudieran tener evidentes relaciones con el tipo Huelva,
especialmente la procedente de Achziv y, en menor medida, la chipriota de Amathus. Sin
embargo, estos ejemplares ofrecen cronologías precisas por asociación a otros artefactos
bien fechados en los lugares de hallazgo, de entre finales del siglo X y principios del IX a.C.,
que representan un distanciamiento respecto de las fíbulas peninsulares, por lo menos en su
etapa más antigua. La cronología oriental de esas dos fíbulas no sirve para fechar el origen
de las fíbulas onubenses, aunque indudablemente sí son útiles para ilustrar un momento de
su evolución; por lo que es factible justificar su presencia en estos ambientes en relación con
la existencia de un comercio antiguo de carácter impreciso, posiblemente de tipo fenicio o
levantino, relacionado con la Península y evidente ya en el siglo X a.C.
Hablar de un comercio, del tipo que sea, para esas fechas hace necesario mencionar el
problema de la pre-colonización peninsular (Almagro-Gorbea, 2000). Circunstancia en la
que habría que imbricar el tema de la fíbula de codo, pero sustrayéndola de la interpretación tradicional que siempre impregnó la explicación de estos contactos tempranos de la
Península con pueblos del mediterráneo. Básicamente la comprensión de los mismos se
—283—
[page-n-285]
40
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
basó en la sencilla premisa del interés despertado, en un primer momento, por el extremo
occidente sobre los pueblos más desarrollados del Mediterráneo Oriental, generando una
corriente de contacto de este a oeste, que canalizaba básicamente productos en ese mismo
sentido, primero con objetos de prestigio, dones destinados a las élites peninsulares que, en
un segundo momento, fueron las que acabaron facilitando la apertura económica y comercial del mercado peninsular a los comerciantes orientales a partir de los fenicios; aunque los
productos que reflejan ese primer momento pudieron ser de origen sirio, chipriota o micénico, entre otros. Mientras la consolidación de los objetivos en ese segundo momento se
llama colonización, las fases previas de tanteo recibieron la denominación de pre-colonización. Pero esa precolonización, anterior a la arribada fenicia, parecía reflejarse en una
exclusiva presencia de objetos exóticos aportados por las poblaciones extranjeras que iniciaban los contactos con nuestro territorio (Mederos, 1999). La posibilidad de ese proceso
de acercamiento entre comunidades diferenciadas, tratando de alcanzar acuerdos que aseguraran una relación económica de más amplio calado ha sido propuesto recientemente por
autores como A. Mederos, para quien era evidente que el intercambio de productos debió
ser mutuo y explicaría la presencia de objetos peninsulares en lugares como Chipre
(Mederos, 1996). Un fenómeno que alcanza hoy su feliz constatación gracias al hallazgo de
la fíbula de codo tipo Huelva de Achziv (Mazar, 2004).
Esto es muy importante porque supone la inversión de una hipótesis muy arraigada
en la investigación peninsular, que intentaba justificar la presencia de estas fíbulas en la
Península Ibérica a partir de la llegada de poblaciones orientales y de sus productos
comerciales. El planteamiento que hacemos reduce ese planteamiento a un simple fiasco,
en el que se incluirían teorías similares que afectan a otros tipos fibulares que aún tienen
menos que ver con Oriente, ni responden a una tipología tan precisa, ni disponen de una
cronología antigua. Con la información disponible, parece evidente que el origen y desarrollo de las fíbulas analizadas en este trabajo hay que comprenderlo –de momento– a
partir de los ejemplares documentados en Iberia, que es en donde los hallazgos han permitido la configuración del tipo; mientras que en territorios extra-peninsulares, la documentación con la que se cuenta es tan insignificante que convierte en un proceso inviable una pretensión semejante.
En la Península se comprueba, según el mapa de dispersión que ofrecen estos artefactos, la existencia de cinco áreas más o menos definidas y distintivas. Una de ellas es
Andalucía Occidental, donde contamos con el depósito de la Ría de Huelva como conjunto más concluyente, pero del que no sabemos si era un cargamento naval que procedía de un sitio concreto y que iba a un destino determinado; lo único cierto es que su contenido no parece tener mucha relación con el registro arqueológico de la zona en que se
halló. Tres áreas más las constituyen Andalucía Oriental, Meseta y Extremadura con un
repertorio de fíbulas que se asocian, con mayor o menor éxito, a conjuntos arqueológicos
precisos; mientras la última coincidiría con Portugal, área en la que sólo contamos con el
extraño ejemplar de Abrigo Grande das Bocas.
—284—
[page-n-286]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
41
En relación con los datos morfométricos, análisis de componentes metálicos, dataciones absolutas y contextos arqueológicos asociados, consideramos para el grupo fibular del tipo Huelva una cronología de origen que no se puede retrotraer más allá del siglo
XI a.C. y que pudo pervivir, posiblemente en algunos ambientes meseteños, como
mucho, hasta principios del siglo VIII a.C. Esta fecha haría referencia a lo que en el
Sudeste ha venido considerándose como los inicios del Bronce Final Antiguo, pero que
en cronología calibrada correspondería al Bronce Final Pleno. Esta toma de posición no
significa una renuncia a la posibilidad de unos orígenes anteriores, quizás en el siglo XII
a.C., pero en la actualidad no conocemos ningún registro arqueológico que lo sustente,
por lo que la prudencia nos hace desistir de esa cronología más elevada. No obstante,
debe tenerse en cuenta que estas fíbulas no pueden fecharse de modo global, en base a
generalidades, pues se ha comprobado que son muchos los parámetros que pueden diferenciarlas y, por supuesto, matizarlas desde el punto de vista cronológico, considerando
básicamente su largo proceso de tres siglos de desarrollos evolutivos.
En la actualidad no tenemos otros datos suficientemente fiables y justificativos para
poder situarlas fuera de los parámetros cronológicos que se han señalado. En cuanto a su
origen cultural, no existen referencias fidedignas que definan a estas fíbulas como una
respuesta a estímulos orientales, pero tampoco de otro tipo, ni –por supuesto– que puedan relacionar su origen cronológico con las fíbulas de tipo ad occhio, Monachil, etc. y
menos aún con ese mal denominado tipo chipriota de arco serpeggiante que algunos
autores han pretendido relacionar con la fíbula de codo de tipo Huelva.
BIBLIOGRAFÍA
ALBELDA, J. (1923): “Bronces de Huelva. Espagne”. Revue Archéologique, Paris, p. 222-226.
ALMAGRO BASCH, M. (1940a): “El hallazgo de la Ría de Huelva y el final de la Edad del Bronce en el
Occidente de Europa”. Ampurias, 2, Barcelona, p. 85-143.
ALMAGRO BASCH, M. (1940b): “La cronología de las fíbulas de codo”. Saitabi, III, Valencia, p. 1-5.
ALMAGRO BASCH, M. (1952): “La invasión céltica en España”. En Menéndez Pidal, R., Historia de
España, I2, Madrid, p. 1-278.
ALMAGRO BASCH, M. (1957): “La fíbula de codo de la Ría de Huelva. Su origen y cronología”.
Cuadernos de la Escuela Española de Roma, IX, Roma, p. 7-45.
ALMAGRO BASCH, M. (1957-58): “A propósito de la fecha de las fíbulas de Huelva”. Ampurias, XIX,
Barcelona, p. 198-207.
ALMAGRO BASCH, M. (1958): Depósito de la Ría de Huelva. Inventaria Arqueológica. España, 1-4: E.1,
Madrid.
ALMAGRO BASCH, M. (1966): Las estelas decoradas del Suroeste Peninsular. BPH, VIII, Madrid.
ALMAGRO BASCH, M. (1975): Depósito de bronces de la Ría de Huelva. Huelva, Prehistoria y
Antigüedad, Madrid, p. 213-220.
—285—
[page-n-287]
42
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
ALMAGRO-GORBEA, M. (1977): El Bronce Final y el Periodo Orientalizante en Extremadura. BPH,
XVI, Madrid.
ALMAGRO-GORBEA, M. (1978): “Las dataciones para el Bronce Final y la Edad del Hierro y su problemática”. En Almagro y Fernández: C-14 y Prehistoria, p. 101-109.
ALMAGRO-GORBEA, M. (2000): “La ‘precolonización fenicia’ en la Península Ibérica”. IV Congreso
Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, 2, Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 711-721.
ALMAGRO-GORBEA, M. y FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1978): C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica.
Fundación Juan March, Serie Universitaria, nº 77, Madrid.
ALMAGRO-GORBEA, M. y RUIZ ZAPATERO, G. (eds.) (1992): Paleoetnología de la Península Ibérica.
Complutum, 2-3, Madrid.
ARRUDA, A.M. (2002): Los fenicios en Portugal. Fenicios y mundo indígena en el centro y sur de
Portugal (siglos VIII-VI a.C.). Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 5-6, Barcelona.
AUBET, M.ª E. (1987): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Ed. Bellaterra, Barcelona.
AUBET, M.ª E. (1994): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Edición ampliada y puesta al día.
Crítica/Arqueología, Barcelona.
BARROSO, R.M. y GONZÁLEZ, A. (en prensa): “Datos para la definición del Bronce Final en la zona
suroccidental de la Meseta. Los yacimientos de la comarca del Campo Arañuelo (Caceres)”. II
Encuentros de Arqueología de Molina de Aragón (2001).
BELÉN DEAMOS, M.ª y ESCACENA, J.L. (1992a): “Las comunidades prerromanas de Andalucía
Occidental”. En Almagro y Ruiz Zapatero (eds.): Paleoetnología… Madrid, p. 65-87.
BELÉN DEAMOS, M.ª y ESCACENA, J.L. (1992b): “Las necrópolis ibéricas de Andalucía Occidental”. En
Blánquez Pérez y Antonia del Val (eds.): Congreso de…, p. 509-529.
BELÉN DEAMOS, M.ª y ESCACENA, J.L. (1995): “Acerca del horizonte de la Ría de Huelva. Consideraciones sobre el final de la Edad del Bronce en el Suroeste Ibérico”. En Ruiz-Gálvez (ed.): Ritos
de paso…, p. 85-113.
BERNABÒ BREA, L. (1958): Alt-Sizilien. Kulturelle Entwicklung v.d. griech. Kolonisation (Übers. aus d.
Engl). Köln.
BERNABÒ BREA, L. (1964-65): “Leggenda e archeologia nella protoistoria siciliana. Atti I Congresso
Internazionale di Studi sulla Sicilia antica”. Kokalos, X-XI, Palermo, p. 1-33.
BIRMINGHAM, J. (1963): “The development of the fíbula in Cyprus and the Levant”. Palestine
Exploration Quarterly, 95, London, p. 80-112.
BLÁNQUEZ, J. y ANTONA, V. (eds.) (1992): Congreso de Arqueología Ibérica. Las necrópolis. Serie
Varia, 1, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
BLASCO BOSQUED, M.ª C. (1987): “Un ejemplar de fíbula de codo ‘ad occhio’ en el Valle del
Manzanares”. BAEAA, 23, Madrid, p. 18-28.
BLINKENBERG, C. (1926): Fibules Grecques et Orientales. Copenhagen.
BUCHHOLZ, H.G. (1985): “Ein kyprischer Fibeltypus und seine auswärtige Verbrei tung”. Cyprus
Between the Orient and the Occident. Acts of the Internacional Archaological Symposium, Nicosia,
8-14 sept. Nicosia, p. 223-245.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (1998a): “La fíbula de codo tipo Huelva procedente de la comarca de
—286—
[page-n-288]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
43
Puerto Lope/Íllora (Granada)”. Tomás Quesada Quesada. Homenaje, Facultad de Fisolofía y
Letras, Univ. de Granada, Granada, p. 877-896.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (1998b): “Fíbulas de codo tipo Huelva de Montejícar, Granada”. Florentia
Iliberritana, 9, Granada, p. 423-444.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2001): “Fíbula de codo tipo Huelva en el entorno norte de la Vega de
Granada”. Spal, 10, Sevilla, p. 235-248.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2002): “Fíbulas de codo en las altiplanicies granadinas: dos nuevos hallazgos en la comarca de Guadix”. Tabona, 11, La Laguna, p. 169-188.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2004): “Fíbulas de codo de tipo Huelva en la Provincia de Granada”.
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 16, Granada, p. 13-69.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2005a): “La fíbula de codo tipo Huelva. Una aproximación a su tipología”. Complutum, Madrid (en prensa).
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2005b): “Algunas cuestiones sobre el origen de la fíbula de codo tipo
Huelva”, (en prensa).
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (en preparación): Las fíbulas de codo tipo Huelva. Monografías de Arte
y Arqueología. Universidad de Granada, Granada.
CARRASCO, J.; PACHÓN, J.A.; ADROHER, A. y LÓPEZ, A. (2002b): “Taller metalúrgico de fines del bronce
en Guadix (Granada): contribución a la contextualización de las fíbulas de codo tipo Huelva en
Andalucía Oriental”. Florentia Iliberritana, 13, Granada, p. 357-385.
CARRACO, J.; PACHÓN, J.A. y ESQUIVEL, J.A. (en prensa): “Nuevos datos para el estudio metalúrgico de
la fíbula de codo tipo Huelva”. Homenaje J. Smolka Cláres. Universidad de Granada, Granada.
CARRASCO, J.; PACHÓN, J.A.; ESQUIVEL, J. A. y ARANDA, G. (1999): “Clasificación secuencial tecno-tipológica de las fíbulas de codo de la Península Ibérica”. Complutum, 10, Madrid, p. 123-142.
CARRASCO, J.; PACHÓN, J.A. y LARA, I. (1980): “Hallazgos del Bronce Final en la provincia de Jaén. La
necrópolis de Cerro Alcalá, Torres (Jaén)”. CPUGr, 5, Granada, p. 221-36.
CARRASCO, J.; PACHÓN, J.A. y PASTOR, M. (1985): “Nuevos hallazgos en el conjunto arqueológico del
Cerro de la Mora. La espada de lengua de carpa y la fíbula de codo del Cerro de la Miel (Moraleda
de Zafayona, Granada)”. CPUGr, 10, Granada, p. 265-333.
CARRASCO, J; PACHÓN, J.A; PASTOR, M. y GÁMIZ, J. (1987): La espada de lengua de carpa del Cerro de
la Miel (Moraleda de Zafayona) y su contexto arqueológico. Nuevas aportaciones para el conocimiento de la metalurgia del Bronce Final en el sudeste peninsular. Moraleda de Zafayona.
CARREIRA, J.R. (1994): “A Pré-História recente do Abrigo Grande das Bocas (Rio Mayor)”. TAEAM,
2, Lisboa, p. 47-144.
CHEVILLOT, CH. y COFFYN, A. (eds.) (1991): L’Âge du Bronze Atlantique. Ses faciès, de l’Écosse a
l’Andalousie et leurs relations avec le Bronze continental et la Méditerranée. Actes du Premier
Colloque du Parc Archéologique de Beynac, Beynac-et-Cazenac.
COFFYN, A. (1985): Le Bronze Final Atlantique dans la Péninsule Ibérique. Ed. Picard, Paris.
COFFYN, A.; GÓMEZ, J. y MOHEN, J.P. (1981): L’apogée du Bronze Atlantique. Le dépot de Vénat. Paris.
COFFYN, A. y SION, H. (1993): “Les relations Atlanta-méditerranées. Eléments pour une révision chronologique du Bronze final atlantique”. Mediterrâneo, 2, p. 285-310.
—287—
[page-n-289]
44
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
CONTRERAS, F.; CARRIÓN, F. y JABALOY, E. (1983): “Un horno de alfarero protohistórico en el Cerro de
los Infantes (Pinos Puente, Granada)”. CNA, XVI, Zaragoza, p. 533-537.
CRUZ SÁNCHEZ, P.J. y QUINTANA LÓPEZ, J. (1999): “Reflexiones sobre la metalurgia de Baiôes-Venat en
el interior de la submeseta norte y su relación con los contextos del tránsito del bronce al hierro”.
II Cong. Arq. Peninsular. Primer Milenio y Metodología., t. III, Univ. de Alcalá de Henares y
Fundación Rei Afonso Henriques. Madrid, p. 161-170.
CUNISSET-CARNOT, P.; MOHEN, J.P. y NICOLARDOT, J.P. (1971): “Une fibule chypriote trouvée en Côte
d’Or”. BSPF, Études et Travaux, fasc. 2, Paris, p. 602-609.
DA PONTE, S. (1986): “Una fíbula de Mondím da Beira (Viseu)”. Beira Alta, XLV, fasc. 1-2, Viseu, p.
70-71.
DA PONTE, S. (1988): “Valor residual de seis fíbulas da região de Beja”. Arquivo de Beja, III, Beja, p.
75-87.
DA PONTE, S. (1989): “As fíbulas do Bronze Final Atlantico/Iª Idade do Ferro do Noroeste Peninsular.
Abordajem e encuadramento cultural”. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 29 (1-4), Porto, p.
73-79.
DA PONTE, S. (2001): Corpus Signorum das Fíbulas proto-históricas e romanas. Portugal. Tesis
Doctoral, Faculdade de Letras, Porto.
DA PONTE, S. e INÊS VAZ, J.L. (1988): “Considerações sobre algunas fíbulas de Santa Luzia (Viseu) no
seu contexto estratigráfico”. Actas do I Coloquio Arqueológico de Viseu, Viseu, p. 181-188.
DELIBES DE CASTRO, G. (1978): “Una inhumación triple de facies Cogotas I en San Román de Hornija
(Valladolid)”. TP, 35, Madrid, p. 225-250.
DELIBES DE CASTRO, G. y FERNÁNDEZ MANZANO, J. (1991): “Relaciones entre Cogotas I y el Bronce Final
Atlántico en la Meseta Española”. En Chevillot y Coffyn (eds.): L’Âge du Bronze…, p. 203-212.
DÍAZ, E. (1923): “Objetos de bronce de la Ría de Huelva”. AMSEAEP, 2, Madrid, p. 89 ss.
DUVAL, A.; ELEUÉRE, CH. y MOHEN, J.P. (1974): “Les fibules antérieures au Ve siècle avant notre ère,
trouvées en France”. Gallia, 32, Paris, p. 1-61.
ESCALERA UREÑA, A. (1978): “Examen de laboratorio de los materiales de “La Joya” (Huelva)”.
Excavaciones en la necrópolis de “La Joya” (Huelva) II. (3º, 4º y 5º campañas). (J.P. Garrido y E.
M.ª Orta, eds.), EAE, 96, Madrid, p. 213-238.
FERNÁNDEZ MIRANDA, M. y RUIZ-GÁLVEZ, M. (1980): “El depósito de la Ría de Huelva y su contexto cultural”, Oskitania, I, Bordeaux, p. 65-80.
GIL-MASCARELL, M. y PEÑA, J.L. (1989): “La fíbula ‘ad occhio’ del yacimiento de la Mola d’Agres”.
Saguntum, 22, Valencia, p. 129-144.
GÓMEZ DE SOTO, J. (1978): “La stratigraphie chalcolithique et protohistorique de la grotte du Quëroy à
Chazelles (Charente)”. BSPF, LXXV, Paris, p. 394-421.
GÓMEZ DE SOTO, J. (1991): “Le fondeur, le trafiquant et les cuisiniers. La broche d’Amathonte de
Chypre et la chronologie absolue du Bronce Final atlantique”. En Chevillot y Coffyn (eds.): L’Âge
du Bronze…, p. 369-373.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1990): Nueva luz sobre la protohistoria del Sudeste. Univ. de Alicante, Caja de
Ahorros Provincial de Alicante, Murcia.
—288—
[page-n-290]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
45
GONZÁLEZ-SALAS, S. (1936-1940): “Hallazgos arqueológicos en el alto de Yecla, en Santo Domingo de
Silos (Burgos)”. Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y
Prehistoria, XV, Madrid, p. 103-123.
GONZÁLEZ-SALAS, S. (1945): El castro de Yecla en Santo Domingo de Silos (Burgos). IMCGEA, 7,
Madrid.
GUZZO, P.G. (1969): “Considerazioni sulle fibule del ripostiglio dal Ria de Huelva”. Rivista di Scienze
Preistoriche, XXIV-2, Firenze, p. 299-309.
HENCKEN, H. (1956): “Carp’s Tongue Sworfs in Spain, France and Italy”. Zephyrus, VII, Salamanca,
p. 125-178.
HENCKEN, H. (1957): “The Fibulae of Huelva”. Proceedings of the Prehistoric Society, 22, London, p.
213-215.
JIMÉNEZ ÁVILA, J. y GONZÁLEZ CORDERO, A. (1999): “Referencias culturales en la definición del Bronce
Final y la Primera Edad del Hierro de la Cuenca del Tajo: el yacimiento de Talavera la Vieja,
Cáceres”. II Cong. Arq. Peninsular, III. Primer Milenio y Metodología. Universidad de Alcalá de
Henares y Fundación Rei Afonso Henriques, Madrid, p. 181-190.
KALB, Ph. (1978): “Senhora da Guia, Baiôes. Die Ausgrabung 1977 auf einer hohen- siedlung der
Atlantischen Bronzezeit in Portugal”. MM, 19, Heidelberg, p. 112-138.
KARAGEORGHIS, V. (1987): “Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1986”.
Bulletin de Correspondance Hellenique, 111, Paris, Atenas, p. 663-733.
LEITE DE VASCONCELOS, J. (1933). Memórias de Mondim da Beira. Imprensa Nacional, Lisboa.
LO SCHIAVO, F. (1978): “Le fibulle della Sardegna”. Studi Etruschi, XLVI (2), Roma, p. 25-116.
LO SCHIAVO, F. (1991): “La Sardaigne et ses relations avec le Bronze Final Atlantique”. En Chevillot
y Coffyn (eds.): L’Âge du Bronze.., p. 213-226.
LO SCHIAVO, F. (1992): “Un altra fíbula ‘Cipriota’ dalla Sardegna”. Sardinia in the Mediterranean: A
footprint in the Sea. Studies in Sardinian Archeology, Sheffields, p. 296-303.
LO SCHIAVO, F. y D’ORIANO, R. (1990). “La Sardegna sulle rotte dell’Occidente”. Grecia ed il lontano
Occidente, XXIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Tarento, p. 99-161.
MALUQUER, J. (1958): Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Berrueco (Salamanca). Acta
Salmanticensia, XVI, 1, Salamanca, p. 86 ss.
MAZAR, E. (2004): The Phoenician Family Tomb n. 1 at the Cemetery of Achziv (10th - 6th Centuries
BCE). Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 10. Barcelona.
MEDEROS, A. (1996): “La conexión levantino-chipriota. Indicios de comercio atlántico con el
Mediterráneo Oriental durante el Bronce Final (1150-950 AC)”. TP, 53 (2), Madrid, p. 95-115.
MEDEROS, A. (1999): “Ex Occidente Lux. El comercio micénico en el Mediterráneo central y occidental (1625-1100 a.C.)”. Complutum, 10, Madrid, p. 229-266.
MENDOZA, A.; MOLINA, F.; ARTEAGA, O. y AGUAYO, P. (1981): “Cerro de los Infantes (P. Puente, Provinz
Granada). Ein Beitrag zur Bronze und Eisenzeit in Oberandalusien”. MM, 22, Heidelberg, p. 171-210.
MOLINA, F. (1977): La cultura del Bronce Final en el Sudeste de la Península Ibérica. Resúmenes de
Tesis Doctorales de la Univ. de Granada, 178, Granada.
—289—
[page-n-291]
46
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
MOLINA, F. (1981): “Definición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el Sudeste de la
Península Ibérica”. CPUGr, 3, Granada, p. 159-232.
MOLINA, F.; MENDOZA, A.; SÁEZ, L.; ARTEAGA, O.; AGUAYO, P. y ROCA, M. (1983): “Nuevas aportaciones
para el estudio del origen de la cultura ibérica en la Alta Andalucía. La campaña de 1980 en el Cerro
de los Infantes”. CNA, XVI. Zaragoza, p. 689-707.
PACHÓN, J.A. (1997): La metalurgia del Cerro de la Mora y su incidencia en el desarrollo de ciertos
artefactos. Tesis de doctorado inédita. Univ. de Granada.
PELLICER, M. (1986): “El Bronce Reciente e inicios del Hierro en Andalucía oriental”. Habis, 17,
Sevilla, p. 433-475.
RUIZ DELGADO, M.M. (1988): Fíbulas protohistóricas en el sur de la Península Ibérica. Tesis Doctoral
(Inédita). Universidad de Sevilla.
RUIZ DELGADO, M.M. (1989): Fíbulas protohistóricas en el sur de la Península Ibérica. Publicaciones
de la Universidad de Sevilla, 112. Sevilla.
RUIZ DELGADO, M.M.; RESPALDIZA, M.A. y BARRANCO, F. (1991): “Análisis elemental de bronces arqueológicos por XRF y PIXE”. Deya Internacional Conference of Prehistory. BAR Internacional Series,
573, Oxford, p. 139-163.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1990): “La metalurgia de Peña Negra I”. En González Prats (1990), p. 317-356.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1993a): “La novia vendida”. Spal, 2, Sevilla, p. 219-251.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1993b): “El Occidente de la Península Ibérica, punto de encuentro entre el
Mediterráneo y el Atlántico a fines de la Edad del Bronce”. Complutum, 4, Madrid, p. 41-68.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (ed.) (1995a): Ritos de paso y puntos de paso. La Ría de Huelva en el mundo del
Bronce Final Europeo. Complutum, Extra 5, Madrid.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1995b): “La Ría en relación con la metalurgia de otras regiones peninsulares
durante el Bronce Final”. En Ídem (1995a), p. 59-67.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1995c): “Cronología de la Ría de Huelva en el marco del Bronce Final de Europa
Occidental. En Ídem (1995a), p. 78-83.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1995c): “El significado de la Ría de Huelva en el contexto de las relaciones de
intercambio y de las transformaciones producidas en la transición Bronce Final/Edad del Hierro”.
En Ídem (1995a), p. 129-155.
SERUYA, A.I. y CARREIRA, J.R. (1994): “Análise não destructiva por Fluorescencia de raios X do espólio do Abrigo de Bocas (Rio Mayor)”. A Pré-História recente do Abrigo Grande das Bocas (Rio
Mayor) (J.R. Carreira, ed.), TAEAM, 2, Lisboa, p. 47-144.
SCHUBART, H. (1975): Die Kultur der Bronzezeit in Südwesten der Iberischen Halbinsel. MF, 9, Berlin.
SCHÜLE, W. (1969): Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel. MF, 3, Walter de Gruyter, Berlin.
SPINDLER, K. (1973): “Der spätbronzezeitliche Kuppelbau von der Roça do Casal do Meio in
Portugal”. MM, 14, Heidelberg, p. 60-108.
SPINDLER, K. y DA VEIGA, O. (1973): “Der Spätbronzezeitliche Kuppelbau von der Roça do Casal do
Meio in Portugal”. MM, 14, Heidelberg, p. 560-108.
—290—
[page-n-292]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
47
SPINDLER, K.; DE CASTELLO, A.; ZBYSZEWSKI, G. y DA VEIGA FERREIRA, O. (1973-74): “Le monument à
coupole de l’âge du Bronze Final de la Roça do Casal do Meio (Calhariz)”. Comunicações dos
Serviços Geológicos de Portugal, LVII. Lisboa, p. 91-154.
STORCH DE GRACIA, J.J. (1989): La fíbula en la Hispania Antigua: las fíbulas protohistóricas del suroeste peninsular. Universidad Complutense, Colección Tesis Doctorales 39/89, Madrid.
SUNDWALL, J. (1943): Die Alteren Italischen Fibeln. Berlin.
—291—
[page-n-293]
[page-n-294]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Jaime VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ*
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS
FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
RESUMEN: Se presenta la historia de la investigación acerca de los estudios fenicios en tierras valencianas y se valora a través de tres etapas (una primera de indefinición, otra de descubrimiento y la tercera de acumulación de datos) con referencias al contexto español y europeo. Son de
especial interés el modo en que los contactos culturales han sido conceptualizados en cada momento, el papel de los grupos indígenas y mediterráneos, y las referencias a la arqueología ibérica como
cuerpo de estudios consolidado. El trabajo muestra una lectura crítica y, al mismo tiempo, constructiva al incluir no sólo un estado de la cuestión sino vías futuras de estudio.
PALABRAS CLAVE: historiografía, País Valenciano, fenicios, cultura ibérica
ABSTRACT: Historiographic notes on the Phoenician studies in the Valencian country.
The history of the research on the Phoenician studies in the Valencian country is presented in this
paper through three phases (first the indefinition; second the discovery; and nowadays a data-pile
phase) with their specific contributions to the Spanish and European intellectual context. The way
the culture contacts have been conceptualised in each phase, the role of the indigenous and
Mediterranean peoples, and the references to Iberian archaeology as a body of studies are of special
interest. The paper aims to be a critical and, at the same time, constructive review because new research trends are betrayed.
KEY WORDS: historiography, Valencian country, Phoenicians, Iberian culture.
* Servicio de Investigación Prehistórica. Diputación de Valencia.
jaime.vivesferrandiz@dva.gva.es
—293—
[page-n-295]
2
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
INTRODUCCIÓN
Toda interpretación arqueológica es una construcción cultural y por ello necesariamente discutible, revisable y susceptible de actualización. Las interpretaciones arqueológicas comprenden e incluyen las ideas que son importantes para el autor en el momento
de estudiar ciertos aspectos de la existencia humana en el pasado y las que él mismo ha
aprendido de otros investigadores o tendencias ideológicas. Un campo de estudio, una
clasificación tipológica o un marco teórico son elecciones determinadas por el contexto
social, político, económico o académico de modo que el pasado se produce por individuos con objetivos —implícitos, explícitos, conscientes, inconscientes— y para determinados receptores o consumidores. En consecuencia, dado que pasado y presente están
interrelacionados, también lo están los conceptos y significados de aquél con los objetos
arqueológicos, puesto que se ilustran, se constituyen y se dan sentido unos a otros
(Shanks y Tilley, 1992: 256) hasta el punto de que «los objetos no pueden contarnos nada
acerca del pasado porque el pasado no existe. No podemos tocar el pasado, verlo o sentirlo; ha muerto y desaparecido. Nuestros amados objetos pertenecen en realidad al presente. Existen en el ahora y aquí [...], el pasado existe únicamente en las cosas que decimos sobre el mismo» (Johnson, 2000: 29; cursivas en el original).
Por ello, abordar la historiografía es esencial para valorar, desde la perspectiva que da
la distancia en el tiempo, los ritmos de la formación de ideas, las diversas interpretaciones de que es objeto el registro arqueológico o las explicaciones históricas. Conocer la
historia de la investigación sobre un tema nos sitúa en el marco de un estudio quizás ya
abordado en otras ocasiones y desde diferentes puntos de vista, lo cual siempre es enriquecedor. En este trabajo analizaré la historia de la investigación sobre los estudios fenicios en el País Valenciano a través de tres apartados que corresponden, cada uno de ellos,
a tres etapas. De entrada, conviene reiterar que todas ellas han supuesto avances importantes en la disciplina, en cada una se han producido aportaciones al conocimiento y,
obviamente, ninguna puede entenderse sin las precedentes. Al final se incorpora un breve
estado actual de la cuestión y algunas líneas de investigación futura.
HASTA LOS AÑOS 60 DEL SIGLO XX, O LA APARENTE INDEFINICIÓN DE
LA PROTOHISTORIA
«Y entre aquellas [estaciones] del principio de los metales, con cerámica basta, manufacta y
cocida a baja temperatura; con objetos de cobre y bronce y abundancia de utensilios de piedra, y
estas de la Segunda Edad del Hierro, con barros finos, torneados y cocidos a elevada temperatura,
y objetos de hierro abundantes y diversos, se ve que hay un abismo de tiempo imposible de llenar
satisfactoriamente, hasta ahora, y durante el cual estas estaciones estuvieron, sin duda, abandonadas»
N. P. GÓMEZ SERRANO, 1929: 148
—294—
[page-n-296]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
3
«Sea cualquiera la data que ha de atribuirse al primer contacto con los fenicios, hasta el
momento presente no pueden señalarse restos de su presencia en el Levante español»
D. FLETCHER, 1960: 48
Estas dos citas, separadas por 31 años, ilustran la primera etapa de la investigación
sobre la presencia —o no presencia— fenicia en el País Valenciano. En ninguna de las
dos encontramos referencias directas a los fenicios sino que aluden a la dinámica evolutiva de las comunidades indígenas o manifiestan la ausencia de datos sobre su presencia.
Para entender el por qué de estas formulaciones analizaré el contexto de estudios arqueológicos europeo y peninsular durante la primera mitad del s. XX.
Antes del s. XIX los estudios sobre la civilización fenicia no podían contar más que con
la documentación que ofrecían los textos clásicos, pues eran prácticamente inexistentes
los testimonios materiales atribuidos a los fenicios, púnicos o cartagineses. Ahora bien,
una lectura acrítica de los textos grecolatinos provocaba la asunción de una serie de tópicos de los que no escapaba, por ejemplo, ni el mismo Vives. En 1521 escribe en
Comentarios á La Ciudad de Dios de San Agustín acerca del intercambio de metales en
la península Ibérica, que califica de desigual ya que los «fenicios, pueblos que recorrían
todo el mundo guiados sólo por el lucro, se los cambiaban por dijes y fruslerías de poco
valor». Los escritos de Vives deben entenderse como la defensa de los valores y la moral
cristianos frente a los semitas —entre los cuales se incluye a los fenicios— y que lleva al
humanista a expresar juicios de valor negativos tomados de la Biblia, en aquel entonces
única fuente de estudio asumida como verdad histórica: así, los fenicios habrían inducido a la codicia a «pueblos sencillos, entre los que no eran conocidos los vicios ni las
malas pasiones» e incluso habían sido «los causantes é inventores de males sin cuento y
de todas nuestras desgracias».1 Estas concepciones serán también recogidas por la historiografía posterior ya que se rastrean por ejemplo en la magna obra de De Mariana
Historia General de España (s. XVII), donde los fenicios son tratados como un pueblo con
afán de lucro, mercantilistas y astutos, contribuyendo a ese lugar común del fenicio
ambicioso (Gala, 1986: 230 y ss.). Sin embargo, las lecturas históricas no son nunca
homogéneas ya que años después los fenicios son vistos como introductores de avances
y reciben un tratamiento más considerado: «Vives […] en vez de presentarnos á los fenicios trayendo el primer alfabeto y enseñando á deletrear á pueblos salvajes, los acusa de
codiciosos, corruptores de unas razas y de un pueblo que, sobrio y morigerado, y viviendo una vida patriarcal y de fraternidad, buscaba por sí el camino de la civilización»
(Brusola, 1876: 38), críticas que, sin embargo, no asume este mismo autor a lo largo de
1
Lib. VIII, cap. IX, 94, en Commentarii ad divi avrelii avgvstini de Civitate Dei, III, libri VI-XIII, Pérez Durà y Estellés
(eds.), 1993: 200-201. Para la traducción cf. Brusola y Briau, 1876: 34-37.
—295—
[page-n-297]
4
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
una obra que hay que entender como el interés por ponderar el pasado glorioso de
España.
Durante el s. XIX, los nacionalismos de segunda generación —el término es de
Anderson— exigían construir una identidad, imaginarse como unidad y reconocerse en
los antepasados a través de la continuidad de las lenguas y, lo que más nos interesa en
este caso, de la Historia, que debía ser específica y narrada no a lo largo del tiempo sino
a través del tiempo (Anderson, 2005). Nuevos enfoques encabezados desde la Altertumswissenschaft alemana ponían el acento en Grecia y su cultura para buscar los orígenes de
Europa y construir de este modo la nacionalidad. En este estado de la cuestión, es comprensible que fenicios o cartagineses estuviesen cargados de prejuicios pues se consideraban la alteridad de los europeos en tanto que pueblo oriental: inferiores, meros comerciantes y, sobre todo, afines culturalmente a los judíos (Bernal, 1993: 312) lo que, por un
lado, permitía asimilarlos cultural y étnicamente bajo el término ‘semitas’ y, por otro,
bastaba para provocar recelos, pues se hacía evidente que eran los otros frente a los griegos y, después, los romanos.
La europeidad se situaba, sin embargo, en una ambigüedad puesto que Europa, a través de Grecia, habría recibido de manos del Próximo Oriente el relevo de la ‘antorcha de
la civilización’, siendo no obstante Oriente el que quedaba categorizado como el extraño
o como el otro (Larsen, 1989; Kohl, 1989). Ello tiene que ver con el modo en que Europa
construyó una ideología de su idiosincrasia a través del Orientalismo (Said, 2003) y
orientó la Arqueología en el Próximo Oriente en la vía de parámetros eurocéntricos. Entre
éstos destaca el conocido Ex Oriente Lux, con el que se percibían los valores culturales
orientales como contribución a la civilización europea, sin la cual no tendrían sentido
(Liverani, 1996: 425). Además, tras la afanosa búsqueda de las identidades nacionales
europeas se dejaba sentir el peso de los textos clásicos grecorromanos enfocando el estudio del colonialismo en la Antigüedad como una propagación de los valores europeos
(van Dommelen, 1998: 23).
Ahora bien, entre finales del s. XIX y el primer tercio del XX se producía el descubrimiento de una serie de objetos excepcionales fenicios y púnicos no sólo en diversos puntos del Mediterráneo sino también en el sur peninsular. La lectura de los textos no ocupaba tanto la atención científica como los continuos hallazgos pues, para el caso concreto de la península Ibérica, en 1887 se descubría el famoso sarcófago antropoide en Punta
de la Vaca, en Cádiz (Mederos, 2001: 39). Las décadas siguientes iban a ver una profusión de hallazgos fenicios, orientales y orientalizantes en la península parejo al desarrollo de la Arqueología como disciplina. Con ellos se aportaba un corpus inicial de datos
que permitía confirmar materialmente la llegada fenicia al Extremo Occidente, vista en
aquel entonces como una expansión exclusivamente comercial, tal y como señalaba Siret:
«Les phéniciens ont les premiers fait le commerce de l’argent d’Espagne, sur une grande échelle, et ils ont, d’une façon ou de l’autre, tenu le pays sous leur dépendance» (Siret,
1907: 49). Y los novedosos descubrimientos los interpretaba como evidencias del inter—296—
[page-n-298]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
5
cambio de metales, pues «de plus en plus nombreuses sont les preuves de leur commerce très étendu, qui avait comme object principal l’exportation des métaux rares» (Siret,
1909: 3).
Los nombres que ocupan las notas arqueológicas de la época son la ciudad de Cádiz,
donde Quintero había intensificado las actividades con éxito (Bosch Gimpera, 1913-14),
la necrópolis de Villaricos (Almería), excavada desde 1890 por parte de Siret, la necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona, Sevilla) con las labores de Bonsor, o las excavaciones en el Puig des Molins (Ibiza) con los trabajos de Vives y Pérez Cabrero y la creación de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. Mientras, la geografía contaba, y mucho,
para entender esta área como periférica respecto al desarrollo del comercio fenicio, pues
la Arqueología valenciana quedaba desligada de los espectaculares hallazgos feniciopúnicos.
Pero, ¿qué se debatía en los centros intelectuales de Valencia? Para esta época es de
destacar la aparición de las Sociedades Arqueológicas, de las que fue pionera la valenciana (1871), centrada en las investigaciones del pasado prehistórico, y a cuya desaparición en 1881 siguió un vacio institucional que tardó varias décadas en superarse (Martí,
1993: 23). Así, en nuestro recorrido por esta historia de la investigación es imprescindible desviar la mirada hacia la cultura ibérica, que aquí ocupaba la atención por sí misma
a raíz de hallazgos como la Dama de Elche. Las referencias documentales —es decir,
materiales— en este estado de la cuestión no venían de la mano de pueblos orientales,
bien definidos en las fuentes y ausentes en esta geografía, sino de la llamada «Edad de
los metales» y la cultura ibérica. Así, asistimos ahora al surgimiento de uno de los grandes debates de la arqueología valenciana en el s. XX: el tránsito desde el final de la Edad
del Bronce hacia la cultura ibérica.
Ya desde los años 20 se planteaba la existencia de un hiatus entre ambos periodos
debido a la superposición de sus facies en muchos yacimientos de altura, en los que no
había etapas intermedias conocidas. Visedo ponía de manifiesto el problema de «la llacuna que hi ha entre la civilització del principi dels metalls i la plenament ibèrica de la
Serreta, que coneixia perfectament el ferro i una artística ceràmica feta a torn»; esta
cuestión se resolvía planteando el concurso de otra civilización más avanzada —aunque
sin definir sus características o procedencia— que interactuaría con la indígena siguiendo el camino inexorable de la evolución, en una lectura lineal de la historia: «cal suposar, fonamentant-se en els fets, que aquests primitius pobladors van viure amb els seus
objectes de pedra i bronze fins que una altra civilització més avençada va entrar puixant
i anorreadora i es confongué amb la indígena, a la qual faria, sens dubte, evolucionar»
(Visedo, 1925: 176). Gómez Serrano, por su parte, exponía una explicación similar a ese
vacío en el que existiría una «civilización de la paz, la de las llanuras, floreciente sin duda
en ese interregno ignorado —entre la aurora de los metales y lo ibérico—» (Gómez
Serrano, 1929: 150). En definitiva, en tierras valencianas se proponía la existencia de una
primera Edad del Hierro que habría surgido de la mano de una «civilización» más avan—297—
[page-n-299]
6
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
zada. La comparación de la cultura material de poblados de la Edad del Bronce con la de
poblados ibéricos estaba en la base de estas ideas claramente evolucionistas, y se ponía
de manifiesto la evidente capacidad de mejora tecnológica entre la prehistoria del Bronce
y la protohistoria ibérica mediante la llegada de una civilización que mostraría la luz y el
camino a las otras; y, sobre todo, que la distinguiría de otras áreas peninsulares.
Paralelamente, en Cataluña y de la mano de Bosch Gimpera se daban a conocer indicios de la existencia de una primera Edad del Hierro con materiales, por una parte, de
marcado carácter indoeuropeo (céltico o hallstáttico) y, por otra, de tradición arcaizante
o que se relacionaban con la cultura eneolítica del interior peninsular (Bosh Gimpera,
1915-20a: 587). En todo caso, y por lo que hace referencia a los primeros, quedaban desligados de la cultura ibérica desde el punto de vista cronológico —«la seva decadència
correspon al començament del poder ibèric»— y material, pues se emparentaban claramente con la facies de los campos de urnas europeos (Bosh Gimpera, 1925: 209). A diferencia de la zona valenciana, en Cataluña se conseguía llenar parcialmente ese vacío preibérico sólo representado por los materiales de los campos de urnas que habrían llegado a
través de sucesivas oleadas indoeuropeas vislumbrándose en ello las lecturas nacionalistas catalanas de Bosch.
Estrechamente relacionado con estas cuestiones, el origen de la cultura ibérica no
podía ser satisfactoriamente explicado, mientras que su desarrollo era bien conocido por
los trabajos de Ballester en Covalta (Albaida, Valencia) (excavado de forma interrumpida
entre 1906-1919) o en Casa de Monte (Valdeganga, Albacete) (1918-1920), de Visedo en
la Serreta de Alcoi a partir de 1920, o después, del Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación de Valencia en la Bastida de les Alcusses de Moixent (1928-1931). Se
buscaba un lugar de «formación» del mundo ibérico —es decir, un origen— desde el cual,
supuestamente, irradiaría a otros territorios y, lo que es más interesante para nuestros propósitos, se buscaban las influencias foráneas que lo habría motivado o posibilitado,
denunciando un marcado trasfondo difusionista. De este modo, Bosch Gimpera había
defendido el periodo formativo de la cultura ibérica en torno al s. V en algún lugar del sur
o sudeste peninsular, donde habría sido influenciada por elementos fenicio-cartagineses y
griegos a través de sus colonias peninsulares, decantándose, no obstante, por la opción
griega en base a los parámetros de comparación empleados, elementos artísticos como la
decoración pintada de la cerámica o la escultura (Bosch Gimpera, 1915-20b: 691 y 692).
Evidentemente, los estudiosos valencianos conocían los textos clásicos que aludían a
la pericia fenicia en los mares, en competencia para algunos con los tartesios entre los ss.
X y VIII (Gómez Serrano, 1929: 143, siguiendo a Schulten). Además, se estaba al corriente de las noticias que llegaban del sur peninsular así como de los descubrimientos de
Ibiza, que demostraban una presencia en la isla en el s. VII, caracterizada sin embargo
como púnica, aunque se trataba de descubrimientos desligados de la fachada oriental
peninsular, que imponía un silencio absoluto de los hallazgos. Los fenicios, puesto que
indiscutiblemente navegaban a lo largo y ancho de los mares, habrían fundado algunas
—298—
[page-n-300]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
7
colonias en las costas del sur peninsular y, para algunos, también en tierras valencianas;
por ello, no puede llamar la atención la publicación de una noticia poco conocida sobre
la existencia de una «colonia fenicia» en la orilla derecha del río Mijares, en la partida de
Villarrachel [sic], y que defiende la existencia de una población «antiquísma y a corta
distancia de la playa» (Forner, 1933: 254). Sin materiales arqueológicos datables en
fechas arcaicas que lo demostraran, este trabajo se convertía en una suposición, no del
todo infundada, del papel que jugaría el yacimiento de Vinarragell (Borriana, Castellón)
en la investigación de la protohistoria valenciana, ya en una etapa posterior.
En definitiva, los testimonios materiales para valorar en la fachada mediterránea
peninsular las manifestaciones culturales fenicias o púnicas no existían o, en el mejor de
los casos, se limitaban al conocimiento de la cultura púnica entendida como cartaginesa
o ebusitana, como se desprendía de una lectura, rara vez crítica, de los textos clásicos,
especialmente aquellos que nos hablan de episodios bélicos como la Segunda Guerra
Púnica o de fundación de ciudades en estas regiones (Polibio, Diodoro de Sicilia, Tito
Livio). En tierras alicantinas, algunas excavaciones llevadas a cabo en la década de los
años 30 —fundamentalmente la necrópolis de la Albufereta (Alicante)— permitían
defender una presencia púnica arraigada: «de lo que no podía caber duda es de que estábamos excavando una necrópolis púnica» (Lafuente, 1944: 75) cuyos exóticos objetos
contrastaban, sin embargo, con «ciertos vasos de ingratas formas y barros pobres, que se
sustraen al cuadro de la cerámica corriente en el área del iberismo» (Figueras, 1956: 15).
Años después, la labor de Llobregat al frente de Museo Arqueológico de Alicante rechazaría de plano estas atribuciones criticando la falta de atención en el mundo ibérico
durante aquellos años y una lectura incorrecta de los textos, para acabar señalando que
«en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante no se conserva nada específicamente
púnico» (Llobregat, 1969b: 50).
Un punto de inflexión se va a producir en los años que siguieron al final de la Guerra
Civil, pues algunos autores empezarán a poner de manifiesto la indudable presencia de
«cerámicas arcaizantes» conviviendo con las ibéricas a torno en poblados ibéricos bien
conocidos como Covalta, la Bastida de les Alcusses o el Tossal de Sant Miquel de Llíria.
El interés científico empezaba a centrarse en las estratigrafías de los poblados ibéricos
que depararan información sobre los momentos más antiguos, ya que ahora se advertía
una «aparente perduración de tipos cerámicos tenidos por eneolíticos» para los que se
entreveían fuertes relaciones culturales con yacimientos catalanes y la zona del Bajo
Aragón (Ballester, 1947: 48). Se trataba de un grupo de materiales heterogéneo en el que
se incluían desde el plato con cordones de la necrópolis de Llíria hasta algunas cerámicas de la Bastida, y que reflejaba las tesis imperantes de la escuela valenciana sobre la
baja cronología aceptada para estos fenómenos.
En síntesis, durante los años 50 esta escuela, representada por el S.I.P. y la
Universidad de Valencia, seguirá considerando la perduración del Bronce en tierras
valencianas hasta mediados del s. VII o incluso hasta finales del s. VI; en un momento
—299—
[page-n-301]
8
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
impreciso entre los ss. VII y VI, surgiría la Edad del Hierro debida a influencias europeas
y mediterráneas —«aires renovadores», de nuevo el difusionismo— que desembocarían
en la cultura ibérica. Es la opinión de estudiosos como Fletcher quien, a la vez que reclamaba un protagonismo local para este desarrollo, negaba la influencia fenicia para la
formación de la cultura ibérica en las costas valencianas, aunque no así la cartaginesa en
su desarrollo (Fletcher, 1954: 10), al mismo tiempo que aceptaba cierta influencia céltica en los poblados ibéricos antiguos en dirección norte-sur y una responsabilidad abusiva del papel griego. Los iberos experimentarían «una radical transformación en su cultura al entrar en contacto con pueblos de nivel más elevado» a mediados del primer milenio a.C. (Fletcher, 1960: 34), aunque el mismo autor aporta algunas matizaciones, pues
es consciente de que la presencia de pueblos mediterráneos en tierras ibéricas «no equivale a decir que los modos de vida de los indígenas se transformaron desde el momento
en que aquéllos aportaron en estas costas» (ibídem, 47). Otros autores también acentuaban la especifidad de la formación de la cultura ibérica «a través de una complicada
madeja de aportaciones que configuran una cultura diversa a todas las demás»; aportaciones que eran valoradas de diferente manera según la zona geográfica y el periodo ya
que se planteaba que entre las que «acaban fundiéndose con lo indígena, hay que señalar,
lo púnico, lo griego y, al fin, lo romano» (San Valero, 1954). En el trasfondo están los
debates que siguieron a la Guerra Civil entre los que promovían una visión unitarista de
las culturas peninsulares, con la consideración de lo ibero como una facies celta mediterránea (Martínez Santa-Olalla, 1946), o aquellos que abogaban por una mayor diversificación cultural (Fletcher, 1949), siendo evidentes las conexiones políticas de ambas posiciones.
En el panorama intelectual del tercer cuarto del s. XX ocupa un lugar destacado
Tarradell quien, desde sus actividades como director de los Servicios de Arqueología del
Marruecos Español entre 1948 y 1956, impulsará los estudios arqueológicos feniciopúnicos y proporcionará, al menos para la mitad meridional del Estrecho de Gibraltar, el
corpus material y sobre todo la dedicación y atención que reclamaba para otras áreas
(Tarradell, 1952 y 1953). Aproximadamente en los mismos años, Blanco publicaba dos
trabajos clave que pretendían, de algún modo, seguir la línea abierta por García y Bellido
(1942) y llenar el vacío de una disciplina que comenzaba a ver la luz: la de los estudios
«orientalizantes», a partir de materiales considerados de importación oriental y las producciones realizadas en la península Ibérica e inspirados en ellos (Blanco, 1956 y 1960).
Un ligero cambio de perspectivas para el área valenciana se va a producir de la mano
de Pla a finales de los años 50. En una comunicación presentada en el V Congreso
Nacional de Arqueología, que versaba sobre los orígenes de la cultura ibérica y sus relaciones con las precedentes, señalaba el autoctonismo del proceso frente a las tesis invasionistas —africanistas o indoeuropeistas— y destacaba la importancia decisiva que, en
el tránsito de la Edad del Bronce al Hierro, tuvo la asimilación por parte de los grupos
locales de elementos aportados por poblaciones orientales y, en menor medida, célticas
—300—
[page-n-302]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
9
(Pla, 1959: 129). Se definía, así, la importancia que tuvieron estos contactos en el proceso histórico, incluso con aportes poblacionales —célticos—, sin caer en el difusionismo
más estricto que anteriormente había estado en boga, pues entendía que las poblaciones
locales eran parte activa y protagonista. Por primera vez se definían paralelos feniciopúnicos para materiales arqueológicos hallados en tierras valencianas, como las piezas
del Collado de la Cova del Cavall y del Puntalet, de Llíria, estableciendo similitudes con
otras piezas halladas en Rachgoun (Argelia), sin llegar a sospechar, sin embargo, la filiación fenicia de éstas últimas (fig. 1).
Fig. 1.- Tinaja fenicia procedente de Llíria. Pla, en 1959, ya señaló la similitud de esta pieza con otras de Rachgoun (Argelia) que
después se identificarían como fenicias.
La cuestión cronológica se resolvía aceptando la antigüedad de estos procesos entre
mediados del s. VII y el V, como, por otra parte, reflejan las conclusiones cronológicas
de las excavaciones en el Alt de Benimaquia (Dénia, Alicante), un yacimiento que
luego ocupará un lugar importante en la bibliografía arqueológica protohistórica: «no
aparece ningún fragmento decorado con semicírculos o motivos vegetales, como tampoco se encontró ni un solo resto de cerámica campaniense. […] La decoración a franjas horizontales y la abundancia de bordes de perfil grueso hablan en pro de situar la
—301—
[page-n-303]
10
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
fortificación en el siglo V o IV, pero debemos mencionar que la cerámica decorada a
franjas horizontales puede presentarse ya en estratos y hallazgos del siglo VI» (Schubart
et al., 1962: 19).
La Edad del Bronce era otro hito cultural bien definido en la arqueología valenciana
de la primera mitad del s. XX. Sus características fundamentales eran conocidas a partir
de la información que ofrecían los trabajos de campo dirigidos igualmente desde el
mismo S.I.P. y que servían a Tarradell, ahora en el Laboratorio de Arqueología de la
Universidad de Valencia, para dibujar un cuadro en el que se reclamaba una personalidad
propia para una cultura cuya perduración explicaba el enlace con la cultura ibérica
(Tarradell, 1963 y 1969). Su formación, por otra parte, se hacía depender de los contactos con Andalucía. No obstante, el aparente vacío cultural y material existente entre el s.
XI y los ss. VII-VI seguiría siendo difícil de llenar, por lo menos hasta la década siguiente.
A modo de síntesis de esta primera etapa se debe resaltar la idea de que en la fachada
mediterránea peninsular, con la excepción de la isla de Ibiza, el término fenicio y su cultura material estaban aún vacíos de contenido arqueológico. Aquello que se entendía por
fenicio tan sólo eran unas referencias textuales grecorromanas y hallazgos lejanos en el
sur peninsular; y además, en ocasiones, se identificaba con lo púnico o cartaginés debido a cierta confusión en la atribución de los materiales: «en muchas ocasiones es difícil
determinar qué se debe propiamente a los fenicios y qué a los cartagineses» (Fletcher,
1952: 53). Si la cultura material no era conocida, la cronología derivada de ella no podía
en ningún modo ser fijada.
Fenicio era, pues, un término que no encontraba su sitio en una protohistoria bipolar
que se dirimía entre la Edad del Bronce y una cultura ibérica que constituía el referente
principal, y a la que se prestaba atención para buscar los orígenes, las raíces étnicas o
influencias culturales para su desarrollo. El desconocimiento de las etapas que existieron
entre éstas dos explica que la investigación tan sólo intuyera algún tipo de presencia o, al
menos, influencia en el desarrollo de los pueblos indígenas, sin saber por quién, de qué
tipo o las modalidades y los ritmos. Esta influencia era definida de modo genérico como
«mediterránea», sin mayor precisión o, en el mejor de los casos, oriental, púnica o griega. La investigación arqueológica sobre la primera edad del Hierro estaba inmersa en un
cul de sac provocado por la inexistencia de datos que no fueran los del periodo ibérico
conocido que se hacía remontar, como máximo, al s. V siguiendo el criterio de Fletcher y
la cronología establecida para la necrópolis de la Solivella (Fletcher, 1965). Pero pronto
novedosos hallazgos comenzarían a modificar este estado de la cuestión.
—302—
[page-n-304]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
11
ENTRE LOS AÑOS 60 Y LOS 80, O EL DESCUBRIMIENTO DEL COMERCIO
FENICIO
«La cuestión de los orígenes de la cultura ibérica local […] responde a un proceso de aculturación singularmente más complejo»
E. A. LLOBREGAT, 1975: 132
«Por todo lo anteriormente expuesto […] queda una cuestión bastante clara: la existencia de un
complicado panorama de asuntos protohistóricos, que se intercala entre la típica cultura del Bronce
pleno y el florecimiento de la Cultura Ibérica»
O. ARTEAGA, 1976: 192
El «complicado panorama de asuntos protohistóricos» al que aludía Arteaga en 1976
era un hecho sospechado en las décadas anteriores pero absolutamente desconocido,
como hemos visto. Sin embargo, a partir de finales de los años 60 comenzaría a adquirir
forma y nombre puesto que salían a la luz materiales arqueológicos reconocibles, fechables y algunos bien estratificados, que abrirían una nueva etapa de la investigación. Sus
jalones más sobresalientes son los descubrimientos históricos de algunos materiales fenicios en yacimientos de la desembocadura del río Ebro y las excavaciones en los yacimientos de Vinarragell primero, y los Saladares (Orihuela, Alicante) un poco más tarde,
con los que se comenzó a valorar el papel del interlocutor fenicio en la comprensión de
la protohistoria valenciana y catalana. En ello tuvieron mucho que ver los espectaculares
descubrimientos de materiales fenicios que a principios de los años 60 se empezaban a
realizar en el sur peninsular. Veámoslo.
En la península Ibérica, las primeras publicaciones de materiales fenicios recuperados
con metodología arqueológica moderna se deben a Pellicer quien, en 1962, sacaba a la luz
la necrópolis ‘Laurita’ (Almuñécar, Granada) (Pellicer, 1962). El hecho de que en un principio fuera calificada como «púnica» o «paleopúnica», y no como fenicia, es sintomático
de la novedad del descubrimiento y su adjetivación a partir de parámetros culturales y
materiales conocidos. No obstante, éstos no eran los primeros materiales fenicios conocidos, pues a los descubiertos a finales del s. XIX y durante el primer cuarto del XX hay que
añadir la publicación de otros sin contexto (Fernández de Avilés, 1958) y los trabajos pioneros de Tarradell en Marruecos ya señalados. Años más tarde, en 1966, el mismo Pellicer
publicaba junto a Schüle una nueva estratigrafía del Cerro del Real (Granada) en la que
se demostraba la llegada de importaciones «greco-púnicas» y su influencia sobre las
poblaciones indígenas y se definía el periodo de los años oscuros «preibéricos» en el sudeste (Pellicer y Schüle, 1966). Por otra parte, el papel del Instituto Arqueológio Alemán
de Madrid iba a ser determinante desde 1961, fecha en la que se ponía en marcha un pro—303—
[page-n-305]
12
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
yecto de investigación en la costa malagueña con el fin de confirmar las teorías de
Schulten acerca de la existencia de la colonia focea Mainake, nombrada en los textos, y
que daría como resultado el paradójico descubrimiento de una colonia fenicia en el yacimiento de Toscanos (toda la bibliografía en Niemeyer, 1986: 124 y ss.).
Las novedades arqueológicas permitieron empezar a valorar, aunque tímidamente, el
proceso de presencia comercial fenicia en las costas orientales peninsulares. Ejemplo de
ello es la aportación de Maluquer en el V Simposium de Prehistoria Peninsular donde
presentó los escasos restos fenicios conocidos por aquellos años en Cataluña (fig. 2), y
los puso en relación con el comercio arcaico que, desde Ibiza, conectaría con la costa
mediterránea peninsular a partir del s. VII, especialmente con la desembocadura del Ebro
o con Ampurias; incluso no descartó la localización de una colonia fenicia en estas costas (Maluquer, 1969).
El reconocimiento en el área valenciana llegaría unos años más tarde, con las publicaciones de las excavaciones en Vinarragell y los Saladares, a los que se añadía, años después, las de Peña Negra (Crevillent, Alicante). La importancia de los tres registros radicaba en la estratigrafía, que rompía la idea de una continuidad cultural desde el segundo
milenio hasta el s. V y, sobre todo, se empezaba a definir el periodo previo a la aparición
de la cultura ibérica. Un periodo que permanecía en blanco en su secuencia cultural y en
el que el papel de los fenicios empezaba a ser visible.
Desde 1967 se venía excavando en Vinarragell pero no se publicarían los resultados
hasta 1974 (Mesado, 1974) por el empeño de parte de la investigación valenciana en ver
una cronología restringida para la aparición de las primeras manifestaciones culturales
que se identificaban con lo ibérico, fundamentalmente la cerámica (Tarradell, 1961; Pla,
1962: 238; Fletcher, 1965: 57), cuya referencia era principalmente la documentación de
la Bastida de les Alcusses. Con la publicación de Vinarragell se reconocieron las primeras importaciones fenicias en estas costas y se fecharon en los ss. VI-V (fig. 3).
Casi al mismo tiempo, el yacimiento alicantino de los Saladares confirmó estos resultados. Fue reconocido a partir de los primeros sondeos y prospecciones en 1969 y, ya en
1971, se emprendieron las excavaciones regulares, hasta un total de cinco campañas. Se
debió, no casualmente, a Arteaga y Serna, pues el primero conocía de primera mano los
resultados de Vinarragell —participando incluso en el estudio de la fauna que había deparado la primera campaña (Mesado, 1974) y en la memoria de la segunda campaña de
excavaciones (Mesado y Arteaga, 1979)— por lo que estaba sobre la pista del componente fenicio en las costas orientales de la península, en el marco de estudio más amplio
de la formación y poblamiento de la cultura ibérica, objetivo de su Tesis Doctoral. Fruto
de esta colaboración comenzaron un estudio comparativo sobre las estratigrafías y materiales de los dos yacimientos valencianos, estudio que nunca vió la luz. La valoración de
la estratigrafía de los Saladares supuso retrasar sensiblemente la cronología de la llegada
de materiales fenicios a la zona meridional valenciana, pues las primeras importaciones
se fechaban en la primera mitad del s. VII (Arteaga y Serna, 1973, 1975a, 1975b y 1979—304—
[page-n-306]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
Fig. 2.- Identificación de materiales fenicios en la
desembocadura del río Ebro (Maluquer, 1969).
13
Fig. 3.- Vinarragell, primera publicación de materiales
fenicios en tierras valencianas (Mesado, 1974).
80), aunque en un trabajo posterior se llegará a subir la cronología hasta la segunda mitad
del s. VIII a partir de su comparación con otros yacimientos del sur peninsular (Arteaga,
1982: 139).
Algunas breves síntesis publicadas en estos años empezaban a valorar los nuevos
datos al plantear una primera Edad del Hierro con dos facies, una de tipo céltico, en
Castellón, y otra de facies no céltica con materiales que remitían al Bronce Valenciano;
en el segundo cuarto del primer milenio seguirían los influjos célticos y unos «reflejos
orientalizantes» debidos a la colonización fenicia y desvirtuados por la perduración de las
tradiciones locales (Llobregat, 1975). Aunque el trasfondo difusionista de estas tesis es
evidente es destacable el acento en los grupos indígenas para entender los desarrollos históricos.
Desgraciadamente estos trabajos constituían, por lo general, una excepción ya que los
debates se centraban en torno a las cronologías y a la caracterización cultural de cada
estrato, no importando cuestiones estructurales o socioeconómicas. En ello tenía no poca
importancia el método empleado, que privilegiaba la excavación vertical en catas de
superficie restringida, levantando capas artificiales regulares con una minuciosidad estratigráfica excepcional, por lo que el estudio de la cerámica era el conductor de las hipótesis y, evidentemente, de las conclusiones. El método determinaba las preguntas al regis—305—
[page-n-307]
14
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
tro documental, centradas en cuestiones cronológicas y, sobre todo, de difusión tecnológica hasta el punto de señalarse que «la cuestión principal del problema se centra en la
necesidad de concluir si la adopción del torno de alfarero se debió, en esta parte de la
Península, al impulso decisivo de los fenicios, de los griegos, o de otros ambientes indígenas adelantados en la asimilación del conocimiento» (Mesado y Arteaga, 1979: 74-76),
mientras que las causas y los modos de esta presencia comercial no se planteaban. Es, no
obstante, una etapa de la investigación importantísima, al proporcionar las estratigrafías
y el corpus de datos para empezar a discutir los parámetros cronológicos o el planteamiento de nuevos problemas, como los derivados de la interacción del comercio fenicio
con los grupos locales.
Me parece conveniente considerar el año 1976 otro punto de inflexión, pues es cuando se iniciaron las excavaciones en la Peña Negra. Con ellas comenzaba a conocerse otro
yacimiento clave para definir y comprender mejor el papel de los comerciantes fenicios
y sus relaciones con los grupos indígenas del sur valenciano, hasta el punto que, por primera vez, se reconocía la presencia de artesanos fenicios instalados entre aquéllos. Se
propuso la existencia de un periodo orientalizante en el sur alicantino que estaría en la
órbita de Tartessos con escasas influencias de la llamada cultura de campos de urnas
(González Prats, 1983 y 1986). En estos años se encuadraba la cronología de esta presencia fenicia a partir de la segunda mitad del s. VII excepto para los yacimientos de los
Saladares y Peña Negra, precisamente situados en el sur, y cuya cronología se hacía
remontar hasta el s. VIII.
Paralelamente, en Cataluña se señalaba la existencia de materiales fenicios que, aunque poco abundantes, retomaban las propuestas de Maluquer de una década atrás
(Arteaga et al., 1978), y en Valencia y Castellón se rastreaban unas pocas piezas fenicias
de poblados ibéricos como el Tossal del Sant Miquel (Mata, 1978) o el Puig de Vinaròs
y de Benicarló (Gusi, 1976a y 1976b; Gusi y Sanmartí-Grego, 1976-78). En fin, se definía en estas tierras un matizado «periodo orientalizante» que estaba en la génesis de la
cultura ibérica (Arteaga, 1977), hasta el punto que el propio Maluquer destacará que una
«moda fenicia se ha impuesto en gran medida y los posibles hallazgos de ambiente púnico se han perseguido en toda el área ibérica, histórica» (Maluquer, 1982: 36). Como una
paradoja, este periodo filofenicio era el contrapunto a la fiebre griega de los años 40 y 50.
Entre finales de los años 70 y principios de los 80 se dieron a conocer algunas escalas
de presencia o «influencia» fenicia, junto a puntuales publicaciones de estratigrafías que
señalaban la anterioridad de la llegada fenicia sobre la griega en estas costas. En el sur de
la península Ibérica los hallazgos de materiales fenicios iban a ser continuos: a los ya
señalados se sumarían, a lo largo de la década de los 70 los yacimientos de Jardín,
Alarcón, Cerro del Mar, Peñón, Málaga, Morro de Mezquitilla, Chorreras, Trayamar,
Sexi, Cerro del Villar, Castillo de Doña Blanca, Villaricos o Huelva, entre otros. Esta
abundancia de datos nuevos exigía una síntesis general interpretativa en relación con las
demás evidencias de todo el Mediterráneo que llegaría años más tarde (Aubet, 1987).
—306—
[page-n-308]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
15
La presencia fenicia en el País Valenciano y Cataluña se definía al mismo tiempo que
se producía su redescubrimiento en el contexto peninsular. Los iberistas seguían manifestando interés por los orígenes de la cultura ibérica, muestra de lo cual fue el Congreso
Internacional celebrado en 1977 en Barcelona sobre Els orígens del món ibèric. Las
diversas aportaciones empezaban a definir, en cada región, los rasgos específicos de la
cultura ibérica y se publicaban estratigrafías y síntesis en las que los elementos autóctonos tenían decisiva importancia en el devenir de estas sociedades, pero a la vez se documentaban importaciones mediterráneas en contextos indígenas que habrían hecho posible el cambio cultural, al ser el exponente material de la llegada de nuevas poblaciones,
ideas o novedades técnicas. Merece la pena destacar la publicación de las estratigrafías
del yacimiento gerundense de Illa d’en Reixach, donde la estratificación del material
fenicio es anterior a las importaciones griegas (Martín y Sanmartí-Grego, 1976-78); o las
de los asentamientos costeros del norte de Castellón (Gusi y Sanmartí-Grego, 1976-78)
(fig. 4). Para el área valenciana se reconocía la existencia de materiales fenicios, relativizando mucho su papel, y griegos, considerados más determinantes, y se mantenía la
postura de años anteriores que defendía cronologías bajas para el surgimiento de la cultura ibérica (Fletcher et al., 1976-78) consecuencia de una larga pervivencia de la Edad
del Bronce (Llobregat, 1969a; Aparicio, 1976), aunque poco tardarían en ser matizadas
(Gil-Mascarell, 1981; Aranegui, 1981).
Para algunos investigadores no habría influencias fenicias directas del sur peninsular
en tierras valencianas ya que los elementos orientalizantes, y las cerámicas fenicias entre
ellos, se entendían como una irradiación tartésica. A la vez se propugnaba mayor protagonismo desde las zonas de colonización griega (Aranegui, 1981 y 1985), entroncándose con una corriente crítica con la interpretación de los vestigios fenicios en el País
Valenciano y Cataluña. Desde esta perspectiva habría que señalar, por una parte, ciertas
publicaciones de los años 60 encaminadas a desmitificar las identificaciones de las colonias griegas (Martín, 1968) que se venían buscando afanosamente desde los años 20 y 30
en estas costas (Carpenter, 1925), y por otra, posiciones que revisaban el pretendido
pasado púnico de Alicante en boga entre las décadas de los 30 y los 50 (Llobregat,
1969b). Sin embargo, la lectura que se hacía de los materiales fenicio-púnicos planteaban
una curiosa duplicidad espacio-cultural entre lo fenicio y lo cartaginés: «en nuestra costa
[de la península Ibérica], el estado actual es el predominio absoluto fenicio por toda la
costa sur hasta el cabo de Gata. Acá comienza la influencia cartaginesa con el yacimiento
de Villaricos (la antigua Baria) y el de Cartagena […]. No hay noticia —salvando Ibiza—
de más yacimientos cartagineses» (Llobregat, 1969b: 48; las cursivas son mías). Y puesto que los fenicios estaban ausentes en la costa oriental peninsular, los nuevos estudios se
acercaban a valorar el elemento comercial griego desde la atención al medio indígena y
con la vista puesta en los textos clásicos (Rouillard, 1979), o bien se proponían identificar las ciudades que los textos ubican en tierras alicantinas, como Akra Leuke en el Tossal
de Manises (Alicante) (Rouillard, 1982), o Alonis en la Picola (Santa Pola, Alicante)
—307—
[page-n-309]
16
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
Fig. 4.- Congreso Internacional sobre Els orígens del Món
Ibèric (Barcelona, 1977). En la figura, materiales fenicios
del norte de Castellón publicados por Gusi y
Sanmartí-Grego.
Fig. 5.- Las excavaciones en Aldovesta, durante los años 80,
mostraron la existencia de un modelo comercial específico
en el entorno del río Ebro (Mascort et al., 1991).
(Rouillard, 1999); o, incluso, la existencia de un foco de irradiación helénica en la zona
meridional valenciana a juzgar, sobre todo, por la escultura.
No se puede dejar de señalar la aparición, paralela, de otros estudios monográficos de
base, como la sistematización del periodo protohistórico en toda la región a partir de la
integración de todos los datos disponibles en aquel entonces (Aranegui, 1981); o el trabajo de Ribera sobre las ánforas prerromanas (1982) y en el que las ánforas fenicio-púnicas del área valenciana eran recogidas por primera vez, configurando una importante base
material para el conocimiento de estas importaciones.
En aquellos años se editó un conjunto de aportaciones de síntesis sobre los fenicios en
la península Ibérica (Del Olmo y Aubet, 1986) destacando las investigaciones en Ibiza,
en Cataluña y en el sur alicantino, debido a la llamativa evidencia arqueológica de Peña
Negra; sin embargo, se echa en falta una síntesis sobre el estado de la cuestión en tierras
valencianas que llegaría a finales de la década en un par de sucintos trabajos (Gómez
Bellard, 1988 y 1991). Estas publicaciones llevaron, a partir de mediados de los 80, a la
identificación de más materiales fenicios que ahora capilarizaban todo el territorio, destacando su volumen en algunos yacimientos como Aldovesta (Benifallet, Tarragona)
(Mascort et al., 1991) (fig. 5) o la Torrassa (Vall d’Uixó) (Oliver et al., 1984) junto a otros
como los Villares (Mata, 1991).
—308—
[page-n-310]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
17
En el contexto peninsular, la indudable irrupción del comercio fenicio se explicaba
con notables aportaciones que incorporaban modelos antropológicos y planteamientos
materialistas como los sistemas mundiales, la diáspora comercial o las relaciones económicas basadas en los intercambios de elementos de prestigio entre elites
(Frankenstein, 1979; Aubet, 1987). En definitiva, los testimonios documentales publicados estos años demostraban que las costas valencianas y catalanas no parecían haber
quedado al margen del desarrollo del comercio fenicio ya que, al contrario, se trataba de
un área frecuentada.
Las miradas de la investigación a la hora de valorar todos estos datos se dirigían al sur
peninsular pero también, y sobre todo, a la isla de Ibiza. El problema de la documentación en Ibiza, sin embargo, era la falta de datos arqueológicos para los ss. VII y VI:
«Resulta prou clar que no ha estat identificat ni el vernís vermell ni les formes més típiques del grup vell» (Tarradell y Font, 1975: 154), a pesar de lo cual se aceptaba tanto la
fecha de Diodoro como el hecho de que fueran «cartaginesos […] per tal de crear un
punt més que servís per a la navegació en funció dels intercanvis comercials» (ibídem,
240). Se seguía, en cierto modo, algunas ideas de los años 40 cuando se veían a griegos
y cartagineses —no fenicios— enfrentados por el dominio comercial del Mediterráneo ya
que se tomaban las noticias de los textos que hablan de una fundación cartaginesa en 654
a.C. (Diodoro de Sicilia V, 16, 2 y 3) como válidas, sin ningún tipo de crítica textual: «los
griegos, si pensaron establecerse en Ibiza, no llegaron a tiempo para tal empresa. Se les
adelantaron los cartagineses. […] Por primera vez en la histora de la colonización púnica en España parecen coincidir los textos con los hallazgos arqueológicos» (García y
Bellido, 1942: 32).
Pero no abordaré aquí cuestiones historiográficas e históricas suficientemente tratadas
(Barceló, 1985) ya que tan sólo las enfocaré desde el prisma de las costas mediterráneas
peninsulares. Se había otorgado gran relevancia a la instalación fenicia en Ibiza para
explicar el comercio desarrollado en la costa peninsular, primero con pocos datos
(Maluquer, 1969) y más tarde con mayores evidencias (Arteaga, 1976); aunque tampoco
faltaba quien defendiera tan sólo una influencia de la isla tardía, a partir de finales del s.
V, posterior a otros influjos procedentes de la Turdetania (Llobregat, 1974). Sin embargo, la isla se seguía mostrando silenciosa hasta que el panorama cambió a partir de finales de los años 70 y principios de los 80. La novedad más importante fue el descubrimiento de una ocupación desde el s. VII, confirmando en cierta manera las noticias de los
textos clásicos, por parte de fenicios de las colonias occidentales y no por cartagineses
en, al menos, dos enclaves: en sa Caleta (Sant Josep de sa Talaia) y en la misma ciudad
de Ibiza (Ramon, 1981; Gómez Bellard et al., 1990; Ramon, 1991). Ibiza era, pues, la
única muestra de presencia fenicia segura hasta que en la década de los años 90 un nuevo
hallazgo iba a configurarse poco más o menos como el eslabón perdido entre las colonias
del sur peninsular y la isla de Ibiza.
—309—
[page-n-311]
18
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
DESDE LOS AÑOS 90 HASTA LA ACTUALIDAD, O LA INCESANTE ACUMULACIÓN DE DATOS AISLADOS
«La Fonteta, con la fortificación del Cabezo del Estany, sería el foco de difusión y transmisión
de productos, ritos y creencias característicos de la cultura cananeo-fenicia en el Sudeste de la
Península Ibérica, explicando la presencia, pues, con igual fuerza que en Andalucía occidental, de
la fase del Hierro Antiguo u Orientalizante que caracteriza los desarrollos culturales indígenas de
estas regiones»
A. GONZÁLEZ PRATS, 2000: 149
«Il faut toutefois insister sur le fait que ce commerce colonial a très fortement influencé les
sociétés indigènes et en a accéleré l’évolution interne […] Or, tout cela arrive au moment où les
marchands phéniciens introduisent dans ce territoire des produits spécialisés, et c’est sans doute
ce nouveau facteur qui est à l’origine de cette évolution de la société indigène»
ASENSIO ET AL., 2000: 259
Estas palabras, tomadas a modo de ejemplo entre las publicadas hoy en día, reflejan
un estado de la cuestión donde se plantea el contacto cultural desde parámetros difusionistas, unos, y evolucionistas, otros en un marco de obtención de datos continuo debido
no sólo a proyectos de investigación sino al desarrollo de excavaciones de urgencia.
En los últimos años, sin duda, la novedad más importante de los estudios fenicios para
el área que nos ocupa la constituye el descubrimiento de un asentamiento de fundación o
con presencia fenicia emplazado en la desembocadura del río Segura, en Guardamar del
Segura (Alicante). La existencia de hipotéticas factorías comerciales fenicias en esta zona
era sospechada ya desde los años 70. Para Arteaga y Serna un centro «neurálgico» fenicio
situado en algún punto indeterminado en el triángulo Santa Pola-Guardamar/TorreviejaTabarca explicaría los expresivos materiales fenicios de los Saladares (Arteaga y Serna,
1975b: 748). A mediados de los 80 un asentamiento que parecía responder a estas características fue identificado por González Prats a raíz de la valoración de un conjunto de
materiales procedentes de los muros de tapial de una rábita islámica situada en el mismo
entorno que las dunas de Guardamar del Segura (fig. 6). Los proyectos de investigación,
hoy en día en curso de publicación, ya han avanzado algunos resultados (González Prats,
1998; González Prats y Ruiz Segura, 2000; Azuar et al., 1998 y 2000).
Junto a las investigaciones de estos yacimientos son igualmente relevantes los resultados de numerosos trabajos arqueológicos de campo emprendidos a lo largo y ancho de
toda la fachada mediterránea peninsular en la década de los años 90 e inscritos en el
marco de estudios territoriales: se han documentado yacimientos con materiales fenicios
—310—
[page-n-312]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
19
Fig. 6.- Desde mediados de los años 90 han comenzado las excavaciones en la Fonteta, una colonia
fenicia en la desembocadura del río Segura. Foto extraída de González Prats y Ruiz Segura, 2000.
e imitaciones en el valle del Ebro y sus afluentes (Rafel, 1991; Gracia y Munilla, 1993,
con amplia bibliografía; Asensio et al., 2000; Garcia i Rubert y Gracia, 2002), en la provincia de Valencia (Pla y Bonet, 1991), en la comarca de la Marina Alta (Bolufer, 1995;
Bolufer y Vives-Ferrándiz, 2003), en la desembocadura del Segura (García Menárguez,
1994 y 1995), en el valle del Vinalopó (Poveda, 1994) y en el interior de la provincia de
Alicante (Martí y Mata, 1992; Grau, 2002). Por otra parte, la revisión de fondos de museos procedentes de antiguas excavaciones ha permitido ampliar el listado de la distribución de las importaciones fenicias (Castelló y Costa, 1992; Espí y Moltó, 1997) o iniciar
proyectos de excavaciones, como el del Alt de Benimaquia (Gómez Bellard y Guérin,
1994). Y, finalmente, no se debe olvidar los proyectos de excavaciones ordinarias que han
continuado siendo referencias esenciales como el Torrelló del Boverot (Almassora,
Castellón) (Clausell, 2002) o los Villares. También son años en que han visto la luz
monografías de poblados ibéricos que habían sido hitos bibliográficos en la génesis de
estos estudios, como el Puig de la Nau (Oliver y Gusi, 1995) o el Tossal de Sant Miquel
de Llíria (Bonet, 1995). De gran interés es el hallazgo de un asentamiento en la desembocadura del río Júcar, en Albalat de la Ribera, con material del Hierro Antiguo entre el
que hay algunas importaciones fenicias.2
2
Agradezco a X. Vidal, codirector de las intervenciones, la información sobre el yacimiento actualmente en curso de publicación.
—311—
[page-n-313]
20
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
También es destacable la labor emprendida desde los estudios paleoeconómicos para
la evaluación de los recursos agropecuarios en los asentamientos de los periodos del
Bronce Final y Hierro Antiguo (Iborra et al., 2003; Grau et al., 2004). Además, una de
las síntesis relacionada con los fenómenos orientalizantes peninsulares que merece mayor
atención se ha basado, precisamente, en documentación tradicionalmente poco atendida
como es la arquitectura (Díes, 1994).
VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL Y VÍAS FUTURAS DE ESTUDIO
En los últimos años asistimos a una acumulación de datos que se inscribe en una paradoja: por un lado la información que ofrece la nueva documentación, recuperada además
con moderna metodología y excelentes resultados, es sin duda alguna positiva; pero, por
otro lado, limita el conocimiento ya que la mayor parte de los estudios quedan inconexos
de sus contextos locales. Por ello son valorables las síntesis que superan el discurso descriptivo acentuando el papel del comercio fenicio como distribuidor de mercancías, aunque la mayor parte centradas en zonas geográficas reducidas o aspectos concretos
(González Prats, 1991 y 2000; Sanmartí, 1991 y 1995; Llobregat, 1992; Aubet, 1993).
Otros destacables trabajos han valorado, desde perspectivas de fondo similares, las diferencias regionales de las comunidades indígenas desde el Bronce Final y cómo se insertan en ellas los aportes comerciales fenicios (Mata et al., 1994-96; Bonet y Mata, 2000;
Sanmartí, 2004) con referencias a la complejidad de la situación colonial en el conjunto
del territorio (Asensio et al., 2000: 252; Sala, 2004).
La aparición de la cultura ibérica se vincula a la presencia fenicia ya que para tierras
alicantinas se señala que «obviamente, el impacto de ambos productos [el aceite y el vino
de los fenicios] sobre el mundo indígena debió de ser determinante para explicar esos
rápidos procesos de aculturación y orientalización» (González Prats, 2000: 111); y, más
adelante, que «la mixtificación humana conllevaría un elevado grado de mestizaje que
debió constituir un caldo de cultivo excelente para la transmisión de artefactos e ideas»
concluyendo que «el resultado lo conocemos eclosionado en época ibérica» (ibídem,
113; las cursivas son mías). Es, en el fondo, la misma idea que ve en la cultura ibérica el
«resultado definitivo del proceso de aculturación» (Sala, 2004: 72), que se ralentiza o
acelera según las zonas y los tiempos para acabar llegando a un tipo ideal de cultura ibérica, fragmentando el pasado en compartimentos rígidos que ocultan las dinámicas de los
desarrollos históricos.
Un reciente trabajo de síntesis ha puesto de manifiesto el problema de llegar a lecturas divergentes partiendo de un mismo registro material y, además, ha animado al abandono de las interpretaciones difusionistas para explicar la cultura ibérica: mientras las
interpretaciones viejas deben ser abandonadas, las preguntas viejas pueden seguir siendo
válidas (Junyent, 2002). Añadiré que las preguntas también deben orientarse porque cada
—312—
[page-n-314]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
21
cuerpo teórico permite abordar los problemas desde puntos distintos, lo que es la base
para avanzar en el conocimiento. En este sentido, las perspectivas vinculadas al postprocesualismo como nuevo paradigma y su interés por enfocar lo particular en los procesos
locales ofrece enfoques diferentes o, en algunos casos, complementarios con las interpretaciones existentes. Los encuentros coloniales se prefieren ver como procesos culturales tejidos a modo de maraña —entanglement— (Thomas, 1994: 2) de relaciones culturales, sociales, económicas, simbólicas o de cualquier tipo más que constituir un marco
para la inevitable aculturación o una dialéctica entre dominación y resistencia.
Con todo, es pronto para juzgar esta etapa por nuestra proximidad temporal. Sin duda,
ha supuesto un impulso en la disciplina arqueológica protohistórica y, quizás, uno de los
aspectos más positivos es que los hallazgos de la última década y media en la costa oriental peninsular han permitido incluir la zona —o al menos una parte de ella— en la bibliografía de los estudios fenicios mediterráneos, abriendo un periodo en el que hablar de
fenicios en la península Ibérica o en el Mediterráneo es también hablar de la desembocadura del Segura o de otros territorios como zonas del interior o la desembocadura del
Ebro; algo que hace diez o quince años, cuando esta región se interpretaba como un territorio meramente periférico en comparación con el sur penisular, era impensable. No obstante, también se puede hacer una lectura crítica a través de dos aspectos.
En primer lugar, en ocasiones da la sensación de que lo fenicio se viene sobrevalorando en la literatura arqueológica desde hace un tiempo (también había sucedido lo
mismo con lo griego años atrás), puesto que sistemáticamente remite a ello la búsqueda
de paralelos, comparaciones y referencias evidenciando una posición que infravalora las
capacidades de desarrollo autónomo. Son criticables las lecturas que ven al fenicio como
difusor de civilización y cultura mediante elementos materiales como el hierro, el torno
alfarero, el vino, o el urbanismo complejo, que llegan a unas poblaciones indígenas vistas ciertamente receptivas y dispuestas a asumir el progreso técnico mediante esas novedades, a aprender en definitiva. Una visión aculturacionista y unidireccional que ilustran
las interpretaciones parciales de la presencia fenicia en este área: la búsqueda de metales,
el aprovechamiento de sistemas de producción preexistentes y la distribución de objetos.
Pero pocas veces se plantea el aprovechamiento por parte indígena de esos intercambios,
si hay una selección de las importaciones y por qué, o en qué contextos se encuentran y
cuáles son los usos que les dan.
En segundo lugar, la mayor parte de estudios y síntesis de la protohistoria valenciana,
en línea con una corriente mayoritaria, siguen considerando el material desde una perspectiva dualista oponiendo el contexto fenicio al indígena y asumiendo, implícitamente,
una caracterización del contacto cultural como diferencia de los unos respecto a los otros.
Además se ignora la historicidad de los fenómenos con la consecuencia de ver los grupos implicados como esencias inmutables a lo largo de los siglos. Ambas lecturas —la
difusionista y la dualista— presentan una visión del colonialismo estática, de confrontación entre dos culturas en tanto que bloques homogéneos. Frente a estas interpretaciones,
—313—
[page-n-315]
22
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
las tendencias teóricas postprocesuales prefieren entender como punto de partida que las
culturas no son entes abstractos sino que están formadas, sencillamente, por gente y sus
prácticas. Además, entienden los encuentros coloniales como interacción compleja entre
grupos sociales con relaciones de clase, de género o de edad, y no como meros influjos
unidireccionales, difusionistas o evolucionistas (van Dommelen, 1998; Rowlands, 1998;
Gosden, 2004). En este marco, la Arqueología postcolonial presta especial importancia a
la prácticas híbridas como herramienta epistemológica para analizar las construcciones
identitarias en los espacios coloniales (van Dommelen, 2006; y para la zona de estudio
Vives-Ferrándiz, 2005).
Desde mi punto de vista, los futuros trabajos deberían poner el acento, por una parte,
en la interacción entre los grupos indígenas y los fenicios en el contexto local y, por otra,
en las relaciones de estas mismas áreas con otras zonas de presencia fenicia. Ahora bien,
difícilmente podemos evaluar las relaciones sin definir mejor los actores que los protagonizaron y, en este sentido, es imprescindible emprender proyectos a medio y largo
plazo que proporcionen un mayor corpus material con contextos arqueológicos bien definidos para el final de la Edad del Bronce y el Hierro Antiguo: ¿cómo eran estos grupos,
qué diferencias tenían en cada contexto territorial y qué relaciones establecieron las distintas esferas sociales?
Para acabar, dar paso a campos de análisis complementarios es enriquecedor para el
avance del conocimiento y, así, propondría tres líneas insuficientemente exploradas. Por
un lado, definir mejor los procesos que dieron lugar a la integración de un asentamiento
con población foránea en la desembocadura del Segura, sus características y sus relaciones con la metrópoli y entre los mismos grupos foráneos. Por otro lado, incorporar la
dinámica del consumo como una de las mejores expresiones de los valores de los grupos
en cada circunstancia histórica. Y, finalmente, examinar las estrategias sociales encaminadas a reforzar las identidades preexistentes o a promover la invención de otras en contextos de contacto cultural.
BIBLIOGRAFÍA
ANDERSON, B. (2005): Comunitats imaginades. Reflexions sobre l’origen i la propagació del nacionalisme. Afers, València.
APARICIO, J. (1976): Estudio económico y social de la Edad del Bronce Valenciano. Valencia.
ARANEGUI, C. (1981): “Las influencias mediterráneas al comienzo de la Edad del Hierro”. Monografías del Laboratorio de Arqueología de Valencia 1, Valencia, 41-69.
ARANEGUI, C. (1985): “El Hierro Antiguo valenciano: las transformaciones del medio indígena entre
los ss. VIII y V a.C.”. Arqueología del País Valenciano: panorama y perspectivas, Alicante, 185200.
—314—
[page-n-316]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
23
ARTEAGA, O. (1976): “La panorámica protohistórica peninsular y el estado actual de su conocimiento
en el Levante Septentrional (Castellón de la Plana)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense 3, 173-194.
ARTEAGA, O. (1977): “Las cuestiones orientalizantes en el marco protohistórico peninsular”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 2, 301-320.
ARTEAGA, O. (1982): “Los Saladares 80. Nuevas directrices para el estudio del Horizonte protoibérico en el Levante meridional y sudeste de la Península Ibérica”. Huelva Arqueológica VI, 131183.
ARTEAGA, O. y SERNA, M.R. (1973): “Los Saladares. Un yacimiento protohistórico en la región del
Bajo Segura”. XII Congreso Nacional de Arqueología, 437-450.
ARTEAGA, O. y SERNA, M.R. (1975a): “Los Saladares 71”. Noticiario Arqueológico Hispánico 3, 7140.
ARTEAGA, O. y SERNA, M.R. (1975b): “Influjos fenicios en la región del Bajo Segura”. XIII Congreso
Nacional de Arqueología, 737-750.
ARTEAGA, O. y SERNA, M.R. (1979-80): “Las primeras fases del poblado de los Saladares (Orihuela,
Alicante). Una contribución al estudio del Bronce Final en la Península Ibérica”. Ampurias 4142, 65-137.
ARTEAGA, O.; PADRÓ, J. y SANMARTÍ, E. (1978): “El factor fenici a les costes catalanes i del Golf de
Lió”. II Col·loqui d’Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà, 129-135.
ASENSIO, D.; BELARTE, C.; SANMARTÍ, J. y SANTACANA, J. (2000): “L’expansion phénicienne sur la
côte orientale de la péninsule ibérique”. Mailhac et le Premier Âge du Fer en Europe Occidentale. Actes du Colloque International de Carcassonne (1997), 249-260.
AUBET, M.E. (1987): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Bellaterra.
AUBET, M.E. (1993): “El comerç fenici i les comunitats indígenes del Ferro a Catalunya”. Laietània
8, 23-40.
AUBET, M.E. (1994): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Crítica, Barcelona.
AZUAR, R.; ROUILLARD, P.; GAILLEDRAT, E.; MORET, P.; SALA, F. y BADIE, A. (1998): “El asentamiento orientalizante e ibérico antiguo de “La Rábita”, Guardamar del Segura (Alicante). Avance
de las excavaciones 1996-1998”. Trabajos de Prehistoria 55 (2), 111-126.
AZUAR, R.; ROUILLARD, P.; GAILLEDRAT, E.; MORET, P.; SALA, F. y BADIE, A. (2000):
“L’établissement orientalisant et Ibérique Ancien de “La Rábita”, Guardamar del Segura
(Alicante, Espagne)”. Inscripta in honorem Enrique A. Llobregat Conesa, Alicante, 265-285.
BALLESTER, I. (1947): Las cerámicas ibéricas arcaizantes valencianas. Serie de Trabajos Varios del
Servicio de Investigación Prehistórica 10, Valencia, 47-56.
BARCELÓ, P. (1985): “Ebusus: ¿Colonia fenicia o cartaginesa?”. Gerión 3, 271-282.
BERNAL, M. (1993): Atenea Negra. Las raíces afroasiáticas de la civilización clásica. Crítica,
Barcelona.
BLANCO, A. (1956): “Orientalia. Estudio de objetos fenicios y orientalizantes en la Península”.
Archivo Español de Arqueología 29, 3-51.
—315—
[page-n-317]
24
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
BLANCO, A. (1960): “Orientalia II”. Archivo Español de Arqueología 33, 3-43.
BOLUFER, J. (1995): El patrimoni arqueológic de Teulada. Teulada.
BOLUFER, J. y VIVES-FERRÁNDIZ, J. (2003): “La Plana Justa (Xàbia, Alicante): un nuevo yacimiento
con materiales fenicios y del ibérico antiguo”. Saguntum 35, 69-86.
BONET, H. (1995): El Tossal de Sant Miquel de Llíria. La antigua Edeta y su territorio. Servicio de
Investigación Prehistórica, Valencia.
BONET, H. y MATA, C. (2000): “Habitat et territoire au Premier Âge du Fer en Pays Valencien”.
Mailhac et le Premier Âge du Fer en Europe Occidentale. Actes du Colloque International de
Carcassonne (1997), 61-72.
BOSCH GIMPERA, P. (1913-14): “La necròpolis de Càdiç”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.
Secció històrico-arqueològica V (part II), 850-856.
BOSCH GIMPERA, P. (1915-20a): “L’estat actual de la sistematització del coneixement de la primera
Edat del ferro a Catalunya”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. Secció històrico-arqueològica VI, 586-589.
BOSCH GIMPERA, P. (1915-20b): “El problema dels orígens de la cultura ibèrica”. Anuari de l’Institut
d’Estudis Catalans. Secció històrico-arqueològica VI, 671-694.
BOSCH GIMPERA, P. (1925): “Els celtes i les cultures de la primera Edat del Ferro a Catalunya”.
Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria 3, fasc. 2, 207-214.
BRUSOLA Y BRIAU, R.J. (1876): Valencia ántes de Aníbal. Observaciones históricas sobre la del
Reino de Valencia. Libro primero. Madrid.
CARPENTER, R. (1925): The Greeks in Spain. Pensilvania.
CASTELLÓ, J.S. y COSTA, P. (1992): “El jaciment ibèric de Coll de Pous”. Aguaits 8, 7-19.
CLAUSELL, G. (dir.) (2002): Excavacions i objectes arqueològics del Torrelló d’Almassora (Castelló).
Museu Municipal d’Almassora.
DEL OLMO, G. y AUBET, M.E. (eds.) (1986): Los fenicios en la Península Ibérica. Sabadell.
DÍES, E. (1994): La arquitectura fenicia de la península Ibérica y su influencia en las culturas indígenas. Tesis Doctoral inédita, Universidad de Valencia.
ESPÍ, I. y MOLTÓ, S. (1997): “Revisió cronològica de la ceràmica feta a torn del Puig d’Alcoi”.
Recerques del Museu d’Alcoi 6, 87-98.
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A. (1958): “Vaso Oriental de Torre del Mar”. Arqueologia e História VIII,
39-42.
FIGUERAS, F. (1956): La necrópolis ibero-púnica de la Albufereta de Alicante. Estudios Ibéricos IV,
Valencia.
FLETCHER, D. (1949): “Defensa del iberismo”. Anales del Centro de Cultura Valenciana 23, 168-187.
FLETCHER, D. (1952): Nociones de Prehistoria. Valencia.
FLETCHER, D. (1954): “La Edad del Hierro en el Levante español”. IV Congreso Internacional de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Madrid.
FLETCHER, D. (1960): Problemas de la Cultura Ibérica. Serie de Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica 22, Valencia.
—316—
[page-n-318]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
25
FLETCHER, D. (1965): La necrópolis de La Solivella (Alcalá de Chivert). Serie de Trabajos Varios del
Servicio de Investigación Prehistórica 32, Valencia.
FLETCHER, D.; PLA, E.; GIL-MASCARELL, M. y ARANEGUI, C. (1976-78): “La iberización en el País
Valenciano”. Ampurias 38-40, 75-92.
FORNER, V. (1933): “Una colonia fenicia en el término de Burriana”. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura XIV, 252-272.
FRANKENSTEIN, S. (1979): “The Phoenicians in the Far West. A Function of Neo-Assyrian
Imperialism”. M. T. Larsen (ed.): Power and Propaganda. Copenague, 263-294.
GALA, C. (1986): “La figura de Aníbal en una historia española del siglo XVII”. Rivista di Studi Fenici
XIV (2), 229-249.
GARCIA I RUBERT, D. y GRACIA, F. (2002): “El jaciment preibèric de Sant Jaume-Mas d’en Serrà
(Alcanar, Montsià). Campanyes d’excavació 1997-2001”. I Jornades d’Arqueologia: Ibers a
l’Ebre. Recerca i interpretació, Ilercavònia 3, 37-50.
GARCÍA MENÁRGUEZ, A. (1994): “El Cabezo Pequeño del Estaño, Guardamar del Segura. Un poblado protohistórico en el tramo final del río Segura”. A. González Blanco, J. L. Cunchillos y M.
Molina (coords.): El mundo púnico. Historia, sociedad y cultura. Biblioteca básica murciana 4,
269-280.
GARCÍA Y BELLIDO, A. (1942): Fenicios y carthagineses en Occidente. Madrid.
GIL-MASCARELL, M. (1981): “Bronce Tardío y Bronce Final en el País Valenciano”. Monografías del
Laboratorio de Arqueología de Valencia 1, Valencia, 9-39.
GÓMEZ BELLARD, C. (1988): “Les Phéniciens au Levant et en Catalogne”. Dossiers Histoire et
Archéologie 132, 72-73.
GÓMEZ BELLARD, C. (1991): “La presencia fenicia en la costa oriental de la Península Ibérica”.
Cullaira 3, 5-16.
GÓMEZ BELLARD, C. y GUÉRIN, P. (1994): “Testimonios de producción vinícola arcaica en l’Alt de
Benimaquia (Denia)”. Huelva Arqueológica XIII, 2, 9-31.
GÓMEZ BELLARD, C.; COSTA, B.; GÓMEZ BELLARD, F.; GURREA, R.; GRAU, E. y MARTÍNEZ, R.
(1990): La colonización fenicia en la isla de Ibiza. Excavaciones Arqueológicas en España 157,
Madrid.
GÓMEZ SERRANO, N.P. (1929): “Un ‘Hiatus’ prehistórico en las estaciones de altura, levantinas”.
Archivo de Prehistoria Levantina I, 113-156.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1983): Estudio Arqueológico del poblamiento antiguo de la Sierra de
Crevillente. Alicante.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1986): “Las importaciones y la presencia fenicias en la Sierra de Crevillente
(Alicante)”. G. del Olmo y M. E. Aubet (eds.): Los fenicios en la Península Ibérica. Sabadell,
279-302.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1991): “La presencia fenicia en el Levante peninsular y su influencia en las
comunidades indígenas”. I-IV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica. Ibiza, 109-118.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1998): “La Fonteta. El asentamiento fenicio de la desembocadura del río
Segura (Guardamar, Alicante, España). Resultados de las excavaciones de 1996-97”. Rivista di
—317—
[page-n-319]
26
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
Studi Fenici XXVI (2), 191-228.
GONZÁLEZ PRATS, A. (2000): “Fenicios e indígenas en el Levante peninsular”. D. Ruiz Mata (ed.):
Actas de los encuentros de Primavera de la Universidad de Cádiz en El Puerto de Santa María
(1998), Fenicios e indígenas en el Mediterráneo y Occidente: modelos e interacción, 107-118.
GONZÁLEZ PRATS, A. y RUIZ SEGURA, E. (2000): El yacimiento fenicio de La Fonteta (Guardamar
del Segura. Alicante. Comunidad Valenciana). Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia.
GOSDEN, C. (2004): Archaeology and Colonialism. Cultural contact from 5000 BC to the present.
Cambridge University Press.
GRACIA, F. y MUNILLA, G. (1993): “Estructuración cronoocupacional del poblamiento ibérico en las
comarcas del Ebro”. Laietània 8, 209-256.
GRAU, E.; MARTÍ, M.A.; PEÑA, J.L.; PASCUAL, J.L.; PÉREZ JORDÀ, G. y LÓPEZ GILA, M.D. (2004):
“Nuevas aportaciones para el conocimiento de la Mola d’Agres (Agres, Alacant)”. L. Hernández
y M. S. Hernández (eds.): La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas limítrofes. Villena,
241-246.
GRAU, I. (2002): La organización del territorio en el área central de la Contestania Ibérica.
Universidad de Alicante.
GUSI, F. (1976a): “Los hallazgos fenicios y de la I Edad del Hierro en el poblado del Puig
(Benicarló)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de Castellón 3, 285.
GUSI, F. (1976b): “El Puig de Vinaròs, nuevo yacimiento con materiales fenicios”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología de Castellón 3, 287-288.
GUSI, F. y SANMARTÍ-GREGO, E. (1976-78): “Asentamientos indígenas preibéricos con materiales
fenico-púnicos en el área costera del Baix Maestrat (provincia de Castellón de la Plana)”.
Ampurias 38-40, 361-380.
IBORRA, M.P.; GRAU, E. y PÉREZ JORDÀ, G. (2003): “Recursos agrícolas y ganaderos en el ámbito
fenicio occidental: estado de la cuestión”. C. Gómez Bellard (ed.): Ecohistoria del paisaje agrario. La agricultura fenicio-púnica en el Mediterráneo, 33-55.
JOHNSON, M. (2000): Teoría arqueológica. Una introducción. Ariel, Barcelona.
JUNYENT, E. (2002): “Els segles de formació: el bronze final i la primera edat del ferro a la depressió de
l’Ebre”. I Jornades d’Arqueologia: Ibers a l’Ebre. Recerca i interpretació, Ilercavònia 3, 17-35.
KOHL, P.L. (1989): “The material culture of the modern era in the ancient Orient: suggestions for future work”. D. Miller et al. (eds.): Domination and Resistance. Londres, 240-245.
LAFUENTE, J. (1944): “Algunos datos concretos de la provincia de Alicante sobre el problema cronológico de la cerámica ibérica”. Archivo Español de Arqueología 17, 68-87.
LARSEN, M.T. (1989): “Orientalism and Near Eastern archaeology”. D. Miller et al. (eds.): Domination and Resistance. Londres, 229-239.
LIVERANI, M. (1996): “The Bathwater and the Baby”. M. R. Lefkowitz y G. MacLean (eds.): Black
Athena Revisited. The University of North Carolina Press, 421-427.
LLOBREGAT, E. (1969a): “El poblado de la cultura del Bronce Valenciano de la Serra Grossa,
Alicante”. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 6, 31-69.
LLOBREGAT, E. (1969b): “Hacia una desmitificación de la Historia Antigua de Alicante. Nuevas pers-
—318—
[page-n-320]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
27
pectivas sobre algunos problemas”. Instituto de Estudios Alicantinos I, 35-55.
LLOBREGAT, E. (1974): “Las relaciones con Ibiza en la protohistoria valenciana”. VI Symposium de
Prehistoria, Barcelona, 291-320.
LLOBREGAT, E. (1975): “Nuevos enfoques para el estudio del periodo del Neolítico al Hierro en la
Región Valenciana”. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 11, 119-140.
LLOBREGAT, E. (1992): “Presència fenícia al País Valencià: novetats i balanç provisional”. Fonaments
8, 171-179.
MALUQUER, J. (1969): “Los fenicios en Cataluña”. V Simposium de Prehistoria Peninsular Tartessos
y sus problemas, Barcelona, 241-250.
MALUQUER, J. (1982): “Problemática histórica de la Cultura Ibérica”. XVI Congreso Nacional de
Arqueología, 29-49.
MARTÍ, B. (1993): Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia. Colección Nuestros Museos
V, Valencia.
MARTÍ, M.A. y MATA, C. (1992): “Cerámicas de tipo fenicio occidental en las comarcas de l’Alcoià
y El Comtat (Alacant)”. Saguntum 25, 103-117.
MARTÍN, A. y SANMARTÍ-GREGO, E. (1976-78): “Aportación de las excavaciones de la ‘Illa d’en
Reixach’ al conocimiento del fenómeno de la iberización en el norte de Cataluña”. Ampurias 3840, 431-447.
MARTÍN, G. (1968): La supuesta colonia griega de Hemeroskopeion. Estudio Arqueológico de la zona
Denia-Jávea. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 3.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1946): Esquema paleoetnológico de la Península Ibérica. Madrid.
MASCORT, M.T.; SANMARTÍ, J. y SANTACANA, J. (1991): El jaciment protohistòric d’Aldovesta i el
comerç fenici arcaic a la Catalunya meridional. Tarragona.
MATA, C. (1978): “La Cova del Cavall y unos enterramientos en urna, de Llíria (Valencia)”. Archivo
de Prehistoria Levantina XV, 113-135.
MATA, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Origen y evolución de la Cultura
Ibérica. Serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica 88, Valencia.
MATA, C.; MARTÍ, M.A. e IBORRA, M.P. (1994-96): “El País Valencià del Bronze Recent a l’Ibèric
Antic: el procés de formació de la societat urbana ibèrica”. Models d’ocupació i explotació del
territori entre el 1600 i el 500 a.n.e. a la Catalunya meridional i zones limítrofes de la depressió
de l’Ebre. Gala 3-5, Sant Feliu de Codines, 183-217.
MEDEROS, A. (2001): “Fenicios evanescentes. Nacimiento, muerte y redescubrimiento de los fenicios
en la Península Ibérica. I. (1780-1935)”. Saguntum 33, 37-48.
MESADO, N. (1974): Vinarragell (Burriana, Castellón), Serie de Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica 46, Valencia.
MESADO, N. y ARTEAGA, O. (1979): Vinarragell II (Burriana, Castellón). Serie de Trabajos Varios del
Servicio de Investigación Prehistórica 61, Valencia.
NIEMEYER, H.G. (1986): “El yacimiento fenicio de Toscanos: urbanística y función”. G. del Olmo y
M. E. Aubet (eds.): Los fenicios en la Península Ibérica. Sabadell, 109-126.
—319—
[page-n-321]
28
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
OLIVER, A. y GUSI, F. (1995): El Puig de la Nau. Un hábitat fortificado ibérico en el ámbito mediterráneo peninsular. Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques 4, Castellón.
OLIVER, A.; BLASCO, M.; FREIXA, A. y RODRÍGUEZ, P. (1984): “El proceso de iberización en la plana
litoral del sur de Castellón”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 10, 63-109.
PELLICER, M. (1962): Excavaciones en la necrópolis púnica ‘Laurita’ del Cerro de San Cristóbal
(Almuñécar, Granada). Excavaciones Arqueológicas en España 17, Madrid.
PELLICER, M. y SCHÜLE, W. (1966): El Cerro del Real (Galera, Granada). El corte estratigráfico IX.
Excavaciones Arqueológicas en España 52, Madrid.
PÉREZ DURÀ, F.J. y ESTELLÉS, J.M. (eds.) (1993): Commentarii ad divi avrelii avgvstini de Civitate
Dei. Universitat de València.
PLA, E. (1959): “El problema del tránsito de la Edad del Bronce a la del Hierro en la región valenciana”. V Congreso Nacional de Arqueología, 128-133.
PLA, E. (1962): “Nota preliminar sobre Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia)”. VII Congreso
Nacional de Arqueología, 233-239.
PLA, E. y BONET, H. (1991): “Nuevos hallazgos fenicios en yacimientos valencianos (España)”.
Festschrift für Wilhelm Schüle zum 60 Geburstag. Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen
Seminars Marburg, 6-Internationale Archäologie 1, 245-258.
POVEDA, A.M. (1994): “Primeros datos sobre las influencias fenicio-púnicas en el corredor del
Vinalopó (Alicante)”. A. González Blanco, J. L. Cunchillos y M. Molina (coords.): El mundo
púnico. Historia, sociedad y cultura. Biblioteca básica murciana 4, 489-502.
RAFEL, N. (1991): La necrópolis del Coll del Moro de Gandesa. Els materials. Tarragona.
RAMON, J. (1981): “Sobre els orígens de la colònia fenícia d’Eivissa”. Eivissa 12, 24-31.
RAMON, J. (1991): “El yacimiento fenicio de sa Caleta”. I-IV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 177-196.
ROUILLARD, P. (1979): Investigaciones sobre la muralla ibérica de Sagunto (Valencia). Serie de
Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica 62, Valencia.
ROUILLARD, P. (1982): “Les colonies grecques du sud-est de la Péninsule Ibérique. État de la question”. I Focei dall’Anatolia all’Oceano, Parola del Passato CCIV-CCVII, 417-431.
ROUILLARD, P. (1999): “Entre Marseille et Huelva”. La colonisation grecque en Méditerranée
Occidentale, Collection de l’École Française de Rome 251, 84-92.
ROWLANDS, M. (1998): “The Archaeology of Colonialism”. K. Kristiansen y M. Rowlands (eds.):
Social Transformations in Archaeology. Global and Local Perspectives. Londres y Nueva York,
327-333.
SAID, E. W. (2003): Orientalismo. De Bolsillo, Barcelona.
SALA, F. (2004): “La influencia del mundo fenicio y púnico en las sociedades autóctonas del sureste
peninsular”. Colonialismo e interacción cultural: el impacto fenicio púnico en las sociedades
autóctonas de Occidente, XVIII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 57-102.
SAN VALERO, J. (1954): “Sobre el origen de la Cultura Ibérica”. IV Congreso Internacional de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Madrid, 785-788.
—320—
[page-n-322]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
29
SANMARTÍ, J. (1991): “El comercio fenicio y púnico en Cataluña”. I-IV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 119-136.
SANMARTÍ, J. (1995): “La colonización fenicio-púnica en Cataluña, País Valenciano y Murcia”.
Hispania Antiqva XIX, 455-467.
SANMARTÍ, J. (2004): “From local groups to early states: the development of complexity in protohistoric Catalonia”. Pyrenae 35 (1), 7-41.
SANMARTÍ, J.; BELARTE, C.; SANTACANA, J.; ASENSIO, D. y NOGUERA, J. (2000): L’assentament del
bronze final i primera edat del ferro del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre). Arqueo
Mediterrània 5, Barcelona.
SCHUBART, H.; FLETCHER, D. y OLIVA, J. (1962): Excavaciones en las fortificaciones del Montgó
cerca de Denia. Excavaciones Arqueológicas en España 13, Madrid.
SHANKS, M. y TILLEY, C. (1992): Re-Constructing Archaeology. Theory and Practice. Londres y
Nueva York.
SIRET, L. (1907): Orientaux et Occidentaux en Espagne aux temps préhistoriques. Bruselas.
SIRET, L. (1909): Tyriens et Celtes en Espagne. Lovaina.
TARRADELL, M. (1952): “Sobre el presente de la arqueología púnica”. Zephyrus III, 151-174.
TARRADELL, M. (1953): “Sobre la última época de los fenicios en Occidente”. Zephyrus IV, 511-515.
TARRADELL, M. (1961): “Ensayo de estratigrafía comparada y de cronología de los poblados ibéricos
valencianos”. Saitabi XI, 3-20.
TARRADELL, M. (1963): El País Valenciano del Neolítico a la Iberización. Ensayo de síntesis.
Valencia.
TARRADELL, M. (1969): “La Cultura del Bronce Valenciano. Nuevo ensayo de aproximación”.
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 10, 7-30.
TARRADELL, M. y FONT, M. (1975): Eivissa cartaginesa. Barcelona.
THOMAS, N. (1994): Colonialism’s culture. Anthropology, Travel and Government. Polity Press.
VAN DOMMELEN, P. (1998): On colonial grounds. A comparative study of colonialism and rural settlement in first millennium BC west central Sardinia. Leiden.
VAN DOMMELEN, P. (2006): “The orientalizing phenomenon: hybridity and material culture in the
western Mediterranean”. C. Riva y N. Vella (eds.): Debating orientalization. Multidisciplinary
approaches to processes of change in the ancient Mediterranean. Monographs in Mediterranean
Archaeology 10, Londres.
VISEDO, C. (1925): “Breu notícia sobre les primeres edats del metall a les proximitats d’Alcoy”.
Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria, 3, fasc. 2, 173-176.
VIVES-FERRÁNDIZ, J. (2005): Negociando encuentros. Situaciones coloniales e intercambios en la
costa oriental de la península Ibérica (ss. VIII-VI a.C.). Cuadernos de Arqueología Mediterránea
12, Barcelona, Bellaterra.
VIVES-FERRÁNDIZ, J. (e. p.): “Estudis fenicis i púnics a les actuals províncies de Castelló i València.
Balanç de la investigació (1980-2005) i futures perspectives”. Fonaments.
—321—
[page-n-323]
[page-n-324]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Enrique GOZALBES CRAVIOTO*
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
(ARCILA, MARRUECOS)
A mi buen amigo Georges Souville,
como testimonio de estima y de admiración.
RESUMEN: El túmulo de Mezora es uno de los monumentos protohistóricos más importantes del Norte de África. Fue objeto de excavaciones arqueológicas en los años treinta, pero sus resultados nunca se publicaron. En 1952, en las páginas de APL, Miguel Tarradell publicó un estudio, en
el que realizaba una buena descripción del monumento, recogía algunas hipótesis, pero afirmaba
que las excavaciones no habían dado descubrimientos. Por el contrario, el testimonio del arqueólogo Pelayo Quintero, a quien el excavador dio un informe oral, y las fotografías aéreas de la época
de las excavaciones, ofrecen nuevos datos para el conocimiento.
PALABRAS CLAVE: protohistoria, tumulus, fotografía aérea, Norte de Marruecos.
RÉSUMÉ: Le monument protohistorique de Mezora (Arcila, Maroc). Le tumulus de
Mezora est un des monuments protohistoriques les plus importants de l’Afrique du Nord. Il a fait
l’objet d’excavations archéologiques dans les années 1932-1936, par C. L. Montalbán, mais ses
résultats n’ont jamais été publiés. En 1952, dans les pages de Archivo de Prehistoria Levantina,
Miguel Tarradell a publié une étude, où il effectuait une bonne déscription du monument, il rassemblait plusieurs hypothèses, mais affirmait que les fouilles n’avaient pas donné de découvertes.
Au contraire, le témoignage de l’archéologue Pelayo Quintero, auquel Montalbán a donné un rapport oral, et les photographies aériennes de l’époque des excavations offrent de nouvelles données
pour la connaissance.
MOTS CLEF: protohistoire, tumulus, photographie aérienne, Nord du Maroc.
* Facultad de Educación y Humanidades de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. Avda de los Alfares, 44.
16002-Cuenca. E-Mail: enrique.gozalbes@uclm.es
—323—
[page-n-325]
2
E. GOZALBES CRAVIOTO
EL ESTUDIO DE TARRADELL EN APL (1952)
El conjunto monumental que estudiamos en el presente trabajo se encuentra situado a
unos 15 km en línea recta al SE de la población de Arcila, en el NO de Marruecos, en el
territorio del Zoco del Tenin de Sidi Yamani. En su estado actual constituyen los muy
maltrechos restos de uno de los principales monumentos del Marruecos antiguo, que
viene sufriendo un proceso de fortísimo deterioro. Se trata del túmulo-cromlech de
Mezora, acerca del cual el trabajo científico fundamental fue publicado, ya hace más de
medio siglo, en esta misma revista, por parte del profesor Miguel Tarradell (1952). Éste
era desde 1948 director del Museo Arqueológico de Tetuán, e inspector de Arqueología,
por tanto, responsable único del servicio de arqueología del protectorado español en
Marruecos (Gozalbes, 2003: 147 y ss.; Souville, 1993).
Los fundamentos de su estudio los mantendría reiteradamente en lo escrito acerca del
monumento de Mezora, si bien de una forma mucho más resumida, en diversas ocasiones en los años posteriores. El merecido crédito de las investigaciones realizadas por
Tarradell, unido a la aparente ausencia de otros datos complementarios, ha conducido a
que sus conclusiones fueran enteramente aceptadas, con una aparición muy marginal del
monumento en los estudios más generales sobre las tumbas protohistóricas, tanto en el N
de África en su conjunto (Camps, 1965), como en Marruecos en particular (Souville,
1968).
Varios aspectos descuellan en el estudio del monumento efectuado por Miguel
Tarradell. Por una parte, destaca su amplísima descripción del mismo, la más ajustada de
todas las efectuadas, y en la que por su mayor calidad se ha basado toda la bibliografía
posterior. Resumiendo los datos, en una clave descriptiva, el monumento de Mezora
estaba constituido en sus inicios por una colina artificial muy redondeada, formada por
acumulación de tierra y piedra, de forma circular con tendencia ligeramente oval, con un
diámetro de 58 m E-O y 54 m N-S, con una altura máxima en el centro de unos 6 m.
Alrededor de la colina existen toda una serie de menhires o monolitos de piedra “bastamente tallados”, según la expresión utilizada por el propio Tarradell, que son por lo
general de medio metro de altura (en realidad la altura de los mismos es algo mayor),
aunque hay algunos más elevados, como el denominado por los lugareños El Uted (“el
pico”), de casi 6 m de altura, y situado cerca de otro de unos 4 m. Por último, la circunferencia de la colina se apoya sobre hiladas superpuestas de piedra arenisca, idéntica a la
de los monolitos (de la misma cantera), pero bastante bien cortada en bloques rectangulares.1
1
En el Museo Arqueológico de Tetuán todavía hoy se conserva una maqueta del monumento de Mezora realizada hacia
1933 y de la cual nos habla Pelayo Quintero (1942: 13): “en el centro de la sala hay una maqueta, reconstrucción del cromlech de Mezora (principal monumento megalítico de la Mauritania) aún no terminado de estudiar y que guarda analogía
con otros descubiertos en las islas Canarias”. Vid. fig. 1.
—324—
[page-n-326]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
3
Junto a la descripción del monumento destacan otros aspectos recogidos por Tarradell
y que han pasado después de forma reiterada a la bibliografía especializada. A nuestro juicio, algunos de estos datos han sido más acertados, como es el caso de la cronología aproximada de la construcción, su posible relación con la tumba de algún régulo indígena
antiguo, o también la hipótesis de relación del lugar con la tumba atribuida al gigante
Anteo en la propia antigüedad. Por el contrario, otras cuestiones expuestas por el autor,
como veremos más adelante, son mucho más problemáticas, cuando no directamente
erróneas, y que vinieron motivadas fundamentalmente por un hecho: Tarradell no utilizó
la bibliografía anterior sobre el monumento (aunque conociera su existencia). Este hecho
condujo a que, aparte de una hipotética medición (puesto que esos datos podían también
estar en el Museo de Tetuán), su conocimiento fuera superficial en algunos aspectos aunque ciertamente experto (fig. 1).
La bibliografía sobre el monumento de Mezora es muy considerable, si bien la comprobación de la misma permite concluir que poca de ella aporta realmente algo nuevo,
siendo meramente repetitiva en algunos datos (puede verse recogida, hasta la fecha de
esta publicación, en Souville, 1973: 33-35). En la mayor parte, la literatura se ha reducido a una descripción del monumento tal y como se podía observar en el momento concreto, y en fechas más recientes a la mera reproducción de las conclusiones alcanzadas
Fig. 1.- Vieja fotografía de la maqueta del monumento de Mezora,
realizada antes de su excavación. Museo Arqueológico de Tetuán.
—325—
[page-n-327]
4
E. GOZALBES CRAVIOTO
por Tarradell (en última instancia, Fanjul Peraza, 2002: 13-14). Prácticamente, ninguna
de las numerosas incógnitas planteadas desde el principio han podido tener respuesta.
Tres hitos podemos considerar en las referencias sobre Mezora: las primeras observaciones efectuadas a partir del siglo XIX; las excavaciones de los años treinta, que alteraron bastante el monumento; finalmente, la publicación de Tarradell que, con todas sus
limitaciones, ha sido la fuente de conocimiento básico. Después, en especial desde los
años sesenta, el monumento de Mezora ha sufrido un proceso paulatino de destrucción
ante el desinterés generalizado, unas veces por acción humana, otras muchas por la erosión natural. La misma ha producido en ocasiones la aparición de algunos débiles indicios de nuevas estructuras, según el monumento se ha ido deteriorando.
LA TUMBA DE ANTEO: ALGUNAS CITAS ANTIGUAS
Como señalara Tarradell, muy probablemente la tumba ya fue abierta en la antigüedad
clásica, y ello quizás alteró algo su hipotética estructura interior. De hecho, aunque
Schulten (1949: 74-75) ya se había interesado por el episodio de la apertura de una monumental tumba antigua por parte del general romano Sertorio a raíz de su estancia en la
región de Tingi, fue Tarradell quien de forma más acertada puso en relación este mismo
episodio con la existencia del monumento de Mezora. Partió para ello de una observación: Mezora es la tumba antigua más espectacular del N de Marruecos, y sería difícil que
no quedaran vestigios de aquella que llamó la atención como tumba atribuida al gigante
Anteo. La historiografía más tradicional, representada por ejemplo en la Historia de
Tangere de Fernando de Menezes, consideraba que la tumba de Anteo estaba situada
junto a la propia ciudad, en Tanya Balia (“Tánger el viejo”), colina sita al E de la misma.
El texto básico acerca de este curioso episodio de la antigüedad es, sin duda, el de
Plutarco quien afirma que el general romano Sertorio, en el contexto de las guerras civiles romanas (año 81 a. C.), pasó al N de la Mauritania, a la tierra de Tingi, a luchar a favor
de uno de los bandos locales aquí enfrentados. En la zona de Tingi, sin mayores precisiones en el texto, le indicaron la existencia de una monumental tumba donde estaría
enterrado el gigante Anteo, a quien atribuían la fundación de la ciudad. No dando crédito a la opinión de los habitantes, Sertorio habría mandado abrir el sepulcro y, según decían, se había encontrado con un cadáver de 60 codos, por lo que sacrificando víctimas
como expiación volvió a cerrar la tumba con todos los honores (Plutarco, Sert., 9).2 La
fuente de información utilizada fue, probablemente, los escritos del rey mauritano Iuba
II, que menciona algo más tarde. Los mecanismos de la propaganda en este episodio, ini-
2
El texto y traducción puede verse en Schulten, 1937, 166 edición y 349 traducción.
—326—
[page-n-328]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
5
cialmente de Sertorio al respetar con piedad los despojos, y después de Iuba II al relatar
los hechos que afectaban a un antecesor, pudieron afectar en la correcta transmisión del
suceso.
También el escritor romano Tanusio Gémino recogió una versión muy similar acerca
de este suceso: en la región de Lynx (Lixus) se encontraba la sepultura del gigante Anteo,
en el cual Sertorio descubrió un esqueleto de 60 codos, que mandó volver a enterrar
(Estrabón XVII, 3, 8).3 En este caso vemos una plena coincidencia en los datos, con tan
sólo una falta de sintonía en el nombre del lugar donde se hallaba la monumental tumba.
El supuesto esqueleto de 60 codos, es decir unos 40 m, muestra tanto en un caso como
en otro la alteración de lo que debía referir la cifra, que era las dimensiones de la tumba
(en realidad son algo mayores).
Finalmente, también en la obra de Pomponio Mela, al hablar de la Mauretaniae exterior (la Mauretania atlántica) se menciona la tradición de que aquí había reinado el
gigante Anteo, y que, como prueba de esta afirmación, mostraban una colina de escasa
altura donde tenían la imagen (o bien imaginaban) de un hombre tumbado y que decían
era su tumba: Hic Antaeus regnase dicitur, et (signum quod fabulae prorsus) ostenditur
collis modicus resupini hominis imagine iacentis illius, ut incolae ferunt, tumulus (Mela
III, 10).4
Es cierto que en lo que respecta a la interpretación del texto podría existir una cierta
confusión en lo que se refiere a si la colina, de escasa altura, tenía la forma o no de un
personaje tumbado. Como señaló Carcopino, que no identificó la tumba con la de
Mezora, es significativo que Mela no mencione este hecho al hablar de Tingi, sobre su
fundación y el recuerdo supuesto de Anteo, y sí en el libro en el cual habla de la
Mauritania atlántica (Carcopino, 1943: 68). Ello indica que la tumba no se hallaba en el
territorio estrictamente tangerino sino en otro externo, aunque no muy lejano, condición
que cumple a la perfección el monumento de Mezora.
Estos textos de la antigüedad muestran varios hechos, al menos a partir de la aceptación de la identificación con Mezora del sepulcro explorado por Sertorio. La tradición de
una tumba real, identificada con la de Anteo como un gran rey del pasado. La exploración realizada por Sertorio en un lugar en el que no existe contradicción toponímica,
puesto que Lixus (como ciudad principal) era la zona donde se hallaba la tumba, y Tingi
era nombre no sólo de ciudad capital sino también de todo el territorio (la posterior provincia romana de Mauritania Tingitana). Igualmente se documenta el interés de Sertorio
por efectuar la exploración del sepulcro, y también la voluntad final de congraciarse con
3
4
El texto griego y traducción francesa en Roget, 1924: 26, que sigue la lectura en el manuscrito del nombre de Gabinio,
totalmente desconocido, en lugar del de Tanusio Gémino. Vid. García Moreno, 1995, que restituye el nombre de Tanusio
Gémino, a partir de otros manuscritos, aunque se extiende en demasía en la contradicción, sólo aparente, acerca del lugar
de la tumba.
Texto latino y traducción francesa en Roget, 1924: 28-29. Vid. sobre esta descripción, Gozalbes, 1995.
—327—
[page-n-329]
6
E. GOZALBES CRAVIOTO
los mauritanos enterrando de nuevo los despojos que en la tradición posterior pasarían
por ser de un tamaño descomunal.
No obstante, a partir de la conquista romana las fuentes van a guardar silencio acerca
de la gran tumba de Mezora. En la lista de topónimos del geógrafo Ptolomeo nada en concreto permite suponer su identificación con alguno de ellos. Plinio habla de forma relativamente extensa del territorio tingitano, extendiéndose en la mención de sus ciudades y
sobre la conquista romana. Al tratar de Tingi y de Lixus (Plinio, NH. V, 1-5) menciona la
fundación de la primera por parte de Anteo, y el carácter regio de la segunda, por haber
estado allí ubicado el palacio de Anteo, pero ni en un caso ni en el otro se menciona la
tumba.
También otro escritor posterior, Solino (Coll. Rer. Mem. 25), menciona Tingi y dice de
ella: primus auctor Antæus fuit; en lo que respecta a Lixus afirmaba: ubi Antæi regia, qui
implicandis explicandisque nexibus humi melius sciens, velut genitus matre terra, ibidem
Herculi victus est. La mención de Lixus como lugar del combate hubiera justificado citar
el sepulcro, pero los cierto es que ambos escritores silenciaron su existencia, al tiempo
que desconocieron la exploración de Sertorio.
En época romana por la planicie en la cual se encuentra el monumento de Mezora,
como ya intuyera Tissot en 1878, pasaba una vía de comunicación. Sin embargo, las prospecciones de Tarradell, primero, y de Ponsich, después, no lograron localizar restos romanos en las cercanías del túmulo. Parece claro que su territorio más próximo permaneció
sin ocupar, como un espacio sagrado en el mundo indígena. En todo caso, en los datos
de la Tabula Peutingeriana, mapa de caminos del imperio romano, en este punto restaurado a partir del Geógrafo Anónimo de Ravena (III, 11), René Rebuffat ha indicado la
verosímil identificación del topónimo Gigantes con Mezora. El nombre de Gigantes
encajaría bastante bien con los grandes monolitos relacionados con el monumento funerario que estudiamos (Rebuffat, 2000: 895 y en otros trabajos anteriores).
El monumento no aparece citado en las fuentes árabes medievales, ni tampoco está
presente en los relatos de los viajeros europeos por el reino de Fez en la Edad Moderna.
Por el contrario, sí hay un párrafo en las crónicas portuguesas que nos habla de la llegada hasta el mismo de las tropas lusitanas, y que constituye la primera descripción del
monumento. En una correría realizada desde la plaza de Arcila, ocupada en 1471, los soldados portugueses descansaron a la sombra del gran menhir que la crónica menciona
como Pedra Alta, y que se indica visitado en múltiples ocasiones por el cronista: “está
dereita para cima, que parece ser metida á mâo; e de grosura de um tonel e vai afusada e
dereita; o que está em cima da terra sao trinta e cinco ou treinta e seis palmos. Eu estive
muitas vezes ao pé dela a cavalo, e com ua lança de vinte dous palmos que eu costumava a trazer... Multas vezes preguntei a mouros antigos que diziao dela e nunca me satisfazerao; o que dela sospeito parece ser algum juramento ou pazes feitas por algunos reis
antiguos, e por memoria forao metidas duas, e outra está caida dela que, ainda que está
cubierta de terra, descobre mais de trinta pés, e ad derredor delas, um tiro de pedra, vao
—328—
[page-n-330]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
7
outras postas á mao, muito mais piquenas, que parecen testemunhas” (Bernardo Rodrigues, 1915: 273-274).
EXPLORACIONES EN EL SIGLO XIX
En todo caso, el primero que en fechas más recientes mencionó el monumento en sus
escritos, y realizó un estudio acerca del mismo, fue el viajero inglés Arthur Coppell de
Brooke (1831: 35 y ss.). Su descripción del monumento, tal y como se conservaba en la
época en la que visitó el lugar, resulta preciosa para el conocimiento, en especial en lo
que se refiere a algunos detalles del mismo. El viajero comparaba el monumento de
Mezora con los de Gran Bretaña, con los que observaba una fortísima similitud, considerando que debían ser de la misma época y, quizás, realizados por un mismo pueblo.
Coppell de Brooke ya detectó que la colina redondeada era artificial, que estaba rodeada por una serie de bloques de piedra, que entonces consideraba que estaban relativamente bien conservados, de los que contó un total de 90. Pudo observar en la parte sur
del monumento dos pilares de forma redondeada, cuya posición en paralelo asemejaba
una entrada, y en uno de ellos pudo observar un dibujo formado por líneas entrelazadas,
mismo dibujo que vio en otro de los bloques del cinturón de monolitos.
También es particularmente importante que Coppell de Brooke, en su visita que realizó hacia 1830, pudiera percatarse de un hecho muy poco tenido en cuenta después: el
monumento de Mezora no es sino el centro de otras manifestaciones megalíticas que
están presentes en la zona. Así al O detectó la existencia de un monolito derribado con la
extremidad tallada para asemejar la cabeza humana; varios cientos de metros más lejos
en la misma dirección encontró otro grupo de 6 menhires también tirados por tierra, y
otros dos de pie pero uno de ellos roto; uno de esos monolitos tenía una serie de agujeros circulares que parecían formar cierta trama de dibujo.
Prescindiendo de otros viajeros posteriores, que no aportaron novedades al conocimiento, unos 45 años más tarde visitó Mezora el cónsul francés en Tánger, verdadero creador de la arqueología de Marruecos, Charles Tissot. A su juicio el gran monumento de
Mezora se hallaba en la llanura que atravesaba la ruta romana que unía Tingi con
Tocolosida. El gran túmulo tenía una altura entre 6 y 7 m, y con una circunferencia de un
centenar de pasos, flanqueado al O por un grupo de menhires del cual el principal medía
6 m, y rodeado por su base, en las 3/4 partes de su circunferencia, por un cinturón de piedras de un metro de altura media. Pero constataba que tan sólo quedaban 40 monolitos
de los 90 contados por el viajero inglés: “il est donc probable que la circonférence tout
entierre du barrow de Mzôra était bordée par ces pierres, celles qui manquent ont été
employées par les habitants du douar voisin de Mzôra à la construction de murailles de
clôture” (Tissot, 1877, 178-179).
Tissot señalaba que los dos bloques redondeados, uno de ellos con dibujo, que había
—329—
[page-n-331]
8
E. GOZALBES CRAVIOTO
señalado el viajero inglés ya no estaban en el lugar, que el menhir principal, que llamaban los lugareños El-Uted (“el pico”) tenía unos 6 m de altura, y finalmente confirmaba
la constatación efectuada por su antecesor: “le groupe que nous venons de décrire n’etait
que le centre d’un ensemble de monuments beaucoup plus considerable, car on remarque
au nord et au sud-ouest du tumulus, sur une étendue de 400 a 500 pas, une cinquantaine
de menhirs, couchés ou encore debout”.
El grupo más importante, a unos 80 pasos al SO del túmulo, se componía de un monolito tumbado y roto en 3 trozos, y una veintena de otros fragmentos. En otros lugares, en
especial al N del túmulo, volvían a existir grupos de menhires, la mayor parte de ellos
tumbados. En su estudio de 1952 Tarradell mencionaba la existencia de estos grupos de
menhires, uno a unos 150 m al N del túmulo, y otro a 50 m al NO del mismo.
El lugar, divulgado por estos escritores, comenzó a ser objeto de atención y de una
cierta curiosidad en esa misma época. Así el vicecónsul español en Larache, Teodoro de
Cuevas y Espinach, siempre interesado por la Historia y el Arte del territorio, visitará
Mezora hacia 1880, en una época en la que el viaje por esta zona constituía una auténtica aventura. Habla de Mezora (a la que nombra como el Uted), y comete diversos errores en sus apreciaciones: “en torno a un montecito de tierra perfectamente circular y de
unos veinte metros de diámetro se encuentra un ruedo hoy incompleto de piedras cónicas, cuya forma trae involuntariamente a la imaginación el recuerdo de los antiguos
monumentos druidicos. La piedra principal, que se encuentra a la parte de poniente, tiene
unos cinco metros de altura, por uno de diámetro. Esta es la que llaman el Uted. Las
demás son pequeñas” (Cuevas, 1883: 168).
Al margen de los evidentes errores en las dimensiones, y de no terminar de afirmar
que el montecito de tierra era artificial, es evidente que Cuevas estaba muy al margen de
los datos sobre los monumentos prehistóricos, esos “druidicos” que cita. En todo caso, en
el terreno de la anécdota, rechazaba la leyenda local acerca de que el terreno en la cúspide se tragaba los animales que por allí pasaran: “hemos estado a caballo con seis o siete
amigos en aquel mismo sitio, sin haber experimentado percance alguno... probable sería
que si se practicase una buena excavación en el centro del referido montecito, probable
sería que se descubriesen restos de algún antiguo monumento”.
EXPLORACIONES EN EL SIGLO XX
En los comienzos del siglo XX Mezora volverá a atraer la atención de escritores, aunque no aportarán nada nuevo a lo escrito por Coppel de Brooke y por Tissot. La instauración del protectorado español en Marruecos, en 1912, se vio acompañada mucho más
tarde por la iniciación de la investigación arqueológica, ya en los años veinte, sobre todo
debido a la inseguridad. Así, de Mezora se ocupará de una forma muy somera el militar
—330—
[page-n-332]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
9
Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera (1913: 16 y ss.), no aportando prácticamente nada
nuevo al respecto, más allá de su integración en el modelo de grandes tumbas prehistóricas de Andalucía. Mayor importancia relativa tendrá más adelante la descripción y estudio realizado por Angelo Ghirelli, un italiano que realizó sus estudios en el N de Marruecos: “estos vestigios, cuya investigación se ha empezado, permiten suponer una línea
de civilización megalítica a lo largo de las costas atlánticas... y permite la creencia de que
ha existido una civilización atlante que se ha desarrollado durante el periodo neolítico”
(Ghirelli, 1942: 184; 1930: 192-195).
Los datos conocidos en la época, y transmitidos, mostraban ya que el túmulo se componía de una colonia artificial, de unos 6 m de altura y 58 m de diámetro (de E a O, y 54
de N a S). Estaba rodeado de una gran cantidad de monolitos de formas diferentes, pero
trabajados en sus formas por la mano humana. Poco más estaba al descubierto en 1932,
como vemos en las fotografías que se realizaron hasta esa fecha. Las fotografías anteriores a 1932 se centran, especialmente, en el famoso menhir de más de cinco m de altura,
conocido como Uted por los lugareños. No obstante, marcan la existencia de una colina
perfectamente alisada, cubierta de hierba, y en torno a la que aparecían algunos rastros
derribados del círculo de menhires. Lo vemos perfectamente en esta fotografía de poco
antes de 1930 (fig. 2), y en la cual ya se detecta el rebaje artificial de la piedra, y el curioso agujero, no muy profundo, en una de sus caras.5
El P. Koehler, infatigable estudioso de los restos prehistóricos de Marruecos, fue uno
de los últimos especialistas que visitó Mezora en 1931, justo antes del inicio de los trabajos en el lugar. Realizó una somera descripción del túmulo, tal y como se podía observar
en ese momento. Como casi todos se fijó de una manera muy especial en el gran menhir
de unos 5 metros de altura; a su lado, semiderribado, aparecía un segundo monolito también de grandes dimensiones, que tiene en torno a los 4 m. En la fotografía efectuada por
el religioso (fig. 3), en la que aparece un personaje a caballo, podemos vislumbrar esos dos
menhires y el arranque de la colina artificial todavía sin abrir (Koehler, 1932).
El mismo Koehler destacaba que algunos de los monolitos que rodeaban el túmulo
presentaban señales de círculos piqueteados, una cuestión que había pasado desapercibida pero que ya había sido reflejada en el siglo XIX por los autores mencionados anteriormente. Este hecho, nuevamente, no fue más tarde destacado por parte de Tarradell, y
debemos esperar a las observaciones de Georges Souville para volver a verlo reflejado:
“certains de ces monolithes présentent des cupules plus ou moins profondes et régulières; si quelques-unes peuvent éter dues à l’erosion ou à l’action des bergers, d’autres sont
sas doute plus anciennes” (Souville, 1973: 33).
5
Fanjul Peraza, 2002: “tiene un agujero artificial de 20 cms en su superficie, que se va estrechando a modo de embudo”.
—331—
[page-n-333]
10
E. GOZALBES CRAVIOTO
Fig. 2.- El gran menhir de Mezora visto desde la colina del túmulo todavía intacta. Cerca del mismo,
a la derecha del espectador, el segundo gran menhir derribado. Fotografía de 1930.
Fig. 3.- Fotografía realizada por H. Koehler en 1931 del gran menhir.
Por detrás asoma el segundo en lo referido a dimensiones.
—332—
[page-n-334]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
11
Dichos agujeros circulares, muy probablemente, no son recientes, pero tampoco necesariamente tienen por qué ser del momento mismo de la construcción del monumento.
Para identificar su motivación, con toda probabilidad, haya que recurrir al testimonio del
ya mencionado Pomponio Mela, geógrafo romano del siglo I. Al tratar de la pretendida
tumba de Anteo en el N de Marruecos señalaba lo siguiente: unde ubi aliqua pars eruta
est, solent imbres spargi, et donec effossa repleantur, eveniunt.6 Es decir, que en la antigüedad existía la creencia de que si se hacía un agujero caían las lluvias y que las mismas continuaban hasta que los agujeros eran cubiertos. Así pues, los agujeros circulares
de algunos de los monolitos tumbados en la zona puede que estuvieran en la antigüedad
en relación con actividades propiciatorias en relación con la lluvia, en una actividad antigua pero posterior a las motivaciones reales de construcción del monumento.
El P. Koehler fue el primero que, además de lo anteriormente recogido, señaló la presencia en los alrededores del monumento de una industria lítica en sílex relativamente
abundante. Años más tarde Tarradell identificó la existencia de una estación de superficie en los alrededores del monumento, donde aparecían numerosos sílex tallados, que
identificó como pertenecientes al Ateriense (Paleolítico superior africano), al Iberoamauritano (Epipaleolítico) y al Neolítico (Tarradell, 1955: 379; Tarradell, 1956: 266).
Por su parte, M. Ponsich señalaba la existencia al N del túmulo de tres talleres de fabricación de piezas de sílex, pero sin clasificar la industria aquí existente.
En el Museo de Tetuán, procedente de Mezora, hay una industria de lascas muy poco
típica, en la que tan sólo destacan algunas piezas, en concreto, una buena raedera en sílex
marrón, dos o tres puntas, algunas láminas y laminillas, elementos denticulados, un hacha
de mano bifacial en cuarcita, y una punta pedunculada en sílex.7 Y en fechas más recientes, Alfonso Fanjul ha realizado prospecciones en el territorio, localizando yacimientos
de sílex tallados, que clasifica de finales del Paleolítico medio e inicios del Paleolítico
superior (Fanjul Peraza, 2002: 11). La explicación de la existencia de todas estas estaciones se encuentra en que en la zona se producen importantes afloramientos de sílex que
fueron aprovechados en momentos muy diversos.
LAS EXCAVACIONES DE MONTALBÁN (1932-1936) Y SUS RESULTADOS
Con el establecimiento de la Segunda República en España se diseñó un plan de excavaciones en el protectorado del N de Marruecos. Mezora se iba a convertir en una especie de buque insignia de la investigación española en su territorio colonial. En realidad,
6
7
MELA III, 10.
Estudio de los fondos del Museo Arqueológico de Tetuán efectuado por nosotros, con autorización del Servicio de
Arqueología de Marruecos, en julio de 1980. El material, tanto en exposición como en los fondos, se encuentra muy seleccionado, lo cual dificulta ciertamente el estudio.
—333—
[page-n-335]
12
E. GOZALBES CRAVIOTO
parece poco dudoso que detrás de la actividad existía un nada disimulado interés por
hacer “visitable el monumento”. De hecho, la apertura de la pista hasta el mismo se realizó con fondos destinados a turismo, y esta documentación refleja el interés por integrar
Mezora en el futuro desarrollo turístico.
La exploración inicial realizada en la zona del monumento permitió, entre otras cosas,
identificar la cantera de los menhires, como vemos en una referencia: “el campo sagrado
del poblado de Suahel con sus ringleras, cromlech y tumba; la cantera de donde se sacaron los menhires de Suahel” (Quintero, 1941: 38, a partir de un informe de Montalbán).
La mención a las ringleras nos indica aquello que se encontraba en la concepción de
Montalbán: próximo al monumento se hallaba un alineamiento de menhires, algunos de
los que aparecen dispersos en las cercanías. Dicha reconstrucción aparece reflejada en la
maqueta del monumento existente en el Museo Arqueológico de Tetuán (fig. 1).
Los trabajos efectuados en Mezora iban a suponer una amplísima remoción de tierras.
El comienzo de los mismos lo conocemos por un comentario de Pelayo Quintero, acerca
de que se produjo en el año 1932, y que corrieron a cargo de los fondos de la Alta
Comisaría (Quintero, 1941: 9), es decir: de la autoridad colonial. Este propio hecho
marca una actividad excepcional, por cuanto la arqueología se desarrollaba a partir de los
muy exiguos presupuestos que entonces tenía asignados la Junta de Monumentos
Históricos y Artísticos del Marruecos español.
La excavación realizada por el Asesor Técnico de la Junta de Monumentos, César Luis
de Montalbán, que había realizado previamente excavaciones en Tamuda y Lixus, fue
muy poco afortunada. De hecho, basta con revisar la bibliografía para observar el desprecio más aparatoso acerca de sus actividades; Montalbán era un personaje muy peculiar, que a partir de 1945 pasaría en Tánger (ciudad internacional) a desarrollar las excavaciones de la sociedad local de Historia y Arqueología. Es muy difícil defender su labor,
sobre todo en el contexto de los resultados alcanzados. En una época en la que no existía en España la arqueología profesional, Montalbán se calificaba a sí mismo como artista, y se embarcó en un proyecto que lo superaba ampliamente, pese a su entusiasmo de
aficionado. Aún y así, las circunstancias fueron principalmente, como veremos, las que
realmente influyeron negativamente incluso más que su propia impericia.
Montalbán no redactó, que sepamos, ningún informe escrito acerca del túmulo y del
desarrollo de las excavaciones. No lo hizo en ese momento ni tampoco lo haría años más
tarde. Los intentos que hemos realizado, no exhaustivos es cierto, por buscar documentación no han conseguido el éxito pretendido. Por esta carencia documental, aparte del
destrozo (progresivo) del monumento, lo único que ha pasado a la bibliografía especializada es el comentario de Miguel Tarradell acerca de la excavación del monumento: “en
los años 1935-1936 Montalbán realizó una excavación en el túmulo, abriendo una gran
zanja transversal que se bifurca y limpiando de tierra la parte central. Aunque nada hay
escrito sobre estos trabajos, parece que no se realizaron hallazgos” (Tarradell, 1953: 17;
1954:11).
—334—
[page-n-336]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
13
Estas observaciones se han repetido más adelante, reiterando el error parcial de la
fecha, y el muy evidente de la inexistencia de hallazgos en el interior del túmulo. Así,
para Michel Ponsich: “les fouilles entreprises en 1935 n’ont donné aucun resultat et
aucun compte rendu n’en a été fait” (Ponsich, 1966: 474). Y para Souville: “fit l’objet de
fouilles en 1935 et 1936. Celles-ci furent conduites par L. De Montalban qui n’a malheureusement laissé aucune publication” (Souville, 1973: 33), datos todos ellos que no
hacen sino reiterar las afirmaciones de Tarradell.
Los datos que se recogen, a partir de Tarradell, no son del todo exactos: por ejemplo,
en lo que se refiere a las fechas, hemos visto más arriba como realmente las excavaciones se iniciaron algunos años antes, en concreto en 1932, y de hecho (como veremos) en
enero de 1935 estaban relativamente avanzadas. A falta de informes más o menos concretos, buena parte de nuestro estudio sobre la excavación se realizará a partir de los testimonios gráficos, por cuanto es totalmente cierto que Montalbán no dejó ningún escrito
conocido al respecto de estas actividades.
En todo caso, la excavación realizada por Montalbán presuponía la existencia de un
corredor, de acuerdo con el modelo de las tumbas dolménicas españolas. No era nada
extraño, y esto era lo que podía motivar la gran zanja, en busca del punto central, que
refleja Tarradell. Por otra parte, en el testimonio de Pelayo Quintero, que no estuvo presente en la excavación pero sí que habló con Montalbán en 1939, se partía de la opinión
recogida ya por Tissot, y después por otros escritores, acerca de que el túmulo debía tener
en su interior un corredor, razón por la que según Quintero: “desde el menhir de cinco
metros y pico de altura que forma el frente, se abrió un foso o zanja de varios metros de
anchura, con el objeto de poner al descubierto lo que había construido en el centro”
(Quintero, 1941: 35-36).
Por tanto, era una decisión estudiada la de dar con dicho corredor, partiendo para ello
del hipotético punto de entrada que suponía el gran menhir. Esta decisión técnica opinable, pero que ciertamente chocó en su desarrollo con una estructura inesperada, es la que
marca el inicio fundamental de la cadena de los errores.
En realidad la excavación efectuada por Montalbán, a la luz de las fotografías aéreas
tomadas en aquellos años, no estuvo exenta de sentido y de una dirección relativamente
correcta, que es mucho más difícil de seguir con posterioridad, por la triste fortuna del
monumento, pero también por los comentarios críticos, en alguna parte excesivos, de
Miguel Tarradell, que hizo bien poco por documentarse acerca de lo realmente acaecido
en el lugar. Sin duda, Tarradell quiso marcar distancias desde la arqueología profesional
ante lo que opinaba era un descrédito en relación con los investigadores extranjeros que
se interesaban por Mezora.
Entre los años 1932 y 1934 Montalbán limpió el circuito del túmulo, dejando perfectamente al descubierto todo el círculo de monolitos que poseía. Pudo así, por vez primera, contarlos y fue él quien detectó que sumaban 167 en total, es decir, casi el doble de lo
que había visto el viajero inglés de 1830. También en buena parte del círculo se detecta—335—
[page-n-337]
14
E. GOZALBES CRAVIOTO
ba la existencia de un enlosado muy cuidado,8 muy perceptible en las fotografías aéreas,
y todavía visible en esta fotografía obtenida por nosotros en julio de 1979 (fig. 4).
Por otra parte, en todas las fotografías aéreas efectuadas en los años en que se realizaron las excavaciones se detecta, exterior al monumento, un círculo de piedras acumuladas. Más adelante volveremos sobre esta cuestión, a partir de alguna propuesta reciente de interpretación.
También las excavaciones de 1932-1936 hicieron que en algunos puntos del circuito
se pudiera detectar la existencia de un muro de contención. La actividad de Montalbán
permitió “dejar a la vista los sillares que forman el muro circular” (Quintero, 1941: 35),
o como también se dice en otro lugar, “entre los menhires y el túmulo hay un sólido muro
de grandes piedras unidas con barro y que forman un cerco uniforme y perfectamente
hecho para contener la tierra del montículo” (Quintero, 1941: 9). Precisamente este círculo de sillares, dejado al descubierto por Montalbán en las excavaciones, es el que ha
permitido después una datación mucho más adecuada del monumento.
En efecto, la gran aportación realizada más adelante por Tarradell al estudio de
Mezora se centró, sin duda, en detectar la cronología muy tardía del monumento, conclusión a la que llegó a partir del círculo de sillares. Contra todos los que habían escrito
de Mezora hasta ese momento, que apostaban por su cronología prehistórica, Tarradell
apuntaba que pese a la rusticidad debía datarse en los siglos anteriores al cambio de Era:
“alrededor del túmulo, para evitar la dispersión de las tierras de su base, hay un zócalo
de sillares” (Tarradell, 1952: 237-238).
A nuestro juicio el paramento de sillares, en algunos de los puntos visibles, es muy
determinante, para marcar la cronología del monumento (fig. 5). En efecto, en alguno de
sus tramos, la excavación de Montalbán dejó al descubierto un paramento cuya composición de losas es muy similar a la existente en construcciones púnicas de Lixus, pero
también en Tamuda, lo cual señala una cronología de construcción en torno al siglo IV a.
C., como muy tarde siglo III a. C., como producto del impacto cultural púnico en un
medio indígena (Gozalbes, 1981).
Este hecho permite señalar que, sin duda, Mezora es un monumento funerario construido para algún rey indígena en torno a esa fecha. Debemos tener en cuenta que en la
última década del siglo III a. C. la Mauritania occidental, en el marco de la segunda guerra púnica, aparece ya organizada bajo una monarquía, la del rey Baga que regía sobre
los mauri o indígenas del África atlántica.
Este hecho significa que, en una concreción a hipótesis más verosímil, la tumba de
Mezora o bien perteneció a uno de los miembros de esa dinastía, en especial al fundador
de la misma (lo que encajaría muy bien con su identificación con Anteo), o es de los régu-
8
Sobre el mismo llamó también la atención M. Tarradell. Aparte de su artículo monográfico sobre el túmulo, por ejemplo
en su conferencia de 1950, “Marruecos antiguo a través del Museo Arqueológico de Tetuán”, “unas losas perfectamente
encuadradas que forman la base del túmulo en su parte externa...” (Tarradell, 1950: 17).
—336—
[page-n-338]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
15
Fig. 4.- Enlosado muy cuidado del monumento junto a los monolitos.
los de territorios más concretos precedentes de la monarquía unificada. Debe tenerse en
cuenta la espectacularidad del monumento que exige una dedicación a su construcción de
mucha gente durante bastante tiempo.
Volviendo a las excavaciones de los años treinta, el volumen de los trabajos realizados
por Montalbán fue muy considerable y la labor importante en la limpieza del circuito. A
continuación, en el mismo año 1934, Montalbán inició la campaña de apertura del túmulo. Para ello, partiendo de la hipótesis de la existencia de un corredor, abrió una fuerte
zanja partiendo del punto indicado por el gran menhir. Dicha zanja se entrecruzaba con
otra abierta en un sentido lateral. Se conservan diversas fotografías aéreas, todas ellas de
fechas muy similares, pero desde unas posiciones diferentes y que nos ofrecen algunos
datos coincidentes acerca de la ejecución de la excavación arqueológica.
La primera de ellas (fig. 6), desde una posición muy lejana, nos ofrece una perspectiva del gran círculo ya limpiado, con los menhires o monolitos ya identificados y exentos,
sin duda con el enlosado al descubierto, y en el túmulo se divisan ya las dos grandes zan—337—
[page-n-339]
16
E. GOZALBES CRAVIOTO
Fig. 5.- Mezora. Paramento de losas y sillares bien cortados. Fotografía de 1981.
jas bien conocidas (fotografía inserta en Tarradell, 1954). El trazado de la gran zanja
muestra la opinión de Montalbán acerca de que los dos grandes menhires marcarían la
entrada del monumento y, por tanto, la dirección que tendría el hipotético corredor (opinión que, por otra parte, distaba de haber tenido Tissot).
La segunda de las fotografías, que no consideramos en este caso necesario reproducir,
aparentemente pertenece a la misma serie, tomada ese mismo día, y representa otra imagen desde el lado contrario del túmulo. Se observa ya la existencia de las dos zanjas que
han llegado a cruzarse en el centro que quedaba todavía por explorar. En todo caso, en
esta fotografía aparecen unas hileras de piedras en el interior que comentaremos más adelante (Quintero, 1941: lám. I).
La tercera fotografía (fig. 7), bien conocida por los estudiosos, es la recogida en otra
de sus obras por parte de Miguel Tarradell (1952; 1953: foto 1). Se trata de una fotografía que trata de forzar el constraste en los claros y oscuros, y que el avión tomó de manera frontal en relación con el gran menhir. Sin duda, es la más clarificadora de todas las
efectuadas, lo que explica su constante reproducción. En ella se adivinan ya unos muretes de piedras en dos partes de las zanjas y que permiten albergar ciertas dudas. ¿Medida
de protección, por otra parte de nula utilidad?
Por otra parte, la fotografía muestra que ya se estaba llegando al monumento central.
De hecho, la ampliación de la fotografía en este sector central permite observar la exis—338—
[page-n-340]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
17
tencia de algunas estructuras constructivas rectilíneas, si bien de carácter impreciso. Todo
ello apunta al año de 1936 como la fecha más posible de su realización.
Por último en esta serie, otra fotografía aérea, en este caso bastante más clara (por
haberse efectuado desde una posición más vertical al monumento), es la efectuada en 1935
y que se conserva en el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. En esta
fotografía los muretes de piedra acumulada interiores son más evidentes que en otros
casos.
La documentación gráfica que hemos recogido permite, sin duda, ubicar más en sus
justos términos la agresiva excavación realizada por Montalbán. La primera parte de la
misma nos parece incuestionable, la limpieza del círculo. En todo caso, una severa duda
nos queda respecto al círculo de piedras exterior, perfectamente visible en las fotografías. Muy regular en las partes N, O y S, sin embargo en la E (a la derecha de la figura)
adapta la forma de una simple acumulación de piedras por parte del excavador.
La segunda parte de la excavación, la apertura del monumento, es sin duda discutible
pero siguiendo las normas al uso en la época, con la búsqueda del supuesto corredor. La
posible existencia de un murete interior, que parece detectarse en las fotografías, tiene sus
paralelos en el túmulo urbano de Volúbilis (Souville, 1973: 142-143). Sin duda el principal problema inicial de Montalbán fue que en el interior del monumento no se encontró
lo que esperaba.
En todo caso, los muros del interior, nunca documentados de forma científica, y la
posible complejidad del interior del túmulo, se confirman en cierta forma con una de
nuestras visitas al lugar con anterioridad a su definitivo destrozo. En 1979 en una de las
partes de la tierra que quedaba por eliminar, como producto de la erosión, apareció entre
ella y el enlosado exterior colindante con los monolitos, una serie de sillares trabajados,
aunque desgastados, que recogimos en la siguiente fotografía (fig. 9), aspectos todos
ellos que muestran hasta qué punto desconocemos muchos elementos de este gran monumento.
Mezora estaba destinado como monumento a poseer muy poca fortuna. Por un lado,
padeció una excavación discutible, aunque no tan exenta de sentido como las más de las
veces se indica. Tarradell iba a ser bastante displicente al respecto, creando una imagen
que parece definitiva: “aunque nada hay escrito sobre estos trabajos, parece que no se realizaron hallazgos” (Tarradell, 1952; 1953). La realidad no fue esta, y a poco que el gran
arqueólogo catalán hubiera buceado se hubiera encontrado con la verdad. De Tarradell ha
pasado, de forma ineludible, a Georges Souville: “un monument se trouvait peut-être au
centre” (Souville, 1973: 33). En efecto, tal y como suponía sin datos el prehistoriador
francés, también Montalbán encontró la tumba esperada en el interior.
La mala fortuna se dio también en el momento en el que se produjo este hallazgo, en
vísperas de la guerra civil española. Una breve referencia de 1935 señala que el centro
del túmulo lo que tenía era un dolmen (VVAA, 1935: 24, nota 5). Por su parte, Pelayo
Quintero recibió el informe del propio Montalbán, por lo que tiene valor este testimonio:
—339—
[page-n-341]
18
E. GOZALBES CRAVIOTO
Fig. 6.- Fotografía aérea del monumento de Mezora, muy probablemente de 1934.
Fig. 7.- Fotografía aérea de Mezora, probablemente de 1936.
—340—
[page-n-342]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
Fig. 8.- Fotografía aérea militar de Mezora en 1935.
Fig. 9.- Afloramiento de muro interior de sillares. Fotografía de 1979.
—341—
19
[page-n-343]
20
E. GOZALBES CRAVIOTO
“resultó, según el Sr. Montalbán, solamente una cista o caja de lajas de piedra, que hoy
yacen desperdigadas en los alrededores. No pudieron terminarse las excavaciones, a consecuencia de los sucesos derivados del levantamiento nacional, pero creemos que pronto
continuarán, dirigidos por un competente arqueólogo, y se estudiará la gran cantidad de
material lítico encontrado” (Quintero, 1941: 36).
Aparte de la ironía de Pelayo Quintero acerca del competente arqueólogo, queda claro
que se produjeron hallazgos, que en el centro había una cista formada con lajas de piedras, que en 1941 yacían desperdigadas debido a la anarquía subsiguiente al estallido de
la guerra civil española. Lajas desaparecidas más tarde, pues Tarradell ya no tuvo conocimiento alguno de su existencia. El mismo Quintero indicaba antes que los trabajos:
“hubieron de suspenderse prematuramente a causa de los sucesos políticos de julio de mil
novecientos treinta y seis, pero que dejaron descubrir algo del interior y gran cantidad de
material lítico” (Quintero, 1941: 9). Y después afirmaba: “siendo muy de lamentar que
en Msora haya desaparecido, casi por completo, la sepultura o cista que había en el centro y otras de los alrededores” (Quintero, 1941: 10).
Esta última afirmación abre una incógnita, razonable a la luz de los datos disponibles:
es muy posible que en el monumento de Mezora existieran otras tumbas junto a la indiscutible ubicada en su parte central. La complejidad de las estructuras interiores que se
adivina, en un conjunto tumular sin corredor, así parece indicarlo.
Las tumbas en cista, en este caso recubierta con un gigantesco dolmen, son características de la Edad del Bronce en el N de Marruecos. Ya bastantes tumbas de este tipo fueron detectadas por Tissot, su repartición es bastante considerable: están documentadas en
el valle del Lau (Quintero, 1941: 36-37), en el valle de Tetuán, en la zona de Tánger
(donde destaca la necrópolis mejor conocida de El Mries) (Jodin, 1964), en la zona de
Larache y en el curso del Lukus hacia Alcazarquivir (Souville, 1973: 40 y ss.). En Tánger
las cistas funerarias siguen utilizándose en el contexto de la aculturación púnica, tal y
como pudo estudiar Ponsich (1970). Así pues, el espectacular conjunto funerario de
Mezora tenía en el túmulo una simple y modesta cista, pero se adivina la existencia de
estructuras constructivas nunca estudiadas, que pudieran formar parte del complejo
monumental.
DETERIORO Y APROXIMACIONES RECIENTES
Basten estos datos como indicación de que la documentación sobre el monumento está
muy escasamente utilizada, y los datos deben completarse con bastante amplitud. Por
desgracia, el deterioro del túmulo-cromlech ha sido posteriormente muy acusado. Las
zanjas abiertas en 1934-1936 han vivido con posterioridad, en medio de la desidia, un
proceso de erosión imparable, así como una actuación no controlada para la reutilización
del material pétreo y la tierra.
—342—
[page-n-344]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
21
Este proceso de deterioro fue perceptible, pero algo limitado, en los años cuarenta y
cincuenta. No obstante, ya se disparó de una forma definitiva en los años sesenta. El deterioro supuso la desaparición de una parte entera (un cuarto) del túmulo que las fotografías prueban con claridad que no fue afectado por las excavaciones, lo que sólo se explica
por una extracción incontrolada de la tierra. De esta forma, en el interior del túmulo se
comenzó a formar en los años sesenta una pequeña charca, en los periodos de lluvia, que
contribuía más aún al proceso de deterioro. Lo podemos ver, hacia 1966-1967, en la
siguiente fotografía aérea (fig. 10) obtenida por Michel Ponsich (recogida en Souville,
1973: 32).
En fechas más recientes se han realizado algunas aportaciones puntuales para el conocimiento del monumento. Así en los años setenta el investigador norteamericano Mayor,
a partir de las medidas tomadas en el monumento, consideró que su forma y dimensiones
parecían responder a aspectos astronómicos (Mayor, 1976). Es ésta, la de la arqueoastronomía, una línea que ha comenzado a tener bastante atracción en los últimos años, en realidad sin aportaciones destacables para el caso que nos ocupa (Belmonte y otros, 1999).
Por otra parte, también hacia 1980 una misión prehistórica francesa en Marruecos
recibió el encargo de estudiar Mezora. Dicha misión ha publicado un muy breve informe,
en unas pocas líneas, en la que informa del derrumbe de muchos de los monolitos, de la
ruptura de una parte de los mismos, de la invasión del monumento por parte de la vegetación, y de la fortísima degradación de los cortes estratigráficos del túmulo central.
Finalmente, el informe señala, sin precisiones, que parecen existir tres grandes etapas de
construcción del conjunto (Debenath y otros, 1981-1982).
Georges Souville ha vuelto a ocuparse del monumento de Mezora también en fechas
más recientes. En este caso, ya a partir de otros testimonios antes desconocidos, ha destacado que Montalbán “aurait trouvé au cours de ses fuilles, au centre du monument, un
ciste, voir une chambre funéraire avec squelette” (Souville, 1998: 109). Los paralelos
más cercanos de este tipo de monumentos, siempre sin menhires, se encontrarían en
Karia El Abassi, señalada por Tissot, y en el gran túmulo de Beni Madan, cerca de Tetuán,
publicado de forma defectuosa por Ghirelli.
Souville ha utilizado un levantamiento de fotogrametría para observar la existencia de
otras estructuras diferentes. De esta forma, “on observe aussi une deuxième enceinte
parallèle à la première, ne s’étendant pas à toute la circonférence, notamment à l’est et au
sud. A l’ouest, cette deuxième ligne s’elargit pour former une sorte de bastion rectangulaire, de forme très regulière” (Souville, 1998: 111). A su juicio esta estructura era un altar
o plataforma exterior para actividades de culto, que tiene sus paralelos en otras muchas
construcciones tumulares norteafricanas. Finalmente, Souville destaca la existencia al
NO de una plataforma rectangular, en cuyo interior se encuentran otros menhires derribados.
Respecto a estas observaciones, ya hemos visto que el círculo referido de piedras, bastante regular excepto en la parte que justamente falta, se detecta muy bien en las foto—343—
[page-n-345]
22
E. GOZALBES CRAVIOTO
Fig. 10.- Deterioro del monumento de Mezora. Fotografía de Ponsich en los años sesenta.
grafías aéreas de los años de las excavaciones. En lo que respecta al bastión o plataforma exterior en la parte O, junto a los dos grandes menhires, parece confirmarse una
estructura similar a la propuesta en la figura 8. No obstante, la supuesta prolongación
separada del bastión, “un aire en forme de trapéze”, en la continuación de esta misma
fotografía se detecta muy bien que se trataba de una acumulación reciente de las piedras,
con una construcción cuadrangular (sin techo), probablemente para guardar enseres.
CONCLUSIONES
El estudio que hemos realizado, a nuestro juicio, permite completar con cierta amplitud las conclusiones obtenidas en su día por Tarradell, y que han pasado a ser communis
opinio acerca del monumento de Mezora. Al respecto del mismo aparecen pocas dudas a
estas alturas: se trata de la tumba más monumental del Marruecos antiguo. En ella se
enmarca una clara mezcla entre un curioso arcaísmo, presente en los menhires (por otra
parte, sin mucha tradición en el país), y en el tradicional enterramiento en cista, pero también de nuevos contenidos constructivos, marcados por el enlosado y por el muro de contención. Aquí encontramos, de una forma indudable, la influencia del mundo púnico irradiado desde las ciudades o factorías de la costa no tan lejana (en especial, Lixus).
—344—
[page-n-346]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
23
En este sentido, de ser cierta la verosímil tesis de Tarradell, los indígenas de los inicios del siglo I a. C. atribuían dicha tumba a Anteo, considerado como el fundador de
Tingi (o del país de Tingi), y como un rey existente en tiempos pretéritos. El recuerdo
permanecía de la pertenencia de este mausoleo a un importante rey del pasado. Volvemos
por ello, de forma necesaria, a los siglos IV-III a. C. como la horquilla cronológica:
Mezora fue un monumento de costosa construcción y que se encontró en relación con los
orígenes del reino de Mauritania. Sin duda, el general romano Sertorio hizo bien en buscar la reconciliación; es más, la no ocupación posterior del territorio por parte de los
romanos, pese al inmediato transcurso de una vía de comunicación, parece reflejar la continuidad de un espacio sagrado y quizás temido.9
El monumento funerario de Mezora es, sin duda, el espacio fundamental en un territorio que posee otras estructuras mucho menores, identificables casi únicamente por la presencia de menhires o monolitos. Este hecho fue bien destacado en los estudios iniciales del
siglo XIX, aparece también en alguna de las notas que se deducen de los trabajos del
entorno de los años treinta, pero no fue destacado en absoluto por parte de Pelayo
Quintero, y fue prácticamente ignorado por Tarradell. No obstante, este hecho ha vuelto a
ser detectado en el estudio más reciente realizado por una misión arqueológica española.
Los datos que hemos recogido, no tenidos en cuenta hasta ahora, de los escasos informes que pudo recabar Pelayo Quintero en 1939, y sobre todo las fotografías aéreas de los
años treinta, creemos que aclaran, en la medida de lo posible, la excavación efectuada por
César Luis de Montalbán. La misma no fue tan carente de sentido como se repite en
diversas ocasiones. Aparte de la identificación previa de la cantera, ubicada a escasos
kilómetros del lugar, y de algunos alineamientos de menhires, en 1932 se inició el proceso arqueológico mediante la limpieza del círculo. Esta fue indudablemente la parte más
exitosa y en la que hubiera sido deseable que se hubieran detenido entonces las actividades. Dicha excavación sacó a la luz:
– El círculo de monolitos o menhires, con evidentes señales de trabajo humano, y
que alcanzaban la cifra de 167.
– Un cuidado enlosado anexo a los monolitos, al menos presente en una buena parte
del circuito.
– El muro de contención de las tierras del túmulo, con un paramento que evidencia
la influencia púnica.
– No es del todo seguro, aunque sí probable, que el círculo exterior de piedras, señalado en fechas recientes por Souville, fuera un descubrimiento in situ; en todo
caso, en las fotografías aéreas se detecta que en la parte posterior (E) se trataba de
una acumulación de piedras del momento de la excavación.
9
En fechas recientes, Fanjul Peraza (2002: 12) ha localizado un poblado prerromano en altura en la colina de Saara, en las
cercanías del Zoco del Tenin de Sidi Yamani.
—345—
[page-n-347]
24
E. GOZALBES CRAVIOTO
– El bastión o plataforma ubicado frente a los dos grandes monolitos, al O, detectado por Souville en fechas recientes, y que parece reflejarse en alguna foto aérea,
no parece que fuera detectado por Montalbán.
A partir de aquí, entre 1934 y 1936 Montalbán inició la excavación interior del túmulo. La dirección tomada, una gran zanja partiendo de los menhires principales, que terminaría confluyendo con otra transversal, viene motivada por la creencia (lógica por otra
parte) de tratarse de un sepulcro de corredor. No lo era así, por lo que la hipótesis inicial
falló. En las fotografías aéreas se detecta un recinto cuadrangular en el interior, que no ha
sido mencionado en ninguna ocasión. Por otra parte, del testimonio escrito y muy superficial de Quintero, que recibió la información del propio Montalbán, se deduce la muy
posible existencia de varias tumbas, perdidas totalmente, de material lítico sobre el que
no se sabe gran cosa, y sobre todo de la existencia en el espacio central de una tumba en
cista.
En ese momento, el estallido de la guerra civil española afectó destructivamente al
monumento, en momentos nada propicios a la vigilancia. Quintero indica que en 1940 las
losas de la cista se hallaban desperdigadas por el lugar. De ellas no se volverá a saber
nada. Tarradell estudiaría el monumento, pero desde la ignorancia de toda la información.
La falta de vigilancia y de obras de consolidación y limpieza, una se efectuó en 1953 con
motivo de la visita de los arqueólogos participantes en un Congreso en Tetuán, iba a ser
particularmente evidente en la segunda mitad del siglo XX. La extracción de piedra y tierra, y más aún la erosión natural, han contribuido de forma creciente a dejar maltrecho el
monumento ante la desidia general. Ésta, la desidia, ha influido en la destrucción bastante más incluso que la tan reiterada agresiva excavación y mala dirección efectuada por
Montalbán.
BIBLIOGRAFÍA
BELMONTE, J.A. y otros (1999): “Pre-islamic burial monuments in northern and Saharan Morocco”.
Journal for the History of Astronomy, 24, p. 31 y 34.
BERNARDO RODRIGUES (1915): Anais de Arzila. Crónica inédita do século XVI. Lisboa, p. 273-274.
BLÁZQUEZ Y DELGADO-AGUILERA, A. (1913): Prehistoria de la región norte de Marruecos. Madrid.
CAMPS, G. (1965): “Essai de classification des monuments protohistoriques de l’Afrique du Nord”.
Bulletin de la Société Préhistorique Française, 62, p. 476-481.
CARCOPINO, J. (1943): Le Maroc Antique. Paris.
COPPELL DE BROOKE, A. (1831): Sketches in Spain and Morocco, II. Londres, p. 35 y ss.
DEBENATH, A. y otros (1981-1982): “Mision préhistorique et paléontologique française au Maroc”.
Bulletin d’Archéologie Marocaine, 14, p. 21.
—346—
[page-n-348]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
DE
25
CUEVAS, T. (1883): “Estudio general sobre geografía, usos agrícolas, historia política y mercantil,
administración, estadística, comercio y navegación del Bajalato de Larache y descripción crítica
de las ruinas del Lixus romano”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 15, p. 168.
FANJUL PERAZA, A. (2002): “Msoura, poblamiento prehistórico en Marruecos”, Revista de Arqueología, 246, p. 13-14.
GARCÍA MORENO, L.A. (1995): “Tanusio Gémino, ¿Historia de Tánger o de Lixus?”. Actas II
Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, II. Madrid, p. 605-615.
GHIRELLI, A. (1930): “Los monumentos megalíticos de Msora”. África, p. 192-195.
— (1942): El país berebere. Madrid. 1942.
GOZALBES, E. (1981): “La datación del cromlech de Mezora (Marruecos)”. Boletín de la Asociación
Española de Orientalistas, 17, p. 239-242.
— (1995): “La descripción de Mauritania Tingitana en Pomponio Mela”. Actas II Congreso
Internacional El Estrecho de Gibraltar, II. Madrid, p. 259-265.
— (2003): “África antigua en la historiografía y arqueología de época franquista”. En F. WULFF y
M. ÁLVAREZ: Antigüedad y franquismo (1936-1975). Málaga, p. 147-167.
— (2005 e.p.): “Les fouilles de 1932-1936 au monument protohistorique de Mezora (Arcila,
Maroc)”. 12th Congress of the Panafrican Archaeological Association for Prehistory and Related
Studies (Gaboron).
JODIN, A. (1964): “L’Âge du Bronze au Maroc: la nécropole mégalithique d’El Mries”. Bulletin
d’Archéologie Marocaine, 5, p. 11-45.
KOEHLER, H. (1932): “La civilisation mégalithique au Maroc. Menhir de Mçora”. Bulletin de la
Société Préhistoique Française, 29, p. 413-420.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1935): “Monumentos megalíticos de Marruecos”. Actas y Memorias
de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, 14, p. 262-263.
MAYOR, J.W. (1976): “The riddle of Mzorah”. Almogaren, 7, p. 89-121.
PONSICH, M. (1966): “Contribution à l’Atlas archéologique du Maroc: région de Lixus”. Bulletin
d’Archéologie Marocaine, 6, p. 474.
— (1970): Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région. Paris, 1970.
QUINTERO, P. (1941): Apuntes de arqueología mauritana de la zona española. Tetuán.
— (1942): Museo Arqueológico de Tetuán. Estudios varios sobre los principales objetos que se conservan en el Museo. Tetuán.
REBUFFAT, R. (2000): “Histoire de l’identification des sites urbains antiques du Maroc”. L’Africa
Romana. Atti del XIII Convegno di Studio. Sassari, p. 895
ROGET, R. (1924): Le Maroc chez les auteurs anciens. Paris.
SCHULTEN, A. (1937): Fontes Hispaniae Antiquae. IV: las guerras de 154-72 a. de J.C. Barcelona.
— (1949): Sertorio. Barcelona, p. 74-75
SOUVILLE, G. (1968): “Los monumentos funerarios preislámicos de Marruecos. Ensayo de clasificación y distribución”. Ampurias, 30, p. 39-61.
—347—
[page-n-349]
26
E. GOZALBES CRAVIOTO
— (1973): Atlas préhistorique du Maroc. 1. Le Maroc Atlantique. Paris.
— (1993): “L’apport de Miquel Tarradell à la préhistoire marocaine”. Homenatge a Miquel
Tarradell. Barcelona, p. 43-47.
— (1998): “Nouvelles observations sur le tumulus de Mezora”. Homenaje al Profesor Carlos Posac
Mon, I. Ceuta, p. 109-112.
TARRADELL, M. (1952): “El túmulo de Mezora (Marruecos)”. Archivo de Prehistoria Levantina, III,
p. 229-239.
— (1953): Guía arqueológica del Marruecos español. Tetuán.
— (1954): Las actividades arqueológicas en el protectorado español de Marruecos. Madrid, 1954.
— (1955): “Yacimientos líticos de superficie inéditos en el N. O. de Marruecos”. Congrès
Panafricain de Préhistoire, Actes du II Session. Argel, p. 379.
— (1956): “Estaciones de superficie en la región atlántica del Marruecos español”. Actas del IV
Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Zaragoza, p. 266.
— (1960): Marruecos púnico. Tetuán, p. 330-331.
TISSOT, C. (1877): Recherches sur la Géographie comparée de la Maurétanie Tingitane. Paris.
—348—
[page-n-350]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Esperança HUGUET ENGUITA*
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR
DE LA PLAÇA DEL NEGRET (VALÈNCIA)
RESUMEN: El presente artículo estudia los diferentes tipos de vajilla fina (sigillata itálica,
sudgálica, hispánica y africana) y las lucernas de época romana encontradas en 1990 en la excavación de la Plaza del Negrito. Éstas formaban parte de un gran basurero imperial periurbano que, a
finales del siglo II, colmató la depresión natural del terreno situada en esta zona. Se estudia un vasto
conjunto de sigillata hispànica, mayoritaria en el basurero, aunque es otro tipo de material (como
sigillata africana y ánforas) el que aporta precisión cronológica. Este estudio aporta información
interesante respecto al comercio, la cultura material y la sociedad romana de Valentia.
PALABRAS CLAVE: Valentia, Romano imperial, basurero, sigillata, importación.
ABSTRACT: This article studies the different kinds of fine ware (Italic, Suthgalic, Hispanic
and African sigillata) as well as lamps belonging to the Roman period found in 1990. They were in
a big imperial rubbish dump in the outskirts of the city. Towards the end of the II century, this dump
filled to the edge the natural depression which was to be found in this area. A massive joint of hispanic sigillata, which was quite abundant in this dumper, is studied. Nevertheless, it is another kind
of material (such as African sigillata and anphoras) the one that gives chronological accuracy. This
research contributes interesting information about the trade, the material culture and the Roman
society in Valentia.
KEY WORDS: Valentia, empiral roman, rubbish dump, sigillata, importation.
* SIAM. C/ Traginers, s/n. 46014, València.
Gràcies a Cristina Valiente per la traducció a l’anglès.
—349—
[page-n-351]
2
E. HUGUET ENGUITA
INTRODUCCIÓ
A la zona oest de l’actual plaça de la Mare de Déu, a uns 20-25 metres fora del recinte de la ciutat romana (fig. 1), aparegué un gran abocador imperial de 2’10 m de potència màxima. Durant l’excavació, l’abocador es dividí en diversos estrats per a intentar
veure-hi una possible successió cronològica (UE 1128, 1235, 1257, 1263, 1312), però
l’homogeneïtat del material ceràmic no ho permet (fig. 2). Es componia d’una terra verdosa i argilosa. Morfològicament l’abocador tenia un pendent cap al sud en la part superior, on la terra era marró i molt compacta, i la base s’assentava sobre una zona plana.
La composició de l’abocador era heterogènia i constava d’abundants materials de
construcció com tegulae, imbrices i escasses restes de pintura mural; malacofauna i restes de fauna (porcs, bòvids, cavalls, cérvols, aus, entre altres); carbons en proporcions
considerables, escòries de ferro i vidre; una inscripció funerària marmòria i el cap d’una
figura masculina de terracota. La ceràmica més abundant eren les àmfores, que ja van ser
motiu estudi en 1995 per part de T. Herreros. Abundantíssima va ser també la ceràmica
comuna, amb un interessant conjunt de pasta reductora. Sigil·lates, de diferents produccions, es trobaren en quantitats gens menyspreables, com també africana de cuina. La
característica principal del conjunt és, sense dubte, el gran volum ceràmic que aporta i del
qual tractaré únicament la vaixella fina i les llànties.
TERRA SIGIL·LATA ITÀLICA
La sigil·lata aretina és abundant als nivells romans de Valentia en el moment de reocupació de la ciutat, el qual coincideix amb la màxima importació d’aquest tipus de productes entre finals del segle I aC i principis del segle I. Prova d’açò és el dipòsit votiu de
l’Almoina (Albiach i altres, 1998: 142). En altres ciutats romanes de l’actual País
Valencià, com Saguntum i Ilici, les importacions de sigil·lata aretina comencen abans i
suposen un volum major que el de la ciutat de Valentia. A l’abocador del Negret s’ha trobat una única base de terra sigil·lata aretina que pertany a un plat obert i llis amb un peu
baix i gros i sense vernís interior. Possiblement estaria fabricat en el període clàssic entre
el 15 aC i el 15 dC (Goudineau, 1968; Ettlinger, 2002), i sense cap dubte es pot afirmar,
tenint en compte la cronologia de la resta de materials d’aquest abocador, que es tracta
d’un fragment residual.
Les sigil·lates tardoitàliques llises començaren a produir-se cap al 50 (Rizzo, 2003:
74), mentre que les produccions decorades tingueren cap al 70 una fase d’experimentació en la qual es copiaren els motius decoratius de les produccions aretines anteriors signades per Xantus i Zoilus (Ettlinger, 2002: 13). Els primers fragments de tardoitàliques
decorades es daten en època de Domicià a les termes del Nuotatore a Ostia (Medri, 1992:
29) i són inexistents a Pompeia. Podríem dir que aquestes ceràmiques són l’últim estadi
—350—
[page-n-352]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
Fig. 1.- Plànol de situació de l’excavació de la Plaça del Negret.
—351—
3
[page-n-353]
4
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 2.- Secció N-S de l’excavació amb les UEs corresponents a l’abocador marcades.
evolutiu de les sigil·lates itàliques. Tecnològicament són de menor qualitat, amb una
decoració i un repertori de formes limitat d’influència aretina i sobretot sudgàl·lica, que
deformen la morfologia tradicional i desenvolupen la decoració fins a individualitzar els
motius decoratius que poques vegades es representen com a part d’una escena. L’origen
d’aquestes produccions és encara incert, però s’apunten dos nuclis de producció: un a la
Campània, possiblement a Puteoli, on es produeix sols ceràmica llisa (Pucci, 1985: 14);
i l’altre a l’Etrúria septentrional, possiblement a Pisa, des d’on embarcarien per ser exportades a la costa tirrènica, les províncies africanes (Guery, 1987: 79) i amb menor mesura
les costes hispàniques. En el grau de coneixement que es té actualment de les sigil·lates
tardoitàliques resulta difícil determinar la fi d’aquests productes. A Cosa s’ha trobat un
fragment de tardoitàlica que utilitza com a punxó una moneda de Sabina datada entre el
128 i el 137 (Ettlinger, 2002: 13). Així doncs, els tallers continuen actius fins a l’època
antonina. Podria començar en aquest moment l’època de crisi.
A l’abocador del Negret s’han identificat 15 fragments de sigil·lates tardoitàliques
(taula 1). Tots tenen unes característiques físiques comunes amb una pasta poc depurada
i de secció gruixuda. El seu vernís molt lleuger és d’una qualitat baixa i té restes d’empremtes digitals. Sols s’ha identificat un plat o forma oberta, mentre que la resta de fragments pertanyen a la copa Drag. 29, de quatre individus (fig. 3). Pel que fa a la decora-
Taula 1.- Recompte de sigil·lates itàliques
de l’abocador.
—352—
[page-n-354]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
5
Fig. 3.- Terra Sigil·lata Tardoitàlica: 1 i 2, Drag. 29.
ció veiem representat un dels esquemes típics de les produccions tardoitàliques, la
seqüència d’arcs (fig. 3, 2).
S’ha identificat una marca incompleta (fig. 3, 1), possiblement in planta pedis o
oblonga, que presenta sols dues lletres capitals del nom del terrisser: S M, l’última de les
quals està partida. Entre les possibilitats les més probables són els dos principals exponents dels Murrii (Pucci, 1973): Sex. Murrii Pisanus (S M P) i Sex. Murrii Festus (S M
F). Els dos fabricaren vaixella decorada i tenen una cronologia similar: des del 80/90 fins
a època tardoantonina. Les característiques de la pasta i vernís fan pensar en un origen
pisà de les peces, hipòtesi reforçada pel segell Murri.
El repertori tardoitàlic del Negret és, com caldria esperar, un repertori restringit pel
que fa a formes i a quantitat, més bé fruit d’un comerç esporàdic i no d’un flux comercial continu. Aquestes ceràmiques no són abundants però estan presents en la majoria de
jaciments costaners mediterranis. L’arribada de productes tardoitàlics a terres d’Alacant
i Múrcia fou major en quantitat i també en duració, ja que s’hi troben representats els primers i els últims terrissers (Ribera, 1988-89: 178), però Valentia no sembla participar
d’aquest flux comercial.
TERRA SIGIL·LATA SUDGÀL·LICA
Entre els tallers de la Gàl·lia que fabricaren sigil·lates destaca La Graufesenque
(Vernhet, 1976), ja que és un centre terrisser de primer ordre, que abastí a la ciutat de
Valentia i a la major part de les ciutats hispàniques costaneres durant la segona meitat del
—353—
[page-n-355]
6
E. HUGUET ENGUITA
Taula 2.- Recompte de sigil·lates sudgàl·liques de l’abocador.
segle I. Aquest taller comença a produir cap al 10 dC i, després d’una primera etapa d’assaig (Passelac, 1986: 36), els seus terrissers anaren desenvolupant tant el repertori formal
com l’ornamental (Bémont i Jacob: 1986), al mateix temps que distribuïren els productes, de mica en mica, més lluny. Al voltant del nucli principal aparegueren tallers filials
o dependents d’aquest (Hofmann, 1986). Aquestes sigil·lates, amb el seu cost menor i la
millor ubicació del centre productor, aconseguiren imposar-se als mercats romans occidentals, i desplaçar el producte que els havia inspirat, la terra sigil·lata aretina. La
sigil·lata sudgàl·lica es difongué essencialment per la Gàl·lia, Germània i Britània, però
també per la Península Itàlica i per Hispània, fins al Magreb i Síria. Al País Valencià arribà també aquesta vaixella fina (Poveda i Ribera, 1994), que guanyà terreny a les aretines,
i acaparà la major part del mercat des d’època clàudia, quan arriben les primeres
sigil·lates sudgàl·liques, sobretot a la zona nord. En aquesta zona, la incidència dels productes sudgàl·lics serà notable en poc temps, ja que es convertirà en vaixella predominant
en la taula, després de desplaçar-ne els productes itàlics.
La sigil·lata sudgàl·lica és present a l’abocador del Negret en un percentatge notablement inferior que la sigil·lata hispànica (taula 2). Els recipients llisos més abundants
són les copes Drag. 27 i 24/25 (fig. 4, 4 i 3). seguides dels plats Drag. 18 i 15/17 (fig. 4,
5 i 2). Aquestes formes estan datades entre època clàudia i flàvia, coincidint amb el perí—354—
[page-n-356]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
Fig. 4.- Terra Sigil·lata Sudgàl·lica: 1, Ritt. 8; 2, Drag. 15/17; 3, Drag. 24/25; 4, Drag. 27; 5, Drag. 18; 6,
Drag. 35; 7, Drag. 29; 8, Drag. 30; 9, Drag. 37.
—355—
7
[page-n-357]
8
E. HUGUET ENGUITA
ode de major exportació de La Graufesenque cap a terres valencianes. Són més escasses
les formes tardanes desenvolupades a partir de la dècada dels 60, com les formes Drag.
35 i 36 (fig. 4, 6), que tingueren el seu auge en època de Vespasià i Trajà, quan s’havien
començat a reduir les importacions sudgàl·liques. Tanmateix, hi ha una forma primerenca Haltern 11 datada a principis del segle I que testimonia l’arribada d’aquests productes
a Valentia. La copa carenada Drag. 29 (fig. 4, 7) d’època clàudia és la forma més abundant entre les decorades, seguides de la Drag. 30 (fig. 4, 8), de la mateixa cronologia, i
37 (fig. 4, 9), d’època flàvia, que apareixen en proporcions similars. Pel que fa a la decoració, veiem els motius decoratius més típics de la sigil·lata sudgàl·lica amb creus de Sant
Andreu, garlandes d’elements vegetals, gallons i algun fragment amb decoració figurada
d’animals i representacions humanes.
Dels segells que s’han pogut identificar, el terrisser més abundant és MOMMO, present als nuclis més importants del País València, com Saguntum, Valentia, Lucentum, Ilici
i Lesera. La resta de terrissers que apareixen també són coneguts a les nostres terres:
CRESTIVS, IVCVNDVS, GERMANVS, LOGIRNIVS, PRIMVS i SECVNDVS o
SEVERVS. La cronologia dels terrissers es concentra entre els regnats de Claudi i
Vespasià (41-79), amb l’excepció de LOGIRNIVS, el període d’activitat del qual és l’època de Vespasià, i es perllonga durant el període flavi.
La preponderància de la terra sigil·lata sudgàl·lica no va ser molt llarga a Valentia, ja
que en època flàvia (cap al 70/80) començaren a arribar importacions de llocs més propers,
com el taller de Bronchales i, sobretot, el centre productor de la Rioja, que la desplaçaren
paulatinament fins a convertir-la, cap al canvi de segle, en una ceràmica residual.
TERRA SIGIL·LATA HISPÀNICA
Al segle I els terrissers hispànics comencen a fabricar sigil·lates amb unes característiques molt especials en les quals, en els primers moments, hi havia un marcat influx
clàssic, però que prompte mostraren uns trets distintius que progressivament anirien desenvolupant-se fins a adquirir un caràcter propi. Els diferents tallers hispànics elaboraren
un repertori tipològic reduït, que ha variat tant pel que fa a les formes clàssiques com pel
que fa a la decoració. Apareixeran, a més, una sèrie de formes noves, les formes hispàniques, que no responen a les formes tipològiques establertes per a les sigil·lates clàssiques
i que són formes produïdes únicament als tallers hispànics.
Les produccions hispàniques respongueren a diferents realitats i entitats productores
diverses. Hi ha dos grans centres terrissers que orientaren els seus productes a la comercialització i la difusió a gran escala (Península Ibèrica i Mauritània): Tritium Magallum i
Andújar (Roca, 1999). D’altres tingueren una difusió restringida i foren sense dubte de
menor entitat: Bronchales tingué una difusió regional i una gestió independent, mentre
que els tallers de La Cartuja i El Albaicín a Granada semblen tenir una estreta relació amb
—356—
[page-n-358]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
9
Andújar, del qual possiblement dependrien. També sembla ser una sucursal d’Andújar el
taller trobat a Màlaga. Quant al taller d’Abella-Solsona, és de difusió local. Els tallers de
difusió local tingueren una cronologia de mitjans del segle I fins al segle II en la majoria dels casos, encara que en algun, la fabricació continuà fins al segle IV, com a Villaroya
de la Sierra. Per a Andújar i Tritium Magallum la cronologia s’ha d’avançar a la primera
meitat del segle I.
El complex terrisser de Tritium Magallum s’ubica a la vall del Najerilla i està format
per diferents tallers distribuïts al llarg de 8 km que es relacionen a través del riu: La
Puebla (Arenzana de Arriba), La Cereceda, Bezares, Arenzana de Abajo, Badarán,
Camprovín, Mahave, Baños del Río Tobía, Manjarrés, Nájera i Tricio. Aquesta zona
comptava amb les primeres matèries necessàries per a la instal·lació d’una indústria
terrissera. A més tenia una ubicació idònia en la via que comunicava Tarraco i Asturica
Augusta. Al llarg d’aquesta via successives prospeccions i troballes casuals han donat a
conèixer altres tallers terrissers, possiblement sucursals de Tricio, ben a prop de ciutats
romanes com Libia, Calagurris i Varea (Saénz i Saénz, 1999: 68).
La fabricació de les primeres peces va ser anterior a la meitat del segle I (Mayet,
1984: 93). El màxim esplendor d’aquest centre es donà des d’època flàvia fins a Trajà,
moment a partir del qual començaren a disminuir la qualitat de les pastes i vernissos, i les
decoracions tendiren a ser repeticions de motius normalment circulars (Saénz, 1998).
Recents estudis sostenen la necessitat d’una revisió cronològica de les sigil·lates hispàniques de Tritium Magallum, donat l’escàs rigor estratigràfic a partir del qual es dataren,
exceptuant les excavacions d’Empúries i Pamplona (Buxeda i Tuset, 1995).
La sigil·lata de Tritium Magallum es caracteritza per una pasta tova i porosa, amb
abundant desgreixant, i un vernís roig-ataronjat amb la superfície lleugerament granulada (Mayet, 1984: 66). Com passa en la resta de tallers peninsulars, es produïren formes
clàssiques, llises i decorades, i també pròpies, les formes hispàniques.
Tritium Magallum és el centre hispànic que tingué més difusió tant a nivell peninsular com en altres províncies de l’Imperi. Hi ha una gran concentració dels productes de
Tricio a la zona d’Extremadura i Portugal, segurament afavorida pel fet que Emerita
Augusta exercia un paper de centre receptor i redistribuïdor d’aquests productes al sudoest peninsular. També a les costes mediterrànies n’hi ha una concentració, tot i que ací
hagueren de competir amb altres importacions de vaixella fina que arribaven per via
marítima (Garabito i altres, 1985: 138). Fora de l’àmbit peninsular s’han trobat productes hispànics al sud de la Gàl·lia: Marsella, Saint Bertrand de Comminges, Saint Jean la
Vieux, Camblanes, Bordeaux i Saintes, on devien arribar probablement per la via terrestre que uneix Astorga amb Bordeaux. S’ha identificat un segell de Valerius Paternus al
campament germànic de Kastell Stokstard (Oswald, 1931: 324) que hem de considerar
com un fet aïllat. La sigil·lata de Tricio arribà també a la costa africana, la Mauritània
Tingitana, en considerables proporcions. Està present a ciutats com Lixus, Cota,
Volubilis, Banassa, Sala i Tamuda (Mezquíriz, 1985: 111).
—357—
[page-n-359]
10
E. HUGUET ENGUITA
Taula 3.- Recompte de sigil·lates hispàniques de Tritium Magallum i indeterminades de l’abocador.
A l’abocador del Negret, la gran majoria de sigil·lata hispànica prové del centre
terrisser de Tritium (taula 3), tot i que, com ja va demostrar V. Escrivà (Escrivà, 1989) per
a la ceràmica de Valentia, també apareixen alguns fragments procedents de Bronchales,
encara que en escasses quantitats (taula 4). Durant l’excavació aparegué un important i
voluminós conjunt de segells hispànics, més d’un centenar, que ha duplicat el nombre de
segells coneguts a la ciutat de Valentia (Huguet, en premsa). Aquesta troballa permet tes—358—
[page-n-360]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
11
Taula 4.- Recompte de sigil·lates hispàniques
de Bronchales de l’abocador.
timoniar nombrosos i diferents terrissers de Tritium Magallum, i afirmar l’existència d’un
flux comercial constant i intens emmarcat en l’entramat comercial de les ciutats costeres.
L’escassa arribada de productes de Bronchales s’explica per la menor importància d’aquest taller, el qual devia fer arribar els seus productes via Saguntum.
El taller de Bronchales està situat a la Sierra de Albarracín, ben a prop d’un riu. Tant
la pasta, tova i amb mica, com el vernís, sovint desaparegut, presenten un característic
color ataronjat clar. S’han identificat 66 motlles que podrien estar fets amb la mateixa
pasta que les sigil·lates. Pel que fa al repertori tipològic, entre les formes llises són característiques les formes 15/17, 27, 35 i 36, que apareixen a l’abocador junt amb altres formes hispàniques com la forma 2 i 54. No hi ha constància de la fabricació dels plats 18 i
4 a Bronchales. Entre les formes decorades, la 29 està absent al taller, la 30 hi és abundant, però la més freqüent és la copa 37. A l’abocador del Negret han aparegut únicament
formes 37, tant amb vora simple com ametllada. Els motius decoratius són metopes i
escenes, excepte per a la forma 37 de vora simple, que sol tenir decoracions de cercles
amb elements verticals. Són uns motius decoratius de gran qualitat, entre els quals destaquen les escenes de cacera. La difusió d’aquest taller és regional i arriba a ciutats com
Valentia, Saguntum i Valeria. El fet que no aparega la forma 29 fa suposar que el seu inici
se situaria al voltant de l’últim quart del segle I i la seua activitat no anà més enllà d’una
o dues generacions, segurament fins a principis del segle II (Mayet, 1984: 27).
Com caldria esperar, a l’abocador les ceràmiques llises superen en nombre a les decorades, i és significativa la quantitat de segells que existeixen, vora un centenar, tenint en
compte que els segells no són tan abundants en les hispàniques com ho són en les aretines o sudgàl·liques (fig. 5). La sigil·lata hispànica és la ceràmica fina més abundant a l’abocador del Negret i suposa més d’un 90 % del total de vaixella fina inventariada. La
major part dels fragments de sigil·lata hispànica responen a les formes evolucionades del
—359—
[page-n-361]
12
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 5.- Detall d’excavació amb sigil·lates hispàniques en primer terme.
segle II, tot i que trobem en menor nombre fragments de finals del segle I. Entre les formes llises més abundants, 15/17 i 27, han desaparegut els llavis marcats, s’han exvasat
les parets i s’han augmentat les mesures formals, trets característics de les produccions
del segle II. El plat 15/17 (fig. 6, 1) apareix als tallers hispànics des de l’inici de la seua
producció, com és el cas del centre de producció de la Rioja, on aquesta forma es data a
partir de la meitat del segle I. S’ha proposat la duració d’aquesta forma fins al segle IV,
però a València a penes és present als nivells de mitjans del segle III (Escrivà, 1989: 156).
Fou una de les formes més difoses des de l’inici de la producció, i junt amb la copa 27,
amb la qual devia formar servei (Roca, 1981: 392), és una de les més abundants als jaciments peninsulars, però també a la Mauritània Tingitana (Mezquíriz, 1961: 56; Boube,
1965). La forma 15/17 és, sense cap mena de dubte, la més important des del punt de
vista quantitatiu i representa més de la meitat de les formes llises estudiades, és a dir, un
52’8 %, el que suposa més de 1600 fragments (237 NMI). Per a la forma 27 (fig. 6, 4 i
5), en un primer moment es pensà en la llarga durada, fins i tot al segle IV (Mezquíriz,
1961: 61), possiblement en relació a l’abundància de les troballes d’aquesta forma, que
s’explicaria pel llarg període de fabricació. Sembla, però, que aquesta forma no superaria l’inici del segle III i que tot aquells fragments que es troben en estrats posteriors són
residuals (Mayet, 1984: 72). La forma 8 (fig. 6, 2), la tercera més abundant entre les hispàniques, també data de moments avançats del segle II, amb uns diàmetres mitjans que
oscil·len entre els 12 i 18 cm, i amb vernissos i pastes de menor qualitat. Altres formes
no són tan abundants però es troben igualment representades a l’abocador; ens referim al
servei format per les 35 i 36 (fig. 6, 6), o les copes 24/25 (fig. 6, 3) i el plat 18 que també
podrien actuar com a servei. Apareixen també, encara que en quantitats menors, alguns
fragments de meitat del segle II com la forma 44. Allò que tradicionalment s’ha anome—360—
[page-n-362]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
Fig. 6.- Terra Sigil·lata Hispànica: 1, Forma 8; 2, F. 15/17; 3, F. 24/25; 4 i 5, F. 27; 6, F. 35; 7, F. 46; 8,
F. 2; 9, F. 4; 10, F. 7; 11, F. 54; 12, Ampolla.
—361—
13
[page-n-363]
14
E. HUGUET ENGUITA
nat formes hispàniques és un grup ben representat i variat a l’abocador del Negret. No és
abundant, però se n’han identificat gran varietat de formes: gots i tasses amb una o dues
anses, cos baix i arrodonit, en ocasions bitroncocònic, i vora corbada cap a l’exterior no
molt alta; la forma 2 (fig. 6, 8), una de les més abundants i millor distribuïda, junt amb
la Hispànica 4 (fig. 6, 9), per tota la Península Ibèrica, que es data des d’època flàvia fins
al segle II i sembla poc probable que arribara al segle III; aquest plat es data entre la segona meitat del segle I i el pas al segle II (Mayet, 1984: 77); la tapadora 7 (fig. 6, 10) i gran
varietat d’ampolles i gerres d’àmplia cronologia entre les quals es troba la forma 54 (fig.
6, 11).
Entre les hispàniques decorades predomina la forma 37 amb vora simple, encara que
també hi ha 37 de vora atmellada (fig. 7, 1). La decoració també apunta cap a aquest segle
II, ja que les metopes típiques de finals del segle I són poc abundants, com ocorre també
amb les formes 29 i 30. La decoració predominant són els cercles, alternats amb motius
verticals, o simplement la successió de cercles. Aquest tipus de decoració es dóna al segle
II i anuncia el que seran les hispàniques tardanes amb una evolució pròpia i peculiar de
la decoració de cercles. Les formes 29 i 30 apareixen a finals del segle I, amb les primeres produccions hispàniques, però la copa 29 perdurarà convivint amb la 37 fins al segle
II. La forma per excel·lència del segle II serà la forma 37 amb decoració de cercles, la
més abundant al Negret (fig. 7, 2). Va aparèixer un perfil quasi complet de la forma 1
decorada amb el que podrien ser metopes (fig. 7, 3), que permet datar la peça a finals del
segle I. També d’aquesta cronologia són les dues peces decorades procedents de
Bronchales (fig. 7, 4). Aquestes peces, que responen a la forma 37, presenten esquemes
i iconografia decorativa que es pot atribuir a l’esmentat centre productor.
A la ciutat de Valentia els percentatges de sigil·lata hispànica es troben al voltant del
50% de la vaixella fina de taula (Montesinos, 1991: 106). Aquesta xifra, reforçada pels
resultats obtinguts a l’abocador del Negret, contrasta amb les d’altres ciutats del territori
valencià com són Saguntum i Ilici. A Saguntum els productes hispànics arriben en poc
més d’un 12%, perquè es mantenen durant més temps les importacions de sudgàl·lica.
Aquests percentatges són semblants als d’Ilici, on els productes hispànics són encara
menys freqüents (al voltant del 9% de la sigil·lata) i les importacions de sudgàl·liques es
mantenen al mateix temps que comencen a importar-se productes africans (Montesinos,
1998: 195).
TERRA SIGIL·LATA AFRICANA A
L’estudi d’aquestes produccions ha estat de major interès ja que ha estat gràcies a
elles que hem pogut afinar la cronologia de l’abocador. Tot i l’abundància de sigil·lata
hispànica les peces més tardanes ben datades foren les pertanyents a l’africanes A. Tots
els fragments inventariats a l’abocador del Negret provenen del nord de Tunísia, i més
—362—
[page-n-364]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
Fig. 7.- Terra Sigil·lata Hispànica: 1, Forma 37 de vora ametllada; 2, F. 37 de vora simple;
3, F. 1; 4, F. 27 procedent de Bronchales.
—363—
15
[page-n-365]
16
E. HUGUET ENGUITA
concretament de l’àrea de Carthago, lloc de producció de les primeres sigil·lates africanes A. La sigil·lata africana A és una de les produccions de vaixella fina que es fabricaren al nord d’Àfrica des del segle I fins al VII. La difusió va associada a l’augment de la
demanda d’oli africà, la qual féu aparèixer un actiu circuit comercial al Mediterrani, però
també està associada a la ceràmica comuna de cuina africana i més tard a les llànties i
ampolles d’oli perfumat (Carandini i altres, 1985: 13).
L’africana A és la primera de les produccions africanes destinada a l’exportació que
es comercialitza a finals del segle I dC. Segons els resultats dels últims estudis realitzats
al decumanus IV N de l’Odeon de Carthago, la cronologia inicial d’aquesta producció
hauria d’avançar-se fins a l’època augusta, ja que s’han trobat indicis d’una primera fase
productiva (proto african red slip A), encara de difusió local (Rizzo, 2003: 107). Els primers centres productors s’han situat tradicionalment a Carthago per l’abundància de
material concentrat, malgrat que no se n’ha pogut identificar cap taller fins al moment.
Aquesta producció es veié afavorida per la proximitat de les vies de comunicació marítimes. Hi havia altres terrisseries a la Tunísia central, com la de Raqqada, dedicades a l’abastiment local (Mackensen, 1993).
Són ceràmiques de bona qualitat, envernissades totalment o en part, amb el vernís de
color ataronjat, brillant i poc espès. Les pastes són també de color ataronjat (Hayes, 1972:
13). Tenen una decoració molt escassa, burilada, amb barbotina o estampillada. Tot i que
aquestes ceràmiques pertanyen a una tradició que no té relació amb els artesans de
sigil·lata itàlica o sudgàl·lica, els terrissers africans imitaren, en un primer moment,
aquestes produccions contemporànies per a així assegurar-se la demanda, respectant els
gustos i aprofitant les preferències de la clientela (Carandini i altres, 1985: 13).
Començaren a produir-se cap al 70 i, en una primera fase, tingueren una distribució regional al voltant de la zona de producció, que féu disminuir les importacions de
sigil·lates itàliques i sudgàl·liques (Carandini, 1977: 23). Contemporàniament, s’exportaren en petites quantitats, quasi anecdòticament, formes tancades, com les que es
troben a les ciutats sepultades pel Vesubi. Es distribuïren acompanyant càrregues principals d’àmfores africanes, tripolitanes i ceràmica de cuina africana. Aquestes primeres ceràmiques s’inspiren en els models previs, però ben aviat es crearen noves formes
i es desenvoluparen les clàssiques. Després de conquerir el mercat provincial, l’africana A passà al mercat Mediterrani cap a finals del segle I dE, en època de Domicià,
segons l’estratigrafia de Le Terme del Noutatore a Ostia. Amb Trajà i Adrià s’intensifiquen les importacions al Mediterrani (Carandini i altres, 1985: 14). De tota manera,
no serà fins a mitjans del segle II que les exportacions d’africana A assolirà el seu punt
àlgid. A mesura que conquerí el mercat, sofrí un procés de degradació, sobretot durant
la segona meitat del segle II, que va fer que disminuís la qualitat de les pastes i els vernissos i que desapareguera l’escassa decoració. En contrapartida, però, augmentà el
repertori formal amb nous recipients, que perduraren fins a mitjans del segle III
(Carandini, 1981).
—364—
[page-n-366]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
17
Taula 5.- Recompte de sigil·lates africanes A de l’abocador.
A l’abocador hi ha formes pròpies de les primeres produccions africanes amb un vernís ataronjat de bona qualitat, entre les quals destaquen les formes Hayes 8 A, amb un
magnífic exemplar complet, i Hayes 9 A (fig. 8, 1), que és la més abundant (taula 5).
També abundant és la Hayes 20, tapadora que presenta decoració en la part exterior i restes ennegrides en la part interior de la vora (fig. 8, 3). Alguna de les formes es troba present en diferents variants que responen a una evolució cronològica, com és el cas de la
Hayes 9 i la Hayes 3 (fig. 8, 7), que apareixen tant amb la decoració (A) com sense ella
(B). A les formes tardanes s’observa un deteriorament del vernís, que es fa menys adherent i dens, encara que conserva el color ataronjat. Aquestes estarien datades a partir de
la segona meitat del segle II i entre elles destaquen les formes Hayes 9 B (fig. 8, 2), prou
abundant, Hayes 3C, Hayes 6 B i la Hayes 34 (fig. 8, 4), Hayes 140 decorada amb incisions ovalades i obliqües (fig. 8, 6) (Hayes, 1972: 56; Aquilué, 1987: 135). Per a algunes
d’elles s’ha apuntat la possibilitat que arriben fins a principis del segle III, com la Hayes
14 (Hayes, 1972: 39; Bonifay, 2004) o la Hayes 121. Aquesta forma aparegué completa
procedent de la necròpolis de la Boatella (València), la qual es començà a utilitzar entre
finals del segle II i principis del III (Lamboglia, 1958: 278). La forma tancada que ací
exposem (fig. 8, 5) és la Hayes 160, de la qual sols se’n conserven el coll i la vora. Les
formes tancades foren exportades en menor quantitat, ja que el transport d’aquests productes fràgils no devia ser fàcil. Aquest tipus de contenidors eren sovint usats com a ofre—365—
[page-n-367]
18
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 8.- Terra Sigil·lata Africana A: 1 i 2, Hayes 9A i 9B; 3, Hayes 20; 4, Hayes 34; 5, Hayes 160; 6, Hayes 140; 7, Hayes 3A.
—366—
[page-n-368]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
19
nes funeràries i, en concret, aquesta forma fou trobada a les necròpolis d’Albintimilium i
Pollentia (Almagro, 1953), junt amb la forma Lamb. 14. Ha estat datada per Lamboglia
en la segona meitat del segle II, entre les dinasties del Antonins i els Severs, per una sèrie
de troballes a necròpolis. Lamboglia va datar un exemplar a València de la primera meitat del segle III (Lamboglia, 1958: 278).
L’auge de les ceràmiques africanes va associat a la disminució d’altres ceràmiques
provincials i en concret itàliques, que deixaren els seus mercats als nous productes destinats a difondre’s per tot el Mediterrani. La sigil·lata africana A s’estén per la Gàl·lia,
Península Itàlica, Còrsega, Sardenya, Sicília, Malta, Dalmàcia, Grècia, l’Egeu, Àsia
Menor, Síria, Palestina, la Vall del Nil i la Cirenaica (Tortorella, 1995: 88-94). S’ha localitzat també a Suïssa, Holanda, Àustria i Anglaterra (Martín, 1978: 157). Pel que fa a la
Península Ibèrica, en trobem sobretot a la costa mediterrània: Emporion, Baetulo,
Tarraco (Aquilué, 1987: 337), Valentia, Ebusus (González Villaescusa, 1990: 49), està
present a Emerita Augusta (Vázquez de la Cueva, 1985) i és poc abundant a Conimbriga,
igual que a tota la zona nordoest peninsular, com va apuntar ja en el seu moment Balil.
Les sigil·lates africanes arribaren a la Península Ibèrica per via marítima i és per això que
es difongueren sobretot per la costa, encara que també ho feren per l’interior. Al Grau
Vell les ceràmiques africanes arriben massivament en la segona meitat del segle IV i V,
però ja abans s’hi constata la presència d’africana A (López Piñol, 1991: 103). La major
part de les sigil·lates africanes A daten de la segona meitat del segle II i presenten una
degradació de la qualitat del vernís, com ocorre a l’abocador del Negret i estan presents
les formes Hayes 3 a i b, Hayes 6, Hayes 8, entre les sigil·lates africanes A i les formes
Hayes 181 entre les africanes de cuina.
Al nord d’Àfrica continuaren produint-se ceràmiques de vaixella fina fins al segle
VII, però els centres productius es desplaçaren des del nord de Tunísia (africanes A i D)
cap a la zona central (africanes C i A/D). L’africana D es produí també a la zona nord a
partir de la meitat del segle IV, sense que això supose que foren els mateixos tallers que
produïren l’africana A, com ho demostren els centres d’El Mahrine i Henchir el Biar
(Tortorella, 1995: 98). A la Tunísia central es produí africana C a partir de les primeres
dècades del segle III i fins al segle V, mentre que les produccions d’africana E foren situades per Hayes a la Tunísia meridional cap a la meitat del segle IV.
LLÀNTIES
Les llànties imperials presenten encara interrogants sense respondre relatius als seus
orígens i als engranatges de les relacions comercials que les feren circular per tot el
Mediterrani. Les primeres llànties imperials són les de volutes. Tenen una gran qualitat
tècnica i una decoració molt desenvolupada, ja que amb la separació del disc i l’orla apareix un espai idoni per a la contenció dels motius. Des dels primers moments de la seua
—367—
[page-n-369]
20
E. HUGUET ENGUITA
Taula 6.- Recompte de llànties de l’abocador.
fabricació es difongueren pel Mediterrani i la Mauritània Tingitana. Els tallers foren, possiblement, una xarxa de petits negocis familiars dispersos i hi hauria una gran quantitat
de segells (Pavolini, 1981: 166). Se situaven, majoritàriament, a la zona del Lazio i la
Campania, des d’on tingueren una difusió local (Morillo, 2003: 57). La prosperitat econòmica de l’època d’August féu segurament que augmentara la demanda d’aquest tipus
de productes, cosa que comportà la creació de sucursals i terrisseries locals a les províncies; a més, es començà a utilitzar la tècnica del motlle que augmentaria la fabricació
d’una manera quasi industrial.
Durant bona part del segle I els tallers itàlics foren els preponderants en el comerç
mediterrani, però aquest augment de la demanda en féu sorgir de nous situats en altres
punts de la geografia, que posteriorment arribaren a desbancar els seus predecessors itàlics (Morillo, 1992: 81). Al nord del riu Po, una zona amb tradició en la fabricació de
ceràmiques, aparegueren a partir del 75 uns tallers dedicats a la fabricació de llànties.
Aquests es dedicaren a la producció de llànties del tipus “firmenlampen” per a l’exportació cap al limes germànic, desabastit dels productes itàlics, ja que aquests es transportaven majoritàriament per via marítima. Altres tallers de les províncies també comencen a
produir llànties: a la Germània els campaments militars com Colònia i Vindonissa
(Loeschcke, 1919: 27); a Britània, el taller de Colchester (Bailey, 1988: 152); a la Gàl·lia,
el centre productor de Montans, un dels més antics, que fabrica sobretot terra sigil·lata
(Vertet, 1983: 17; Bergés, 1989); al nord d’Àfrica, on les produccions tindran un gran
desenvolupament (Deneauve, 1969: 83); a Hispània, on tenim indicis de tallers de producció de llànties als campaments de Herrera de Pisuerga (Morillo, 1992: 88; 2003: 59)
i Mèrida (Rodríguez Martín, 2002: 209), entre altres.
—368—
[page-n-370]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
21
A finals del segle I feren aparició les llànties de disc, que foren les característiques
del segle II. Aquestes formes foren fabricades pels tallers itàlics, que estaven començant
a reduir la seua àrea comercial. En elles es continuaren desenvolupant les decoracions al
disc amb una profusió de motius que, cap a finals de segle, i procedents dels tallers africans, passaran també a decorar el disc. En època flàvia els productes itàlics encara dominaren el mercat mediterrani. Gran part d’aquestes produccions anaren al mercat africà,
dominat fins al moment per les importacions i petits tallers de producció local. És en
aquest moment quan es desenvoluparen les grans oficines itàliques, fins al punt de tenir
sucursals a les províncies. Una de les marques més difoses al món romà (Pavolini, 1981:
176) és la de C OPPI RES, que data d’aquesta època i que posteriorment tractarem amb
més deteniment. A partir de finals del segle I els productes africans començaren a adquirir força i la seua presència arreu del món romà anà en augment (Morillo, 2003: 59).
Aquests tallers terrissers seguiren els prototipus itàlics, sobretot en un primer moment, en
què destaquen les signatures de GABINIA i C CLO SVC. La disminució dels productes
itàlics vingué acompanyada d’una expansió dels tallers africans, que durant el segle II
inundaren el mercat mediterrani elaborant una sèrie de produccions pròpies.
Durant tota l’evolució de les llànties romanes es donaren processos d’imitació i còpia
locals o regionals mitjançant la tècnica del sobremotlle, amb la qual cosa es reprodueix la
peça tal com és, copiant fins i tot les signatures existents. Processos de còpies i sobremotlles
es donaren a totes les zones de l’Imperi, cosa que agreuja el ja problemàtic origen de les llànties, l’existència o no de les sucursals i l’adscripció de la signatura a cada taller (Morillo,
2003: 101).
Al material estudiat a l’abocador del Negret s’aprecia l’augment de la producció de
les llànties i també un desenvolupament morfològic i decoratiu d’època imperial (taula
6). Tot i la fragmentació de les peces, es poden identificar més d’una desena de formes.
Les més abundants són les llànties de disc que suposen tres quartes parts del total de
peces. Entre elles destaca la forma Deneauve VII A (fig. 9, 2 i 3) per ser la majoritària
i per comptar amb alguns exemplars complets. Aquesta forma presenta diferents decoracions, com un bust d’Helios, adornat amb collarets i amb corona de la que ixen cinc
raigs, motiu molt utilitzat al segle I i que perdurarà fins al segle II i principis del III.
Paral·lels se’n troben a tot el Mediterrani Occidental i a la Península Ibèrica: Mérida
(Rodríguez Martín, 2002: nº 59-65), el Tossal de Manises (Olcina i altres, 1990: nº 59),
la Torre de Silla, amb una marca de terrisser L FABRIC MAS (Lerma i Miralles, 1981:
7) i també a la Font de Mussa (inèdit). Un dels motius més representats és un creixent
llunar tombada sobre la qual hi ha una petita estrella de vuit puntes. Un exemplar conserva el perfil gairebé complet, amb l’ansa estriada i el forat d’alimentació entre la
lluna i l’estrella. A la necròpolis d’Officiales de Carthago aparegué un exemplar idèntic (Deneauve, 1974: fig. 739). Entre els exemplars del tipus Deneauve VII B (fig. 9,
4) destaca una llàntia quasi completa produïda al nord d’Àfrica, producció que comença al segle II, fruit de sucursals i desenvolupament de terrissaires locals, que paulati—369—
[page-n-371]
22
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 9.- Llànties: 1, Deneauve V D; 2, i 3, Deneauve VII A; 4, Deneauve VII B; 5,
Deneauve IX B; 6, llàntia amb decoració plàstica.
—370—
[page-n-372]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
23
nament assoliran un lloc privilegiat en el comerç de les llànties al Mediterrani. Es dóna
un augment de la decoració que ara, a més del disc, ocuparà també l’orla. Deneauve
considera que aquest tipus de llànties són africanes i que es fabriquen a partir de l’últim quart del segle I i sobretot al segle II fins al III. Altres pensen que es produïren en
la segona meitat del segle II i el III (Morillo, 2003: 111). Apareixen també llànties de
canal, Deneauve IX A, i les seues derivades, IX B (fig. 9, 5). Un exemplar d’aquestes
últimes presenta un perfil quasi complet i una decoració de perletes que envolta tot el
cos. Deneauve estudià a Carthago un exemplar idèntic, amb el cos emperlat i canal poc
marcat (Deneauve, 1974: nº 1033), i proposa una cronologia del segle III per al dipòsit on es va trobar. Així doncs, la cronologia estaria al voltant de la segona meitat del
segle II. Morillo considera que tenen la mateixa cronologia que les llànties de canal,
entre la segona meitat del segle I i el II (Morillo, 2003: 139). Com a peces interessants
apareixen dos individus esmaltats en verd de la forma Deneauve IX A, que si bé no és
una ceràmica controvertida (López Mullor, 1981: 203), la investigació arqueològica ha
posat de manifest com de freqüents són aquests productes, tant a la costa mediterrània:
Empúries, Barcelona, l’Alcúdia d’Elx (Beltrán, 1990: 188), com a les zones interiors:
Numància, Herrera de Pisuerga (Fernández i Sánchez-Lafuente, 2003: 315), entre
altres. La cronologia d’aquests productes se situaria al voltant del segle II. Una altra
peça interessant és la llàntia plàstica de producció africana trobada a l’abocador (fig. 9,
6). Sols en resta la part superior, que mostra el cap d’un home, molt possiblement
Bacus. Aquest tipus de llànties s’han datat al segle I i principis del II (Szentleléky,
1969: 87).
Cronològicament les llànties s’emmarquen majoritàriament entre finals del segle I i
el II, encara que determinades formes (Deneauve VII B i VIII) poden arribar fins a principis del segle III. El més interessant d’aquestes llànties és el seu probable origen africà
que, unit a la cronologia esmentada (Morillo, 2003: 111), les situaria quan després d’una
etapa de còpia per sobremotlle de les oficines locals africanes que comprendria des del
125 fins al 175, es produí la seua independència (Anselmino, 1985: 194).
La majoria dels segells de l’abocador del Negret pertanyen a artesans itàlics, o són
còpies d’artesans itàlics. S’han identificat vuit segells que pertanyen a cinc terrissers diferents: Caius Oppius Restitutus (C OPPI [—] i [—-]RES), L FABRIC MAS, MVNTREPT
o MVNTREPS, PASTOR, possiblement Clo(dius) Heli(us/odorus/anus) (HELIAN). No
obstant això, hi ha també llànties procedents del nord d’Àfrica, com la llàntia plàstica,
que fa pensar en una dualitat de llocs d’aprovisionament. A la ciutat de Valentia aquesta
dualitat és palesa també a l’excavació del Palau de les Corts on es va recuperar un alt
nombre de llànties malauradament molt fragmentades (López i altres, 1990: 185). Les
llànties arribaren també a les vil·les i zones rurals i prova d’això són els exemplars de la
Font de Mussa (Benifaió) i la Torre de Silla. Al meu parer és molt interessant el material
dels fons antics del Tossal de Manises que permet fer apreciacions importants i aporta un
tercer lloc d’aprovisionament, el Mediterrani Oriental (Olcina i altres, 1990: 92).
—371—
[page-n-373]
24
E. HUGUET ENGUITA
CONCLUSIONS
En aquesta zona de la ciutat els últims estudis topogràfics han identificat un gran desnivell situat a l’actual plaça del Negret (Albiach, 2001), que en un moment donat s’aprofità per a tirar deixalles. L’abocador se situa dins d’aquesta depressió del terreny per
damunt d’una capa de graves i sorra identificada com un paleocanal o una possible revinguda del riu Túria, que ha estat datada entre finals del segle I i principis del II pels contexts ceràmics sobre els quals s’assentava, formats per sigil·lates aretines, sudgàl·liques i
hispàniques, parets fines i ceràmica comuna. Alguns autors l’han interpretat com un curs
fluvial o paleocanal que actuaria com a límit natural de la ciutat per la part occidental
(Ribera, 2002: 39). Açò es podria relacionar amb una altra depressió natural identificada
a la plaça de la Reina. En aquest cas, es tracta d’un llit del riu o paleocanal d’amplària
indeterminada, en el qual es trobà una construcció de carreus sobre un llit de graves que
portà a interpretar-se com el basament d’un petit pont. En època republicana el canal es
trobaria actiu i no serà fins a després de l’època augustea quan començarà el seu reompliment. Els diferents estrats s’adossaven al basament de carreus i acabaven omplint la
depressió per l’abocament lent però continuat de materials ceràmics que anaven des d’època de Tiberi fins a mitjans del segle II (Ribera, 2002).
La base sobre la qual s’assenta l’abocador era pràcticament plana, però la seua morfologia presentava una inclinació cap al sud que podria explicar-se perquè les deixalles
foren llançades únicament des d’un lloc situat al nord. L’acció repetida d’abocar deixalles i brossa des d’un punt elevat, que possiblement hauríem de situar cap al carrer
Cavallers, li conferí aquesta peculiar morfologia.
Per damunt de l’abocador del Negret existien una sèrie d’estrats de 1’98 m de potència, en els quals no es trobà cap estructura. Sí que hi havia, però, evidències d’una freqüentació antròpica amb abundants restes de carbons, ossos i alguns materials ceràmics
tardoantics. Tot això fa pensar que la depressió, en part reomplida per l’abocador, fou
posteriorment utilitzada com a camps de conreu. Tractant-se de la zona limítrofa a la ciutat no és estrany trobar evidències de l’acció antròpica continuada per aquesta zona, que
hagué d’esperar fins al segle XI per a acollir les primeres estructures, que corresponen a
una casa islàmica amb pati i jardí.
L’any 1995 es presentà un estudi preliminar sobre les àmfores de l’abocador del
Negret, en el qual se n’inventariaren uns 1500 fragments (Herreros, 1995, inèdit) (fig.
10). L’estudi conclogué que les àmfores més abundants són les Beltrán II B, seguides de
les Pelichet 46 i les Keay XVI A. La majoria de les àmfores són Bètiques del litoral, encara que també n’hi ha de procedents de la Tarraconense i la Lusitània. Predominen les
àmfores dedicades a la contenció i transport de garum i les oleàries són escasses, mentre
que hi ha una quasi total absència d’àmfores vinàries. El material amfòric, quasi tot dels
segles I i II, no va més enllà de principis del segle III, coincidint amb el que s’ha observat per a la vaixella fina. Tanmateix, apareixen alguns fragments que podrien correspon—372—
[page-n-374]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
25
Fig. 10.- Detall d’excavació amb àmfores en primer terme.
dre al que s’ha denominat tipus Keay XVI A primerenques (Bernal, 2001: 281), que són
una clara derivació tipològica de les Beltrán II B amb un escassa motlluració del llavi. Es
podrien datar entre les últimes dècades del segle II i les primeres del III, coincidint amb
el canvi de segle. L’abocador contenia també formes tardanes de ceràmica de cuina africana com és el cas de les Hayes 181, 196, 197, 23 i 27, datades entre la segona meitat del
segle II i principis del segle III. En les UE que cobrien l’abocador (1222 i 1217) aparegueren diversos fragments de la forma Hayes 16, relativament comuna dins de l’africana
A tardana. Aquesta forma està datada des de la meitat del segle II fins a finals del segle
III (Hayes, 1972: 41), cosa que ens ajuda a establir una precisió cronològica per al final
de l’ús de l’abocador. No hi ha cap fragment de les produccions africanes més tardanes
de vaixella fina africana (A/D, C, D, E), ni tan sols com a intrusions. La numismàtica no
aporta informació fefaent: dos asos de bronze, datats entre els segles I i II, aparegueren
també a l’abocador. En UEs que es troben per damunt de l’abocador aparegueren monedes de la segona meitat del segle III: en la UE 1222, dos antoninians que es daten entre
el 250 i 275 i la UE 1210, un datat entre el 268-270.
Després de l’estudi acurat de la vaixella fina de l’abocador del Negret, s’ha comprovat que apareix un ventall de material emmarcat entre finals del segle I i el II. Les diferents UEs documentades durant l’excavació no corresponen a una successió temporal
real, i sembla que l’abocador es formà en un període relativament curt o únic, en vist de
—373—
[page-n-375]
26
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 11.- Percentatges de la ceràmica fina de l’abocador de la Plaça del Negret.
l’homogeneïtat del conjunt. A la vista dels resultats, sembla, doncs, que l’abocador de la
plaça del Negret es formà en algun moment de la segona meitat del segle II, possiblement
cap al final del regnat de Marc Aureli (161-181) o en un moment immediatament posterior, amb Còmode. Aquesta cronologia coincideix amb la proposada per Herreros. En
qualsevol cas, les àmfores de transició entre els tipus Beltrán II B i Keay XVI A, i l’absència d’africana C i de llànties tardanes confirmen que es formà abans del segle III.
Des del segle I la ciutat entrà en un procés de transformació urbanística que la dugué
a la monumentalització (Ribera i Jiménez, 2000: 20) en un intent d’imitar Roma, reflex
del cosmos i l’ideari romà imperants en la societat. Malgrat que per al segle II les dades
son més minses, aquesta activitat urbanística i constructiva degué continuar, amb menor
grau, fins a mitjans del segle II, quan encara continuen grans construccions públiques,
com el circ, i construccions privades, com la sumptuosa domus de Terpsícore que conegué una gran remodelació en la segona meitat del segle II (López García, 1990: 130).
També a nivell privat s’imiten els models romans, com succeeix en altres ciutats de l’entorn: Ilici (Olcina, 2003), Lucentum (Olcina, 2002: 265), Saguntum (Aranegui, 2004:
111), Tarraco (Macias i Remolà, 2004). A l’abocador de la plaça del Negret ens trobem
amb un gran volum de restes constructives, òssies, ceràmiques i elements metàl·lics acumulats en un espai curt de temps o en una deposició única que fa pensar què aquests
materials podrien ser descàrregues d’enderrocs i fems diversos procedents de les obres de
remodelació o millora d’alguns edificis propers. El Nombre Mínim d’Individus trobat a
—374—
[page-n-376]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
27
l’abocador del Negret és elevat i excessiu per a una única unitat familiar, ja que la vaixella de taula quasi arriba als 900 individus, mentre que les llànties es redueixen a 34.
L’abocador es creà a partir de les runes d’algunes domus de la ciutat que renovaren les
seues instal·lacions domèstiques en l’últim quart del segle II. Aquestes deixalles s’abocaren de manera massiva fora del recinte urbà de la ciutat aprofitant un descens natural
del terreny que marcava el límit occidental i que va permetre l’acumulació d’un gran
volum de fem i la creació del major abocador periurbans conegut a la ciutat de Valentia.
Tot i que hi ha diverses produccions ceràmiques, la sigil·lata hispànica és, sense cap
mena de dubte, la vaixella fina més abundant a l’abocador de la plaça del Negret (fig.
11) suposant un 92% del total de la ceràmica fina estudiada amb 733 individus identificats. D’aquests, més de 700 procedeixen del centre terrisser de Tritium Magallum, que
abastiria de manera majoritària la ciutat de Valentia, i la resta del taller proper de
Bronchales. No trobem, però, ceràmiques fabricades a Valentia ni a les seues immediacions. És vaixella importada per via marítima la que abastí el mercat de la ciutat en època
imperial, com ocorre en gran part dels jaciments romans d’aquesta època. En aquest
panorama d’assimilació cultural i d’exaltació dels modes de vida romans per a fer visible l’adhesió al règim imperial, els nuclis urbans costaners reberen productes d’importació mitjançant les vies comercials marítimes que recorrien la costa.
El comerç marítim seria l’utilitzat per les ceràmiques que hem tractat, per la rapidesa i la major capacitat d’aquesta forma front al transport terrestre, ja que en bones condicions un vaixell tardava quatre dies a arribar des d’Òstia a Tarraco (Nieto 1996: 106). Per
a les sigil·lates sudgàl·liques tenim testimoniat aquest tipus de transport en el derelicte
Culip IV (Nieto i altres, 2001).
Totes les importacions arribades a Valentia ho feren per les rutes comercials marítimes que en època imperial comunicaven els diferents punts del Mediterrani: per l’Estret
de Bonifaci, el sud de Sardenya i la costa mediterrània des de Marsella, entre altres.
Tanmateix, els grans vaixells que salpaven d’un port principal (Nieto, 1996: 110) anaven
a parar a un altre port principal on descarregaven íntegrament la seua càrrega per a ser
posteriorment redistribuïda amb naus de menor mesura, a les quals afectaven menys els
condicionaments del litoral valencià (Pérez Ballester, 2003: 115). Tant Garabito (1978:
578) com Escrivà (1989: 181) pensen que la comercialització de les sigil·lates hispàniques procedents de Tritium Magallum es faria per via fluvial i posteriorment marítima.
En el recorregut dels vaixells que salpaven des de Dertosa cap al nord d’Àfrica es farien
escales, entre les quals podria estar la ciutat de Valentia. En aquesta època l’Albufera era
més gran que no actualment i la desembocadura del Túria estaria més propera a la ciutat,
amb la qual cosa la ciutat gaudia d’unes bones vies de comunicació que facilitarien el
comerç marítim. En un dels canals del Túria, a l’actual carrer Comte de Trénor 13-14
(Burriel, 2003: 132) aparegueren unes instal·lacions portuàries datades entre finals del
segle I i el II dE, que permetien la comunicació fluvial i dotarien d’un moll de càrrega i
descàrrega de productes comercials situat ben a prop del nucli urbà.
—375—
[page-n-377]
28
E. HUGUET ENGUITA
La ciutat de Valentia està plenament inclosa en les xarxes i circuits comercials del
Mediterrani, i amb l’estudi de l’abocador s’observa el desplaçament dels centres de producció des de les terres septentrionals del Mediterrani al nord d’Àfrica durant els segles I i II.
Canvien, per tant, els fluxos comercials, sense que açò signifique una desaparició total dels
precedents. València, tanmateix, amb la seua posició al Mediterrani, participa tant dels contactes comercials romans procedents d’Europa, com d’Àfrica. Açò mostra el grau de vitalitat comercial d’aquesta ciutat pel que fa a les importacions, una ciutat que ja des de la seua
fundació s’abastia majoritàriament de productes forans i importacions de la vaixella fina.
NOTA: Aquest treball s’ha realitzat gràcies a la beca d’inventari, catalogació i estudi dels fons
arqueològics municipals concedida per l’Ajuntament de València l’any 2003.
BIBLIOGRAFIA
ALBIACH, R. i altres (1998): “La cerámica de época de Augusto procedente del relleno de un pozo de
Valentia”. S.F.E.C.A.G. Actes du Congrès d’Istres, p. 139-166.
ALBIACH, R. (2001): “La topografía periurbana de la ciudad de Valencia”. Archivo de Prehistoria
Levantina XXIV, València, p. 337-350.
ALMAGRO, M. i AMORÓS, L. (1953-54): “Excavaciones en la necrópolis romana de Can Fanals de
Pollentia (Alcudia, Mallorca)”. Ampurias XV-XVI, Barcelona, p. 237-277.
ANSELMINO, L. i PAVOLINI, C. (1985): “Terra Sigillata: Lucerne”. Atlante delle forme ceramiche. Enciclopedia dell’Arte Antica. Roma, p. 184-207.
AQUILUÉ, X. (1987): Las cerámicas africanas de la ciudad romana de Baetulo (Hispana
Tarraconenses). BAR International Series 337, Oxford.
ARANEGUI, C. (2004): Sagunto. Oppidum, emporion y municipio romano. Ed. Bellaterra, Barcelona.
BAILEY, D. (1988): A catalogue of the lamps in the British Museum. Londres.
BELTRÁN, M. (1990): Guía de la cerámica romana. Ed. Pórtico, Zaragoza.
BÉMONT, C. i JACOB, J.P. (coord.) (1986): La terre sigillée gallo-romaine. Lieux de production du Haut
Empire: imlantations, produits, relations. Documents d’Archéologie Française nº 6, Paris.
BERGÉS, G. (1989): Les lampes de Montans (Tarn). Une production céramique des I et II s. après JC:
modes de fabrication, typologie et chronologie. Documents d’Archéologie Française nº 21, Paris.
BERNAL, D. (2001): “Las ánforas béticas en el siglo III dC y en el Bajo Imperio”. Congreso
Internacional Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceites y vino de la Bética en el Imperio Romano.
Écija, p. 239-372.
BONIFAY, M. (2004): Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique. BAR International Series
1301, Oxford.
BOUBE, J. (1965): La terra sigillate hispanique en Maurétanie Tingitane, I. Les marques des potiers.
Rabat.
—376—
[page-n-378]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
29
BURRIEL, J. i altres (2003): “Un área portuaria romana al norte de Valentia”. Puertos fluviales antiguos:
ciudad, desarrollo e infreaestructuras. València, p. 127-140.
BUXEDA, J. i TUSET, F. (1995): “Revisió crítica de les bases cronològiques de la Terra Sigil·lata
Hispànica”. Pyrenae 26, Barcelona, p. 171-188.
DENEAUVE, J. (1969): Lampes de Carthage. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique,
Paris.
CARANDINI, A. (1977): “La sigillata africana, la ceramica a patina cenrentola e a orlo annerito”.
Instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima età imperiale. Roma, p. 23-25.
CARANDINI, A. (1981): Storie della terra. Bari.
CARANDINI, A. i altres (1985): “Ceramica africana”. Atlante delle forme ceramiche. Enciclopedia
dell’Arte Antica, p. 11-138.
ETTLINGER, E. i altres (2002): Conspectus Formarum. Terra Sigil·latae Italico Modo Confactae.
ESCRIVÀ, V. (1989): “Comercialización de la Terra Sigillata Hispánica de Bronchales en la ciudad de
Valencia”. XIX C.N.A., t. 2. Castelló, p. 421-430.
ESCRIVÀ, V. (1989): La cerámica romana de Valencia. La TS Hispánica. Serie Arqueológica
Municipal, 8, Valencia.
FERNÁNDEZ, B. i SÁNCHEZ-LAFUENTE, J. (2003): “Cerámica vidriada romana en el interior de la Península
Ibérica”. RCRF Acta 38, p. 315-322.
GARABITO, T. (1978): Los alfares romanos riojanos. Producción y comercialización. B.P.H. XVI,
Madrid.
GARABITO, T.; PRADALES, D. i SOLOVERA, E. (1985): “Los alfares romanos de Tricio y Arenzana de Ariba.
Estado de la cuestión”. II Coloquio sobre historia de la Rioja, vol. I. Logroño, p. 63.
GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R. (1990): El vertedero de la Avenida de España 3 y el siglo III dC en Ebusus.
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports d’Eivissa, Eivissa.
GOUDINEAU, C. (1968): La céramique aretine lisse. Fouilles de l’École Française de Rome à Bolsena
(Poggio Moscini) 1962-1967. Tome IV, Paris.
GUERY, R. (1987): Les marques de potiers sur Terra Sigillata découvertes en Algérie. II Sigillée tardoitalique. Antiquités Africaines, 23, p. 149-192.
HAYES, J.W. (1972): Late Roman Pottery. British Shool at Rome, London.
HERREROS, T. (1995): “Estudio del material anfórico de la Plaza del Negrito”. Beca de catalogació de
l’Ajuntament de València.
HOFMANN, B. (1986): La céramique sigillée. Editions Errance, Paris.
LAMBOGLIA, N. (1958): “Nuove osservazioni sulla ‘Terra Sigillata Chiara’ (Tipi A i B)”. Rivista di Studi
Liguri XXIV, Bordighera, p. 257-330.
LERMA, V. i MIRALLES, I. (1981): “Hallazgos cerámicos y numismáticos en Silla (Valencia)”. Saitabi 31,
Valencia.
LOESCHCKE, S. (1919): Lampen aux Vidonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von Vidonissa und des
Antiken Beleuchtungwesens, Zurich.
—377—
[page-n-379]
30
E. HUGUET ENGUITA
LÓPEZ GARCÍA i altres (1990): Troballes arqueològiques al Palau de les Corts. Corts Valencianes,
València.
LÓPEZ MULLOR, A. (1981): “Notas para una clasificación de los tipos más frecuentes de la cerámica
romana vidriada en Cataluña”. Ampurias 43, p. 201-215.
LÓPEZ PIÑOL, M. (1991): “Nivel de abandono de El Grau Vell. Las Sigilatas de producción africana”.
Saguntum y el mar, p. 103-106.
MACIAS, J.M. i REMOLÀ, J.A. (2004): “Topografía y evolución urbana”. Las capitales provinciales de
Hispania 3. Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. “L’Erma” di Bretschneider.
MACKENSEN (1993): Die Spätantiken Sigillata-und lampentöpfereien von el mahrine (nordtunesien). C.
H. Beck’sche verlagsbuchhandlung, München.
MARTÍN, G. (1978): “La ‘sigil·lata’ clara: estat actual dels problemes”. Fonaments 1, Barcelona.
MAYET, F. (1984): Les céramiques sigillées hispaniques. Contribution à l’histoire économique de la
Péninsule Ibérique sous l’Empire Romain. Publications du Centre Pierre Paris, Paris.
MEDRI, M. (1992): Terra Sigillata Tardo-italica decorata. “L’Erma” di Bretschneider.
MEZQUÍRIZ, M.A. (1961): La Terra Sigillata Hispánica. Valencia.
MEZQUÍRIZ, M.A. (1985): “La Terra Sigillata Hispánica”. La Atlante delle forme ceramiche. Enciclopedia dell’Arte Antica, p. 97-175.
MONTESINOS, J. (1991): Terra Sigillata en Saguntum y tierras valencianas. Sagunto.
MONTESINOS, J. (1998): Terra Sigillata Hispánica en Ilici. Real Academia de Cultura Valenciana, Serie
Arqueológica 16, València.
MORILLO, A. (1992): Cerámica romana de Herrera de Pisuerga: las lucernas. Universidad Internacional SEK, Santiago de Chile.
MORILLO, A. (2003): “Lucernas”. Colección Arqueológica Leonesa I, Serie Astorga 4, León, p. 15-632.
NIETO, X. (1996): El transport, entre la producció i el consum. Cota Zero 12, p. 105-110.
NIETO, X. i altres (2001): Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip 3. Culip IV: La
sigil·lata decorada de La Graufesenque. Museu d’Arqueologia de Catalunya-CASC, Girona.
OLCINA, M.; REGINALD, H. i SÁNCHEZ, M.J. (1990): Tossal de Manises (Albufereta). Fondos Antiguos:
lucernas y sigillatas. Catálogo de fondos del Museo Arqueológico (III), Alicante.
OLCINA, M. (2002): “Lucentum”. Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania. Ajuntament
de València, València, p. 255-267.
OLCINA, M. (2003): “Urbanisme i arquitectura a les ciutats romanes valencianes”. Romans i visigots a
les terres valencianes. SIP, València, p. 187-201.
OSWALD, F. (1931): Index of Potters’ Stamps. Margidunum, reed. Londres.
PASSELAC, M. (1986): “Les ateliers du sud de la France”. La terre sigillée gallo-romaine: lieux de production du Haut-Empire: implantations, produits, relations. Documents d’Archéologie Française
nº 6, Paris, p. 52-55.
PAVOLINI, C. (1981): “Le lucerne nell’Italia Romana”. Società romana e produzione schiavistica II:
merci, mercati e scambi nel Mediterraneo. Bari-Roma, p. 139-184 i 278-288.
—378—
[page-n-380]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
31
PÉREZ BALLESTER, J. (2003): “El comerç: rutes comercials i ports”. Romans i visigots a les terres valencianes. SIP, València, p. 115-130.
PUCCI, G. (1973): “Terra sigillata italica. Terra sigillata tardo-italica decorata”. Ostia III, Studi
Miscellani 21, p. 311-321.
RIBERA, A. (1988-89): “Marcas de terra sigillata del Tossal de Manises”. Lucentum VII-VIII, Alicante,
p. 171-204.
RIBERA, A. i POVEDA, A. (1994): “La comercialización de la terra sigillata sudgálica en el País
Valenciano”. S.F.E.C.A.G., Actes du Congrès de Millau, p. 95-102.
RIBERA, A. i JIMÉNEZ, J.L. (2000): “La arquitectura y las transformaciones urbanas en el centro de
Valencia durante los primeros mil años de la ciudad”. Historia de la ciudad. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad de Valencia. València, p. 18-30.
RIBERA, A. i altres (2002): “La fundación de Valencia y su impacto en el paisaje”. Historia de la ciudad. II. Territorio, sociedad y patrimonio. València, p. 29-55.
RIZZO, G. (2003): Instrumenta Urbis I. Ceramiche fini de mensa, lucerna ed anfore a Roma nei primi
due secoli dell’Impero. Collection de l’École Française de Rome 307, Roma.
ROCA, M. i FERNÁNDEZ, I. (1999): La Sigillata Hispánica. Centros de fabricación y producciones
altoimperiales. Universidad de Jaén i Universidad de Málaga.
RODRÍGUEZ MARTÍN, F.G. (2002): Lucernas romanas del Museo de Arte Romano (Mérida). Monografías Emeritenses 7, Mérida.
SAÉNZ PRECIADO, M.P. (1998): “El complejo alfarero de Tritium Magallum (la Rioja): alfares altoimperiales”. Terra Sigillata Hispánica. Estado actual de la investigación. Universidad de Jaén, p.
123-164.
SAÉNZ PRECIADO, M.P. i SAÉNZ PRECIADO, C. (1999): “Estado de la cuestión de los talleres riojanos. La
terra sigillata hispánica altoimperial”. La Sigillata Hispánica. Centros de fabricación y producciones altoimperiales. Universidad de Jaén i Universidad de Málaga, p. 61-135.
SCENTLÉLEKY, T. (1969): Ancian Lamps. Adolf M. Hakkert Publisher, Amsterdam.
TORTORELLA, S. (1995): “La ceramica africana. Un bilancio dell’ultimo decenio di ricerche”.
Productions et exportations africaines actualités archéologiques, p. 79-103.
VÁZQUEZ DE LA CUEVA, A. (1985): Sigillata africana en Augusta Emerita. Monografías Emeritenses 3,
Mérida.
VERNHET, A. (1976): “Création flavienne de six services de vaiselle à La Graufesenque”. Figlina 1, p.
13-27.
VERTET, H. (1983): Les techniques de fabrication des lampes en terre cuite du centre de la Gaule.
Recherches sur les ateliers de potiers de la Gaule central. Tome III. Revue archéologique Sites.
Avignon.
—379—
[page-n-381]
[page-n-382]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Ferran ARASA I GIL* i Enric FLORS UREÑA**
UN SONDEIG A LA VIA AUGUSTA ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE LA POBLA TORNESA
I VILAFAMÉS (LA PLANA ALTA, CASTELLÓ)
RESUMEN: En este artículo se explican los resultados del sondeo realizado en la vía Augusta
entre los términos municipales de La Pobla Tornesa y Vilafamés (Castellón). Se han podido obtener
datos sobre la técnica constructiva utilizada, su anchura y su estado de conservación.
PALABRAS CLAVE: vía romana, sondeo, técnica constructiva.
RÉSUMÉ: Un sondage dans la voie Auguste. Dans cet article nous exposons les résultats du
sondage effectué sur la Via Augusta entre les communes de Vilafamés et La Pobla Tornesa
(Castellón). Nous avons pu obtenir des données sur la technique de construction, la largeur et l’état
de conservation.
MOTS CLÉS: voie romane, sondage, téchnique de construction.
* Ferran.Arasa@uv.es - Departament de Prehistòria i Arqueologia, Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 28, 46010
València.
** arx@arx-es.com - Arx. Arxivística i Arqueologia S. L. Avgda. Almassora, 83, 4E, 12005 Castelló.
—381—
[page-n-383]
2
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
I. INTRODUCCIÓ
Les comarques septentrionals reuneixen el major nombre d’evidències del pas de la
via Augusta de tot el País Valencià, entre trams conservats, restes constructives i mil·liaris (fig. 1). D’aquestes, una de les més singulars és el tram que es conserva entre els termes municipals de Bell-lloc i la Pobla Tornesa, de 11’5 km, conegut com camí o senda
dels Romans, que està constituït en la seua major part per un llarga traça rectilínia de
8.150 m que travessa tot el pla de l’Arc i ha esdevingut un element fòssil del paisatge
(Arasa i Rosselló, 1995: 105-106). Per aquestes raons, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport de la Generalitat n’ha incoat l’expedient de declaració de BIC, que a
hores d’ara es troba pendent de resolució. Aquesta recta s’enfila al tossal de la Balaguera,
situat a la seua banda meridional, que va ser utilitzat pels enginyers romans com a referència orogràfica per al seu traçat. Al final d’aquesta recta, on el camí comença a fer de
partió entre els termes municipals de Vilafamés i la Pobla Tornesa (fig. 2), la via va girant
suaument cap al sud buscant el pas de la Pobla Tornesa cap al corredor de Borriol (Arasa,
2003), des d’on ix a la plana litoral. Aquest canvi d’orientació s’articula en dos trams, el
primer d’uns 700 m i el segon d’uns 600 m, que giren lleugerament el primer cap al SSW
i el segon en direcció N-S, orientat clarament al cim de la lloma de les Forques, que és el
primer dels dos estreps del tossal de la Balaguera en direcció NE que estrenyen la prolongació del pla cap al sud. Quan arriba als peus d’aquesta lloma, el camí es veu obligat
a desviar-se cap a l’est rodejant-la pel collet existent entre ella i la del Codó, per a reprendre més endavant la mateixa direcció N-S fins a les proximitats de la Pobla Tornesa.
El primer d’aquests trams travessa una formació de dunes entre les partides de
l’Alqueria Grossa (Vilafamés) i els Bufadors (la Pobla Tornesa). Aquestes, modelades per
l’acció eòlica sobre l’arena formada per l’erosió del gres triàsic de color rogenc, constituïen un paisatge d’una bellesa singular. Fa alguns anys bona part d’aquestes dunes van
ser desfetes, almenys en part furtivament, i avui constitueixen un paratge desolat.
Algunes de les que subsisteixen s’han fixat sobre la via formant un cordó i en són la
millor protecció. Ací el camí és una estreta pista d’arena de poc més de 1’60 m d’amplària que serpenteja sobre les dunes i que en algun punt a penes és transitable a causa de la
seua irregularitat (fig. 3). Les dunes també han servit per a fixar un vegetació arbòria
constituïda entre altres espècies per carrasques, algunes de les quals han crescut sobre la
via i han obligat el camí a desviar-se per l’est. En la descripció d’aquest tram de la via,
Huguet (1916: 117) assenyala referint-se a aquest lloc: “El camino después tórnase
angosto y medio se desdibuja al atravesar un arenal de relativa extensión”.
El segon tram travessa el riu de la Pobla amb sengles rampes en cada marge i després
segueix per la partida dels Aiguamolls (la Pobla Tornesa), el caràcter inundable de la qual
reflecteix el seu topònim. Just al final d’aquest tram es troba l’assentament del mateix
nom, avui completament arrassat pels treballs agrícoles (Esteve, 2003: 86-88). Per la distància que el separa del jaciment de l’Hostalot (Arasa, 1989; Ulloa i Grangel, 1996), poc
—382—
[page-n-384]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
Fig. 1.- Mapa del PV amb el traçat general de la via Augusta i la localització del sondeig,
segons Bonet, Albiach i Gozalbes (2003).
—383—
3
[page-n-385]
Fig. 2.- Ubicació del sondeig en el mapa topogràfic 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional.
Fig. 3.- Ubicació del sondeig en l’ortofoto 1:25.000 del
Instituto Cartográfico Valenciano.
4
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
—384—
[page-n-386]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
5
més de 16 km (10’7 milles), on la troballa d’un mil·liari de l’emperador Caracal·la ha permès confirmar la reducció de la posta Ildum (Arasa, 1994), bé podia tractar-se d’una
mutatio. Potser la seua presència puga exlicar-se també per estar situat prop de l’encreuament amb el camí de la Barona, un itinerari de llarg recorregut que seguia la rambla de la Viuda i del qual arrancaven els camins que portaven cap a les comarques interiors de l’Alt Maestrat i els Ports de Morella.
En conseqüència amb l’excel·lent conservació del seu traçat, aquest tram és el que
compta amb més referències en la bibliografia. Autors com Cavanilles (1795), Balbás
(1892), Chabret (1905), Huguet (a Sarthou, s. a.; i 1916), Senent (1923), Muñoz (1972),
Morote (1979, 2002 i 2004) i Arasa i Rosselló (1995) n’han donat alguna notícia. Però
una descripció detallada, i encara menys el seu estudi en profunditat, han estat objecte de
ben pocs treballs, com els d’Esteve (1986 i 2003), Ulloa (en premsa) i Arasa (en premsa). Aquest fet, però, no ha estat obstacle perquè en els darrers anys la via haja estat
objecte d’agressions incomprensibles, com la que va suposar la construcció de la carretera que enllaça la Vall d’Alba amb la CV-10 a l’altura de Cabanes, promoguda per la
Conselleria d’Obres Públiques de la Generalitat Valenciana, que la va tallar dins del
terme municipal de la primera població sense que es fes cap tipus de treball d’excavació,
seguiment o documentació. D’altra banda, en aquest tram també s’ha documentat la
major concentració de mil·liaris de tota la via Augusta al seu pas per terres valencianes
(Arasa, 1992; Lostal, 1992; Corell, 2005), un total de 9 monuments llaurats en gres
rogenc, un tipus de pedra d’extracció local i fàcil llaura. Cal recordar ací la notícia arreplegada oralment a la Pobla Tornesa per un de nosaltres i citada també per Esteve (1986:
262-263) sobre l’existència d’una officina de mil·liaris a la Marmudella (la Pobla
Tornesa), estrep de la serralada de les Palmes on a principis del segle XX encara se’n conservaven dos d’aquests monuments.
Aquesta actuació va ser finançada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en
el marc del Programa Annual d’Excavacions Arqueològiques Ordinàries proposat per la
Universitat de València l’any 2004, i s’ha desenvolupat en el marc del projecte Les comunicacions terrestres en època romana al País Valencià. La Via Augusta, que hem desenvolupat en els anys 2004-2005 amb l’esmentat suport financer. Amb ella es pretenia obtenir dades relatives a l’estat de conservació de la via en aquest tram, comprovar la seua
amplària i fer una secció que ens permetés estudiar la tècnica emprada en la seua construcció.
II. EL SONDEIG
El lloc triat per a la intervenció està situat a 380 m del final de la llarga recta que travessa el pla de l’Arc i a 700 m al nord del riu de la Pobla (coordenadas UTM
30TYK554469). Aquest lloc es va triar per estar situat en el cordó dunar, on suposàvem
—385—
[page-n-387]
6
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
que la via es trobaria millor conservada, i per trobar-se junt a una desviació que permetia mantenir la circulació encara que tallàrem el camí (fig. 4). Ací el terreny presenta una
lleugera inclinació cap a l’oest, emmascarada per l’acumulació d’arena que en algun punt
arriba a adoptar la forma d’un xicotet alter (fig. 5). Els treballs, d’extensió reduïda a causa
de l’escassesa de recursos, es van realitzar entre els dies 20 i 27 de juliol de l’any 2004
pels dos signants d’aquest article juntament amb Enric Estevens i Joan Palmer.
L’excavació es va efectuar de manera manual, i una vegada finalitzada es va procedir a
restituir el camí mecànicament.
Després de desbrossar la zona d’excavació, es va delimitar un sondeig de 4 x 4 m situat
just en el centre de l’actual camí, entre la desviació existent per l’est i un camp de cultiu
situat a major altura al costat oest. Dins d’aquesta quadrícula, en el costat nord es va obrir
una trinxera de 1’6 m d’amplària amb la finalitat de comprovar la presència de restes pertanyents a la via per sota de l’actual camí. Així es va comprovar que la via es trobava desplaçada cap a l’est en relació amb l’eix longitudinal del camí, de manera que el mur de
contenció del costat oest estava situat quasibé enmig d’aquell, i que la seua amplària era
major del que suposàvem i se n’eixia pel costat est del sondeig inicialment plantejat.
Aquest fet ens va obligar a replantejar l’excavació, que finalment va quedar com un quadrat de 4 x 4 m amb prolongacions laterals en el costat nord cap a l’oest i cap a l’est, el
que li dóna una forma aproximada de T amb els braços asimètrics: l’est de 1’5 m de llargària i l’oest de 3’2 m; en total, el lateral nord del sondeig va tenir finalment una longitud de 8’7 m, i la superfície sobre la qual es va actuar va ser de 22’5 m2 (fig. 6).
La primera capa (UE 1000), que començava a una cota de -50 cm, estava constituïda
per arena de color roig amb nombroses arrels i sense cap evidència de tipus arqueològic
i s’estenia fins a una mitjana d’uns -92 cm, amb una potència poc superior als 40 cm. Per
davall d’aquesta cota, al costat nord del sondeig es va documentar una capa d’arena molt
més compacta, cremada i amb algunes partícules grisenques i de carbons, que presentava una potència màxima de 10 cm a la zona central (UE 1001). Aquesta unitat apareix per
sota de l’actual camí i pot interpretar-se com restes de combustió, possiblement d’una
foguera relacionada amb els treballs agrícoles (fig. 7). Aproximadament a una cota de 80 cm, en el costat est del sondeig van començar a aparéixer una sèrie de pedres de grandària mitjana que pertanyien al mur de contenció de la via (UE 1002), que presentava una
orientació NNE-SSW i estava format per dues filades (fig. 8-9). En la zona central del
sondeig es va trobar, a una cota mitjana de -87 cm, una capa d’arena rogenca molt compacta (UE 1004) d’uns 8 cm de potència que presentava un lleuger bombament en el centre, el que li donava un perfil convex (fig. 10). Just per davall, a una cota mitjana de -95
cm, apareixia un conglomerat de pedres i graves amb la terra natural de color granat molt
compactat i ben anivellat (UE 1005) (fig. 11).
A partir d’aquest moment els treballs es van centrar a trobar el límit de la via en el costat oest, el que es va fer mitjançant la prolongació de la trinxera per aquesta banda més
enllà del quadrat inicial. A una distància de 6’35 m a l’oest de la UE 1002, i a una cota
—386—
[page-n-388]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
7
Fig. 4.- Fotografia de la zona de l’excavació abans de començar els treballs.
mitjana de -102 cm, es van trobar una sèrie de pedres calcàries i de gres alineades en
paral·lel amb aquella (UE 1003), però disposades d’una manera un tant grollera, que formaven el mur de contenció del costat oest de la via (fig. 12). Una vegada delimitada la
seua amplària, els treballs es van centrar a excavar les diferents capes de preparació de la
calçada. Per a tal fi es va aprofitar la trinxera d’ampliació del sondeig pel costat oest, on
es va procedir a fer un tall que ens permetés veure l’estructura viària i poder comprendre
el seu procés de construcció. Després de retirar part de les pedres que formaven l’esmentat mur 1003, a la cota -167 cm van aparéixer una sèrie de pedres quadrangulars, ben
disposades i alineades (UE 1006). Aquestes constituïen la base del mur i s’assentaven
directament sobre el terreny natural (UE 1008) formant una única filada (fig. 13). Pel fet
que no es va poder seccionar el camí de part a part com hauria estat desitjable, no podem
precisar si aquesta preparació s’estén per tota la base de la via com pareix o es limita a
les vores. El mur 1003 es trobava lleugerament desplaçat cap a l’oest, uns 10 cm, respecte
del 1006. Aquest fet sembla que pot explicar-se pel procés seguit en la construcció. A
—387—
[page-n-389]
8
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
Fig. 5.- Perfils nord i sud del sondeig.
Fig. 6.- Planta del sondeig.
—388—
[page-n-390]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
9
Fig. 7.- Perfil nord del sondeig amb la UE 1001.
l’est, i en contacte amb el mur 1003, es va identificar el costat oest d’una fossa de base
arrodonida (UE 1007) que es dibuixava nítidament sobre el terreny natural constituït per
una terra més fosca i compacta amb pedretes (fig. 14). La resta d’aquesta cuneta havia
desaparegut per l’acció de l’aladre en trobar-se ja dins de la zona del camp d’ametllers
que hi ha en aquest costat del camí, segons palesaven les empremtes profundament marcades en l’arena del fons (fig. 15).
En conclusió, el sondeig ha permès conéixer les característiques constructives, l’amplària i l’excel·lent estat de conservació de la via Augusta en aquest punt. Es tracta d’un
camí amb una amplària màxima de 6’40 m (fig. 16), mida que s’aproxima als 22 peus
romans (6’52 m), delimitat per dos murets (umbones) que en constitueixen l’evidència
constructiva més clara (UE 1002 i 1003). Entre ambdós murets s’ha pogut documentar
una successió de tres capes (fig. 17) amb una potència màxima de 88 cm:
1) Capa d’arena rogenca molt compacta d’uns 8 cm de grossària (UE 1004); pot assimilar-se al nucleus.
2) Capa de terra, graves i pedres xicotetes molt compacta de 70 cm de grossària (UE
1005); pot assimilar-se al rudus.
3) Capa de pedres assentades directament sobre l’arena formant una sola filada de 810 cm de grossària (UE 1006); pot assimilar-se al statumen.
4) Cuneta (fossa) al costat oest (UE 1007), parcialment desfeta per l’acció de l’aladre
en el bancal veí.
—389—
[page-n-391]
10
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
Fig. 8.- Mur est de la via (UE 1002).
Fig. 9.- Alçat del mur est (UE 1002).
—390—
[page-n-392]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
Fig. 10.- Vista del sondeig amb la capa d’arena compactada (UE 1004).
Fig. 11.- Detall del conglomerat de grava i pedres (UE 1005).
—391—
11
[page-n-393]
12
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
La capa d’arena compacta trobada en superfície ens porta a plantejar la possibilitat que
la via es trobava enllosada en aquest tram. No es tracta de la superfície de rodament de
la calçada perquè no es veuen solcs o empremtes que així ho indiquen, ni sembla un
nivell natural depositat en un període d’inactivitat perquè l’arena està fortament compactada, de manera que podia haver estat la capa d’assentament de l’enllosat. Finalment,
cal destacar la presència de restes d’una cuneta excavada en el terreny natural al costat
oest, que no s’ha pogut identificar amb seguretat en el costat est, tot i que ací també devia
ser necessària. L’acumulació de capes de terra devia constituir un terraplè (agger) que
destacaria sobre els terrenys circumdants.
Així, doncs, en aquest punt el procés constructiu sembla haver seguit les següents passes:
1) s’excava una trinxera de 6’40 m d’amplària;
2) al fons es deposita una capa de pedres de grandària mitjana (UE 1006);
3) es col·loca una primera filada dels murs de contenció (UE 1002 i 1003) i es regularitza la superfície amb pedres xicotetes i terra compactada (UE 1005); aquesta
operació es repeteix almenys fins que els murs laterals arriben a tenir tres filades;
4) sobre aquesta capa es deposita una altra capa d’arena ben atapeïda (UE 1004) i,
tal vegada, sobre ella un enllosat;
5) finalment, almenys al costat oest s’excava en el terreny natural una fossa de secció possiblement semicircular (UE 1007) amb la funció de cuneta.
III. DISCUSSIÓ
El punt on s’ha realitzat la intervenció està situat en un dels trams millor conservats
de la via Augusta en terres valencianes, que és al mateix temps un excel·lent exemple de
traçat rectilini. Precisament un dels trets més característics dels trams conservats i ben
identificats de la via Augusta al País Valencià són els llargs traçats rectilinis que no es
desvien per evitar accidents orogràfics (llomes, depressions) o fluvials (barrancs) poc
importants, el que es tradueix en la presència de trinxeres excavades en el terreny per a
disminuir el desnivell, com en els casos de Sant Mateu, Vilafamés i Pilar de la Horadada.
Llargs trams rectilinis, on la via ha esdevingut un element fòssil del paisatge, els veiem
al camí Vell de Tortosa de Traiguera, amb una longitud de 5 km, i al camí de la Llacuna
de Sant Mateu, amb una longitud superior als 4 km (Arasa i Rosselló, 1995: 101 i 104).
Cal suposar que aquesta devia ser la norma en la major part del seu traçat per terres valencianes, ja que es tracta majoritàriament de grans planes com les litorals o zones de relleu
baix com els corredors prelitorals. En efecte, la rectitud és un dels trets més destacats de
les vies romanes, com ja va assenyalar Saavedra (1863: 21) i s’ha destacat repetidament
en la bibliografia (Grenier, 1934; Chevalier, 1995; Moreno, 2004a: 51-53). Les llargues
alineacions són molt conegudes en vies ben estudiades: els més de 90 km de la via Appia
—392—
[page-n-394]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
Fig. 12.- Mur de contenció del costat oest de la via (UE 1003).
Fig. 13.- Secció de la via amb la filada de base del mur de contenció de la via (UE 1006).
—393—
13
[page-n-395]
14
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
Fig. 14.- Detall de la fossa lateral (UE 1007).
Fig. 15.- Filada de base del mur de contenció de la via (UE 1006) i, a la part inferior dreta, les empremtes
de l’aladre en la capa d’arena natural (UE 1008).
—394—
[page-n-396]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
Fig. 16.- Perfil nord del sondeig amb la secció de la via.
Fig. 17.- Talls estratigràfics en el lateral oest de la via.
—395—
15
[page-n-397]
16
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
entre Roma i Tarracina (Castagnoli et alii, 1973), o els 55 km de la via Aurèlia entre
Centum Cellae i Forum Aurelii (Quilici, 1968). En el tram que ens ocupa, segons el
modus operandi dels enginyers romans, la planificació del traçat de la via Augusta degué
fer-se de ciutat a ciutat, de Dertosa a Saguntum, elegint el corredor que permetia una
millor comunicació –en aquest cas el prelitoral–, que comptava amb pendents suaus, no
comportava grans despeses i permetia mantenir freqüentment la línia recta (Moreno,
2004b: 58).
Les tècniques de construcció de les vies compten amb escasses referències en els textos antics (Chevalier, 1997: 108-110). Si deixem de banda les referències de Vitruvi (VII,
1) a la tècnica constructiva dels paviments, i de Plini (NH, XXXVI, 185-189) als diversos tipus de paviments, trobem que els únics autors que parlen expressament de les tècniques constructives de les vies són Estaci (Silves, IV, 3, 40-53) quan descriu la construcció de la via Domitiana l’any 95 dE per l’emperador epònim entre Sinuessa i Puteoli
(Duval, 1959), i l’emperador Julià l’Apòstata (360-363) quan descriu el camí que portava a Litarba (Pèrsia) en una carta al seu ancià mestre Libià (Fustier, 1963). La informació que proporcionen aquests textos és un tant general i resulta un poc ambigua, però
sobretot en el primer cas ens proporciona l’escassa terminologia que coneixem sobre les
diferents parts de les vies. Pel que fa a Vitruvi, com és sabut, la seua terminologia referida a la tècnica constructiva dels paviments ve usant-se –des de la interpretació de Bergier
(1622)– per a la descripció de la tècnica constructiva de les vies romanes, i en particular
de les diferents capes que constitueixen la seua estructura. Cal recordar, doncs, que es
tracta d’un préstec, d’una extensió de termes utilitzats en arquitectura a un camp diferent
com és l’enginyeria de camins, i per això s’ha de matisar que es tracta d’una assimilació
i no d’una vertadera identificació. Les tècniques constructives dels camins romans han
estat descrites en nombroses ocasions en la bibliografia arqueològica per autors com
Chapot (1918), Grenier (1934, 320-321), Pagliardi (a AADD, 1991: 33-35), Adam (1996:
300-302), Chevalier (1997: 110-111) i Davies (2004: 53-66), entre altres. Entre les darreres publicacions espanyoles que aborden aquesta qüestió es poden veure els treballs de
González Tascón (2002: 114-118) i Moreno Gallo (2004a: 60-187).
Un dels elements que apareixen en el poema d’Estaci (Silves, IV, 3, 47) són els umbones. Es tracta de les vorades de la calçada que la delimiten pels dos costats i en fan de
contenció. Aquesta descripció, però, es refereix a la part que resulta visible en la superfície. En efecte, el terme umbo denomina la part que sobresurt del centre de l’escut i, per
extensió, allò que és prominent (Forcellini, s. u. “Umbo”, IV: 855-856). Però aquests
murets, com es comprova repetidament en els sondeigs, naixen des de la base de la calçada i la seua funció és la de contenció de les diferents capes de materials que en formen
el agger o terraplé. Per aquesta raó sembla adequat aplicar aquest terme també a la part
soterrada d’aquests murets, l’única que es troba en les excavacions, ja que totes dues
constitueixen una unitat estructural. La seua utilització per a designar els murs de contenció de la via, però, no és freqüent en la bibliografia. La forma que adopten és la d’a—396—
[page-n-398]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
17
lineacions de pedres, de xicotets murs de contenció, que són necessaris per a contenir el
terraplé, sistema utilitzat majoritàriament en terrenys plans (Chevalier, 1997: 109 i 111;
Moreno, 2004a: 86-93). Aquests elements són clarament diferents dels margines o crepidines, voreres que devien ser freqüents en els trams de les vies més pròxims a les ciutats,
però que com va senyalar Grenier (1934: 343) no devien continuar en les zones rurals on
no eren necessàries. En ocasions, però, les vorades s’han confòs amb aquests (Palomero,
1987: 175).
Aquesta estructura lineal sol ser l’únic element de la via reconeixible superficialment
(Moreno, 2004a: 126). En terres valencianes, i de manera tant primerenca com sorprenent, Huguet (1916: 11) esmenta “los umbones que sostenían la obra” en la seua esmentada descripció de la via Augusta des de la Pobla Tornesa (la Plana Alta) en direcció nord,
no lluny del lloc on hem practicat aquest sondeig. Altres llocs on s’ha documentat aquest
element en aquesta via, seguint un ordre de nord a sud, són Traiguera (el Baix Maestrat,
Castelló), on Mundina (1873: 587) esmenta, a menys d’un quilòmetre d’aquella població, “un cordon de piedras, interrumpido de trecho en trecho, y que va directamente á
Tortosa, el cual se cree seria alguna de las vías romanas”. Aquestes restes deuen ser les
que descriu Senent (1923: 724) al camí Vell de Tortosa: “vestigis de camí formats per
llarga fila de pedres gruixudes i restes d’empedrat que es trobaren a prop de Els
Hostalets, no lluny del riu Cènia”. Possiblement eren les que estaven situades a l’encreuament amb el camí de la Fusta i encara eren visibles fins a l’any 1979 quan Morote
(2002, 88, làm. IV) les pogué fotografiar. Al camí de les Llacunes de Sant Mateu (el Baix
Maestrat) es reconeix una filera de pedres de 22 m de llargària, la presència de la qual ha
permès determinar el traçat de la via pel terme municipal d’aquesta població. Al terme
municipal de la Vall d’Alba (la Plana Alta), al costat oest de la via (la Vall d’Alba) i en
el tram immediat al nord de l’Arc de Cabanes, a 5 km al NNE del sondeig que ací presentem, P. Ulloa (en premsa) ha realitzat una excavació en els anys 1997-98 i 2003 que
ha posat al descobert un llarg tram pròxim als 35 m de la vorada. Poc més cap al sud del
lloc on es va obrir el sondeig que ací presentem es van realitzar importants extraccions
il·legals d’arena que van afectar a la via i van posar al descobert, al costat oest, un rengle
de pedres de 14’60 m de longitud. Al terme municipal de Moixent, en una traça conservada al sud de la població i al marge esquerre del riu es veu enmig del camí una filera
recta de pedres de 17 m de longitud (Arasa i Bellvís, en premsa). En l’excavació realitzada l’any 2004 al Camino Viejo de Fuente la Higuera (Villena), que s’identifica amb la
via Augusta, al costat SE es va posar al descobert un mur de contenció en una longitud
de 28 m (Arasa i Pérez Jordà, 2005).
La presència dels umbones ha estat documentada en diverses intervencions realitzades
a diferents vies. Només per citar alguns exemples, començant per Hispània, Sillières
(1990b: 417, làm. 8; 1990c: 78, Pl. 2) va practicar un sondeig en la via Emerita-Italica al
sud de Mèrida on va documentar la presència de sengles vorades formades per pedres
esquadrades. Aquesta estructura es troba també a la via de la Plata en sengles sondeigs
—397—
[page-n-399]
18
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
oberts en el tram entre Puerto de Béjar i Valdelacasa (Salamanca) i a l’entrada meridional de la ciutat de Salamanca a la vora del la riera del Zurguén (Ariño et alii, 2004: 149150, figs. 47-48). A la comarca del Maresme (Barcelona) es coneixen diversos vestigis
arqueològics de la via Augusta (Clariana, 1990: 114-116), que travessava les ciutats
d’Iluro (Mataró) i Baetulo (Badalona). A Vilassar de Mar, al mateix lloc on es va trobar
un mil·liari de l’emperador August que data dels anys 9-8 aE, la via presentava una superfície de terra i estava cenyida per dos murs de 60 cm de grossària. A Mataró, a l’altura
del llogaret de Peramàs, l’any 1961 es va trobar a 1’90 m de profunditat un mur de 95 cm
de grossària i 26 m de llargària disposat paral·lelament a l’actual camí, a la vora del qual
quedaven restes d’un paviment de terra. En aquest mateix paratge i a uns 100 m del lloc
anteriorment descrit en direcció a Mataró, l’any 1973 es va trobar el mur sud de la via i
restes d’un desguàs; els materials arqueològics associats al camí podien datar-se entre el
15 aE i el canvi d’era, el que reafermava la data de construcció de la via. A la Gàl·lia els
trobem en diversos casos reunits en les obres de Grenier (1934: 321 ss) i Chevalier (1997:
116-118). A la via Domitia, en un sondeig realitzat prop de Pinet (Hérault) es va documentar un mur de contenció del talús de la via (Lugand, 1986; a Castellvi et alii, 1997:
195). A l’Hospitalet-du-Larzac, un sondeig fet en la via que unia Rodez amb Saint
Thibéry també va permetre identificar una vorada construïda amb blocs de pedra
(Sillières i Vernhet, 1985). Els exemples són més nombrosos a Itàlia, on es podem veure
els reunits per Quilici (1992).
En la construcció de les vies no existia una metodologia única que s’aplicava sistemàticament a tots els casos. Al factor temporal, és a dir, a l’evolució de les tècniques
constructives en un llarga etapa que va des del període tardorepublicà fins al baiximperial, cal afegir el geogràfic, donat pel fet que les vies travessen diferents tipus de terrenys.
Pot dir-se que, com en les reorganitzacions centurials, s’operava sobretot secundum naturam soli i no secundum caelum, és a dir, segons les condicions reals i no sobre la base
teòrica (Rosada, a Quilici, 1992: 43). De manera general la construccció de les vies s’adapta a les característiques del terreny i als materials disponibles i segueix una metodologia constructiva prou regular: excavació d’una trinxera, construcció dels murs de contenció (umbones) i deposició de diferents capes de materials entre ells; aquests solen ser
de majors dimensions en la cimentació i més xicotets en les capes superiors, de manera
que al fons es depositen grossos códols encaixats entre les vorades i en les capes superiors graves que freqüentment constitueixen la capa de rodament. L’acumulació d’aquests
materials constitueix el terraplé de la via (agger) –especialment important quan aquesta
travessa terrenys plans– que sol quedar elevat respecte al terreny circumdant.
Al País Valencià, Morote (1979: 156-157, làm. III) va fer dos talls en la via Augusta
per tal de conéixer la seua composició. El primer el va obrir a les proximitats de la Jana
(el Baix Maestrat, Castelló), on va trobar dues capes, una superior de còdols gruixuts disposats en falca i una altra inferior de grava amb terra. El segon dels talls el va realitzar a
la Pobla Tornesa, a una distància de 400 m al NNE del que ací presentem, on va com—398—
[page-n-400]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
19
provar l’existència per davall de les dues anteriors d’una tercera capa constituïda per
pedres de grandària mitjana que formaven la caixa de la calçada. En l’esmentada excavació realitzada a la vora oest de la via Augusta prop de l’Arc de Cabanes, al terme municipal de la Vall d’Alba, Ulloa (en premsa) ha comprovat que la trinxera excavada és més
ampla que la pròpia calçada i que el terraplé quedava elevat sobre el terreny circumdant.
Ací l’excavació ha mostrat diferències en el procés constructiu en dos talls realitzats a 15
m de distància. Al sondeig sud consistia en la deposició d’una primera capa de graves,
códols i pedres de grandària xicoteta i mitjana que s’estén tant a l’exterior de la calçada
(UE 2126) com a l’interior (UE 2123) amb la finalitat de facilitar el drenatge; a continuació s’alça el mur de contenció format per 3 o 4 filades de pedres (UE 2109); l’interior
es colmata amb graves i pedres i sobre elles es deposita una capa molt compactada d’argila i pedres xicotetes (UE 2116, 2118, 2119 i 2121 ?) que podria haver servit de base a
l’enllosat. Al sondeig nord la capa inferior estava formada per pedres de grandària mitjana. Finalment, en l’excavació de Villena (Alacant) al Camino Viejo de Fuente la Higuera
hem pogut comprovar l’existència d’una sola capa de terra i pedres de proporcions grans
i mitjanes (UE 1015) assentada sobre el terreny natural i molt erosionada per l’ús i la falta
de manteniment del camí (Arasa i Pérez Jordá, 2005: 202).
Sense pretendre fer un repàs exhaustiu de les intervencions realitzades en vies del
territori hispànic, Sillières (1976: 62-65) va descriure una secció de la via Augusta visible en un canal excavat a Las Mesas de Asta on va identificar sis nivells amb un gruix
total de 1’20 m: 1) nivell inferior format per grans pedres (20-30 cm); 2) capa d’arena i
argila amb pedretes (30-40 cm), ; 3) capa d’arena, argila i pedretes (10 cm); 4) dues fileres de pedres mitjanes (25 cm); 5) superfície de rodament de grava; als laterals d’aquesta, dos margines o crepidines de 1’20 d’amplària construïts amb pedres més grans; i 6)
pedres mitjanes i tegulae corresponents a una reparació tardana. En el Camí d’Aníbal, en
una secció visible al Cortijo de los Granadinos (Las Navas de San Juan), Sillières (1977:
70-72) descriu cinc capes: 1) nivell inferior format per una filada de pedres mitjanes (1015 cm de dm); 2) capa de pedres xicotetes; 3) capa de pedres mitjanes (10 cm de dm); 4)
capa formada per dues filades de grans blocs de 0’25 cm de gruix; i 5) superfície de rodament de 5 cm de gruix formada per pedretes de 3 a 5 cm. En el tall estratigràfic practicat
per Palomero (1987: 210-212) a La Calzada (Uclés) va observar la presència de tres
capes amb una potència de 70 cm al centre i 30 cm a les vores: 1) pedres irregulars i argila compactades; 2) terra; i 3) assentament. En la via Emerita-Italica, a l’esmentat sondeig
realitzat al sud de Mèrida, el mateix Sillières (1990c: 78, Pl. 2) va documentar la presència d’una primera capa de xicotets códols disposats de forma plana, assentada sobre una
altra capa de códols gruixuts.
Moreno (2001: 46-60; 2004a: 122-142) ha reunit diversos exemples de seccions de
vies romanes de la meitat nord de la Península. Així, en la via d’Itàlia a Hispània, entre
Tritium i Burgos, a Las Mijaradas es va realitzar un sondeig l’any 2001 que va posar al
descobert un afermat constituït per successives capes de pedra calcària de tres peus de
—399—
[page-n-401]
20
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
potència rematades per una de grava d’un peu de gruix. A la Rioja, entre els rius Iregua i
Najerilla, ha documentat diverses seccions amb grans códols a la cimentació i graves en
la part superior, amb una potència total d’entre 3 i 4 peus. Una estructura semblant es pot
reconéixer en trams de la via de Turiassone (Tarazona) a Augustobriga (Muro de
Ágreda), de Clunia a Palentia, de la via de la Plata entre Asturica Augusta (Astorga) i
Emerita Augusta (Mèrida), etc. Finalment, a Corduba s’ha pogut reconéixer un tram de
la via Augusta que va ser amortitzada per la construcció del gran complex de culte imperial i del circ. El sondeig es va efectuar a 200 m de la seua entrada a la ciutat des de l’oest
per la porta de Roma (Murillo et alii, 2003: 64-65). Ací la via estava pavimentada amb
lloses irregulars de calcària i esquist de dimensions mitjanes, travades amb argila i disposades sobre una capa de 0’60 cm de potència constituïda per códols de grandària mitjana aglutinats amb argiles (rudus), perfectament compactats i anivellats per a servir de
base a la summa crusta. En un altre sondeig practicat més cap a l’est havia estat documentada anteriorment, però en aquest cas no estava enllosada sinó que es tractava d’una
via glarea strata. Aquesta via Augusta “vetus”, que arqueològicament s’ha datat en l’últim terç del segle I aE, va ser amortitzada cap a mitjan segle I dE davall d’uns potents
reblits.
També a França i Itàlia es coneixen nombrosos exemples d’intervencions en vies que
mostren en ocasions una acumulació de capes per raó d’haver estat objecte de diferents
refaccions (Grenier, 1934: 321-365; Chevalier, 1997: 114-118). En la via Domitia, a l’esmentat sondeig realitzat prop de Pinet (Hérault) es van documentar diverses capes de
terra i pedres corresponents a cinc fases diferents del camí (Lugand, 1986; Id., a Castellvi
et alii, 1997: 195-200). En la mateixa via, a Les Rives du Salaison (Crès, Hérault), es van
realitzar dos sondeigs que van mostrar una primera capa de blocs de 5’60 m d’amplària
i una potència màxima de 55 cm sobre la qual es va depositar una altra de 10 cm formada per arena, graves i resquills de calcària que formava una superfície de rodament de
3’90 d’amplària (Paya, a Castellvi et alii, 1997: 195-200). Quant a Itàlia, Adam (1996:
301-303) recull diferents exemples d’intervencions realitzades en les vies Flamínia,
Appia i Aurèlia; i els treballs reunits per Quilici (eds., 1992) permeten veure la diversitat
de solucions adoptades en la construcció de les vies.
Pel que fa a la presència de cunetes, ha estat documentada en algunes ocasions
(Chevalier, 1997: 114). La dificultat d’identificació rau en el fet que normalment estan
excavades en la terra natural i no construïdes, de manera que poden no ser fàcils d’identificar. Per exemple, Palomero (1987: 212) assenyala la presència d’una fossa al sondeig
que va realitzar a Uclés (Conca). En el cas de la via Augusta al seu pas per terres valencianes, a més del que ací presentem, Morote (1979: 156-157) va identificar una cuneta en
el costat oest de la via. I en l’excavació realitzada prop de l’Arc de Cabanes (la Vall
d’Alba) s’ha identificat part de la cuneta (UE 2125) del costat oest de la via (Ulloa, en
premsa).
L’amplària de les vies varia en funció de la seua importància i de la zona per on pas—400—
[page-n-402]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
21
sen (Grenier, 1934: 365-367; Chevalier, 1997: 114 ). En general són més amples a les
proximitats de les ciutats que en el medi rural, on és suficient una amplària que permeta
el pas de dos carros en sentit contrari, com especifica Procopi (I, 14). La seua amplària
no sol ser menor de 4’2 m, fins i tot en els llocs més allunyats i desolats, i pot arribar a
ser major en els trams amb més tràfic. Amplàries de 4 a 6 m són normals en trams allunyats de les ciutats en vies importants (Adam, 1996: 303). Un dels pocs estudis sobre
l’amplària de les vies s’ha realitzat a Britània, on Davies (2004: 73-76) ha comprovat que
sobre un nombre total de 488 punts mesurats en les principals vies la mitjana se situa en
22 peus romans (6’51 m), amb un mínim de 5 i un màxim de 65 peus i uns valors més
freqüents entre els 15 i els 20 peus. En el cas de la via Augusta, a Vilassar de Mar (el
Maresme, Barcelona), al mateix lloc on es va trobar un mil·liari de l’emperador August
(9-8 aE), la via tenia una amplària de 9 m, uns 30’4 peus (Clariana, 1990: 114-116). A
Andalusia, Sillières (1976: 63-64) dóna una amplària de la calçada a Las Mesas de Asta
de 5’40 m (19 peus), que sumats als margines laterals fa un total de 7’80 m (26 peus).
En el cas de la via Augusta al seu pas pel País Valencià, les dades exactes sobre la seua
amplària són escasses per raó de les poques excavacions que s’hi han pogut efectuar.
L’única referència segura és l’excavació de Villena, on té una amplària de 5’80 m (uns
19’5 peus) en un lloc pla i igualment allunyat de qualsevol ciutat (Arasa i Pérez Jordà,
2005: 203). Aquesta amplària s’aproxima a la que, segons Higini, va establir l’emperador August per al kardo maximus de les terres centuriades, de 20 peus (5,9 m) d’amplària. En els casos de les trinxeres excavades per a salvar accidents fluvials, com ara el pas
del riu de la Sénia –a l’entrada de la via en terres valencianes–, el camí Vell de Tortosa
remunta l’escàs desnivell del marge sud del riu per una trinxera de 5 m d’amplària; en el
pas del riu Cervol (Traiguera), en el marge sud el camí segueix una profunda trinxera de
5 m d’amplària i fins a 4’7 m de profunditat que presenta una pronunciada pendent. En
el casos de les trinxeres excavades per a suavitzar la rasant del camí al pas de llomes de
baixa altura, les amplàries documentades són de poc més de 3 m en els casos de Sant
Mateu i Vilafamés. L’amplària registrada ací, doncs, és la major documentada fins al
moment en el tram valencià de la via Augusta i resulta considerable tenint en compte les
característiques del lloc per on passa la via.
BIBLIOGRAFIA
AADD (1991): Viae Publicae Romanae. Roma.
ADAM, J.P. (1996): La construccción romana. Materiales y técnicas. León.
ARASA I GIL, F. (1989): “L’Hostalot (La Vilanova d’Alcolea, Castelló). Una posible estación de la Vía
Augusta”. XIX CNA, p. 769-778.
ARASA I GIL, F. (1992): “Els mil·liaris del País Valencià”. Fonaments, 8, Barcelona, p. 232-269.
—401—
[page-n-403]
22
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
ARASA I GIL, F. (1994): “Un nuevo miliario de Caracalla encontrado en la Vía Augusta (Vilanova
d’Alcolea, Castellón)”. Zephyrus, XLVI, Salamanca, p. 243-251.
ARASA I GIL, F. (2003): “L’època romana”. Borriol (Vol. I), Universitat Jaume I, Castelló de la Plana,
p. 263-288.
ARASA I GIL, F. (en premsa): “El trazado de la Vía Augusta en tierras valencianas”. Catastros, hábitats y Vía Romana. Estrategia de investigación del espacio rural en época romana, Valencia.
ARASA, F. i BELLVÍS, A. (en premsa): “El territorio de Saetabis: poblamiento y vías de comunicación”.
Historia de Xàtiva.
ARASA, F. i PÉREZ JORDÀ, G. (2005): “Intervencions en la via Augusta a la Font de la Figuera
(València) i Villena (Alacant)”. Saguntum, 37, Valencia, p. 199-207.
ARASA, F. i ROSSELLÓ, V. (1995): Les vies romanes del territori valencià. València.
ARIÑO, E.; GURT, J.M.ª i PALET, J.M.ª (2004): El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la
Hispania romana. Salamanca.
BALBÁS, J.A. (1892): El libro de la provincia de Castellón. Valencia.
CASTAGNOLI, F.; COLINI, A.-M. i MARCHIA, G. (1973): La via Appia. Bari.
CASTELLVÍ, G. et alii (1997): Voies romaines du Rhône à l’Èbre: via Domitia et via Augusta. Documents d’Archéologie Française, 61, Paris.
CAVANILLES POLOP, A.J. (1795): Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura,
Población y frutos del Reyno de Valencia, I. Madrid.
CHABRET FRAGA, A. (1905): Vías romanas de la provincia de Castellón de la Plana. Castellón
[1978].
CHAPOT, V. (1918): s. v. “Via”, a Daremberg, C.; Saglio, E. i Pottier, E. (1877-1918): Dictionnaire des
Antiquités grecques et romaines, V. Paris, p. 784-787.
CHEVALIER, R. (1997): Les voies romaines. Paris.
CLARIANA ROIG, J.F. (1990): “Aproximación a la red viaria de la comarca del Maresme”. Actas del
Simposio sobre la Red Viaria de Hispania Romana, Zaragoza, p. 113-129.
CORELL, J. (2005): Inscripcions romanes del País Valencià. II. 1. L’Alt Palància, Edeba, Lesera i els
seus territoris. 2. Els mil·liaris del País Valencià. València.
DAVIES, H. (2004): Roads in roman Britain. Gloucestershire.
DUVAL, P.-M. (1959): “Construction d’une voie romaine d’après les textes antiques”. Bulletin de la
Société Nationale des Antiquaires de France, Paris, p. 176-186.
ESTEVE GÁLVEZ, F. (1986): “L’amollonament de la Via Augusta en el Pla de l’Arc”. Estudis
Castellonencs, 3, Castelló de la Plana, p. 243-274.
ESTEVE I GÁLVEZ, F. (2003): La via romana de Dertosa a Saguntum. Castelló.
FORCELLINI, A. (1864-1926): Lexicon Totius Latinitatis. Bononia.
FUSTIER, P. (1963): “Étude technique sur un texte de l’empereur Julien relatif à la constitution des
voies romaines”. Revue des Études Anciennes, LXV, Bordeaux, p. 114-121.
GONZÁLEZ TASCÓN, I. dir. (2002): Artifex. Ingeniería romana en España. Madrid.
—402—
[page-n-404]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
23
GRENIER, A. (1934): Manuel d’archéologie gallo-romaine. 2. L’archéologie du sol. 1. Les routes.
Paris [1985].
HUGUET, R. (1916): “Vías romanas en la provincia de Castellón”. Almanaque “Las Provincias”,
Valencia, p. 113-118.
HUGUET, R. (s. a.): “Vías romanas”, a C. Sarthou Carreres: Geografía General del Reino de Valencia.
Provincia de Castellón. Barcelona.
LOSTAL PROS, J. (1992): Los miliarios de la provincia Tarraconense. Zaragoza.
LUGAND, M. (1986): “Observations sur le mode de construction d’une voie romaine: une coupe de la
Voie Domitienne sur une commune du bassin de Thau (Pinet, Hérault)”. Archéologie en Languedoc, 4, Sète, p. 165-172.
MORENO GALLO, I. (2001): Descripción de la vía romana de Italia a Hispania en las provincias de
Burgos y Palencia. Salamanca.
MORENO GALLO, I. (2004a): Vías romanas. Ingeniería y técnica constructiva. Madrid.
MORENO GALLO, I. (2004b): “Topografía romana”. Elementos de ingeniería romana, Tarragona, p.
25-68.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (1979): “El trazado de la Vía Augusta desde Tarracone a Carthagine
Spartaria. Una aproximación a su estudio”. Saguntum-PLAV, 14, Valencia, p. 139-164.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (2002): La vía Augusta y otras calzadas en la comunidad Valenciana. 2
vols., Serie Arqueológica, 19, Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia.
MOROTE BARBERÁ, J.G. coord. (2004): Cuaderno de viaje. La vía Augusta a su paso por la
Comunidad Valenciana. Valencia.
MUNDINA MILALLAVE, B. (1873): Historia, geografía y estadística de la provincia de Castellón.
Castellón.
MUÑOZ CATALÁ, A. (1972), “Algunas observaciones sobre las vías romanas de la provincia de
Castellón”. Archivo de Prehistoria Levantina, XIII, Valencia, p. 149-160.
MURILLO, J.F. et alii (2003): “El templo de la C/ Claudio Marcelo (Córdoba). Aproximación al foro
provincial de la Bética”. Romula, 2, Sevilla, p. 53-88.
PALOMERO PLAZA, S. (1987): Las vías romanas en la provincia de Cuenca. Cuenca.
QUILICI, L. ed. (1968): La via Aurelia da Roma a Forum Aurelii. Roma.
QUILICI, L. i S. eds. (1992): Tecnica stradale romana. Roma [1999].
SAAVEDRA, E. (1863): Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de don Eduardo Saavedra el día 28 de Diciembre de 1862. Madrid.
SENENT IBÁÑEZ, J.J. (1923): “Del riu Cènia al Millars. - La Via Romana”. Anuari de l’Institut
d’Estudis Catalans, VI, Barcelona, p. 723-724.
SILLIÈRES, P. (1976): “La via Augusta de Cordoue à Cadix. Documents du XVIIIe s. et photographies
aériennes pour une étude de topographie historique”. Mélanges de la Casa de Velázquez, XII, Paris,
p. 27-67.
SILLIÈRES, P. (1977): “Le ‘Camino de Aníbal’. Itinéraire des gobelets de Vicarello, de Castulo a
Saetabis”. Mélanges de la Casa de Velázquez, XIII, Paris, p. 32-83.
—403—
[page-n-405]
24
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
SILLIÈRES, P. (1990a): Les voies de communication de l’Hispanie Méridionale. Paris.
SILLIÈRES, P. (1990b): “La búsqueda de las calzadas romanas: desde la foto-interpretación hasta el
sondeo”. Actas del Simposio sobre la Red Viaria de Hispania Romana, Zaragoza, p. 411-430.
SILLIÈRES, P. (1990c): “Voies romaines et limites de provinces et de cités en Lusitanie”. Les villes de
Lusitanie romaine. Hiérarchies et territorires, Paris, p. 73-88.
SILLIÈRES, P. i VERNHET, A. (1985): “La voie romaine Segodunum-Cessero à l’Hospitalet-duLarzac”. Routes du Sud de la France, Colloque du 110e Congrès National des Societés Savantes,
Paris, p. 80-89.
ULLOA, P. (en premsa): “Excavaciones en la Vía Augusta en Vall d’Alba (Castellón)”. Catastros, hábitats y Vía Romana. Estrategia de investigación del espacio rural en época romana, Valencia.
ULLOA, P. i GRANGEL, E. (1996): “Ildum. Mansio romana junto a la vía Augusta (la Vilanova d’Alcolea, Castellón)”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 17, Castellón, p. 349-365.
—404—
[page-n-406]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Danilo MAZZOLENI*, Karen ILARDI**, Alessandra NEGRONI***
e Ferran ARASA****
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA
DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
ABSTRACT: Roman Inscriptions in the Prehistoric Museum of Valencia. This essay considers a little group of inscriptions which are part of an archaeological collection, formed in Rome
and now preserved in the Prehistoric Museum of Valencia. Ten of the sixteen latin inscriptions here
considered are pagan, five Christian and one post-classical; for every piece there’s a short description and a picture, an interpretative transcription and a commentary. Most of texts have a funerary
character, except for one, which is probably honorary, and the post-classical text which contains an
exorcism against the devil.
KEY WORDS: Collection, Christian epigraphy, Latin epigraphy, Post-classical epigraphy,
Rome.
RÉSUMÉ: Quelques inscriptions romaines au Musée Préhistorique de Valencia. L’article
examine un groupe d’inscriptions de la collection archéologique qui s’est rassamblée à Rome et elle
est conservée actuellement au Musée Préhistorique de Valencia. Seize épigraphes latines seront
analysées: dix païennes, cinq chrétiennes et une moderne. Pour chacune de ces inscriptions, correspond une petite description brève, dotée de la photographie, de la transcription et du commentaire.
La plupart de ces inscriptions est sépulcrale, sauf une honoraire et l’inscription moderne qui contient une conjuration contre le diable.
MOTS-CLÉ: Collection, Épigraphie Chrétienne, Épigraphie Latine, Épigraphie Moderne,
Rome.
*
**
***
****
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Via Napoleone III 1, 00185 Roma - Italia. e-mail: piac@piac.it
Viale Londra 22 E, 00142 Roma - Italia. e-mail: karen_ilardi@hotmail.com
Via S. Rocco 24, 00047 Marino (Roma) - Italia. e-mail: asingr@tiscali.it; anegroni@inwind.it
Departament de Prehistòria i Arqueologia - Universitat de València. Av. Blasco Ibáñez, 28, 46010 València.
e-mail: Ferran.Arasa@uv.es
—405—
[page-n-407]
2
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
INTRODUZIONE
Il gruppo di sedici iscrizioni che si studiano in questa sede fa parte di una collezione
archeologica riunita da don Salvador Pallarés Ciscar fra gli anni 1946 e 1954 a Roma,
dove egli era stato destinato per molti anni come sacerdote.
A questi reperti si aggiungono 43 lucerne, 12 terrecotte, 10 piatti e ciotole di ceramica, una testina e due piccoli torsi mutili di marmo e un’anforetta. Questi pezzi furono
acquisiti nel mercato di antichità di Porta Portese e provengono per lo più dalle catacombe.
Nel 1996 don Pallarés Ciscar donò la sua collezione al Museo di Valencia, dove essa
è attualmente conservata. L’atto di donazione risale al 1° febbraio di quell’anno e in tale
documento si specificano tutti gli oggetti che la compongono.
La collezione epigrafica è formata da 10 iscrizioni pagane, 5 cristiane e una moderna.1 Per il suo studio essa si presenta raggruppata secondo tale criterio e numerata secondo il catalogo corrispondente ai pezzi esposti. Questa classificazione coincide con quella
delle riproduzioni fotografiche, in questo caso digitali.
La maggior parte delle iscrizioni è esposta nelle Sale Permanenti relative al Mondo
Romano del Museo di Preistoria, mentre quanto resta è depositato nei magazzini (numeri 23682, 23686, 23687, 23692 e 23693). In genere, lo stato di conservazione è buono, ad
eccezione di fratture antiche che hanno danneggiato in particolare il n. 23682. Per quanto concerne il materiale, tutte le lapidi sono di marmo —per lo più bianco—, salvo la
numero 23694, che è di breccia.
Per la maggior parte sono epigrafi funerarie, eccetto la n. 23682, che potrebbe essere funeraria o onoraria, la n. 23694, che sembra riferirsi all’acquisto di un sepolcro, la n.
23695, troppo frammentaria per una sua identificazione e l’iscrizione moderna 23686,
che contiene uno scongiuro contro il diavolo.
Le epigrafi romane si possono attribuire generalmente ai secoli I-II, salvo le n. 23692
e 23693, del III secolo. La datazione delle lapidi cristiane si pone fra i secoli IV e VI,
mentre il testo moderno si potrebbe riferire ai secoli XVI o XVII.2
1
2
Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento al Dott. Emilio Rodriguez Almeida, che realizzò una prima lettura delle iscrizioni e ci diede un primo orientamento per il loro studio.
Il professor Ferran Arasa propose di pubblicare questi materiali in collaborazione con il Collega Philippe Pergola, avendone già dato
una prima lettura e un commento di base. Lo stesso Pergola ritenne opportuno che di questi interessanti materiali si interessasse il
sottoscritto, vista la sua specialità di docente di Epigrafia classica e cristiana al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma.
Per affrettare, comunque, i tempi di edizione dell’articolo, di fronte a tanti impegni di routine, ai quali devo fare fronte (anche
come Rettore pro tempore del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana), a mia volta suggerii al professor Arasa di affiancarci
in questo lavoro due mie ex-allieve, specializzande dell’Istituto ed esperte di epigrafia latina, cioè le dottoresse Karen Ilardi e
Alessandra Negroni ed egli accettò tale opportunità.
In tal modo, questo articolo esce a più firme: a quella dell’ispiratore di questo contributo, Ferran Arasa, si affiancano quella del
sottoscritto, che ha curato il commento delle iscrizioni cristiane e quelle di Karen Ilardi e Alessandra Negroni, che si sono divise i materiali pagani. In particulare la dottoressa Ilardi ha curato la redazione delle schede nº 23687, 23688, 23690, 23692, 23693,
mentre la dottoressa Negroni ha realizzato le schede nº 23682, 23684, 23685, 23689, 23691.
Un ringraziamento particolare va doverosamente a Ferran Arasa, che con molta disponibilità e liberalità ha cercato la nostra collaborazione e ha favorito in ogni modo la pubblicazione di questo articolo. (D. Mazzoleni)
—406—
[page-n-408]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
3
ISCRIZIONI PAGANE3
23682 - Frammento centrale (epigrafico tipo E4) di una lastra di marmo bianco con
venature grigiastre, costituito da due frammenti contigui, la cui superficie levigata è costellata di piccole incrostazioni. Il testo è inciso con solco ampio e profondo e le parole
sono sempre separate da segni divisori circolari o a triangolo rovesciato (in R. 2 c’è un
segno divisorio anche all’interno di parola); in R. 5 e in R. 6 sono presenti delle soprallineature. Misure: 19 x 20,7 x 2,7; lettere: 2,5; interlinea: 1,3-0,4 (fig. 1). Inedita.
-----[- - -]+++[- - -]
[- - - provin]c(iae?) Afric(ae?) p[- - -]
[- - -]+ praef(ect-) eq[(uitum) - - -]
[- - -]co in exp[editione - - -]
[- - - praef(ect-) al]ae II Fl(aviae), tr[ib(un-) - - -]
[- - -]+ ++[- - -]
- - - - - -?
R. 1: si notano un’apicatura presso lo spigolo sinistro, un segno curvilineo sopra la
R (interpretabile come una C, una G o una O) e la traccia di un’apicatura sopra la I della
seconda riga. R. 2: segno divisorio dopo la A, dovuto ad un errore. R. 3: all’inizio si vede
un’asta obliqua, che potrebbe essere parte di una M o di una A con la traversa non più
leggibile; la penultima lettera, che pare una E, ma potrebbe essere una F con l’apicatura
inferiore tanto lunga da sembrare un braccio orizzontale, è divisa dall’ultima da un segno
divisorio; in fine riga si vede parte di una curva, che potrebbe appartenere tanto a una Q
quanto a una O, una C o una G. R. 6: si nota un tratto orizzontale che potrebbe essere il
braccio superiore di una E o di una F oppure, meno probabilmente, parte della traversa
di una T; seguono due caratteri soprallineati, il primo dei quali con andamento curvilineo
(C o G o S) e il secondo caratterizzato da un tratto verticale.
Lo stato estremamente lacunoso dell’epigrafe purtroppo non consente di attribuirla
con certezza ad alcuna classe epigrafica. Appare chiaro, tuttavia, che in essa era riportato il cursus honorum di un membro dell’ordine equestre, il cui nome doveva essere con
tutta verosimiglianza scritto nelle prime righe in alto.
Il cursus è elencato in senso discendente, partendo dalla carica più importante fino
ad arrivare a quella meno rilevante.
3
4
In primo luogo desideriamo ringraziare il Prof. Ferran Arasa e il Prof. Danilo Mazzoleni per averci dato l’occasione di studiare
questo materiale. Un doveroso ringraziamento va poi al Prof. Silvio Panciera e al Prof. Marc Mayer, prodighi dispensatori di preziosi consigli e suggerimenti. Si desidera inoltre ringraziare il Prof. I. Di Stefano Manzella, il Prof. W. Eck e il Prof. J. Scheid;
resta fermo che gli autori si assumono piena responsabilità di ciò che è scritto in questo contributo. (K. Ilardi, A. Negroni)
Per la classificazione delle lacune e dei frammenti epigrafici vedi (Di Stefano Manzella, 1987: 169-176). Per la trascrizione è
stato utilizzato il metodo Krummrey – Panciera, con l’unica eccezione per le lettere identificabili in base al contesto, che, anziché essere rese con il punto sotto, sono state segnalate in carattere grassetto.
—407—
[page-n-409]
4
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
23682
23684
23685
23687
23688
23689
Fig. 1
—408—
[page-n-410]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
5
Alla R. 2 si legge la parola Africae abbreviata, preceduta da una C, che potrebbe essere la parte finale dell’abbreviazione provinc(iae) o provinc(iarum), ad indicare l’ambito
territoriale nel quale l’ignoto personaggio di questa iscrizione esercitò probabilmente una
procuratela.5 La P che si trova all’estremità destra della riga potrebbe essere l’iniziale
della parola Proconsularis, da riferire alla precedente Africae, oppure del nome di un’altra provincia, in cui il nostro eques esercitò lo stesso tipo di incarico che svolse anche in
Africa,6 oppure l’iniziale di un’altra carica differente.
Nella riga successiva si menziona una prefettura, ma la difficoltà di lettura della
penultima lettera della riga, tuttavia, dà luogo a due possibilità di scioglimento. Se infatti si considera tale lettera una F con un’apicatura inferiore molto allungata, deve essere
interpretata come l’abbreviazione della parola f(abrum), seguita da una parola iniziante
per Q, O, C o G: si potrebbe pensare, per esempio, a c[orona], intesa come una decorazione militare conferita da un imperatore in occasione di una spedizione militare, citata
probabilmente nella R. 4.
L’ipotesi più verosimile sembra però quella avanzata già in sede di trascrizione, ossia
che si tratti di una E seguita da una Q, visibile solo in parte e separata da quest’ultima da
un segno divisorio posto in posizione erronea, come nel caso di Africae in R. 2.
Le prime due lettere leggibili in R. 4 costituiscono sicuramente la desinenza di un
nome, ma non è possibile stabilire con certezza quale. Ipotizzando che nella riga precedente si facesse riferimento ad una decorazione militare, si dovrebbe supporre che
[- - -]co sia la parte terminale di un appellativo aggiunto agli elementi di base della formula onomastica dell’imperatore che conferì tale decorazione. Si avrebbero di conseguenza varie ipotesi di integrazione: Germanico, Dacico, Parthico, Adiabenico, etc.7
Tuttavia, solitamente, in questi casi la formula onomastica dell’imperatore è molto ridotta e consiste nel solo cognomen o, al massimo, nei tria nomina.8 L’unica eccezione è costituita da un’iscrizione siriana di Berytus (oggi Beirut, in Libano), in cui compare la formula onomastica di Traiano completa di tutti i suoi appellativi.9 Un’altra ipotesi, più pro5
6
7
8
9
Non è chiaro di che tipo di procuratela si tratti. In genere coloro che avevano rivestito le tres militiae accedevano per prima cosa
alle procuratele sessagenarie o centenarie, mentre coloro che avevano espletato anche la militia quarta accedevano più direttamente alle procuratele di rango centenario (Pflaum, 1974: 56-57; Birley, 1988: 106-107), come sembra si possa supporre in questo caso. Se si trattava effettivamente di una carica di rango centenario, potrebbe essere quella di procurator IIII publicorum
Africae o di procurator provinciae Africae tractus Karthaginiensis (Pflaum, 1960-1961: 1092-1095; Pflaum, 1982: 142).
Per carriere con procuratele svolte in una o più province vedi, per esempio, CIL, III 5211-5215, 5776; CIL, V 875; CIL, VI 1449,
1625a; CIL, X 3847.
Se si accetta l’ipotesi che la spedizione a cui si fa riferimento sia stata condotta contro i Parti (vedi infra), è evidente che l’appellativo deve riferirsi ad uno degli imperatori citati di seguito e si possono avanzare varie supposizioni: [Parthi]co, comune a tutti;
[Germani]co riferibile a Traiano, Marco Aurelio e Caracalla; [Daci]co, appellativo sia di Traiano che di Caracalla; [Arabi]co o
[Adiabeni]co, riferibili a Settimio Severo e a Caracalla; [Medi]co e [Armenia]co comuni a Marco Aurelio e Lucio Vero, oppure
[Sarmati]co ricollegabile al solo Marco Aurelio (Kienast, 1996: 122-124, 156-159, 162-165).
Cfr. per esempio CIL, VI 1523 = ILS 1092; CIL, VI 1838 = CIL, III 263,02 = ILS 2727; CIL, VI 3505, 41140; CIL, VIII 6706 =
ILS 1065; CIL, XIV 3612 = CIL, IX 608*,1 = ILS 1025; AE 1960, 28 = AE 1962, 278; AE 1994, 1392; AE 1995, 1021.
AE 1912, 179. A questo caso si può forse aggiungere CIL, XII 3169 = AE 1982, 678, in cui compare prima la formula onomastica completa di Traiano con tutti i suoi appellativi e, poco dopo, si dice: ...in expeditione Dacica prima qua donatus est ab eodem
imperatore coronis IIII murali vallari classica aurea] / hastis puris IIII v[exill(is) IIII argenteis]...
—409—
[page-n-411]
6
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
babile, è invece che [- - -]co sia la desinenza del nome della zona in cui il nostro cavaliere esercitò una carica, forse proprio quella di praefectus indicata in R. 3. Un parallelo
può essere per esempio riscontrato in un’iscrizione spagnola,10 in cui si menziona un
praef(ecto) vexillariorum in Trachia XV [numerorum]; altri esempi simili possono essere forniti da alcune iscrizioni provenienti da Tusculum,11 da Aquino,12 da Zuglio.13 In questo caso si possono proporre le integrazioni [in Illyri]co o [in Nori]co.
Di seguito sembra di poter leggere l’espressione in expeditione, forse scritta per esteso, come nella maggior parte dei casi in cui essa è attestata epigraficamente.14 Tra la X e
la P si vede tuttavia un segno divisorio, che, sebbene non sia determinante (cfr. il già citato caso di Africae in R. 2), potrebbe indicare un’abbreviazione della parola expeditione
ridotta solo alle prime due lettere e l’appartenenza della P all’inizio di un’altra parola, per
esempio all’aggettivo qualificante la spedizione, che potrebbe essere Parthica.15
Prima di questa spedizione il nostro eques era stato praefectus di un reparto di cavalleria, di cui si è conservato quasi per intero il nome: l’ala II Flavia.
Poi si menziona la carica immediatamente precedente nella carriera, ossia quella di
tribunus. Infatti pare poco probabile, sebbene non lo si possa escludere, che le ultime due
lettere della R. 5, siano da considerare come la parte iniziale di un appellativo legato al
nome dell’ala II Flavia, in riferimento alla quale non sono finora noti appellativi inizianti per Tr-.
Molto probabilmente la prima carica rivestita dal personaggio di questa iscrizione fu
quella di prefetto di una coorte ausiliaria, che doveva essere nominata nelle righe perdute in basso. Nella R. 6 si scorgono le tracce di almeno tre caratteri, di cui gli ultimi due
soprallineati e separati dal precedente da una spaziatura più ampia. Potrebbe trattarsi del
genitivo di un nome, seguito forse dal termine milliaria, espresso con il segno derivato
da quello che identificava la lettera phi dell’alfabeto greco occidentale e che i Romani
usavano col valore di mille.16 Se è così, il nome di questa coorte potrebbe essere collegato con la carica di tribunus, indicata alla fine della R. 5.
Purtroppo gli elementi a disposizione non consentono, almeno al momento, di identificare l’eques di questa iscrizione con un personaggio altrimenti noto. La paleografia e
il formulario inducono a datare l’iscrizione tra la metà e la fine del II secolo d.C.
10
11
12
13
14
15
16
CIL, II 3272; vedi anche (Saxer, 1967: 9 n. 7).
AE 1895, 122 = AE 1905, 14 = ILS 8965.
AE 1973, 188.
CIL, V 1838 = ILS 1349 e CIL, V 1839.
Expeditione compare quasi sempre scritto per esteso, ma si trovano anche le forme abbreviate: expedition(e) in CIL, VI 1838 =
CIL, III 263*,02 = ILS 2727; CIL, VIII 6706 = ILS 1065; CIL, XVI 99 = ILS 9056; exped(itione) in AE 1936, 84; AE 1941, 10;
AE 1994, 1392 e 1480; exp(editione) in CIL, III 5218 = 11691 = ILS 2309.
Si conoscono diverse spedizioni contro i Parti: una avvenne tra il 113 e il 117 d.C. sotto il regno di Traiano, una all’inizio del
regno di Antonino Pio, una tra il 165 e il 166 sotto il regno di Marco Aurelio e Lucio Vero, una tra il 194 e il 196 e una tra il 197
e il 199 sotto Settimio Severo e una con Caracalla nel 211 d.C.; cfr. RE, XVIII, 4, colonne 1987-2029, s.v. Parthia; (Rosenberger,
1992: 94-95, 99-103, 112, 115, 117).
(Di Stefano Manzella, 1987: 159). Per un uso simile del numerale vedi per esempio AE 1995, 1021 da Aime in Francia (Bérard,
1995: 347-352).
—410—
[page-n-412]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
7
23684 - Lastra rettangolare di marmo bianco, pertinente all’arredo parietale di un
monumentum columbariorum, mutila a destra (lacuna epigrafica tipo CFI). A sinistra
resta ancora uno dei chiodi in ferro che servivano per l’affissione della lastra alla parete,
mentre a destra si conserva solo una minima traccia del foro in frattura. Sul lato superiore si vede un foro non passante, del diametro di 6 mm e profondo 9 mm, forse realizzato
in occasione di un allestimento moderno. La superficie è levigata e i margini sono appena segnati da lievissime scheggiature. Lo specchio epigrafico occupa tutta la faccia anteriore ed è delimitato da una cornice incisa decorata a denti di lupo.17 Il testo è centrato e
venne realizzato con l’ausilio di linee guida, parzialmente ancora visibili; i segni divisori sono triangolari. Misure: 11,7 x 20,2 x 3; specchio: 10,9 x 19,2; lettere: 1,5-2,3; interlinea: 0,6-0,4 (fig. 1). Inedita.
T(iti) Ligari T(iti) [l(iberti)]
Philargur[i].
Ligaria T(iti) l(iberta)
Eleutheri[s].
L’iscrizione, realizzata in caratteri eleganti, che diminuiscono di dimensioni man
mano che si procede dalla prima alla quarta riga, riporta semplicemente le formule onomastiche dei defunti, ai quali erano destinati i due posti nella nicchia del colombario vicino alla quale era affissa la lastra.
Il primo ad essere menzionato è un uomo, la cui formula onomastica, in genitivo, è
completa dei tria nomina e che perciò doveva essere di condizione libera. La lacuna sulla
destra non consente di avere certezza sul fatto se egli fosse libero dalla nascita o fosse
uno schiavo manomesso. Tuttavia, il fatto che l’uomo porti un cognomen di origine
greca, particolarmente diffuso fra gli schiavi e i liberti di Roma fra la fine del I secolo
a.C. e la metà del I d.C.,18 fa ritenere più verosimile che egli fosse un liberto e non un
ingenuus. È invece chiara la condizione giuridica della seconda persona menzionata nelle
righe 3 e 4: una liberta, la cui formula onomastica è completa, se si fa eccezione della
desinenza del cognomen. Esso potrebbe essere integrato sia nel modo proposto che
Eleutheria, ma la prima ipotesi sembra più probabile, data la maggior frequenza con la
quale è attestato il nome Eleutheris.19
Non è chiaro quale tipo di rapporto ci fosse fra i due defunti. La donna potrebbe essere stata liberta di Philargurus, ma è forse più verosimile pensare che entrambi fossero
17
18
19
Una decorazione simile si trova anche nelle lastrine di colombario CIL, VI 34374, add. p. 3919, 38392, 35738 e 27553, cfr.
(Gregori y Mattei, 1999: 348-349 n. 1060-1063).
(Solin, 2003: 815-818).
Eleutheris è attestato in ambito urbano 70 volte, oltre la metà delle quali in relazione a schiave o liberte; Eleutheria invece è nota
da un’unica iscrizione romana (ICUR, I 1426; Solin, 2003: 911-912).
—411—
[page-n-413]
8
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
colliberti di un altro non identificabile Titus Ligarius, forse un discendente del T. Ligarius,
fratello di quel Quintus per il quale Cicerone pronunciò la sua orazione Pro Ligario.20
Il formulario, l’onomastica e la paleografia suggeriscono una datazione intorno alla
prima metà del I secolo d.C.
23685 - Lastra rettangolare di marmo bianco pertinente all’arredo parietale di un
ignoto monumento sepolcrale, integra, scheggiata lungo i margini e leggermente corrosa,
con la superficie levigata costellata di piccole incrostazioni. Sul retro, sbozzato grossolanamente, si notano tracce di malta. Lo specchio epigrafico è aperto in basso e delimitato
lungo il lato superiore da due linee rette incise parallele e lungo quelli sinistro e destro da
un’unica linea incisa. I caratteri sono incisi, con lettere montanti nelle prime due righe, e
i segni divisori triangolari. Misure: 14,2 x 30,2 x 4; specchio: 12,8 x 27,1; lettere: 3-2;
interlinea: 0,5-0,4 (fig. 1). Inedita.
Opetreia C(aii) l(iberta) Tima.
Sanctitatem
una cum fide
secum.
R. 1: T montanti; nesso MA. R. 2: prima e seconda T montanti.
L’iscrizione si apre con la formula onomastica della defunta, che contiene in sé elementi particolari. Innanzi tutto il gentilizio, Opetreius, piuttosto raro, in quanto attestato
una sola volta in Macedonia,21 cinque tra il basso Lazio e il Sannio22 e sedici a Roma.23
Wilhelm Schulze fa derivare tale gentilizio dall’antico praenomen Opiter, attestato per il
capostipite dei patrizi Verginii.24 Allo stato attuale della ricerca non si conoscono personaggi importanti appartenenti alla gens Opetreia e non possiamo identificare il patrono
della nostra defunta. Ancora più raro è il cognomen, che è una variante del grecanico
Time, noto in ambito urbano soltanto in cinque casi, tre dei quali da riferire a persone di
condizione sociale incerta e due a schiave.25
A partire dalla riga 2 si legge un’espressione molto particolare e inconsueta, per la
quale non si sono trovati confronti,26 volta ad esaltare le doti della defunta, e specificamente la sua sanctitas e la sua fides. Il concetto di sanctitas, riferito ad una donna, equi20
21
22
23
24
25
26
RE, XIII, 1, s.v. Ligarius.
CIL, III 674.
CIL, IX 1783 (Beneventum), 2714 (Aesernia); CIL, X 5418 (Aquinum), 5664 (Frusino), 8058,62 (Pompeii).
CIL, VI 5331, 6656, 7859, 11705, 13592, 23495-23498, 36002-36003, 38696.
Cfr. RE, XV, s.v. Opiter; (Schulze, 1904: 434).
(Solin, 2003: 1346).
Un’espressione simile si riscontra nell’epitaffio di una liberta della sorella di T. Statilius Taurus (CIL, VI 6214 = Caldelli y Ricci,
1999: 88 n. 47), in cui alla fine si legge: ... bonitatem suam et / fidem bonam secum apstulit (!). / Have et tu memineris. Nel carme
sepolcrale del giovane cristiano Dextrianus, invece, il termine fides è probabilmente inteso nel significato di fede religiosa, cfr.
CIL, XII 592 = CLE 769, versi 8-9: ... Non aliud umquam habuit nisi cum bonitate fidem, / nec defuit illi eligans cum verecundia
pudor...
—412—
[page-n-414]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
9
vale a quello di “morigeratezza”,27 mentre la fides è intesa come “onorabilità, lealtà, onestà, sincerità”28 e il riferimento ad essa è ampiamente diffuso negli elogi dei defunti.29
Troviamo i due termini accoppiati nell’epitaffio romano di Clodia Secunda, in cui vengono elencate in versi le qualità della defunta.30
La struttura grammaticale del testo, con l’accusativo sanctitatem, presuppone l’utilizzo di un verbo transitivo, che tuttavia manca. Dal momento che il margine inferiore
della lastra sembra essere quello originario, si deve escludere l’ipotesi che tale verbo
fosse scritto in una riga in basso successivamente perduta. Appare, invece, più logico
pensare all’uso di un verbo comune, che poteva essere lasciato sottinteso senza che ciò
limitasse la comprensione del testo, come per esempio habuit,31 tulit32 o abstulit.33
La paleografia, l’onomastica e il formulario indicano una datazione nella prima metà
del I secolo d.C.
23687 - Frammento marginale sinistro (epigrafico tipo ADG) di una lastra di marmo
bianco con venature grigie. Lo specchio epigrafico è delimitato da due linee rette incise
parallele. La superficie è levigata ed è coperta da piccole incrostazioni, mentre il retro
appare sbozzato grossolanamente. La grafia e l’impaginazione sono accurate e sono presenti in R. 3 segni divisori a triangolo rovesciato. Misure: 19,7 x 17,4 x 5,1; lettere: 2,51,7; interlinea: 1,7-1,4 (fig. 1). Inedita.
D(is) [M(anibus)].
Licin[ia - - - fecit]
sibi et [- - -]
27
28
29
30
31
32
33
(Santi, 2002: 246-247, 253). Per altre attestazioni epigrafiche del termine sanctitas vedi: CIL, VI 1398 = ILS 1204; 2136 = 32405;
2143 = 32407; 2145 = 32408 = ILS 1261; 2205; 32415 = ILS 4932; CIL, VIII 3694; CIL, X 325; 2754; AE 1967, 63; AE 1994,
556. Cfr. inoltre AE 1986, 105.
Su questo significato di fides cfr. TLL, VI, 1, s.v. fides, specialmente le colonne 664 e seguenti; vedi inoltre (D’Agostino, 1961).
Tra le attestazioni epigrafiche in cui il termine compare con questo significato si possono citare come esempi: CIL, II 3449 = ILS
8407 da Cartagena); CIL, VI 10627, 11357, 12853 = 34060, 24197, 25427; CIL, VIII 7228 (da Cirta); AE 1974, 323 = AE 1980,
431 (da Rusellae in Etruria).
(Cugusi, 1996: 328-329; Zambelli, 1968: 364; Fele et al., 1988: 371-374).
CIL, VI 4379, add. p. 3416: Clodia M(arci) l(iberta) Secunda. / O quanta pietas fuerat / in hac adulescentia, fides, / amor, sensus, pudor et sanctitas! / Noli dolere, amica, eventum meum / properavit aetas; hoc dedit Fatus mihi.
L’espressione habere secum è variamente attestata nelle fonti letterarie, cfr. TLL, VI, 3, s.v. habeo. Per l’uso di questo verbo nei
carmina cfr. per esempio CIL, III 5695 = CLE 568; CIL, V 8652 = CLE 629; CIL, XIII 2417 = CLE 2203 (Colafrancesco y
Massaro, 1986: 3, 307-309). In particolare cfr. CIL, XIII 1315 = CLE 2095: Clauditur oc (!) gremium / Sperendeus rite sepultus,
| / qui studuit vitam semper / abere (!) piam. Vedi inoltre CIL, XII 592 = CLE 769.
Il verbo fero, se qui sottinteso, doveva esserlo nel senso di “portare via con sé” (cfr. TLL, VI, 1, s.v. fero, in particolare colonne
556-559), come nell’iscrizione CIL, VI 5254. Con il significato simile di “togliere”, spesso era utilizzato nelle iscrizioni sepolcrali e nei carmi, per lo più in relazione alla cattiva sorte o alla morte, che priva i parenti di un caro defunto (cfr. per esempio
ICUR, VII 18446 = CLE 1336; ICUR, VIII 23732 = CLE 1402; ICUR, VI 15785 = CLE 1373; CIL, VI 32014; CIL, XIII 5868 =
CLE 373) oppure che tocca a tutti (CIL, VI 5953 = CLE 1068). Talvolta il verbo è invece utilizzato per indicare gli anni di vita
vissuti (cfr. per esempio CIL, III 2616 = CLE 644; CIL, VI 9437 = CLE 403; CIL, VI 22765, 22940, 23282; CIL, VIII 21146 =
CLE 1290; CLE 1169).
Vedi la già citata iscrizione CIL, VI 6214 = (Caldelli y Ricci, 1999: 88 n. 47).
—413—
[page-n-415]
10
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
filio [- - - qui]
vixit [annis - - -]
- - - - - -?
L’iscrizione si apre con l’invocazione agli dei Manes, formula consueta nelle iscrizioni sepolcrali, seguita in R. 2 dalla formula onomastica del dedicante, di cui risultano
perduti nella lacuna il cognome e parzialmente il gentilizio. Si ritiene preferibile pensare
ad una donna, perchè nelle iscrizioni di I secolo la formula onomastica maschile è solitamente costituita dai tria nomina. Anche se non si esclude la possibilità di un’integrazione della lacuna con i più rari nomi Licineius34 e Licinacius,35 si preferisce il nomen
Licinius, gentilizio piuttosto comune e largamente diffuso in tutto l’impero.36
Sempre in R. 2 doveva seguire il verbo di dedica fecit,37 mentre in R. 3 la formula
onomastica del defunto, seguita dall’indicazione della parentela (filius), e probabilmente
da uno degli epiteti affettivi,38 che di consueto si ritrovano nelle iscrizioni sepolcrali. Il
testo doveva probabilmente concludersi con l’indicazione dell’età del defunto, che risulta totalmente perduta nella lacuna (dovevano forse essere specificati, oltre agli anni,
anche i mesi ed i giorni).
Il formulario, l’onomastica e la paleografia suggeriscono una datazione al II secolo
d.C.
23688 - Lastra rettangolare in marmo bianco con venature grigie, probabilmente pertinente all’arredo parietale di un monumentum columbariorum, mutila a destra (lacuna
tipo CFI) e scheggiata lungo i margini, con la superficie liscia e coperta da piccole incrostazioni. Le facce laterali sono levigate, mentre quella inferiore presenta tracce di lavorazione a scalpello; il retro è sbozzato grossolanamente. Lo specchio epigrafico è delimitato ai lati da due anse incise e decorate con un motivo a doppia spirale; ai lati fori di
affissione ed in quello di destra sono presenti tracce del chiodo. La grafia e l’impaginazione sono accurate; sono presenti le linee guida ed i segni divisori triangolari. Misure:
11,1 x 19,4 x 3,8; lettere: 1,5-1,2; interlinea: 0,3 (fig. 1). Inedita.
Nice annis vixit
XXIII.
Sit tibi terra leves (!).
34
35
36
37
38
CIL, VI 13370; CIL, X 6420 (da Terracina).
(Schulze, 1904: 107, 142, 359).
(Schulze, 1904: 108, 141-142, 359).
CIL, VI 10668, 12539 = (Gregori y Mattei, 1999: 282-283, n. 807); 14927, 16051 = (Gregori y Mattei, 1999: 256-257, n. 725).
Filio suo: CIL, VI 12539, 14927, 38593; filio dulcissimo: CIL, VI 10668, 16051, 32894; filio piissimo: CIL, VI 18120, 25157;
filio pientissimo: CIL, VI 18455.
—414—
[page-n-416]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
11
R. 3: LEVES pro LEVIS.
L’iscrizione si apre con il nome della defunta, Nice, cognome di origine greca
ampiamente diffuso a Roma tra schiave, liberte ed ingenuae.39
Segue la formula biometrica, espressa con il verbo vixit che segue e non precede gli
anni della vita, variante che trova in ambito urbano soltanto 10 confronti,40 e chiude il
testo il consueto augurio Sit tibi terra levis (“che la terra mai pesi sulle tue spoglie”), diffuso nell’epigrafia funeraria a partire dalla metà del I a.C.,41 che nella variante espressa
nell’iscrizione di Nice trova a Roma un solo confronto.42
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno alla
prima metà del I secolo d.C.
23689 - Lastra rettangolare in marmo bianco, probabilmente pertinente all’arredo
parietale di un monumentum columbariorum, mutila a destra (lacuna tipo CFI) e scheggiata lungo i margini, con la superficie liscia e coperta da piccole incrostazioni; il retro è
sbozzato grossolanamente. Il testo è inciso con solchi con sezione a V e i segni divisori
sono triangolari e presenti in modo regolare. Misure: 7,5 x 14,7 x 3; lettere: 0,9-1,4; interlinea: 0,7-0,3 (fig. 1). Inedita.
C(aius) Marius C(aii) l(ibertus) Cr+[- - -]
Kampani
filius
v(ixit) a(nnos) V, dies X[- - -?].
R. 2: KAMPANI pro CAMPANI, con la sostituzione C-K frequente nelle iscrizioni
latine sia classiche che tardo-antiche.
L’iscrizione, che, date le sue dimensioni e la sua forma, doveva con ogni probabilità
essere affissa all’interno di un edificio sepolcrale (forse un colombario), potrebbe avere
un’origine comune ad un piccolo nucleo di epigrafi attualmente conservate a Roma presso il Museo Nazionale Romano e già facenti parte della collezione di Evan Gorga.43
Essa riporta nella prima riga il nome del defunto, chiaramente indicato come un liberto di un Caius Marius. Fra i personaggi noti con questo nome e che potrebbero essere
identificati col patrono del nostro defunto o con un suo consanguineo si possono ricordare il C. Marius, che fu triumvir monetalis sotto Augusto,44 un C. Marius Marcellus, che
39
40
41
42
43
44
Sono 420 le attestazioni a Roma di questo cognome (Solin, 2003: 471-477).
CIL, VI 7310, 11193, 16378, 21711, 23360, 25540, 25568, 26976, 34817, 34825.
(Galletier, 1922: 41); (Lattimore, 1942: 65-74); CIL, VI 3191, 3308, 4825, 6085, 6155, 6772, 9316, 12071, 12652, 12946, 14819,
15284, 17830, 17768, 19590, 20461, 20487, 21050, 21300, 22377, 23115, 23551, 23754, 24991, 25408, 25703, 25704, 26442,
26886, 29953, 35445.
CIL, VI 11807. Per un altro esempio AE 1919, 15 (da Histria, Mesia Inferiore).
(Panciera y Petrucci, 1987-88).
PIR2 M 291.
—415—
[page-n-417]
12
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
fu legatus Augusti nel 27 a.C.45 e il C. Marius Marcellus, che fu console suffetto nell’80
d.C.46
Purtroppo, la frattura ha comportato la perdita quasi completa del cognomen, di cui
restano solo le prime due lettere e forse la traccia di una terza. Analizzando l’impaginazione e risalendo alle dimensioni originarie del pezzo, si può affermare con certezza che
la lacuna interessa al massimo due o tre lettere e che quindi il cognomen doveva essere
piuttosto breve. La lettura della lettera iniziale di quest’ultimo è incerta: potrebbe, infatti,
trattarsi di una G; tuttavia, la maggior frequenza di cognomina inizianti per Cr- rispetto
a quelli che iniziano per Gr-47 induce a considerare con più probabilità che la lettera sia
una C con l’apicatura inferiore molto accentuata. Segue una R e poi sembra di scorgere
un segno circolare, che potrebbe essere la traccia di una O. Accettando tale ipotesi, tra le
possibili integrazioni troviamo i nomi di origine greca Crocus (attestato a Roma in sette
casi), Cronius e Croesus (entrambi con tre attestazioni ciascuno) e Crotus, noto a Roma
in un’unica iscrizione.48 Nel caso che si voglia leggere nella prima lettera del cognomen
una G, l’ipotesi integrativa si riduce invece ad un’unica possibilità: Groma, che è noto
solo da un’iscrizione africana.49 L’eccessiva lunghezza induce invece a scartare le integrazioni Crotonensis e Gromatius.
Dopo la formula onomastica del defunto, formata dai tria nomina e dalla formula di
patronato, nelle righe 2 e 3 si indica il patronimico, espresso senza abbreviazioni e in una
posizione inconsueta.50 Probabilmente ciò fu reso necessario dal desiderio di far risaltare
la condizione giuridica del defunto e nel contempo di esprimere i legami di sangue col
padre; mi sembra invece meno verosimile (sebbene l’ipotesi non sia del tutto da scartare) che l’aggiunta del patronimico sia stata dovuta alla necessità di distinguere il defunto da un omonimo colliberto.
Il padre del defunto è indicato col solo cognomen, Campanus, abbastanza diffuso sia
tra gli ingenui che tra gli schiavi e i liberti.51 Molto probabilmente egli era uno schiavo o
un liberto dello stesso Caius Marius, che era patrono di suo figlio.
Il testo si chiude con l’indicazione dell’età del defunto, che aveva cinque anni e almeno dieci giorni. La lacuna alla fine della quarta riga, infatti, non consente di stabilire se il
numerale che indica i giorni sia integro oppure no; nel qual caso si dovrebbe pensare ad
una cifra superiore alla decina.
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno alla
prima metà del I secolo d.C.
45
46
47
48
49
50
51
PIR2 M 304.
PIR2 M 305.
Si conoscono 124 cognomina differenti che iniziano per Cr-, contro gli 83 che iniziano per Gr- (Solin, 2003; Kajanto, 1965).
CIL, VI 9339.
CIL, VIII 26775.
Non si sono trovati confronti per la compresenza di patronimico e formula di patronato all’interno della stessa formula onomastica.
(Kajanto, 1965: 190).
—416—
[page-n-418]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
13
23690 - Lastra rettangolare in marmo bianco con venature grigie, probabilmente pertinente all’arredo parietale di un monumentum columbariorum, con la superficie liscia e
coperta da piccole incrostazioni, e leggermente ribassata lungo i margini, probabilmente
a causa di un reimpiego, di cui non è possibile precisare l’epoca ed il tipo. Le facce laterali presentano tracce di lavorazione a scalpello; il retro è irregolare, sbozzato grossolanamente e presenta una lavorazione a subbia. La grafia e l’impaginazione sono accurate
e sono presenti segni divisori a triangolo rovesciato. Misure: 14 x 20,2 x 5,3; lettere: 1,51,2; interlinea: 1,5 (fig. 2). Inedita.
Macedo ostiarius
et Crheste (!)
Bassaes (!) ministra.
R. 2: CRHESTE per CHRESTE. R. 3: BASSAES per BASSAE; si tratta di un genitivo alla greca. Non si ritiene di dover sciogliere la lettera S come s(erva), perché in ambito urbano nelle iscrizioni pertinenti all’arredo parietale interno dei colombari, nella formula di dominato il nome del padrone è spesso seguito soltanto dal mestiere del servo.52
L’iscrizione, che date le sue dimensioni e la sua forma doveva con ogni probabilità
essere affissa all’interno di un monumentum columbariorum, riporta i nomi dei due
defunti, Macedo e Chreste, due cognomi di origine greca ampiamente diffusi in ambito
urbano53 e nella maggior parte dei casi legati ad individui di condizione servile o libertina. Accanto al cognome, nella formula onomastica dei due defunti compare anche l’attività svolta: Macedo era ostiarius, mentre Chreste svolgeva la mansione di ministra.
L’ostiarius,54 o ianitor, era il portiere che custodiva e vigilava l’ingresso della casa.
Era costretto a vivere relegato nella cella ostiaria, si serviva di un cane da guardia ed era
armato di bastone (virga) per respingere i mendicanti e gli importuni. Era temuto dagli
altri servi per la sua arroganza e le sue maniere rudi. A Roma sono noti ostiarii tra la servitù della gens Statilia,55 tra i quali Menander,56 addetto alla custodia ed alla vigilanza
dell’ingresso dell’anfiteatro di Statilius Taurus, costruito nel 29 a.C. e bruciato nel 64
d.C. durante l’incendio di Nerone, ed anche una serva di nome Optata.57 Sono attestati
ostiarii nella casa imperiale,58 tra i quali un liberto di Augusto, ex servo di Agrippa,59 due
52
53
54
55
56
57
58
59
CIL, VI 3942a, 5351, 5751, 6322, 6325, 6326, 6331, 6336, 6395, 6398.
Macedo (Solin, 2003: 639-641): 53 attestazioni in ambito urbano, di cui 16 appartenenti a schiavi e liberti; Chreste (Solin, 2003:
1006-1009): 166 attestazioni in ambito urbano, di cui 67 appartenenti a schiave e liberte.
DAGR, III, 1900, s.v. ianitor, 602-603 (E. Pottier); TLL, IX, 1968-1981, s.v. ostiarius, colonne 1150-1151; Lex. Tot. Lat., IV,
1868, s.v. ostiarius, 454.
CIL, VI 6215, 6217; per altri ostiarii cfr. CIL, VI 9737, 9738.
CIL, VI 6227.
CIL, VI 6326.
CIL, VI 3997, 5849, 5871, 8962, 8963.
CIL, VI 5849.
—417—
[page-n-419]
14
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
servi di Livia,60 un servo di Caligola,61 due liberti di Claudio o Nerone,62 un liberto dei
Flavi,63 ed uno di Adriano.64 Il corpo dei portieri imperiali doveva essere piuttosto numeroso, in quanto è noto un T(itus) Flavius Aug(usti) l(ibertus) Acraba decurio ostiariorum,65 ossia capo di una delle decurie nelle quali erano organizzati gli ostiarii della casa
imperiale, ed è possibile supporre l’esistenza di un collegio, in quanto sono noti un
Tib(erius) Claudius Philargyrus scriba ostiariorum, segretario del sodalizio funerario in
un’iscrizione urbana di tradizione manoscritta66 e due praepositi ostiariorum.67 Il praepositus era una sorta di capo servizio, di condizione libertina, che svolgeva la sua attività
all’interno dell’organizzazione della servitù della casa imperiale e sembra comparire con
l’imperatore Claudio.68
La ministra era propriamente la domestica addetta alla cura della persona della
padrona o del padrone.69
A Roma sono note sette ministrae,70 tra le quali una Licinia C(aii) l(iberta) Erotis, che
era sia la domestica personale di un C(aius) Licinius, sia una psaltria, ossia suonava e
cantava al suono della cetra.71
Nella formula onomastica di Chreste si specifica anche che costei fu la domestica
personale di una Bassa. Fra i personaggi noti con questo nome e che potrebbero essere
identificati con la padrona della nostra defunta, ma verosimilmente anche di Macedo, si
possono ricordare Bassa,72 moglie di Quintus Vitellius,73 senatore originario di Luceria,
nota a Roma da una dedica a Giunone Lucina;74 Rubellia Bassa,75 figlia di C(aius)
Rubellius Blandus,76 moglie di Octavius Laenas77 originario di Marruvium e nonna di
Marcus Sergius Octavius Laenas Pontianus console nel 131 d.C.,78 ricordata nella sua
iscrizione funeraria;79 ed eventualmente Umbricia Bassa,80 moglie di Titus Aelius
Antipater, procurator Aug(ustorum duorum), nota dalla dedica a Giove Sole Invitto
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
CIL, VI 3995, 8964.
CIL, VI 3996.
CIL, VI 8961; AE 1983, 64.
CIL, VI 8962.
(Friggeri, 2004: 182 n. 5, fig. 5).
CIL, VI 8962.
CIL, VI 8961.
(Friggeri, 2004: 182 n. 5, fig. 5); (Lega, 1985: 137-138 n. 126, tav. XXXVIII, fig. 2).
(Lega, 1985: 138).
TLL, VIII, 1936-1966, s.v. ministra, colonne 1004-1005; Lex. Tot. Lat., IV, 1868, s.v. ministra, 130.
CIL, VI 9290, 9637, 9638, 9639, 9640, 10138; (Van Buren, 1927: 21 n. 6).
CIL, VI 10138; Lex. Tot. Lat., IV, 1868, s.v. psaltria, 972.
PIR B 55; PIR 2 B 65; PFOS 141.
PIR V 505: Il marito di Bassa forse è da identificare con Q(uintus) Vitellius ricordato da Tacito negli Annales.
CIL, VI 359 = ILS 3104.
PIR R 86 = PFOS 667.
PIR R 8.
PIR O 28 = PIR 2 O 41.
PIR O 30 = PIR2 O 46.
CIL, XIV 2610 = ILS 952 (da Tusculum).
PIR V 595.
—418—
[page-n-420]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
23690
23692
23691A
23691B
23693
Fig. 2
—419—
15
[page-n-421]
16
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
Serapide.81 Escluderei, perché vissute nell’arco tra il II ed il III secolo, Roscia Bassa,82
moglie di Lucius Roscius Paculus Papirius Aelianus83 console nel 223 d.C., ricordata
nella dedica a Giove Ottimo Massimo84 e Geminia Bassa,85 nota da una fistula plumbea86
rinvenuta a Roma.
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno alla
prima metà del I secolo d.C.
23691 - Lastra rettangolare opistoglifa di marmo bianco, mancante dell’angolo inferiore sinistro e scheggiata lungo tutti i margini, probabilmente pertinente all’arredo parietale di un ignoto monumento sepolcrale. Sia la fronte che il retro sono levigati e diffusamente cosparsi di piccole incrostazioni e macchie, mentre sui lati superiore e destro si
notano tracce di lavorazione a scalpello. Il retro reca al centro uno specchio epigrafico
rettangolare anepigrafe, delimitato da una cornice modanata a tondino e listello alta circa
4 cm. La faccia anteriore ospita al centro uno specchio epigrafico rettangolare, delimitato da una cornice costituita da due tondini di dimensioni crescenti procedendo verso l’interno, evidenziati all’esterno da un incavo appena accennato. L’iscrizione, allineata a
sinistra, occupa quasi interamente lo specchio epigrafico e fu realizzata con l’aiuto di
linee guida incise, ancora visibili. I caratteri sono incisi e recano tracce di rubricatura. Le
parole sono sempre staccate da segni divisori triangolari; in R. 2 la lettera finale è sulla
cornice. Misure: 14,2 x 30,3 x 3,1; specchio fronte: 6 x 20,5; specchio retro: 2,3 x 16; lettere: 1-1,1; interlinea: 0,3-0,4 (fig. 2). Inedita.
D(is) M(anibus) Vipsaniae Primi=
geniae. T(itus) Flavius Magnus
fecit uxori suae b(ene) m(erenti) et
sibi posterisq(ue) suis.
R. 2: ultima S scritta sulla cornice per un errore nell’ordinatio.
Il testo si apre con l’invocazione agli dei Mani, consueta nelle iscrizioni funebri. Subito
dopo si legge il nome della defunta, Vipsania Primigenia, seguito da quello del dedicante,
Titus Flavius Magnus. I due erano legati da un vincolo matrimoniale, come indica il termine uxor che identifica la defunta in R. 3. Il sepolcro al quale si riferiva questa iscrizione era
destinato ad accogliere, oltre al corpo della defunta Vipsania Primigenia, anche quello di
suo marito e degli eredi di costui, come si legge chiaramente nell’ultima riga.
81
82
83
84
85
86
CIL, XI 5738 (da Sassoferrato).
PIR R 74.
PIR R 73.
CIL, V 4241 (da Brescia).
PIR G 94 = PIR2 G 157 = PFOS 407.
CIL, XV 7463.
—420—
[page-n-422]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
17
Non è possibile stabilire con certezza se i due membri della coppia fossero ingenui o
liberti, in quanto nessuno dei due indica né un patronimico né una formula di patronato.
Essi portano entrambi dei gentilizi piuttosto comuni e ampiamente diffusi in tutto l’impero, sia dal punto di vista geografico che cronologico.87 In particolare, il dedicante ha sia
praenomen che gentilizio che potrebbero denotarlo come un liberto imperiale, ma il cognomen Magnus è particolarmente diffuso tra le persone nate libere88 e quindi sembra più
logico concludere che Magnus fosse un ingenuus, forse figlio di un liberto imperiale. Per
quanto riguarda, invece, il cognomen della defunta, esso presenta pari attestazioni sia fra
gli schiavi e i liberti che fra gli ingenui ed è molto comune in Dalmazia, oltre che a Roma,
dove presenta più della metà delle attestazioni. A Roma si conoscono altri cinque T.
Flavius Magnus,89 ma si tratta solo di casi di omonimia.
Il formulario, l’onomastica e la paleografia inducono a datare l’iscrizione tra la fine
del I e gli inizi del II secolo d.C.
23692 - Lastra rettangolare in marmo bianco mutila a sinistra e visibilmente scheggiata lungo i lati. Il margine inferiore risulta ribassato per un taglio di sega e presenta un
foro di 1,2 cm di diametro e 1,6 cm di profondità. La superficie è liscia ed è coperta da
piccole incrostazioni. Il retro è sbozzato e presenta tracce oblique di lavorazione a subbia. Le facce sono parzialmente levigate. Impaginazione e paleografia poco accurate: lettere irregolari e di fattura scadente. Sono assenti i segni di interpunzione. Misure: 11 x
11,7 x 3,1-2; lettere: 1,5-1,2; interlinea: 0,8-0,1 (fig. 2). Inedita.
Aurel(ius) Vitalis
maiorarius (!)
vixit ann(os) X+[- - -?]
mens(es) VIII A[- - -].
Lungo il margine superiore si nota un tratto curvilineo inferiore e dei tratti obliqui
che si incontrano ai vertici, da interpretare come residui di una decorazione o come due
lettere pertinenti al testo epigrafico. Si potrebbe forse pensare alle iniziali dell’invocazione agli dei Mani (Dis Manibus), ma la mancanza di interlinea e l’irregolarità dei tratti non ci permette di confermare la seconda ipotesi. La A di Aurel(ius) e la S finale di
Vitalis in R. 1, la M di maiorarius in R. 2, la V di vixit in R. 3 e la M di mens(es) in R.
4, situate lungo i margini, sono parzialmente visibili. Mentre in R. 3 si intravede lungo il
margine destro, dopo il numerale X, l’apicatura inferiore di una lettera, pertinente ad una
I o più probabilmente ad una L.
87
88
89
(Schulze, 1904: 167-168, 531).
(Kajanto, 1965: 18, 133, 290).
CIL, VI 1708 cfr. 31906, 9858, 15649, 18126, 31320.
—421—
[page-n-423]
18
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
L’iscrizione si apre con la formula onomastica del defunto, Aurelius Vitalis,90 largamente diffusa a Roma fra i militari.91
In R. 2 segue il termine maiorarius, che risulta di difficile interpretazione e per il quale
non si sono trovati confronti. La prima ipotesi è che possa essere l’indicazione dell’attività
svolta dal defunto e che lo scriptor nell’incidere il testo abbia male interpretato la minuta epigrafica e abbia inciso erroneamente maiorarius al posto di marmorarius, o del più raro maioriarius. Mentre l’attività di colui che lavorava il marmo92 è ben nota, del sostantivo maioriarius93 derivato da maior,94 non sembra possibile allo stato attuale definire con precisione
il significato. Tuttavia, grazie allo studio delle iscrizioni, unici documenti in cui il termine è
attestato, Granino Cecere connette il termine maioriarius con l’ambito militare, in particolar
modo con le coorti pretorie. Infatti, tra le attestazioni, in due casi95 si ha l’espressione ex
maioriario, con la formula (ex seguito dal caso ablativo) particolarmente frequente in ambito militare. In altre due attestazioni96 il termine maioriarius compare preceduto dalla qualifica di evocatus (soldato richiamato per speciali meriti dopo la durata normale del servizio
militare), che conferma l’appartenenza di costui all’ordinamento militare e nello specifico
alle coorti pretorie. Inoltre, in una dedica all’imperatore Gordiano III, i maioriarii appaiono
come dedicatari insieme al prefetto del pretorio.97 Domaszewski98 pone in stretta relazione il
maioriarius con il maiorius, menzionato in due altri documenti epigrafici,99 e avanza l’ipotesi, non suffragata dalle fonti, che i maioriarii del pretorio fossero addetti alla cura ed
all’amministrazione dei beni imperiali. De Ruggiero100 ipotizza che i maioriarii avessero il
compito di approvvigionare gli evocati, ma anche questa ipotesi secondo Granino Cecere è
discutibile. Tuttavia, secondo l’autrice, non si può escludere l’ipotesi avanzata da De
Ruggiero, per cui i maioriarii, essendo evocati, avessero anche compiti civili, e che la loro
mansione fosse legata a quella degli agrimensori (mensores), sempre se giusta è l’integrazione proposta da Sherk101 ed accolta da Granino Cecere.
La seconda ipotesi, anche se meno attendibile, è quella che possa trattarsi di un
secondo cognome, ma sono attestati solo i cognomi Maior, Maiorianus, Maioricus e
Maiorinus.102
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Per il cognome largamente diffuso vedi (Kaianto, 1965: 72, 274).
Aurelius Vitalis: CIL, VI 3238; 3261; 3264; 31164b, 4; 32563, 3; 32604; 32663; 32797; 32915b, 7. È noto anche un liberto imperiale (CIL, VI 34643) ed un defunto omonimo (CIL, VI 34644).
Per marmorarius, colui che in antichità lavorava il marmo (vedi Di Stefano Manzella, 1987: 52); DAGR, III, 1904, s.v. marmorarius, 1605-1606 (G. Lafaye); (Petrikovits, 1981a: 104); (Petrikovits, 1981b: 301); (Frézouls, 1995: 35-43); (Lega, 1997: 332).
TLL, VIII, 1936, s.v. maioriarius, colonna 158; Lex. Tot. Lat., IV, 1868, s.v. maioriarius, 23.
DE, V, 1997, s.v. maioriarius, 494-496 (M. G. Granino Cecere).
CIL, IX 1095 = ILS 3444 (da Mirabella); CIL, IX 3350 (da Civita di Penne).
CIL, III 6775 = ILS 2148 (da Kilissa-hissar); CIL, VI 3445.
CIL, VI 1611 = 31831.
(Domaszewski, 1903: 218-219).
CIL, III 12489 (da Kuciuk - Kiöi); CIL, VIII 14691 = ILS 3583 (da Sidi Alî bel Kassem).
DE, II, 1910, s.v. evocatio, 2176 (E. De Ruggiero).
(Sherk, 1974: 549-550), CIL, VI 3445: [D(is)] M(anibus) / [M(arco) U]lpio M(arci) f(ilio) / [Ma]rciano evok(ato) [Aug(usti) /
mai]oriario prae[posito] / me(n)sorum / [Cor]nelia Festa / [mari]to carissimo.
(Solin y Salomies, 1994: 356); (Kajanto, 1965: 111, 294); Lex. Tot. Lat. Onom., X, 1887, 282-283.
—422—
[page-n-424]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
19
A partire dalla riga 3 viene indicata l’età del defunto, ma non è possibile determinare il numero preciso degli anni, visto che il numerale si trova lungo il margine di frattura. Dopo la X e la lettera parzialmente visibile (forse una L), dovremmo aspettarci al
massimo altri tre numerali perduti nella lacuna.
In R. 5 l’indicazione dei mesi è seguita da una lettera A di non facile interpretazione.
Escludendo le espressioni relative al defunto, che spesso si ritrovano in fondo alle iscrizioni funerarie, come a(mico) o(ptimo), a(mico) o(ptimo) f(aciundum) c(uravit), o
a(micus) p(osuit),103 perché nella maggior parte dei casi presuppongono la presenza del
nome proprio di un dedicante,104 o a(nima) d(ulcis), che il più delle volte si trova in relazione a donne o a fanciulli105 ed in ambito cristiano, lo scioglimento più plausibile potrebbe essere il termine a(ctos), noto un’unica volta e per esteso in un carme latino.106 Un’altra
ipotesi attendibile è che, anche in questo caso, ci sia stato un errore interpretativo della
minuta epigrafica,107 e che una D corsiva sia stata interpretata come una A, presupponendo quindi che dopo l’indicazione dei mesi doveva essere espressa quella dei giorni.
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno alla
prima metà del III secolo d.C.
23693 - Frammento angolare inferiore (epigrafico tipo I) di una lastra rettangolare di
marmo bianco con venature grigie, scheggiato lungo i margini. La superficie liscia è cosparsa di piccole incrostazioni e macchie. Il retro presenta una superficie levigata. La grafia e l’impaginazione non sono particolarmente accurate, e le lettere presentano le apicature pronunciate. I segni divisori sono a triangolo rovesciato ed è presente alla fine della
riga 4 una hedera. Misure: 11,7 x 22 x 3; lettere: 1,8-1,3; interlinea: 1,4-1 (fig. 2). Inedita.
-----[- - -]n+ suos dece+
[- - -]+ et Urania
[- - -]umenen (!) aviam
[q(uae) vixit an]nis n(umero) ++[.], m(ensibus) VI.
R. 3: [- - -]VMENEN per [- - -]VMENEM.
Lungo i margini di frattura sono visibili in R. 1 il tratto obliquo ed il secondo tratto
verticale della lettera N ed un tratto verticale, che potrebbe essere pertinente ad una I,
mentre alla fine della riga è visibile un tratto verticale e forse tracce dell’attaccatura
dell’occhiello di una P.
103
104
105
106
107
(Gatti, 1927: 244 n. 5); CIL, XII 3415 (Nîmes).
Per la formula espressiva a(mico) o(ptimo) f(aciundum) c(uravit/erunt) cfr. CIL, VI 3178, 3199, 3205, 3220, 3230, 3271, 3272;
per amicus de suo cfr. CIL, VI 24771; amicus omnium cfr. ICUR, I 1695.
Per anima dulcis cfr. CIL, VI 7735, 22778, 38082a; ICUR, I 2258; per anima dulcissima ICUR, I 1504.
CIL, VI 30123: [paucis] mensibus actis post nuptias.
(Di Stefano Manzella, 1987: 304, fig. 166).
—423—
[page-n-425]
20
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
In R. 2 si intravede un tratto obliquo, che potrebbe essere pertinente ad una M o ad
una A.
In R. 4 sono visibili il tratto obliquo ed il secondo verticale pertinente alla N di
[an]nis e dopo la N di n(umero) un tratto obliquo e un’apicatura superiore, pertinenti ad
una lettera o a due di non facile identificazione, seguiti dall’apicatura superiore e da due
tratti obliqui che si incontrano, forse pertinenti alla lettera M.
Dato lo stato lacunoso dell’iscrizione, risulta difficile l’interpretazione della prima
riga visibile: probabilmente l’epigrafe doveva iniziare con un carme sepolcrale, di cui
oggi resta visibile soltanto questa riga.
Mentre la prima parola del verso, di cui rimangono le ultime due lettere (una N ed
una I o una T?), non è facilmente integrabile (se fosse una I si potrebbe pensare ad un
sostantivo maschile in caso genitivo singolare o nominativo plurale; se fosse una T si
potrebbe pensare alla desinenza plurale di un verbo o ad un sostantivo plurale abbreviato come ad esempio parent(es)108), sono leggibili l’aggettivo possessivo in caso accusativo suos ed una forma verbale, forse in terza persona singolare. Se fosse possibile interpretare l’ultima lettera con una P, si potrebbe pensare al verbo decipere, che trova attestazioni nei carmi sepolcrali sia pagani109 che cristiani,110 ed è usato per esprimere la morte
prematura del defunto, sia che si tratti di bambini,111 di fanciulle,112 di giovani,113 di
donne114 o di adulti,115 sia per evidenziare lo stupore e la delusione dei genitori o dei parenti, che, privati dei propri congiunti, lamentano la perdita della persona cara.
Altra ipotesi, forse meno attendibile, è che si possa identificare l’ultima lettera con
una T e che si tratti del verbo decere, usato solitamente in epigrafia con la terza persona
singolare (decet), accompagnato dall’infinito e l’accusativo della persona, anche qui per
indicare il concetto dell’ineluttabilità della morte e la necessità da parte dei genitori di
seppellire i propri figli morti prematuramente.116
In R. 2 dovrebbero essere indicati i dedicanti dell’epitaffio, se il tratto obliquo situato lungo il margine di frattura è pertinente alla lettera A e se in essa si deve riconoscere
108
109
110
111
112
113
114
115
116
ICUR, I 1714, 2469; VIII, 22599; IX 23806.
CIL, V 4612 (da Brescia); V, 7917, 7962 (da Cimiez); VI 11373; VI 17622; IX 1867 (da Benevento); XIII 2162, 2174 (da Lione).
ICUR, III 9274; V 14782k; VII 18156; IX 24932; X 26819; CIL, III 9623 (da Salona); CIL, VI 30250.
ICUR, III 9274: inox (!) et dulcis fuit patri que/n (!) deus decesit (!); CIL, VI 27140: decepit utrosque maxima / mendacis fama
mathe / matici.
CIL, V 7962: filiae pien / tissimae quae immat[u]ra morte / decepta; XI 1209 (da Veleia): hunc titulum natae genetrix decepta.
CIL, VI 11373: cuius mors decepit / patrem suum; IX 1867: pater quem ci / to decepisti infe[li] / citosum; IX 5012 (da Cures
Sabini): praeclarus studiis primis deceptus in annis; XIII, 2174: Zosimus pater / infelicissimus / amissione eius de / ceptus.
CIL, IX 5925 (da Ancona): decepti et orvati (!) / tanto florae (!) crescentiae / eius; CIL, V 4612: ab utrisquae (!) / numinibus
deceptus; CIL, VI 17622.
CIL, III 9623: Heu m(i)sera Al / exandria gemit decepta marito; V 7917: frater / inmatura (!) eius morte deceptus; XIII 2162:
mariti in / comparabilis [[- - -]] / morte decepti.
CIL, III 14333 (da Brattia): ut decet parenti f(acere), (scil. pater) fecit suo; VI 35638: quod decuit [fili] / um matri su[ae] / fecisse, mors / tua effecit ut [face] /ret mater filio; IX 374 (da Canosa): quod / filios decuit facer[e] / mater fecit fili(i)s; IX 955 (da
Troia): [qu]od decuit filiam / [f]acere, fecere (!) parent(es); IX 1064 (da Frigento): quod decuit facere filiam / parentibus, maesti parentes / suae fecerunt filiae.
—424—
[page-n-426]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
21
la desinenza in caso nominativo di un cognome femminile o maschile117 seguito dal nome
dell’altra dedicante, il grecanico Urania, noto a Roma 20 volte, di cui 11 in ambito cristiano.118
In R. 3, dovrebbe essere indicato un nome femminile, che risulta acefalo e di cui non
è possibile fornire un’integrazione certa (si propongono il grecanico Philumene,119 ma
anche i più rari Clymene,120 Eucumene,121 Eumene,122 Oecumene,123 Pothumene124), seguito
dal termine di parentela (avia).
Il fatto che il nome sia espresso in accusativo, un caso che si trova in epigrafia molto
raramente, fa supporre che il cognome della donna doveva essere accompagnato da una
preposizione, come ad, propter o super. Con esse viene introdotto un complemento di
stato in luogo e nell’epigrafia sepolcrale si suole indicare che colui che è morto viene
seppellito nei pressi o nelle vicinanze di un’altra sepoltura125 ed in particolare in ambito
cristiano nei pressi della tomba di un santo.126 Se si dovesse accettare questa ipotesi, l’avia ricordata nella riga 3 non dovrebbe essere considerata la destinataria della dedica
sepolcrale, ma si dovrebbe ipotizzare un’altra persona, il cui nome si è perso nella lacuna superiore. In almeno due casi, comunque, propter è utilizzato per introdurre il nome
del defunto per cui veniva realizzato il sepolcro;127 quindi, se si considera questa seconda
ipotesi, costei potrebbe essere considerata la destinataria dell’epitaffio.
In R. 4 doveva essere indicata la formula biometrica, di cui risulta parzialmente perduto il numero degli anni. Infatti, sono visibili dopo la N di n(umero), termine raramente indicato per esteso,128 che si ritrova spesso nelle iscrizioni funerarie, in particolar modo
in ambito cristiano, abbreviato con la sola lettera N,129 un tratto obliquo ed un’apicatura
superiore da ritenere pertinenti ad una o a due lettere di non facile identificazione.
Se si dovesse considerare avia la defunta, si dovrebbe pensare ad un’età minima di
40 anni e quindi se la prima lettera fosse integrabile con una X, la seconda potrebbe esse-
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Sono noti 128 cognomi grecanici maschili terminanti in –a (Solin, 2003: 1489-1500) e 25 latini (Kajanto, 1965: 101).
(Solin, 2003: 425).
A Roma ci sono 113 attestazioni (Solin, 2003: 966-968).
25 attestazioni (Solin, 2003: 600-601).
5 attestazioni (Solin, 2003: 1395).
Una sola attestazione (Solin, 2003: 223).
11 attestazioni (Solin, 2003: 1207).
3 attestazioni (Solin, 2003: 941).
Cfr. ICUR, IV 9876, VII 20059. Altri usi figurati di super sono attestati in ICUR, II 4348, IX 24020 (virgo super se), in cui si fa
riferimento alla verginità della defunta; CIL, VI 26357, 31980, 31998, con cui si indica che uno dei due defunti è vissuto più anni
rispetto all’altro.
ICUR, IV 9441, 9924; VII 20059.
CIL, VI 8860: Agathopus A[ug(usti) lib(ertus)] / invitator e[t Iunia] / Epictesis culinam (?) ex/struxerunt super tumulum / suum,
propter me[moriam] / Aureliae Epict[esis filiae] / suae dulcis[simae], / Aurelia Ire[ne filia] / isdem fecit. ICUR, VII
20059:Dracontius Pelagius et Iulia et Elia (!) / Antonina paraverunt sibi locu (!) / at (!) Ippolitu (!) super arcosoliu (!) propter
una (!) filia (!).
ICUR, II 6442n; III 8687; III 8922; IV 9549; IX 25073.
ICUR, II 4346, 4411, 4430a, 4497, 6050, 6145, 6300; III 8657, 8786, 8815, 8790, 8907; CIL, VI 6889, 11858, 13370, 13853,
30632,1; si veda anche (Caldelli, 1996: 280 nt. 504).
—425—
[page-n-427]
22
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
re una L o una C; se invece fosse integrabile con una V, si dovrebbe pensare ad un errore dello scriptor, che indica le unità prima delle decine, come risulta attestato, anche se
raramente, in epigrafia.130 Altra possibilità da non escludere, anche se meno probabile per
via dell’esiguità dello spazio, è che i tratti visibili tra l’indicazione degli anni e dei mesi
lungo il margine di frattura siano pertinenti ad una V e, quindi, proporre l’integrazione
num(ero), scioglimento raro che trova a Roma due soli confronti.131
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno al III
secolo d.C. e non si esclude la possibilità che si tratti di un’iscrizione cristiana.
ISCRIZIONI CRISTIANE
23683 - Lastra di marmo grigiastro in due frammenti combacianti (cm 14,8 x 18 x
1,8; h lettere cm 2-2,5). Da notare un foro passante del diametro di cm 0,8 nella parte
mediana, a sinistra del lato superiore, dove si rileva la linea di frattura (fig. 3). Inedita.
Formica
Iulianes
vibas ((chrismon)).
Le lettere sono in attuaria rustica e mostrano talora un ductus insicuro e apicature
accentuate. Da notare la A con la traversa spezzata. In R. 1 R e M hanno un nesso per
contatto, mentre il cristogramma posto alla fine del testo non è perpendicolare al piede di
scrittura, ma pende di 45° circa a sinistra.
R. 1 - Il nome Formica è piuttosto raro, pur essendo legato al mondo animale
(Kajanto, 1965: 333): se ne ritrova un solo riscontro a Roma (ICUR, VI 16236), mentre
è più comune la forma Formicula (ICUR, I 2254; II 5720, 6198; IV 12464).
R. 2 - Iulianes è un genitivo femminile dalla forma Iuliane (variante di Iuliana), che
sottintende filia; quindi Formica era figlia di Giuliana. Comunque, è abbastanza raro trovare l’indicazione del matronimico in un’iscrizione cristiana; esso poté essere verosimilmente indicato, quando il padre era già defunto. Si possono ricordare, fra i paralleli noti,
Marius Candides filius e Fortunata filia Graties, entrambe della catacomba romana di
Panfilo (ICUR, X 2600 e 26372).
R. 3 - Vibas ha il consueto scambio fra le labiali v-b e sta per vivas. Non si tratta propriamente di vivas in ((Christo)), perché non c’è la preposizione in, quindi, vivas è un
generico augurio di vita eterna, mentre il cristogramma (detto decussato, o “costantiniano”) è usato qui come simbolo fuori contesto e non come abbreviazione, anche se il significato cristologico è sempre palese.
130
131
ICUR, VII 18521; 19486; VIII 22489; CIL, VI 18319.
CIL, VI 13853; ICUR, II 4472.
—426—
[page-n-428]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
23683
23694
23695
23696
23697
Fig. 3
—427—
23
[page-n-429]
24
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
23694 - Lastra di breccia frammentaria alle estremità laterali, con resti di calce sul
lato postico (cm 14,7 x 24 x 3,7; h lettere cm 1-1,5). Il testo, comunque, non è mutilo,
segno che non si regolarizzò la lapide prima di inciderla (fig. 3). Inedita.
At domna Filicitate
In bia Salara pro beso=
mu at domnu Selanus
in campsu at lumi=
nale emente Sabi=
na a Belaru soli. mile
docentus.
La lettura potrebbe essere: at (=ad) dom(i)na(m) Felicitate(m) in bia (=via) Salar(i)a
pro besomu (=bisomo) at (=ad) dom(i)nu(m) Selanus (=Silanum) in campsu (?) at (=ad)
luminale (=luminare) emente Sabina a Belaru (=a Velabro) soli(dis) mil(l)e docentus
(=ducentis).
Il testo, quindi, è pieno di volgarismi. Al termine della R. 5 si osserva una fogliolina
cuoriforme ornamentale, mentre mancano totalmente altre interpunzioni. Fra le lettere, si
notano le A di grafia diversa (la prima ha la sbarretta ad angolo, le altre no), in R. 3 la S
di Selanus invertita specularmente e la V finale simile ad una Y; in R. 6 la S di soli(dis)
corsiva, ossia simile ad un gamma greco.
L’iscrizione sarebbe molto interessante per il suo contenuto, ma viene il forte dubbio,
che si tratti di un falso, sia pure imitato con buon mestiere. Infatti, sarebbero giusti e plausibili i riferimenti alla catacomba di santa Felicita sulla via Salaria e alla tomba del figlio
Silano (uno dei sette fratelli martiri), che era ubicata lì, mentre ABELARV si potrebbe
spiegare come a Belaru, cioè a Velabro, toponimo altre volte usato nelle iscrizioni cristiane, per indicare appunto la zona del Velabro (come per il “fabbricante di chiodi”,
Leopardus de Belabru, ICUR, IV 12476).
La cosa più inverosimile sembrerebbe la somma pagata per la tomba da Sabina, cioè
soli(dos) mil(l)e docentos (=ducentos), ossia 1200 solidi, quando da altre indicazioni
simili ricorrenti nelle lapidi romane (e non) si sa che la spesa media per un loculo era di
un solido e mezzo, e comunque essa normalmente oscillava fra uno e quattro solidi
(Guyon, 1974: 573). Anche se questa fosse stata una sepoltura vicino a quella di un martire, la cifra sembra proprio esagerata.
Nel medesimo cimitero di S. Felicita si conosce, comunque, un’altra epigrafe frammentaria (la lapide è opistografa), relativa a due defunti, che avevano acquistato un sepolcro a due posti vicino a quello della martire Felicita (ICUR, VIII 23546): [Ian]uarius et
S[- - - lo]cum besom[um sibi paraveru?]nt at sancta(m) Fel[icitatem]. Alla medesima
martire faceva riferimento un’altra iscrizione votiva perduta (ICUR, VIII 23398): Petrus
et Pancara bota posue(ru)nt marture (!) Felicitati.
—428—
[page-n-430]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
25
R. 2-3 - è certamente besomu per bisomo, ossia tomba a due posti, termine molto
usato nelle iscrizioni romane, sia come sostantivo che come aggettivo (Ferrua, 1985).
Selanus sta per Silanus, il solo fra i sette figli di S. Felicita deposto nel piccolo cimitero
della via Salaria nova con sua madre.
R. 4 - Mentre è difficile spiegare la forma corrotta campsu (parrebbe vicino a campus, ma questo termine è inusitato nella terminologia dei cimiteri sotterranei), è evidente che at luminale (per ad luminare) vuol dire “vicino ad un lucernario”. Basti ricordare
cubiculum duplex cum arcisoliis et lumenare (!), l’esordio della celebre iscrizione del diacono Severo nelle catacombe di S. Callisto (ICUR, IV 10183).
R. 5 - emente da emere, ablativo del participio presente nel senso di “colei che
acquistò” la tomba fu Sabina. Il verbo è adoperato piuttosto spesso, come comparare, o
parare, nelle espressioni relative all’acquisto di un sepolcro (Guyon 1974: 570).
23695 - Frammento di lastra di marmo bianco mutilo da ogni lato, di cm 10,2 x 11,9
x 2, con lettere alte all’incirca cm 3,5 (fig. 3). Inedito.
[- - - - - -]
[- - -]an+[- - -]
Al di sotto del testo superstite resta parte di una raffigurazione incisa con la testa e
parte delle braccia di un giovane orante (evidentemente il defunto), che doveva indossare una tunica clavata ed era glabro e con una capigliatura corta a caschetto. Queste immagini, sporadicamente attestate a Roma e altrove, sono particolarmente frequenti ad
Aquileia (Bisconti, 1987; Bisconti, 1997).
Le lettere rimaste (si nota la A con la traversa spezzata) potrebbero essere pertinenti
a [qui vixit] an(nos) I[- - -].
Sembra probabile che questa lapide fosse del pieno IV secolo.
23696 - Lastra di marmo bianco frammentaria sul lato sinistro e all’angolo superiore
destro, ma integra nel testo, di cm 21,8 x 22,6 x 2, con lettere alte cm 0,7-2,9 (fig. 3). Inedita.
III n_o_nas Aug(ustas) An{n}iciis vv(iris) cc(larissimis).
Bincentie in pace.
((staurogramma con alfa ed omega))
La lettura della prima riga, emendata, dev’essere questa: III nonas Aug(ustas) Aniciis
vv(iris) cc(larissimis), corrispondente appunto al consolato dei due Anicii, Ermogeniano
Olibrio e Probino, ossia all’anno 395, com’è scritto sulla lastra. La defunta morì il 3 agosto di quell’anno. La O di nonas non è stata completata, la terza lettera di AVG è simile
piuttosto ad una S e Anniciis ha la doppia n per errore.
—429—
[page-n-431]
26
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
Il nome della defunta è Bincentie, ossia Vincentiae, con il consueto scambio fra le
labiali b-v e la desinenza monottongata. Dopo l’acclamazione in pace, che in questo caso,
essendo il verbo ellittico, potrebbe alludere alla pace del sepolcro, o alla pace celeste, è
incisa una palmetta, elemento propriamente ornamentale, mentre questa linea, di modulo sensibilmente maggiore rispetto alla prima, è incorniciata superiormente e inferiormente da due righe incise. Le lettere, piuttosto allungate, risultano troppo affollate e
hanno sensibili differenze di altezza fra di loro.
In basso campeggia una grande croce monogrammatica (Mazzoleni, 1997), sotto i
bracci della quale pendono le due lettere apocalittiche alfa (con la traversa spezzata) ed
omega. Questo simbolo cristologico è incluso in una sorta di tabella rettangolare (di cm
11 x 16,5), con evidenziati i quattro angoli.
23697 - Lastra di marmo bianco di forma esagonale, mutila nella parte inferiore, di
cm 23 x 22,1 x 3,6. Superiormente si nota un foro circolare. A sinistra e a destra sono
incisi due rami di palma stilizzati, mentre inferiormente c’è una grande corona, pure stilizzata ed incisa in maniera piuttosto rozza, formata da due linee parallele, che contiene
il testo iscritto su sette linee. Vicino al ramo sinistro di palma si distingue una piccola
figura umana incisa molto schematicamente. All’esterno della corona si notano incise lievemente due lettere, che potrebbero essere le due lettere alfa ed omega (l’A è più chiara,
mentre la seconda ha più l’aspetto di un quadratino) (fig. 23697). Inedita.
Purtroppo l’iscrizione è in una grafia molto difficile da interpretare, con lettere di corsiva e di attuaria rustica incise molto sottilmente. A rigore, non si può neppure dire con sicurezza se sia greca o latina, anche se nella R. 5 sembrerebbe di vedere l’unica parola sicura,
Augustas (con la S corsiva) e forse nella riga seguente depostio per depositio. Nelle altre
linee pare di distinguere solo qualche sequenza di lettere: così in R. 4 SECTV (?).
ISCRIZIONE DI EPOCA MODERNA
23686 - Lastra di marmo bianco mutila nell’angolo superiore destro e in basso, sempre a destra, di cm 13,5 x 19,3 x 4,5 (lo spessore varia, in realtà, da cm 2,1 a 4,5), con
lettere alte cm 1,8-2. La croce incisa profondamente al centro della prima riga (forse in
origine ne era inclusa qui una metallica) misura cm 3,5 di altezza, per una larghezza di
2,5 (fig. 4). Inedita.
Ecce ((crux)) D(omi)ni.
Fugite partes
adver[sae]!
Le lettere, in buona capitale, sono incise con ductus sicuro e regolare. In riga 1 DNI
è soprallineato. Il testo, che potrebbe essere dei secoli XVI o XVII (ma anche del XV),
va interpretato nel modo seguente: “Ecco la croce del Signore. Fuggite, o parti avverse
(ossia, forze del male)!”.
—430—
[page-n-432]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
27
23686
Fig. 4
In proposito, si può ricordare un’iscrizione romana, molto più articolata, datata al
1470, che contiene una lunga invocazione alla Croce e proviene proprio dal distrutto
Oratorio della S. Croce a Monte Mario. Proprio in essa si legge, fra l’altro: Ecce Cruce
D(omi)ni, fugite p(ar)tes adv(er)se (Frascati, 1997: 200-205, n. 162).
INDICE DEI VOCABOLI
Nomina
Anicius
Aurelius Vitalis
T. Flavius Magnus
Licin[ia - - -]
T. Ligarius T. l. Philargurus
Ligaria T. l. Eleutheri[s]
C. Marius C. l. Cr+[- - -]
Opetreia C. l. Tima
Vipsania Primigenia
23696
23692
23691
23687
23684
23684
23689
23685
23691
Cognomina
Bassa
Bincentie cfr. Vincentia
Campanus
Chreste
Cr+[- - -]
Crheste cfr. Chreste
Eleutheri[s]
23690
23696
23689
23690
23689
23690
23684
—431—
Felicitas
Filicitas cfr. Felicitas
Formica
Iuliana
Kampanus cfr. Campanus
Macedo
Magnus
Nice
Philargurus cfr. Philargyrus
Philargyrus
Primigenia
Sabina
Selanus cfr. Silanus
Silanus
Tima
Urania
Vincentia
Vitalis
[- - -]umene
23694
23694
23683
23683
23689
23690
23691
23688
23684
23684
23691
23694
23694
23694
23685
23693
23696
23692
23693
Nomi geografici
Belaru pro Velabrum ?
[provin]c(ia) Afric(a)
23694
23682
[page-n-433]
28
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
Via Salaria
23694
Datazioni consolari
Aniciis vv. cc. (395 d.C.)
23696
Cursus honorum
[praef(ectus) al]ae II Fl(aviae)
praef(ectus) eq[(uitum)]
tr[ib(unus)]
23682
23682
23682
Truppe
ala II Fl(avia)
23682
Mestieri
Maiorarius
Maioriarius
Marmorarius
Ministra
Ostiarius
23692
23692
23692
23690
23690
Notabilia
avia
bisomus
dominus
23693
23694
23686; 23694
exp[editio]
fides
filius
Graffito
in campsu ?
luminal
sanctitas
solidus
terra
uxor
23682
23685
23687; 23689
23697
23694
23694
23685
23694
23688
23691
Formulario
D(is) M(anibus)
23687; 23691
Fugite partes adver[sae]
23686
In pace
23696
Sanctitatem una cum fide secum 23685
Sibi posterisq(ue) suis
23691
Sit tibi terra leves
23688
Simboli e raffigurazioni
Chrismon
Crux
Orante
23683
23686
23695
ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL TESTO
AE = L’Année Epigraphique, Paris.
CIL = VV. AA. (1863 ss.): Corpus Inscriptionum Latinarum, I-XVII, Academia Scientiarum
Berolinensis et Brandeburgensis, Berlin.
CLE = BUECHELER, F. y LOMMATZSCH, E. (1921-1926): Carmina Latina Epigraphica, I-III, Lipsiae.
DAGR = DAREMBERG, C. y SAGLIO, E. (1873-1917): Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris.
DE = DE RUGGIERO, E. (ed.) (1895 ss.): Dizionario Epigrafico di Antichità romane, Istituto Italiano
per la Storia Antica, Roma.
ICUR = SILVAGNI, A.; FERRUA, A.; MAZZOLENI, D. y CARLETTI, C. (1922 ss.): Inscriptiones Christianae
Urbis Romae septimo saeculo antiquiores, I-X. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città
del Vaticano.
ILS = DESSAU, H. (1892-1916): Inscriptiones Latinae Selectae, I-III, Berlin.
Lex. Tot. Lat. = DE VIT, V. (1858-1875): Lexicon totius latinitatis, Prato.
Lex. Tot. Lat. Onom. = DE VIT, V. (1849 ss.): Lexicon totius latinitatis Onomasticon, (A-O), Prato.
PFOS = RAEPSAET-CHARLIER, M.-T. (1987): Prosopographie des femmes de l’ordre sénatorial (Ier–IIe
siècles), Lovanio.
PIR = VV. AA. (1897-1898): Prosopographia Imperii Romani saeculi I. II. III, I-III, Academia
Scientiarum Regiae Borussicae, Berolini.
—432—
[page-n-434]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
29
PIR2 = VV. AA. (1933 ss.): Prosopographia Imperii Romani saeculi I. II. III. Editio altera, I-,
Academia Scientiarum Rei Publicae Democraticae Germanicae, Berolini - Lipsiae.
RE = VV. AA. (1894 ss.): Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, I-,
Stuttgart.
TLL = VV. AA. (1900 ss.): Thesaurus Linguae Latinae, I-, Lipsiae.
BIBLIOGRAFIA
BÉRARD, F. (1995): “Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise”. Gallia. Archéologie de la France
antique, 52, Paris, p. 343-358.
BIRLEY, E. (1988): The Roman Army. Papers 1929-1986. Mavors Roman Army Researches, 4,
Amsterdam, 457 p.
BISCONTI, F. (1987): “La rappresentazione dei defunti nelle incisioni sulle lastre funerarie paleocristiane aquileiesi e romane”. Aquileia e Roma. Antichità Altoadriatiche, 30, Udine, p. 289-308.
BISCONTI, F. (1997): “L’apparato figurativo delle iscrizioni cristiane di Roma”. En I. Di Stefano
Manzella (ed.): Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano. Inscriptiones Sanctae Sedis, 2, Città del
Vaticano, p. 173-179.
CALDELLI, M.L. (1987): Scheda n. 46. En S. Panciera (ed.): La collezione dei Musei Capitolini. Inediti
- revisioni - contributi al riordino. Tituli, 6, Roma, p. 116-117, tav. XXXVIII, fig. 1.
CALDELLI, M.L. (1996): Scheda n. 110. En S. Panciera (ed.): Le iscrizioni greche e latine del Foro
Romano e del Palatino. Inventario generale - inediti - revisioni. Tituli, 7, Roma, p. 278-280, tav.
XXIV, fig. 8.
CALDELLI, M.L. y RICCI, C. (1999): Monumentum familiae Statiliorum. Un riesame. Libitina, 1,
Roma, 213 p.
COLAFRANCESCO, P. y MASSARO, M. (1986): Concordanze dei Carmina Latina Epigraphica. Bari,
968 p.
CUGUSI, P. (1996): Aspetti letterari dei Carmina Latina Epigrafica, II ed. Università degli Studi di
Cagliari, Istituto di Filologia Latina, Bologna, 414 p.
D’AGOSTINO, V. (1961): “La fides romana”. Rivista di Studi Classici, 9, Torino, p. 73-86.
DI STEFANO MANZELLA, I. (1987): Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigrafico lapideo. Roma, 315 p.
DOMASZEWSKI VON, A. (1903): “Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte”. Rheinisches
Museum für Philologie, 58, Frankfurt am Main, p. 218-230.
FELE, M.L.; COCCO, C.; ROSSI, E. y FLORE, A. (1988): Concordantiae in Carmina Latina Epigraphica,
I-II. Hildesheim - Zürich - New York, 1367 p.
FERRUA, A. (1985): “Bisomus e bisomum sostantivi”. Aevum, 59, Roma, p. 51-56.
FRASCATI, S. (1997): La collezione epigrafica di Giovanni Battista de Rossi presso il Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana. Sussidi allo Studio delle Antichità Cristiane, 11, Città del
Vaticano, 242 p.
—433—
[page-n-435]
30
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
FRÉZOULS, E. (1995): “L’apport de l’épigraphie à la connaissance des métiers de la construction”. En
Cavalieri Manasse, G. y Roffia, E. (eds.): Splendida civitas nostra. Studi archeologici in onore di
Antonio Frova, Roma, p. 35-44.
FRIGGERI, R. (2004): Scheda n. 5. En S. Panciera (ed.): Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinariae campane. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell’XI
Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie (Roma, 2002). Libitina, 3, Roma, p. 182, fig. 5.
GALLETIER, E. (1922): Étude sur la poésie funéraire romaine d’après les inscriptions. Paris, 340 p.
GATTI, E. (1927): “Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel Suburbio”. Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma, 54, Roma, p. 235-269.
GREGORI, G.L. y MATTEI, M. (1999): Roma (CIL, VI) 1. Musei Capitolini. Supplementa Italica
Imagines. Supplementi fotografici ai volumi italiani del CIL, Roma, 632 p.
GUYON, J. (1974): “La vente des tombeaux à travers l’épigraphie de la Rome chrétienne (IIIe-VIe siècles) : le rôle des fossores, mansionarii, praepositi et prêtres”. Mélanges de l’École Française de
Rome, Antiquité, 86, Rome, p. 549-596
KAJANTO, I. (1965): The Latin Cognomina. Helsinki-Helsingfors, 418 p.
KIENAST, D. (1996): Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kronologie, II ed.
Darmstadt, 399 p.
LATTIMORE, R.A. (1942): Themes in Greek and Latin Epitaphs. Urbana, The University of Illinois
Press, 354 p.
LEGA, C. (1985): Scheda n. 126. En L. Avetta (ed.): Roma - Via Imperiale, scavi e scoperte (19371950) nella costruzione di Via delle Terme di Caracalla e di Via Cristoforo Colombo. Tituli, 3,
Roma, p. 137-138, tav. XXXVIII, fig. 2.
LEGA, C. (1997): “Epitaffio del marmorario Silvanus”. En I. Di Stefano Manzella (ed.): Le iscrizioni
dei cristiani in Vaticano. Inscriptiones Sanctae Sedis, 2, Città del Vaticano, p. 331-332, fig. 3.11.12.
MAZZOLENI, D. (1997): “Origine e cronologia dei monogrammi riflessi nelle iscrizioni dei Musei
Vaticani”. En I. Di Stefano Manzella (ed.): Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano. Inscriptiones
Sanctae Sedis, 2, Città del Vaticano, p. 165-171.
PANCIERA, S. y PETRUCCI, N. (1987-88): “Monumentum familiae et libertorum gentis Mariae”.
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, 92, Roma, p. 307-313.
PETRIKOVITS VON, H. (1981a): “Die Spezialisierung des römischen Handwerks”. En H. Jankuhn, W.
Janssen, R. Schmidt-Wiegand y H. Tiefenbach (eds.): Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Teil I. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 122, Göttingen, p.
63-132.
PETRIKOVITS VON, H. (1981b): “Die Spezialisierung des römischen Handwerks II (Spätantike)”.
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 43, Bonn, 1981, p. 285-306.
PFLAUM, H.-G. (1960-1961): Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain,
I-III. Paris, 1469 p.
PFLAUM, H.-G. (1974): Abrégé des procurateurs équestres. Paris, 68 p.
PFLAUM, H.-G. (1982): Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain.
Supplément. Paris, 185 p.
—434—
[page-n-436]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
31
ROSENBERGER, V. (1992): Bella et expeditiones. Die antike Terminologie der Kriege Roms. Stuttgart,
204 p.
SANTI, C. (2002): “L’idea romana di sanctitas”. Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 68,
L’Aquila – Roma, p. 239-264.
SAXER, R. (1967), Epigraphische Studien 1. Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen
Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian. Köln - Graz, 147 p.
SCHULZE, W. (1904): Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. Berlin, 647 p.
SHERK, R. K. (1974): “Roman Geographical Exploration and Military Maps”. Aufstieg und
Niedergang der Römischen Welt, II.1, Berlin, p. 534-562.
SOLIN, H. (2003): Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage, I-III. Academia Scientiarum Berolinensis et Brandeburgensis, Berlin - New York,
1716 p.
SOLIN, H. y SALOMIES, O. (1994): Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum. Editio
nova, Hildesheim - Zürich - New York, 508 p.
VAN BUREN, A.W. (1927): “Inscriptions from Rome”. American Journal of Philology, 48, Baltimore,
p. 18-28.
ZAMBELLI, M. (1968): “Iscrizioni di Formia, Gaeta e Itri”. En U. Cozzoli, L. Gasperini, L. Polverini,
M. Raoss y M. Zambelli (eds.): Seconda Miscellanea greca e romana. Studi pubblicati dall’Istituto
Italiano per la Storia Antica, Roma, p. 335-378.
—435—
[page-n-437]
[page-n-438]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Trinidad PASÍES OVIEDO*
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN:
ESTUDIO HISTÓRICO Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN
RESUMEN: Desde hace años investigamos el estado de los mosaicos de época romana hallados en la Comunidad Valenciana; no sólo su estudio histórico sino, de forma especial, los problemas derivados de su conservación: causas de alteración, antiguas intervenciones de restauración,
falta de proyectos que apuesten por el mantenimiento in situ de los hallazgos, su difusión y exhibición, etc. En este artículo nos centramos en la provincia de Castellón, mostrando el delicado estado
de conservación de muchas de las piezas ya conocidas y, asimismo, nuevas aportaciones inéditas.
PALABRAS CLAVE: Mosaicos romanos, conservación, causas de alteración, tratamientos de
restauración, exhibición.
RÉSUMÉ: Mosaïques romaines de la province de Castellon: étude historique et problèmes de conservation. La situation actuelle des mosaïques d’époque romaine découvertes dans la
Communauté valencienne fait l’objet depuis de nombreuses années de recherches ; non seulement
sur leur étude historique, mais aussi, tout spécialement, sur les problèmes liés à leur conversation :
causes d’altération, précédentes interventions de restauration, manque de projets privilégiant la conservation in situ des trouvailles, leur diffusion et exhibition. Dans cet article, nous traitons exclusivement des découvertes effectuées dans la Province de Castellon, présentant le fragile état de conservation de nombreuses pièces déjà connues ainsi que de nouvelles trouvailles inédites.
MOTS CLÉS: Mosaïques romaines, conservation, causes d’altération, traitements de restauration, présentation.
*
Laboratorio de Restauración del Museo de Prehistoria de Valencia. C/ Corona, 36 - 46003 Valencia.
—437—
[page-n-439]
2
T. PASÍES OVIEDO
Dentro del complejo mundo de la conservación y restauración de obras de arte, el
campo de las intervenciones sobre patrimonio arqueológico es especialmente delicado;
de ello somos conscientes todos aquellos profesionales que nos dedicamos a esta especialidad. En ella se incluyen, por supuesto, la restauración de los objetos de uso cotidiano pertenecientes a la cultura material de las distintas culturas antiguas, pero también las
actuaciones sobre estructuras arqueológicas que forman parte de su patrimonio arquitectónico y constructivo; incluimos aquí los pavimentos de mosaico que en época romana
ornaron patios y dependencias de las numerosas villas que se reparten por todo nuestro
territorio.
La investigación que desde hace años llevamos desarrollando sobre la problemática de
conservación de los pavimentos de mosaicos romanos en la Comunidad Valenciana se ha
plasmado a lo largo de este periodo en diversas publicaciones,1 en donde hemos intentado profundizar no sólo en los datos arqueológicos e históricos de los mosaicos, sino en
el estudio de su situación actual y sus causas de deterioro. Hemos podido así establecer
unas conclusiones de cara a plantear futuras intervenciones basadas en el respeto al original y en el desarrollo de una política de conservación preventiva fundamental para
garantizar la salvaguarda de muchas piezas. De hecho, la falta de profesionales formados
en este campo, la escasez de proyectos que apuesten por la conservación in situ, las
extracciones indiscriminadas o el precario mantenimiento de áreas arqueológicas son
sólo algunas de las causas que han motivado, a lo largo de los años, los problemas que
afectan actualmente a muchos de los hallazgos.
Precisamente, la provincia de Castellón se encuentra en una situación particular dentro de la Comunidad, ya que estamos hablando de una zona donde los principales descubrimientos se realizan en zonas agrícolas que a menudo no han llegado ni siquiera a ser
excavadas. Es por eso que solemos encontrar referencias que se basan únicamente en sondeos o prospecciones, tal y como nos indica Ferran Arasa, uno de los principales estudiosos de la zona.2
La mayoría de los hallazgos pertenecen a localidades de la comarca de La Plana
Baixa; desde alusiones a pequeños fragmentos de mosaico de los que apenas nada se
sabe, a teselas sueltas que puedan indicar la presencia de algún posible resto, la mayoría
en zonas que sólo han sido prospectadas. En esta situación se encuentran los hallazgos de
muchas poblaciones castellonenses donde ha sido necesario cotejar la validez de la docu-
1
2
En la bibliografía de referencia adjuntamos un listado de las principales publicaciones en las que, de forma general, hemos
ilustrado la panorámica de conservación de los mosaicos en nuestra Comunidad Valenciana y los tratamientos más adecuados para su restauración.
Aparte de las investigaciones realizadas con motivo de su tesis doctoral (Arasa, 1995), este autor ha realizado precisamente un estudio sobre los restos de mosaicos en la zona castellonense (Arasa, 1998).
—438—
[page-n-440]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
3
mentación existente, muy vaga en la mayoría de los casos;3 Almenara, Ballestar, Betxí,
Forcall, Onda, Vila-real o La Vilavella son algunas de las localidades con estas características. Los principales restos se encuentran en otras localidades de las que sí disponemos de algunos datos más completos, como los pavimentos de la villa de Benicató en
Nules, el opus signinum de La Vall de Uixó o el fragmento tessellatum hallado más
recientemente en L’Alcora, éste de la comarca de L’Alcalaten. En Borriana se localizan
también dos yacimientos donde existen o existieron pavimentos y mosaicos. Pero o bien
se han destruido o todavía no han salido a la luz, como es posible que suceda con los restos aún no excavados de la villa de Sant Gregori. Pasaremos a continuación a describir
con más detalle los diferentes descubrimientos.
COMARCA DE LA PLANA BAIXA
Almenara
Los principales hallazgos en la localidad se ubican en el yacimiento conocido como
La Muntanyeta dels Estanys, del que nos hablan Cean Bermúdez o el conde de Lumiares.4
Este asentamiento, descubierto por Pla y Cabrera a finales del siglo XVIII (Pla y Cabrera
1807, 1821a, 1821b) fue continuamente saqueado y no se realizaron excavaciones hasta
1949 con las investigaciones de Alcina que daría a conocer las primeras ocupaciones
ibero-romanas (Alcina 1950: 92-128).5 Se conocen numeras referencias que nos relatan
el triste devenir de esta zona convertida en un “lamentable ejemplo de abandono y de barbarie” (Arasa, 1999: 310). Finalmente el asentamiento fue destruido en gran parte por las
obras de una cantera. También se ha prospectado una villa ubicada al pie de la parte más
3
4
5
De Alberto Balil encontramos, por ejemplo, una breve noticia sobre los mosaicos de la zona castellonense donde la información es muy escasa: “Las noticias que poseo se refieren a la siguientes localidades: Onda, Bechí, Forcall, Almenara y
Nules. Todo ello muy poco preciso, genérico, probablemente correspondiente a un poblamiento rural que requiere una
precisión en el tiempo y el espacio, un conocimiento de cómo son, o cómo eran tales mosaicos y, sin duda, la existencia
de nuevas localidades.” (Balil, 1976: 291).
“ALMENARA:... los descubrimientos hechos en esta villa manifiestan desde luego que fue población romana: tales son
los cimientos de un monumento sepulcral, parte de un pavimento mosaico, y diferentes monedas de Adriano,... Al oriente de esta villa, y á poco más de media legua de distancia caminando hacia la costa, hay un montecillo llamado Dels
Estans, y en la superficie se encuentran ruinas romanas y otras antigüedades.” (Cean, 1832: 47). “Dice que á distancia de
media legua de la población hacia la costa, se encuentra un montecillo llamado vulgarmente de los Estanques (dels
Estañs), por estar casi lamiendo las aguas del Armajal ó estanque llamado de Almenara: que en la superficie de este cabezo se descubrían ruinas romanas y un pavimento de hormigón de ladrillo rojo con piedrecitas menudas o piñonado, el cual
ocupaba la longitud de cincuenta pasos” (Valcarcel, 1852: 18). Valcarcel muy posiblemente se refiera a un pavimento de
signinum, del que también nos habla Sarthou y Carreres (Sarthou, s/a: 745) al relatar la descripción hecha por Chabret
del conocido como Templo de Venus (Chabret, 1888: 17-18).
Norberto Mesado completaría este estudio en 1966 en su artículo referido a este yacimiento de Els Estanys (Mesado,
1966: 177-196). También, más recientemente, destacamos los estudios de Ferran Arasa que ofrece una nueva interpretación de los antiguos restos (Arasa, 1999: 301-358).
—439—
[page-n-441]
4
T. PASÍES OVIEDO
meridional de la Muntanyeta. Varios autores citan la presencia de pavimentos en esta
villa, de donde se han recogido teselas de algún opus tessellatum (Fletcher y Alcácer,
1955: 327, 1956: 156, 158; Bru, 1963: 187; Balil, 1976: 291; Gorges, 1979: 244;
Llobregat, 1980: 107-108; Aranegui, 1996: 111; Arasa, 1999: 312, 2000: 114). De hecho,
en prospecciones por la zona más residencial de esta villa alto-imperial Ferran Arasa
encontró una tesela vítrea, que pudiera delatar la posible presencia de algún mosaico polícromo todavía sin descubrir (Arasa, 1998: 221; 1999: 320).
Betxí
En esta localidad se han hallado indicios de una villa conocida como La Torrassa que
desgraciadamente fue destruida por las explotaciones agrícolas. La villa romana, a la que
se le asigna una amplia datación entre el siglo I-IV d.C., se encuentra justo en el límite
entre Betxí y Vila-real. Los primeros descubrimientos en la parte de Betxí fueron dados
a conocer por Pascual Meneu (Meneu, 1901). La parcela de Vila-real permanecía dedicada al cultivo del olivo hasta 1937, cuando la zona quedó pendiente de una transformación. Pero la nueva roturación de los campos no se realizó hasta 1968 aproximadamente.
Durante este largo periodo de tiempo la zona estuvo “vigilada” por José Mª Doñate, ante
la falta de colaboración del propietario de la parcela y a la espera de poder salvar algunos restos cuando se iniciaran las nuevas labores agrícolas con utillaje moderno. Cuando
finalmente se iniciaron los trabajos, hacia 1968, las operaciones de salvamento de los
materiales que iban apareciendo se convirtieron en una auténtica aventura detrás del despojo que iba dejando la pala excavadora.6
De entre los materiales logró recuperar, una dudosa tesela de piedra dura, azul prusia
(Doñate, 1969: 232). Este dato es el que ha servido a algunos autores a lanzar la hipótesis de que en la villa existiera algún mosaico (Fletcher y Alcácer, 1956: 156, 159; Bru,
1963: 187; Balil, 1976: 291; Gorges, 1979: 244; Melchor, 1994: 87; Arasa, 1998: 220).
Sin embargo, con los datos de los que disponemos, pensamos que sería muy aventurado
hacer esta afirmación, más incluso cuando en prospecciones recientes realizadas por el
propio Ferran Arasa, no se han encontrado más teselas.
Borriana
Borriana es uno de los centros con referencias más precisas sobre la presencia de pavimentos de mosaico y donde la documentación nos aporta curiosos datos referidos especialmente a la conservación de sus hallazgos. Antes de adentrarnos en las dos áreas más
6
“En una ocasión, en que nos acompañaban don Guillermo Bernat y don Vicente Girona, estuvimos los que se dice “lidiando” a un monstruoso Caterpillar, cuando efectuaba unas pasadas de nivelación, arrancándole de entre las cadenas y durante la marcha fragmentos de lucerna o de terra sigillata.” (Doñate, 1969: 223).
—440—
[page-n-442]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
5
interesantes en lo que a descubrimientos musivos se refiere (villas de El Palau y Sant
Gregori) mencionaremos también algunos otros datos bastante más imprecisos, tanto que
realmente podemos llegar a desconfiar sobre su veracidad. Nos referimos a la noticia
recogida por Sarthou Carreres, haciéndose eco de las palabras de Pérez Bayer (17711794) que habla del descubrimiento de “mosaicos y sepulturas fenicias hallados en
Burriana” (Sarthou, s/a: 775). A partir de ahí, varios autores han intentado localizar estos
hallazgos, al parecer sin mucho acierto según opinión de Ferran Arasa (Arasa, 1987b:
50), situándolos en el yacimiento conocido como La Regenta, antigua torre dentro del término donde, según algunos autores, se localiza una de las primeras ocupaciones de época
alto imperial documentadas en Borriana (Peris, 1931: 8; Forner, 1933: 254). En cualquier
caso, desconocemos la realidad sobre la existencia de estas piezas, que no dudamos fueran auténticos mosaicos, aún cuando en siglos pasados se les considerase obra de artesanos fenicios en lugar de considerarlos con lógico razonamiento como obras romanas.
Dudas similares podemos tener en cuanto a otros descubrimientos del mismo término
municipal de Borriana. La documentación nos cuenta que al menos dos de sus villas fueron decoradas con mosaicos bícromos de entre los siglos I y II d.C. Norberto Mesado nos
relata precisamente cuál fue la suerte que corrió una de las piezas halladas en la villa
conocida como El Palau, destruida a conciencia para que no paralizasen unas obras.7 Sin
embargo, el director del Museo Arqueológico de Borriana José Manuel Melchor, que realizó excavaciones en El Palau entre 2000 y 2003 (Melchor y Benedito, 2004) nos ha
informado que no apareció ni una sola tesela y sí abundantes fragmentos de spicatum y
signinum, con lo cual opina que habría que poner reservas a la información sobre el
mosaico ya que nadie, excepto los obreros, lo vio. Se tratara o no de un pavimento de
mosaico sabemos que ésta es una situación que, por desgracia, se ha ido repitiendo en el
pasado hasta fechas bastante recientes. Los factores económicos unidos a una falta de
concienciación social hacia el mundo arqueológico han sido, sin duda, algunas de las
principales causas que han provocado la pérdida de gran número de piezas.
Retomando nuevamente los descubrimientos de mosaicos en Borriana, nos quedaría
por referenciar otra de las villas conocidas en la partida rural de Sant Gregori. El yacimiento se conoce desde 1980 cuando comenzaron a realizarse en la zona las primeras
prospecciones (Mesado, 1991: 63). En 1987 se realizó una campaña de excavación de
urgencia, donde la calidad de ciertas estructuras y los materiales hallados, aunque esca-
7
“Por lo que respecta a este último yacimiento, hoy inexistente, poseemos unas interesantísimas declaraciones del veterano arqueólogo castellonense, D. Francisco Esteve Gálvez, las cuales fueron expresadas en los siguientes términos: “hacia
1940 pude saber de la existencia de un mosaico romano recién exhumado por los jornaleros que trabajaban en el “terrer”
de una antigua fábrica de hacer ladrillos; cuando me interesé por él, se destruyó a conciencia por temor a que les parasen
la extracción de arcillas” (Mesado, 1991: 65). Otros autores han incluido citas similares: “A la partida del Palau, el professor F. Esteve assenyala la troballa, en un terrer, d’un mosaic que fou destruït.” (VV.AA., 1997: 109-112). José Manuel
Melchor sitúa el hallazgo en un punto cercano a la alquería del Batle, de donde se extrajo en 1942 una gran cantidad de
arcilla (Melchor, 2004: 67).
—441—
[page-n-443]
6
T. PASÍES OVIEDO
sos, permiten identificarlo con una villa romana de entre los siglos I y II (Arasa, 1987b:
53; Verdegal et al., 1990: 115-117; Melchor, 1994: 78, 2004: 54; Aranegui, 1996: 150;
VV.AA, 1997: 109-11). Ya en 1980 se comenta la aparición de teselas sueltas en blanco
y negro, aunque poco abundantes. Sin embargo, los trabajos llevados a cabo en 1987
parece que sacaron a la luz una cantidad de teselas mucho mayor e incluso algún pequeño fragmento.8 En cualquier caso, como la zona excavada ocupa poca superficie, es muy
posible la presencia al menos de algún mosaico bícromo en una zona cercana.
Xilxes
En la villa de El Alter, en Xilxes, se describen también algunos hallazgos interesantes;
la partida se conoce desde hace años y diversos autores habían indicado la existencia de
una cierta cantidad de teselas sueltas en blanco y negro que pueden probar la presencia
de algún resto de opus tessellatum bícromo, todavía no descubierto (Tarradell, 1973: 89;
Gorges, 1979: 245; Melchor, 1994: 92; Aranegui, 1996: 32; Arasa, 1998: 221).
Más recientemente, en la prospección llevada a cabo durante el año 2005 por los
arqueólogos José Manuel Melchor y Josep Benedito, en el sector junto a la autopista, aparecen abundantes teselas de mosaico, fragmentos de tegulae, dolia, opus signinum, cerámica y pintura mural entre abundante material revuelto de una amplia cronología, entre
el siglo I a. C. y el IV p. C. Respecto a las teselas, se recogió una muestra de cuatro teselas grandes de color blanco, diez teselas pequeñas de color blanco (dos de ellas unidas
entre si por el mortero original) y dos teselas pequeñas de color negro. Distintas fuentes
apuntan que pueden ser los restos de los materiales romanos arrasados durante la construcción de la actual autopista AP-7, con lo cual los responsables de la prospección se
pronuncian con natural prudencia sobre la contextualización de los hallazgos.
Nules
En la partida de Torremotxa se documenta el hallazgo de fragmentos de mosaico, cerámicas y algunas bases de columna entre otros materiales (Felip y Vicent, 1991: 11;
Aranegui, 1996: 168; Arasa, 1998: 221). En el Museu d’Història de Nules se conservan
algunas teselas de pasta vítrea azul turquesa y un pequeño fragmento de opus tessellatum
8
En su artículo de 1998, Ferran Arasa sólo menciona que es muy posible la existencia de algún mosaico bícromo por la
abundante cantidad de teselas en blanco y negro halladas en la zona, pero desgraciadamente no se pudo encontrar ninguno durante los trabajos de excavación. Idéntica reseña sobre la aparición de teselas sueltas encontramos en alguna otra
publicación (Verdegal, 1990: 117). El propio Ferran Arasa había afirmado años antes: “A la partida de Sant Gregori, i
també a vora mar, tenim altre establiment romà en què s’ha pogut recollir alguns fragments de mosaic en blanc i negre,...”
(Arasa, 1987b: 53). En el Museo Arqueológico Comarcal de Burriana encontramos representadas algunas teselas blancas
y negras recogidas de la villa de Sant Gregori en la vitrina nº 6 y algunos pequeños fragmentos en depósito.
—442—
[page-n-444]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
7
bícromo con decoración a bandas,9 así como algunas otras teselas blancas de mayor tamaño unidas por argamasa, todas ellas de procedencia desconocida.
Pero si tuviéramos que destacar algún descubrimiento de indudable interés, no sólo en
Nules, sino incluso en la provincia de Castellón, por la importancia de los restos musivos hallados, sin duda tendríamos que referirnos a la villa de Benicató. Las referencias
bibliográficas son en este caso mucho más extensas, ya que esta zona sí ha sido excavada en varias ocasiones y estudiada por numerosos autores. Todos ellos hacen referencia
a los pavimentos de mosaico bícromos que decoraban algunas de sus habitaciones (Bru,
1963: 184; VV.AA., 1970: vol. 3, 427; Balil, 1976: 291; Gorges, 1979: 245; Llobregat,
1980: 107; Fernández, 1982: 116-117; Abad, 1985a: 369, 1986: 159-160; Blanes, 19871988: 585-611; Ramallo, 1990: 147; Aranegui, 1996: 41; Pérez, 1996-1997: 127-128;
VV.AA., 1997: 110; Arasa, 2003: 165-166; Jiménez, 2003: 210). La villa se conoce desde
1883, cuando se realizaron algunos trabajos para nivelar el terreno de cultivo. Pero el
verdadero descubrimiento, tuvo lugar a finales de 1955, de forma casual, mientras se trabajaba con un tractor en la propiedad de D. Salvador Silvestre con motivo de la nueva
política agrícola de aquellos años que aconsejaba el cambio del secano al regadío.
Afortunadamente el labrador que roturaba los campos notó que a unos 45 cm. de profundidad el tractor tropezaba con suelo más duro y, con buen presentimiento, paró los trabajos y llamó al encargado. Rápidamente comprobaron la presencia en el terreno revuelto de teselas de mosaicos y fragmentos de muro. A partir de ese momento las obras se
paralizaron y se avisó a la Diputación Provincial que expropió la finca para que se realizaran las oportunas excavaciones arqueológicas. Éstas darían inicio en enero de 1956 y
fueron dirigidas por el cronista oficial Eduardo Codina y el pintor J. B. Porcar.10 Los trabajos sacaron a la luz la parte central de una villa de época imperial (siglo II d.C.) con
peristilo porticado, impluvium, hypocaustum asociado a alguna zona termal y un gran
número de habitaciones, al menos dos de las cuales aparecieron pavimentadas con
mosaicos. Por los restos y materiales hallados debió tratarse de una vivienda de cierto
lujo, aunque gran parte de los objetos y materiales recogidos en esta primera campaña y
depositados en la Diputación Provincial se dan por desaparecidos (Felip y Vicent, 1991:
11-18).
Esteve Gálvez nos relata en concreto el hallazgo de los dos pavimentos en unas páginas de la revista local Penyagolosa. El primero de ellos quizá fuera figurativo, pero des-
9
10
Forman parte de las piezas reseñadas en el inventario mueble de arqueología de la dirección web de la Generalitat
Valenciana, dentro del Área de Patrimonio Cultural.
No es de extrañar que en estas fechas no existieran profesionales responsables de la conservación en las excavaciones,
sino que fuera a menudo una labor que llevaban a cabo los principales cronistas oficiales o personalidades relevantes en
el campo de la cultura de las diferentes localidades. Son varios los casos similares en otras zonas de la Comunidad y ello
trae consigo, sin duda, evidentes consecuencias en lo referente a la conservación de las piezas halladas, ya que trabajos
de intervención tan delicados como la limpieza o incluso la extracción no solían realizarse por personal especializado,
sino por los propios labradores u obreros que con buena voluntad colaboraban en las campañas de excavación.
—443—
[page-n-445]
8
T. PASÍES OVIEDO
graciadamente no se llegó a conservar el medallón central; el segundo, sin embargo, presentaba decoración exclusivamente geométrica.11 Aunque en forma de breves reseñas,
encontramos en la documentación algunos datos interesantes para nuestra investigación;
la primera de las piezas, con decoración geométrico-floral entorno a un emblema central,
había sufrido daños evidentes a causa de los trabajos agrícolas con el tractor, ya que el
mosaico se descubrió a menos de medio metro de profundidad; quizás por ello diferentes autores consideraban esta pieza como desaparecida o destruida. Una de las fotografías del momento del hallazgo representa a un operario lavando el mosaico con un cepillo
ante la mirada de varias personalidades (fig. 1). El segundo pavimento se conservaba, sin
embargo, en unas condiciones especiales que sin duda le favorecieron (fig. 2). En sucesivas reutilizaciones de la villa se construyó encima del mosaico otro pavimento sencillo
de mortero de cal y arena que afortunadamente le sirvió de eficaz protección con el paso
de los años. Este mosaico bícromo, con decoración geométrica, ha sido una de las piezas
musivas más conocidas e investigadas por diferentes autores.12 Textos enteros dedicados
a su estudio como el realizado Rosario Navarro Sáez en el número 4 de los Cuadernos
de Prehistoria y Arqueología Castellonense, donde nos habla del mosaico como una
pieza “basta y poco cuidada” propia quizás de la mano de un artista local (Navarro, 1977:
155-158).
Las referencias nos indican que, tras realizarse esta primera excavación, los mosaicos
fueron extraídos y el lugar fue abandonado durante casi 20 años con el consiguiente deterioro de todas las estructuras. Los trabajos se volvieron a emprender en 1973 y 1974, dirigidos en este caso por Francesc Gusi y Carmen Olaria, donde se llegaron a descubrir nuevas estancias y se recogieron gran cantidad materiales (Gusi y Olaria, 1977: 101-144). El
yacimiento fue entonces cedido al Ayuntamiento de Nules y de nuevo permaneció abandonado hasta que finalmente, en 1985 y 1986, la propia Olaria dirigió algunas campañas
para la consolidación de los restos y se protegió el solar con una valla.
Pero, ¿qué ha deparado la fortuna a los dos pavimentos descubiertos?; disponemos de
dos dibujos que en el momento del hallazgo realizó a mano Francisco Sales y que nos
11
12
“También lo fue la habitación inmediata, cuyas paredes estaban decoradas con estucos en azul y rojo, y el piso pavimentado con bello mosaico que fue mutilado por el tractor al roturar el campo. Las cenefas, con sus espirales, cuadrados y
rombos es fácil rehacerla; no así el motivo central a modo de medallón, que pudo contener alguna figura alegórica...
En una habitación que da a la galería oriental apareció otro mosaico parecido pero con dibujos exclusivamente geométricos. Lo notable es que sobre él vino a construirse luego un piso enlucido de cal y arena, y en la débil capa de tierra comprimida entre ambos pavimentos encontráronse utensilios.” (Esteve, 1956: s/p).
Varios han sido los autores que han hecho referencia, más o menos detallada, a este singular mosaico. Casi todos ellos
incluyen descripciones bien precisas acerca de su ornamentación y datos sobre dimensiones, cronología, relaciones estilísticas, etc. Aparte de los textos ya citados remitimos a la lectura de otras publicaciones (Abad, 1985a: 369; Arasa, 1998:
214-218).
—444—
[page-n-446]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Fig. 1.- Pavimentos de la villa romana de Benicató en Nules. Fotografía
del mosaico con decoración geométrico-floral in situ
realizando trabajos de limpieza (Arasa, 1998: 215, fig. 4).
Fig. 2.- Detalle del mosaico con motivos geométricos
en el momento del hallazgo (Esteve, 1956: s/p).
—445—
9
[page-n-447]
10
T. PASÍES OVIEDO
describen los diferentes motivos decorativos13 (figs. 3-4). Estos sencillos diseños, no faltos de varias imprecisiones, han sido la base de los diversos estudios efectuados sobre las
piezas y han provocado incluso ciertas interpretaciones que convendría revisar.
Empezaremos describiendo la situación del mosaico con decoración geométrica que
hasta hace algunos años se encontraba recompuesto a secciones en una sala exterior del
antiguo Museo de Bellas Artes de Castellón (VV.AA., 1991: 134-135). Lo que allí encontrábamos era un intento de reconstrucción de la pieza realizada en los años sesenta donde
los fragmentos habían sido colocados sobre soportes de cemento y reforzados con tela
metálica (figs. 5-6). A consecuencia de un mal arranque se perdieron con seguridad
numerosas teselas y muchas zonas fueron reconstruidas; de hecho, se aprecian teselas
nuevas directamente incrustadas sobre el cemento, a diferencia de otras secciones originales donde se evidencia el propio desgaste de la piedra original e incluso daños provocados por quemados, incrustaciones, etc. Quedaba rota así la propia unidad formal del
conjunto, convertido en una especie de puzzle que desvirtúa la verdadera imagen del
mosaico. Hace unos años se inauguró en Castellón el nuevo edificio del Museo de Bellas
Artes y todos los fondos de la antigua sede fueron trasladados; actualmente los fragmentos del mosaico permanecen en depósito en espera de que se lleve a cabo su restauración.
Será necesario entonces realizar un exhaustivo estudio, un replanteamiento de las antiguas intervenciones que se realizaron sobre la pieza y un proyecto adecuado que intente,
en la medida de lo posible, recuperar al máximo su aspecto original. De hecho en lo que
respecta a esta pieza quedan bastantes incógnitas por desvelar; Ferran Arasa realiza unos
interesantes apuntes en su artículo de 1998 comparando el dibujo de F. Sales con los restos que se exhibían en el Museo y constando que, además de pequeños detalles, existen
algunos motivos que se pueden ver en los fragmentos originales conservados y que, sin
embargo, no refleja el dibujante en su diseño. A raíz de esto se han lanzado hipótesis
sobre la posible existencia de otro pavimento bícromo que pudo estar situado en una
habitación próxima (Arasa, 1998: 216). Y se habla incluso de la presencia de alguna pieza
polícroma, a tenor del hallazgo de varias teselas de pasta vítrea en 1987 en una zona de
la vivienda aún no excavada14 (Felip y Vicent, 1991: 18; Arasa, 1998: 215).
No exentas de controversias son las interpretaciones sobre el otro pavimento que apareció en la excavación de 1956 y que hemos comentado en este estudio. Muchos autores
lo daban por perdido, motivados quizás por el hecho de que se encontrase mutilado y en
un peor estado de conservación.15 Sin embargo, hemos descubierto un total de 19 seccio13
14
15
Agradecemos al Dr. Francesc Gusi, director del Servicio de Arqueología de la Diputación de Castellón, por facilitarnos
parte de la documentación gráfica referente a esta villa.
Al tratar los mosaicos de Benicató siempre se ha hecho referencia a dos únicas piezas y sin embargo, es curioso que autores como Bru y Vidal hablen de que fueron tres y no dos las piezas descubiertas (Bru, 1963: 184).
“…por desgracia quedó mutilado por un tractor al roturar el campo” (Navarro, 1977: 155).
“Fins ara la vil·la romana de Benicató ha aportat dos mosaics; lamentablement, un d’ells, potser el més interessant, cal
donar-lo per perdut” (Felip y Vicent, 1991: 14). “El primer mosaic va ser destruït quasi en la seua totalitat pel tractor.”
(Arasa, 1998: 214).
—446—
[page-n-448]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Fig. 3.- Dibujo realizado por Francisco Sales del mosaico geométrico.
Fig. 4.- Dibujo realizado por Francisco Sales del mosaico
geométrico-floral entorno a un emblema central.
—447—
11
[page-n-449]
12
T. PASÍES OVIEDO
Figs. 5 y 6.- El mosaico con decoración geométrica de Benicató en la antigua ubicación
del Museo de Bellas Artes de Castellón. Estado de conservación tras el arranque
y las intervenciones de restauración.
—448—
[page-n-450]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
13
Fig. 7.- Detalle de algunas de las secciones del mosaico geométrico-floral sobre soporte de cemento.
Museo de Bellas Artes de Castellón.
nes de dicho mosaico que actualmente se conservan en los almacenes del Museo de
Bellas Artes de Castellón, junto a una gran cantidad de teselas sueltas. Cuando empezamos esta investigación pensábamos encontrar precisamente secciones del otro mosaico
que no habían sido expuestas, pero nos sorprendimos al comparar los fragmentos originales con el dibujo de F. Sales, y constatar que, todas menos una, pertenecían al otro pavimento que se daba por desaparecido (fig. 7).
Es evidente que quedan varias dudas por aclarar con respecto a los pavimentos de
Benicató que merecen ser investigadas en profundidad. Actualmente estamos inmersos
en este trabajo, comparando los originales con toda la documentación gráfica y de archivo que se conserva de las piezas.
Onda
Las noticias más antiguas de pavimentos musivos en Onda se remontan al siglo XIX
y fueron divulgadas por Cean Bermúdez y el conde de Lumiares.16 Supuestamente a raíz
16
“ONDA... Se descubrieron el año 1760 cerca de su castillo varios pavimentos mosaicos entre profundos subterráneos.”
(Cean, 1832: 102).
“Villa del partido de Villarreal, provincia de Castellón,... antiguamente cree el autor hubo un pueblo, que se llamó
Oronda,... Dice además, que en el año de 1760, se conservan en las inmediaciones del castillo, pavimentos mosaicos en
tres grandes subterráneos”. (Valcárcel, 1852: 76-77).
—449—
[page-n-451]
14
T. PASÍES OVIEDO
de estos datos antiguos otros autores han considerado también la presencia de restos de
mosaicos, pero probablemente sin otros testimonios más concretos (Fletcher y Alcácer,
1956: 157, 163; Bru, 1963: 163; Balil, 1976: 291).
La Vall d’Uixó
Otra de las importantes obras de la musivaria romana halladas en la provincia de
Castellón es un pavimento en opus signinum con decoración geométrica, uno de los
pocos ejemplos de este tipo que se conservan actualmente en nuestra Comunidad.17 La
pieza decoraba una villa romana (L’Horta Seca) en la localidad de La Vall de Uixó, que
fue descubierta en pleno casco urbano durante unas campañas de excavación llevadas a
cabo en 1985 y 1986 (Rovira et al., 1989: 757-767, 1990: 69-71; Arasa, 2003: 166). El
estado de conservación del yacimiento era bastante deficiente ya que, hasta pocos años
antes de su descubrimiento, era una zona dedicada al cultivo y había sufrido numerosas
transformaciones; tampoco podemos olvidar los daños más recientes producidos por las
actividades de urbanización de la zona, que dejaron prácticamente los restos al descubierto al eliminar los niveles de tierra más superficiales. El pavimento, posiblemente
datado en el siglo I a.C., se encontró dentro de una de las habitaciones, asociada a unas
pequeñas termas. Lo decora un sencillo motivo que se dibuja con grandes teselas de
forma bastante irregular18 (fig. 8).
Gracias a la documentación fotográfica, al informe de intervención y a los dibujos en
el plano, tenemos algunos datos acerca del estado de conservación del pavimento; el
mosaico, conservado entre un 60-65% de original, presentaba desgaste superficial, grietas y fisuras, desmoronamiento de los bordes, zonas puntuales con quemados y algunas
reparaciones de época. Pero los mayores daños fueron causados de forma traumática por
la acción humana, durante el tiempo que la zona estuvo dedicada al cultivo del naranjo.
Mª Luisa Rovira, actual directora del Servicio de arqueología de La Vall d’Uixó, nos
comentó también los graves problemas que tuvieron durante los trabajos, al tratarse de
una zona que se estaba urbanizando, a la vez que se realizaba la excavación de urgencia.
17
18
Lorenzo Abad Casal realizó en 1985 un estudio dedicado precisamente a los opus signinum hallados en las tres provincias valencianas (Abad, 1985b: 159-167). Los ejemplos son contados: Sagunto, Elche y Tossal de Manises.
Evidentemente, el autor no incluye esta pieza, aparecida poco después de la publicación de su artículo.
Las noticias del hallazgo nos describen el pavimento con las siguientes palabras: “... se localizó una segunda estancia de
6’60 x 6 m. (39’60 m2), cuyo piso estaba cubierto por un pavimento de “opus signinum” decorado con teselas que formaban en su centro un emblema de “opus tesselatum” (1’10 x 1’10 m.), delimitado por una linea de teselas blancas a la
que se adosa interiormente una orla de espirales en negro. El centro lo constituye un motivo floral de seis hojas lanceoladas simétricas en posición radial, alternando los colores negro, rojo y blanco. En torno a este emblema aparecen sucesivas líneas de teselas negras separadas entre sí 10 cm., delimitadas igualmente por una línea de teselas blancas. El resto
del pavimento está también decorado por líneas de teselas negras que en este caso presentan una separación de 20 cm.
Este pavimento ha llegado hasta nosotros en mal estado, habiéndose perdido parte de él, sobre todo en las zonas S y E”
(Rovira et al., 1989: 759-780).
—450—
[page-n-452]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
15
Fig. 8.- Dibujo del pavimento en opus signinum de la villa romana de
la Vall d’Uixó (Rovira, 1989: 766, fig. 3).
De hecho, el mosaico fue mutilado en su parte central con una excavadora por los propios obreros que estaban construyendo el bordillo de una acera.19 Ante tal situación, se
solicitó la colaboración de varios especialistas, entre otros José Luis Rodríguez del
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, Magdalena
Monraval, G. De Pedro y J.B. Piedecausa. A principio de julio de 1986 comienzan los trabajos de extracción que se detallan en el informe que realizaron los especialistas del propio ICRBC (Rodríguez, 1986),20 trasladándose las 34 secciones a las dependencias del
Museo Arqueológico. Lamentablemente la posterior restauración del mosaico tuvo que
esperar tres años, periodo no exento de dificultades y complicaciones en el almacenaje.21
Finalmente los trabajos definitivos se llevaron a cabo entre julio y diciembre de 1989, y
quedaron reflejados en la memoria que detallaba los diferentes procesos seguidos, así
como la documentación gráfica y fotográfica que complementaba la información (Mon-
19
20
21
Durante los trabajos de extracción el recinto del mosaico se protegió con un vallado, para evitar que se repitieran nuevos
daños como los que hemos comentado.
Este informe se puede consultar en el Servicio de arqueología de la localidad. El mismo autor presentó ese mismo año
una comunicación al VI Congreso Nacional de Conservación, celebrado en Tarragona, pero por error el texto no fue
incluido dentro de las Actas. Sin embargo, en el volumen correspondiente a la VII edición (Vitoria) se incluye un breve
resumen donde se nombran los diferentes estudios previos realizados (Rodríguez, 1991: 576-578).
Magdalena Monraval informó en octubre de 1986 como el fuerte temporal había inundado los almacenes del Museo, afectando especialmente a una de las secciones. El exceso de humedad podía provocar no sólo la pérdida de adhesión de las
telas de agarre, sino la proliferación de microorganismos al haberse empleado una cola de tipo orgánico, por lo que se
aconsejaba de forma responsable la pronta intervención.
—451—
[page-n-453]
16
T. PASÍES OVIEDO
raval, 1989). De todas formas, a causa del espacio expositivo restringido del que disponía el Museo, sólo se intervino sobre la parte central del pavimento, un total de 16 secciones que fueron trasladadas a un nuevo soporte en tres planchas de estratificado de fibra
de vidrio y resina que se expusieron en el Museo Arqueológico de dicho municipio
(VV.AA., 1991: 158) (figs. 9-10); sin embargo, actualmente este local está destinado
como Archivo y Servicio de Arqueología y sus fondos todavía no han sido trasladados.
Desde las últimas legislaturas el Ayuntamiento proyecta la construcción de un nuevo edificio en un solar del que ya dispone, pero al parecer las obras no se han iniciado.
Desde nuestro punto de vista como conservadores podemos establecer algunas conclusiones: en primer lugar, nos tendremos que replantear el empleo de colas de tipo orgánico
si no tenemos la total certeza de que la restauración va a realizarse de forma prácticamente inmediata al arranque; de hecho, durante los largos periodos de almacenaje que a menudo las secciones extraídas tienen que sufrir, cualquier incremento de humedad puede favorecer la proliferación de microorganismos sobre las telas encoladas, con la consiguiente
pérdida de estabilidad y resistencia. No sería de extrañar, por tanto, que los trozos restantes del mosaico, que se encuentran en una pequeña sala-almacén del antiguo museo, acusen este tipo de daño. Necesario es también el replanteamiento expositivo del pavimento
con un proyecto que incluya la restauración y colocación de las secciones que faltan y
mutilan la concepción unitaria original. Quizás, tal y como también expresaba Mª Luisa
Rovira, sea posible contemplar la pieza completa si se busca una adecuada ubicación en el
futuro museo, pero por el momento este proyecto tardará varios años en poderse realizar.
Vila-real
En la colección museográfica de El Termet de Vila-real hay expuesto en una vitrina
un pequeño resto de pavimento tessellatum sobre argamasa, formado por cuatro teselas
blancas de tamaño grande (algunas de más de 2 cm. de lado). La procedencia es totalmente desconocida, aunque quizá pueda tratarse de alguno de los materiales recogidos
por J. M. Doñate. Aún así, con datos tan escasos sería confuso llegar a ningún tipo de conclusión.
La Vilavella
En La Villavella se han podido encontrar en últimas prospecciones algunas teselas
sueltas en blanco y negro que pueden indicarnos la presencia de algún mosaico bícromo
todavía sin excavar. En concreto en el yacimiento conocido como El Secanet, donde ya
se descubrieron ciertos hallazgos de interés cuando la finca agrícola sufrió algunas transformaciones en 1923. Sin embargo, desgraciadamente todo el material que se recogió en
aquella época fue dado por perdido después de la guerra civil (Vicent, 1977: 143-162;
Felip y Vicent, 1991: 10-11; Aranegui, 1996: 152; Arasa, 1998: 221).
—452—
[page-n-454]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Fig. 9.- El pavimento de La Vall d’Uixó ya restaurado colocado en el Archivo y
Servicio de Arqueología del Ayuntamiento.
Fig. 10.- Detalle de algunos motivos originales y de la reintegración de lagunas.
—453—
17
[page-n-455]
18
T. PASÍES OVIEDO
Figs. 11 y 12-. Dibujo y vista general del fragmento de opus tessellatum
polícromo descubierto en la excavación del Pujolet de Santa en Alcora.
COMARCA DE L’ALCALATÉN
L’Alcora
En marzo de 2004 se descubrieron los restos de unos fragmentos de mosaico en la
excavación arqueológica del Pujolet de Santa en la localidad castellonense de L’Alcora22
(carretera de L’Alcora a Sant Joan de Moró). Se trata concretamente de algunas porciones de pavimento polícromo opus tessellatum de época imperial, adosado a uno de los
muros del vestíbulo de los baños romanos (figs. 11-12). Representa una banda enmarcada de orlas vegetales con diferentes tamaños de teselas de piedra blancas, negras, ocres y
granates y teselas vítreas de color verde y granate.23 En el centro de los motivos florales
aparece el dibujo de dos pares de sandalias orientadas hacia el interior de la estancia,
justo ante el umbral de entrada, cuya presencia pueda interpretarse en un sentido puramente descriptivo, en referencia a la necesidad de descalzarse antes de entrar en los baños
(figs. 13-14). Muy posiblemente conserve restos de lo que pudiera ser una inscripción,
aunque por el momento es difícil de interpretar.
22
23
Trabajos dirigidos por José Manuel Melchor, Josep Benedito y Mónica Claramonte de la empresa Arete S.L.
Las teselas blancas son de mayor tamaño que las negras, éstas últimas alrededor de 1 cm de lado. Las teselas vítreas, sin
embargo, presentan un formato mucho más reducido y son precisamente las que se encuentran más deterioradas, especialmente las verdes, con graves fenómenos de disgregación.
—454—
[page-n-456]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Fig. 13.- Detalle de los roleos vegetales con policromía.
Fig. 14.- Particular del diseño de dos pares de sandalias.
—455—
19
[page-n-457]
20
T. PASÍES OVIEDO
La pieza presentaba deformaciones a consecuencia del derrumbe de algunos elementos de peso, lo cual ocasionó la aparición de lagunas o pérdidas originales de tejido musivo que debilitaban el conjunto. Estas deformaciones fueron también provocadas por la
presencia de raíces entre los morteros de asentamiento, que causaron levantamientos
superficiales en algunas zonas. Los estratos preparatorios del mosaico estaban muy bien
definidos, tal y como pudimos comprobar con algunos cortes que se realizaron; el mosaico se asentaba sobre otro pavimento anterior de opus caementicium y presentaba una
potencia de estratos muy escasa, de aproximadamente 5 cm, aunque en buen estado de
conservación y manteniendo las propiedades de agarre de la superficie de las teselas.
Sobre algunas zonas del nucleus se encontraron algunos restos de sinopia pintada, marcando en tono rojo la zona de colocación de las teselas negras, lo cual será un dato a tener
en cuenta cuando se pretenda realizar un estudio sobre la interpretación de la posible inscripción.
Evidentemente la conservación in situ de los restos musivos hubiera sido la más aceptable de las alternativas; sin embargo tuvimos que recurrir finalmente a su extracción ya
que no se garantizaba su adecuada salvaguarda (Pasíes, 2004; Pasíes, Melchor y
Benedito, en prensa). En la actualidad se ha desviado el trazado de la carretera que afectaba al yacimiento con la finalidad de conservarlo y ponerlo en valor; así pues el mosaico, que hoy en día se encuentra en las dependencias del museo municipal de L’Alcora
en espera de poder ser restaurado, tenga quizás una oportunidad de volver a su lugar de
origen.
COMARCA DE LA PLANA ALTA
Borriol
Una de esas noticias erróneas que en ocasiones encontramos citadas en la bibliografía
y que puedan ocasionar fallos de interpretación nos llevan, en este caso, a la localidad de
Borriol. De aquí existe una referencia en el estudio sobre las villas hispano romanas de
Gorges donde se nombran “mosaicos” en alguna villa no precisada (Gorges, 1979: 244).
Sin embargo, pensamos que se trata de un error del autor que confunde alguno de los
datos de Bru y Vidal (la abreviatura “Mo”, que significa monedas, con “Ms” que se
refiere a los mosaicos).
—456—
[page-n-458]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
21
COMARCA DEL BAIX MAESTRAT
Ballestar
En 1996 se realizaron excavaciones en la partida de La Morranda en busca de un posible yacimiento arqueológico. Encontramos documentación sobre este pequeño hábitat de
época ibérica en un estudio preliminar que realizaron sus descubridores (Flors y Marcos,
1998). Entre los materiales recogidos se depositó en los almacenes de la Diputación de
Castellón una bolsa con algunas teselas sueltas blancas y negras de la campaña realizada
en 1997-1998 que puedan ser quizá el testigo de restos musivos todavía enterrados.
COMARCA DE ELS PORTS
Forcall
En Forcall se localiza el asentamiento de la Moleta dels Frares que fue descubierto en
1876 por Ferrer y Julve, catedrático de Anatomía Quirúrgica de la Facultad de Medicina,
el cual identifica la zona con la antigua Bisgargis y nos habla de la presencia de pavimentos enlosados y teselas, aparte de otros elementos que dan clara muestra de la riqueza del hallazgo (Ferrer, 1888: 266-269). La primera noticia la publica la Sociedad
Arqueológica Valenciana en sus Memorias correspondientes a 1877 y, posteriormente, en
las sucesivas (Sociedad Arqueológica, 1877: 30; 1878: 20; 1880: 5). Ferrer y Julve indica la necesidad de realizar excavaciones en la zona, pero éstas no se llevaron a cabo y la
Sociedad Arqueológica únicamente se limitó a conservar algunos de los objetos recogidos, como monedas, lucernas o teselas. Habría que esperar a 1960 para llevar a cabo la
primera excavación en La Moleta dirigida por Enrique Pla Ballester y a 2001 para que se
reiniciaran las investigaciones por un equipo de la Universidad de Valencia dirigido por
Ferran Arasa, que excavó una casa romana perteneciente al periodo de mayor esplendor
del yacimiento (s. I-II d.C.) (Arasa, 2004: 27-31). Encontramos estudios del yacimiento
y algunas breves referencias sobre restos de mosaicos y teselas sueltas en algunos artículos (Fletcher y Alcácer, 1956: 156-157, 161; Pla Ballester, 1966: 282-283; Goberna,
1985: 24-25; Arasa, 1987a; Aranegui, 1996: 95). Pero las noticias se quedan sólo en eso,
referencias bastante imprecisas. Ferran Arasa sólo da testimonio de un fragmento de
mosaico bícromo que conservaba la colección museográfica local donado al
Ayuntamiento de la localidad por el cronista J. Eixarch (Arasa, 1998: 221). Pero tras
haber escrito su artículo, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él, nos comentó
que este dato era un error, porque ese fragmento de mosaico no es realmente de Forcall,
sino de alguna villa catalana.
—457—
[page-n-459]
22
T. PASÍES OVIEDO
CONCLUSIONES
Podemos concluir una serie de datos: sin duda, las características peculiares de una
zona eminentemente agrícola en nada ha favorecido el descubrimiento y la conservación
de pavimentos musivos. La ubicación de los numerosos hallazgos en partidas rurales
sometidas a labores de cultivo no suele beneficiar la adecuada conservación de los restos
y, desde luego, la provincia de Castellón es una buena muestra de ello. De hecho, de las
numerosas referencias de la provincia aquí reseñadas, sólo cuatro pavimentos (uno en La
Vall d’Uixó, dos en Nules y el más reciente hallazgo de los fragmentos de L’Alcora) se
conservan físicamente en la actualidad y todos ellos precisan algún tipo de intervención
de restauración: en el opus signinum para poder terminar los trabajos en el resto de secciones que quedaron sin hacer; en las piezas de Nules por la urgente necesidad de replantear tratamientos más adecuados que sustituyan los antiguos y pesados soportes de
cemento, si queremos que disfruten de una lectura más correcta y que no desaparezcan
en el anonimato de las salas de almacén; y en el fragmento de L’Alcora porque sin duda
merece una intervención tras el proceso de extracción llevado a cabo recientemente.
Aún así, la gran mayoría siguen siendo noticias de aparición de teselas, piezas desaparecidas en épocas pasadas o todavía no desenterradas en zonas que sólo han sido
prospectadas. Por eso es lógico que, cuando finalmente se logre la consecución de proyectos de arqueología en estos yacimientos no excavados, se prevea igualmente la necesidad de incluir personal especializado que pueda dar respuesta inmediata a la problemática de este tipo de obras, evitando errores del pasado que supusieron la pérdida de
muchas piezas. El ICCM (International Committee for the Conservation of Mosaics)
reconocía ya desde la reunión que celebrara en Soria en 1986 que, cuando un mosaico se
descubre y no es protegido de forma inmediata, se produce rápidamente su destrucción;
también en la conferencia celebrada en Arles en 1999 se especificaron cuáles eran las
principales recomendaciones para el desarrollo de proyectos de áreas arqueológicas con
mosaicos:
1. Desarrollo de programas para conservar y preservar los mosaicos de acuerdo a
un proyecto global de actuación.
2. Este proyecto debería basarse en una cooperación activa de arqueólogos, conservadores, arquitectos y público en general.
3. La premisa fundamental para la preservación de mosaicos es la conservación in
situ y/o su contexto.
4. La elección de la intervención debe basarse en: completa documentación previa
a los tratamientos y durante el proceso; mínima actuación y plan de mantenimiento a largo plazo (Michaelides, 2001: 13; Nardi, 2001: 645-653).
Los criterios a seguir están ya claramente establecidos pero la realidad es bien diver—458—
[page-n-460]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
23
sa; apostar por la conservación in situ de los restos es sencillo, pero a menudo no es fácil
llevarlo a cabo; los hallazgos de la provincia de Castellón son, como hemos comprobado, un perfecto ejemplo de esta afirmación. Cuando la conservación in situ no sea posible, será necesario estudiar cuáles son las alternativas que en menor medida afecten al
carácter original de las piezas y garanticen su conservación. Sólo así estaremos asegurando la supervivencia de nuestros mosaicos. Pero no sólo hemos de conservar y restaurar; la conservación no tiene sentido sin la difusión y la exhibición; por eso es necesario
replantear proyectos que permitan a nuestra sociedad la correcta contemplación de estas
obras. Obras que, no lo olvidemos, son ARTE con mayúsculas y el testimonio directo de
una de las manifestaciones culturales más bellas de nuestro pasado histórico.
BIBLIOGRAFÍA
ABAD, L. (1985a): “Arqueología romana del País Valenciano: panorama y perspectivas”. En I
Jornadas de Arqueología de la Universidad de Alicante, Alicante.
ABAD, L. (1985b): “El mosaico romano en el País Valenciano: los mosaicos de opus signinum”. En
Actas de la I Mesa hispano-francesa sobre mosaicos romanos, Madrid.
ABAD, L. (1986): “Arte romano”. Historia del Arte Valenciano 1, Consorci d’editors valencians, S.A.,
Valencia.
ALCINA, J. (1950): “Las ruinas romanas de Almenara (Castellón)”. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura XXVI, Castellón.
ARANEGUI, C. (coord.) (1996): Els romans a les terres valencianes. Col.lecció Politècnica/61, edicions Alfons el Magnànim, Valencia.
ARASA, F. (1987a): Lesera (La Moleta dels Frares, El Forcall. Estudi sobre la romanització a la
comarca dels Port. Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques 2, Castelló de la
Plana.
ARASA, F. (1987b): “L’època romana”. Burriana en su Historia I, Magnífic Ajuntament de Burriana,
Burriana.
ARASA, F. (1995): Territori i poblament en època romana a les comarques septentrionals del litoral
valencià. Tesi doctoral, Universitat de València.
ARASA, F. (1998): “Mosaics romans a les comarques septentrionals del País Valencià”. Saguntum 31,
Valencia.
ARASA, F. (1999): “Noves propostes d’interpretació sobre el conjunt monumental de la Muntanyeta
dels Estanys d’Almenara (La Plana Baixa, Castelló)”. Archivo de Prehistoria Levantina XXIII,
Valencia.
ARASA, F. (2000): “El conjunto monumental de Almenara (La Plana Baixa, Castelló)”. Los orígenes
del cristianismo en Valencia y su entorno, Ayuntamiento de Valencia, Valencia.
ARASA, F. (2003): “Las villas. Explotaciones agrícolas”. Romanos y visigodos en tierras valencianas,
Museo de Prehistoria y de las Culturas de Valencia.
—459—
[page-n-461]
24
T. PASÍES OVIEDO
ARASA, F. (2004): “La Moleta: les excavacions a la domus del triclinium i noves propostes per al
futur”. Programa de fiestas “La Santantonà de Forcall 2004”, Forcall, 16, 17 i 18 gener.
BALIL, A. (1976): “Noticias de hallazgos de mosaicos romanos en tierras castellonenses”. Cuadernos
de Prehistoria y Arqueología Castellonense 3, Castellón.
BLANES, E. (1987-1988): “Reconsiderant la Vil·la Romana de Benicató”. Estudis Castellonenses 4,
Castellón.
BRU, S. (1963): Les terres valencianes durant l’època romana. Ed. l’Estel, Valencia.
CEÁN, J.A. (1832): Sumario de las antigüedades romanas que hay en España. Madrid.
CHABRET, A. (1888): Sagunto. Su historia y monumentos, tomo II, Barcelona.
DOÑATE, J.M.ª (1969): “Arqueología romana de Villarreal (Castellón)”. Archivo de Prehistoria
Levantina XII, Valencia.
ESTEVE, F. (1956): “Nuevos descubrimientos arqueológicos en Nules. La villa romana de Benicató”.
Penyagolosa 2, Castellón.
FELIP, V. y VICENT, J.A. (1991): Ibers i romans al camp de Nules (Mascarell, Moncofa, Nules i la
Vilavella). Ajuntament de Nules.
FERNÁNDEZ, M.ª C. (1982): Villas romanas de España. Madrid.
FERRER, N. (1888): “Visita a las ruinas de Bisgargis”. Almanaque Las Provincias, Valencia.
FLETCHER, D. y ALCÁCER, S. (1955): “Avance a una arqueología romana de la provincia de
Castellón”. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura XXXI, Castellón.
FLETCHER, D. y ALCÁCER, S. (1956): “Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón
(continuación)”. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura XXXII, Castellón.
FLORS, E. y MARCOS, C. (1998): “Estudi preliminar de les excavacions del jaciment ibèric de la
Morranda (Ballestar, Castelló)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 19,
Castellón.
FORNER, V. (1933.): “Una colonia fenicia en el término de Burriana”. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura XIV, Castellón.
GOBERNA, M.ª V. (1985): “Arqueología y prehistoria en el País Valenciano. Aportaciones a la historia de la investigació”. Arqueología del País Valenciano: panorama y perspectivas, Universidad de
Alicante.
GORGES, J. (1979): Les villes hispano-romaines. Inventaire et problematique archéologique. Publications du Centre Pierre Paris (E.R.A. 522), Paris.
GUSI, F. y OLARIA, C. (1977): “La villa romana de Benicató (Nules, Castellón)”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonense 4, Castellón.
JIMÉNEZ, J.L. (2003): “Las manisfestaciones artísticas”. Romanos y visigodos en tierras valencianas,
Museo de Prehistoria y de las Culturas de Valencia, Valencia.
LLOBREGAT, E. (1980): Nuestra historia II. Mas-Ivars editores S.L., Valencia.
MELCHOR, J.M. (1994): “Una aproximación crítica a la historia de la arqueología de la Plana de
Castellón”. En Jornades històriques arqueològiques (Actes 1991-1993), Centre d’estudis de
Borriana.
—460—
[page-n-462]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
25
MELCHOR, J.M. (2004): Breve historia de Burriana. Ayuntamiento de Burriana.
MELCHOR, J.M. y BENEDITO, J. (2004): “El yacimiento romano del Palau (Burriana, Castellón)”.
Ayuntamiento de Burriana.
MENEU, P. (1901): “Arqueología bechinense”. Heraldo de Castellón, 12 y 15 de marzo y 2 de abril,
Castellón.
MESADO, N. (1966): “Breves notas sobre las ruinas romanas de “Els Estanys” (Almenara)”. Archivo
de Prehistoria Levantina XI, Valencia.
MESADO, N.; GIL, J.L. y RUFINO, A. (1991): El Museo histórico municipal de Burriana. Magnífic
Ajuntament de Borriana.
MICHAELIDES, D. (2001): “The International Committee for the Conservation of Mosaics: profile and
strategies”. Newsletter 11, International Committee for the Conservation of Mosaics, Roma.
MONRAVAL, M. (1989): Memoria mosaico de Vall d’Uixó.
NARDI, R. (2001): “Per una carta della conservazione del mosaico”. En Atti del VII Colloquio dell’associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, AISCOM, Pompei (2000),
Edizini del Girasole.
NAVARRO, R. (1977): “El mosaico blanco y negro de Benicató (Nules, Castellón)”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonense 4, Castellón.
PASÍES, T. (2004): Fragmentos de mosaico romano hallados en la excavación del Pujolet de Santa
(L’Alcora, Castellón): memoria de los trabajos de extracción del conjunto musivo. Museo de cerámica de l’Alcora (Castellón).
PASÍES, T. y BUENDÍA, M. (2003): “Mosaici di epoca romana nella regione valenciana (Spagna):
Problematiche di diagnosi, conservazione e restauro”. En Atti I Congresso Nazionale dell’IGIIC
“Lo Stato dell’arte:conservazione e restauro, confronto di esperienze (Turín 2003), p. 230-239.
PASÍES, T. y CARRASCOSA, B. (1996): “Sistema de catalogación de los conjuntos musivos de la
Comunidad Valenciana: proyecto metodológico para su conservación y restauración”. En Actas del
XI Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Castellón del 3 al 8 de octubre, vol. I, p. 467-475.
PASÍES, T. y CARRASCOSA, B. (2003): “The mosaics of Valencia: current situation of conservation and
restoration; the case of pavements of Calpe (Alicante, Spain)”. En Mosaics make a site. The
Conservation in situ mosaics on Archaeological Sites, Proceedings of the VIth International
Conference of the International Committe for the Conservation of Mosaics (Nicosia, Cyprus 1996),
ICCM, ICCROM, Italy, p. 382-387.
PASÍES, T. y CARRASCOSA, B. (en prensa): “Pavimentos musivos de la Comunidad Valenciana: situación actual y problemática de conservación”. En Actas del XV Congreso de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Murcia (21-24 de octubre 2004).
PASÍES, T.; MELCHOR, J.M. y BENEDITO, J. (en prensa): “Un nuevo fragmento de mosaico en la villa
romana del Pujolet de Santa de L’Alcora (Castellón)”. En X Colóquio Internacional para o Estudo
do Mosaico Antigo (AIEMA), Coimbra (29 octubre-3 noviembre 2005).
PÉREZ, M.ª DEL R. (1996-1997): “La ciudad de Saguntum y su territorio en el siglo III d.C.”. ARSE
30-31, Sagunto.
—461—
[page-n-463]
26
T. PASÍES OVIEDO
PERIS, M. (1931): “Burriana histórica”. Guía comercial de Burriana, Valencia.
PLA BALLESTER, E. (1966): “Actividades del Servicio de Investigación Prehistórica (1961-1965)”.
Archivo de Prehistoria Levantina XI, Valencia.
PLA Y CABRERA, V. (1807): “Templos de los Númedes Griegos en la Costa Marítima del Reyno de
Valencia”. Diario de Valencia, 5, 6, 7 y 9 de enero, Valencia.
PLA Y CABRERA, V. (1821a): Disertación histórico-crítica de la antigüedades de la villa de Almenara
y descubrimiento de su famoso Templo de Venus. Carta primera. Valencia.
PLA Y CABRERA, V. (1821b): Tercera carta crítica de la antigüedades de la villa de Almenara y su
famoso templo de Venus. Valencia.
RAMALLO, S. (1990): “Talleres y escuelas musivas en la Península Ibérica”. En Actas del Homenaje
in Memoriam de Alberto Balil Illana, Guadalajara.
RODRÍGUEZ, J.L. (1986): Informe técnico de extracción de un pavimento hallado en la Avenida del
Agricultor de la ciudad de Vall d’Uxó (Castellón).
RODRÍGUEZ, J.L. (1991): “Estudio técnico del mosaico de la Val d’Uxó en Castellón”. En Actas del
VII Congreso de Conservación de Bienes Culturales, Bilbao (1988), Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria.
ROVIRA, M.ª L.; MARTÍNEZ, M.ª T.; GÓMEZ, J.; RIVAS, L.; PALOMAR, V. y FALCÓ, V. (1989): “La villa
romana de Uxó (Vall d’Uixó, Castelló). Noticia preliminar”. En Actas del XIX Congreso Nacional
de Arqueología I, Castellón (1987), Zaragoza 1989.
ROVIRA, M.ª L.; MARTÍNEZ, M.ª T.; GÓMEZ, J.; RIVAS, L.; PALOMAR, V. y FALCÓ, V. (1990): “Avda.
del Agricultor (La Vall d’Uixó, La Plana Baixa)”. Excavacions arqueològiques de salvament de la
Comunitat valenciana (1984-1988), I. Intervencions urbanes, Generalitat Valenciana, Valencia.
SARTHOU, C. (s.a.): “Provincia de Castellón”. Geografía General del Reino de Valencia (dirigida por
F. Carreras Candi). Barcelona.
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA (1877): Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Sociedad
Arqueológica Valenciana durante los años 1874, 1875 y 1876. Valencia.
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA (1878): Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Sociedad
Arqueológica Valenciana en el año 1877. Valencia.
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA (1880): Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Sociedad
Arqueológica Valenciana durante el año 1879, Valencia.
TARRADELL, M. (1973): “Nuevo miliario de Chilches y notas sobre vias romanas y toponimia”.
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Valencia.
VALCÁRCEL, A. (1852): Incripciones y antigüedades del Reino de Valencia. Memorias de la Real
Academia de la Historia VIII, Madrid.
VERDEGAL, V.; MESADO, N. y ARASA, F. (1990): “Sant Gregori, Borriana (La plana Baixa)”.
Excavacions arqueològiques de salvament de la Comunitat valenciana (1984-1988), II.
Intervencions rurals. Generalitat Valenciana, Valencia.
VICENT, J.A. (1977): Arqueología. La Vilavella. Estudio Arqueológico-Histórico, Valencia.
—462—
[page-n-464]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
27
VV.AA. (1970): Gran enciclopedia catalana. Ed. Enciclopedia Catalana S.A., Barcelona.
VV.AA. (1991): Guía de Museos de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, Valencia.
VV.AA. (1997): “Commemoració del XXX aniversari del Museu arqueològic comarcal de La Plana
Baixa. Burriana (1967-1997)”. Col·lecció Papers 20, Generalitat Valenciana.
—463—
[page-n-465]
[page-n-466]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Francisco-José PUCHALT FORTEA*
TUMORES ÓSEOS BENIGNOS EN LA VALENCIA VISIGODA
RESUMEN: El objetivo de este trabajo consiste en el análisis de dos lesiones aparecidas en
una tumba visigoda aflorada en el recinto arqueológico de la Almoina, Valencia. La metodología
seguida fue la de análisis anatómico de las piezas esqueléticas, medidas de las lesiones, descripción
y comparación de las mismas apoyadas en atlas de paleopatología y libros de anatomía. El resultado diagnóstico es el de osteocondromas, haciéndose la diferenciación con otras exóstosis oseas.
PALABRAS CLAVE: Paleopatología, tumor, osteocondroma, periodo visigodo.
ABSTRACT: Benign osseous tumors in the visigothic Valencia. The objective is the study
of two lesions from a visigothic tomb, founded in the archeologic area of La Almoina, Valencia,
Spain. The methods were the anatomic analysis of the osseous pieces, description and measurements of the founded lesions and also comparative evaluation between them with the help of anatomical and paleopathological guides. The final diagnosis was osteocondroma and we discuss about
the differential diagnosis with other causes of exostosis.
KEY WORDS: paleopathology, tumor, osteocondroma, visigothic era.
* Calle Serrans, 18 - 46530 Puçol (Valencia). francisco.puchalt@uv.es
—465—
[page-n-467]
2
F.J. PUCHALT FORTEA
Las piezas esqueléticas que tienen las lesiones objeto de este estudio provienen de las
excavaciones de La Almoina, ciudad de Valencia. Este solar arqueológico fue excavado
en la década de los años ochenta y parte de los noventa por los servicios municipales de
arqueología. En esta localización, auténtica tarta arqueológica, y debajo de la necrópolis
islámica, afloró un complejo funerario asociado a una basílica cristiana de época visigoda, fechado el conjunto entre el siglo VI y VII de nuestra era (VV.AA., 1999).
En concreto pertenecen a dos individuos de una tumba, formada por sillares, familiar
o colectiva, con un total de cinco inhumados. Los restos de estos dos sujetos fueron
numerados como: Al/2808 y Al/2809.
MATERIAL Y MÉTODOS DE ESTUDIO
Se determinan las características de edad, sexo y puntos anatómicos de referencia con
ayuda de atlas y guías anatómicas de referencia (Testut y Latarjet, 1977; Withe, 2000).
Para las medidas se emplea un calibre graduado.
El diagnóstico paleopatológico se efectúa con el apoyo de atlas y textos de traumatología y paleopatología (Brothwell, 1981; Campillo, 2001; Languepin, Peyrol y Houcke,
1980; Steinbock, 1976; Zivanovic, 1982).
RESULTADOS
Las piezas anatómicas donde aparecen las lesiones que se estudian son dos tibias.
La primera pieza estudiada pertenece al individuo numerado como Al/2808. Es un
sujeto de edad comprendida entre 30 y 40 años de edad, de sexo masculino, según sus
características esqueléticas.
La tibia izquierda (fig. 1) presenta en la parte interna de la metáfisis inferior a la meseta tibial, una tumoración en forma de clavo de forja de cabeza gruesa. Esta tumoración
sale de la metáfisis en un ángulo divergente, casi horizontal, siendo su morfología pediculada. Su cabeza mide 12 mm de diámetro mínimo y 16 mm de diámetro máximo. Su
longitud es, desde la base del pedículo, de 17 mm. No hay ninguna otra tumoración ni
lesión en el sujeto.
La siguiente tumoración estudiada pertenece al sujeto catalogado como Al/2809.
Corresponde a un individuo cuyas características anatómicas indican que es de sexo masculino y de edad al deceso superior a los 40 años.
En la tibia derecha presenta, en la parte interna de la metáfisis inferior a la meseta
tibial, una tumoración que tiene forma de gota viscosa (fig. 2), más grácil y larga que la
anteriormente descrita, de 20 mm de longitud desde su base. Su cabeza tiene un diáme-
—466—
[page-n-468]
TUMORES ÓSEOS BENIGNOS EN LA VALENCIA VISIGODA
3
Fig. 1.- Tibia izquierda. Osteocondroma del indivíduo Al/2808.
tro mínimo de 4 mm y máximo de 10 mm. No hay otra tumoración ni lesión en el resto
del esqueleto, como en el caso anterior.
El diagnóstico paleopatológico es osteocondroma de meseta tibial izquierda, Al/2808,
y osteocondroma de meseta tibial derecha, Al/2809, ambos pediculados. También llamados por algunos autores: Exóstosis Oseas Solitarias (E.O.S.) (Brothwell, 1981; Campillo,
2001; Languepin, Peyrol y Houcke, 1980; Steinbock, 1976; Zivanovic, 1982).
—467—
[page-n-469]
4
F.J. PUCHALT FORTEA
Fig. 2.- Tibia derecha. Osteocondroma del indivíduo Al/2809.
DISCUSIÓN
No son tumores infrecuentes en la clínica moderna. Son tumoraciones benignas, provenientes de crecimiento en dirección anómala de las células formadoras de hueso de la
línea de crecimiento, que no dan repercusión patológica sobre el individuo, y se suelen
extirpar por riesgo de degeneración maligna. En el organismo estos tumores dejan de crecer con el final del crecimiento del sujeto, afectándoles los mismos procesos de determinación del crecimiento que las demás células de la línea del crecimiento.
En la denominada medicina forense arqueológica ya son más difíciles de encontrar,
debido a su extrema fragilidad, que les hace un blanco fácil para el deterioro post mortem debido a la presión de la tierra.
Pese a la diferencia de tamaños y geometrías, las tumoraciones óseas aquí presentadas
tienen un diagnóstico muy sencillo y claro de osteocondromas pediculados.
Se diferencian de otras exóstosis óseas por sus claras características de morfología,
surgencia y número en el sujeto.
La enfermedad que más se aproxima a la descrita aquí es la aclasia diafisaria u osteocondromas múltiples. Da tumoraciones idénticas y son de naturaleza hereditaria. Aunque
esto último podría ser apuntado aquí, pues los individuos están en una tumba que puede
ser familiar (son cinco sujetos los allí encontrados), no es éste el diagnóstico, ya que en
dicha enfermedad aparecen en gran número en el mismo portador, cosa que no se da en
ninguno de los dos sujetos que presentan estas dos tumoraciones.
—468—
[page-n-470]
TUMORES ÓSEOS BENIGNOS EN LA VALENCIA VISIGODA
5
El encondroma, que puede parecer fonéticamente parecido en castellano, no se parece en nada. Es un tumor exclusivamente cartilaginoso. Post mortem, al desaparecer los
tejidos blandos, no dejan exóstosis óseas sino excavaciones o nichos.
La miositis osificante es una calcificación localizada también en el borde de una pieza
esquelética, pudiéndose presentar además dentro de masas musculares. El borde es afilado, no engrosado como en estos dos casos, y de base de implantación mas ancha. Estas
características morfológicas no se dan en las piezas estudiadas (Languepin, Peyrol y
Houcke, 1980; Steinbock, 1976; Zivanovic, 1982).
¿Por qué es interesante el estudio de estas lesiones? ¿En qué influían en sus portadores?
Son asintomáticas, sin que el poseedor se dé cuenta de que las lleva, a no ser que se
rompan o aprieten un nervio. No tiene el osteocondroma ninguna repercusión sobre el
sujeto. El interés es que, en la arqueología de la muerte, estas tumoraciones se observan
muy poco, por su fragilidad, y pueden ser confundidas con otros procesos. También
queda demostrada, con este trabajo, su existencia en la Valencia visigoda.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se estudian las tumoraciones benignas de dos de los sujetos, Al/2808 y Al/2809, procedentes de las excavaciones de La Almoina, Valencia, de periodo visigodo, que comprende los siglos VI y VII de nuestra era. Se llega a un diagnóstico paleopatológico de
osteocondromas solitarios de tibia pediculados, en dos sujetos de sexo masculino y de
edad adulta.
Se hace el estudio diferencial con otras clases de lesiones y enfermedades, no quedando duda alguna sobre el diagnóstico emitido. Se explica su origen, las células formadoras de hueso de la línea de crecimiento de las tibias, y su repercusión, nula, en los sujetos que las llevaron en vida. Por la naturaleza de estas alteraciones, y de acuerdo con los
libros de patología, se puede decir que estos tumores dejaron de crecer cuando los organismos humanos que los contuvieron dejaron, a su vez, de crecer también.
Con este estudio queda demostrada la existencia de estas tumoraciones benignas en
épocas antiguas de la ciudad de Valencia.
BIBLIOGRAFÍA
CAMPILLO, D. (2001): Introducción a la paleopatología. Ed. Bellaterra, Barcelona.
BROTHWELL, D. (1981): Digging up bones. Brithis Museum, London.
LANGUEPIN, A.; PEYROL, P. y HOUCKE, M. (1980): Maladie exostosante et exostosis osteogeniques solitaires. Encyclop. Med. Chir. Appareil Locomoteur, Paris.
—469—
[page-n-471]
6
F.J. PUCHALT FORTEA
STEINBOCK, T. (1976): Paleopathological diagnosis and interpretation. Thomas, Sprigfield (Ill.).
TESTUT, L. y Latarjet (1977): Tratado de Anatomía Humana. Salvat, Barcelona.
VV.AA. (1999): L’Almoina: De la fundació de València als orígens del cristianisme. Ayuntamiento de
Valencia, Valencia.
WHITE, D. (2000): Human Osteology. Academic Press, San Diego.
ZIVANOVIC, S. (1982): Ancient diseases. Methuen, London.
—470—
[page-n-472]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Archivo de Prehistoria Levantina, revista periódica de carácter bienal, tiene como objetivo editorial la publicación de
estudios, trabajos y notas sobre Prehistoria, Protohistoria y Arqueología en general, siendo su vocación de ámbito esencialmente mediterránea.
APL admite cualquier lengua hispánica, además de francés, inglés, alemán o italiano. La extensión de los trabajos –incluyendo texto general, notas y pies, ilustraciones (figuras de línea, láminas, gráficos, etc.) y tablas– deberá tener un máximo
de 40 páginas (90.000 caracteres). Los autores decidirán la proporción de texto e ilustraciones en cada caso.
Los trabajos habrán de ser inéditos, aunque excepcionalmente podrán tener cabida traducciones en alguna lengua hispánica de artículos ya publicados y cuya temática sea de especial interés de acuerdo con la línea editorial expuesta.
Los originales deberán remitirse a la dirección de la revista (Servicio de Investigación Prehistórica. Centre Valencià de
Cultura Mediterrània “La Beneficència”. C/ Corona, 36. 46003 Valencia).
Formato general
Los originales se presentarán mecanografiados en Din A-4, por una sola cara y a doble espacio, sin correcciones a mano.
Esto deberá ser tenido en cuenta tanto para el texto general como para las notas complementarias. Cada página tendrá entre
30 y 35 líneas, dejando un margen mínimo de 4 cm; todas las páginas irán numeradas. La numeración de las notas se hará
siguiendo el orden de inclusión en el texto, y se reunirán al final del manuscrito para facilitar el trabajo de composición.
La primera página del texto presentará, en primer lugar, el nombre y apellido(s) del autor(es), seguido de un asterisco(s)
que remita(n), al pie, a la dirección completa de la Institución donde el autor(es) presta(n) sus servicios o, en su defecto, del
domicilio particular, además de la dirección de correo electrónico si la tuviera(n). En segundo lugar, el título del trabajo; y
a continuación, el resumen del texto y las palabras clave en dos lenguas, una de las cuales deberá ser no hispánica (francés,
inglés, etc.). Es importante que el resumen incluya objetivos, métodos, resultados y conclusiones, con una extensión entre
50 y 150 palabras. El resumen en lengua no hispánica deberá ofrecer el título del trabajo en la lengua utilizada.
Se entregarán el original y una copia impresa, junto con el archivo del disquete informático, éste, preferentemente, en
formato IBM-PC, con indicación del programa utilizado. En hoja aparte se hará constar la dirección completa del autor(es),
el teléfono y el correo electrónico donde pueda(n) ser localizado(s) fácilmente.
Ilustraciones
Las figuras de línea, láminas (fotos, diapositivas), tablas y gráficos se entregarán en soporte original; estarán indicadas
en el texto, pero no se compondrán dentro del mismo (deberán presentarse en hojas aparte). Los respectivos pies se incluirán también aparte, con los datos completos de identificación. Las láminas se entregarán a ser posible en formato diapositiva, recomendando la máxima calidad a efectos de disminuir la pérdida de detalle en la reproducción; para figuras, gráficos
y tablas es aconsejable el soporte informático. Si no se entrega el original, se admitirán duplicados de calidad con impresora Láser en papel opaco, nunca vegetal. Las figuras llevarán escala gráfica, normalizando su representación y orientando de
forma convencional los objetos arqueológicos. Los mapas indicarán el Norte geográfico. La rotulación, en mapas o figuras,
tendrá el tamaño suficiente para que, en caso de reducción, sea claramente legible. La numeración será independiente en
cada caso: figuras de línea, tablas o gráficos en números arábigos; láminas (diapositivas o fotos) en romanos. Para la confección de la parte gráfica (figuras de línea sobre todo) deberá tenerse en cuenta la caja del APL (150 x 203 mm), pudiendo
ser el montaje a caja entera, a 1/2, a 1/3, o a 2/3 (APL no tiene el formato a 2 columnas).
Referencias bibliográficas
Las citas bibliográficas en el texto se realizarán de la forma siguiente: situado entre paréntesis, el apellido(s) del
autor(es), con minúsculas y sin la inicial del nombre propio, seguido del año de publicación y, caso de referencias completas, de la página, figura, etc. reseñadas tras dos puntos. Ejemplo: (Aura Tortosa, 1984), (Pla, Martí y Bernabeu, 1983a: 45).
Si hay más de tres autores: (Martí et al., 1987).
La lista bibliográfica se situará al final del trabajo, siguiendo un orden alfabético, por apellidos. Se incluirán todos los
nombres en las obras colectivas. No son aconsejables las citas en texto de trabajos inéditos (tesis, tesinas); es preferible su
reseña completa en notas al pie. Las obras en prensa, para ser aceptadas, deberán tener todos los datos editoriales.
La reseña completa de las citas (lista bibliográfica) atiende a los siguientes criterios: el apellido(s) del autor(es), en
—471—
[page-n-473]
mayúscula, seguidos por la inicial del nombre propio y por el año de publicación de la obra entre paréntesis, diferenciando
con letras (a, b, c, etc.) trabajos del mismo autor(es) publicados en el mismo año. Los títulos de monografías (libros u obras
colectivas bajo el mismo lema) o, en su caso, de revistas o actas de Congresos deberán ir en cursiva y sin abreviar. Para las
monografías se señalará la editorial (o entidad editora) y el lugar de edición; para las revistas, el volumen, el lugar de edición
y las páginas del artículo; y para los Congresos, el lugar y la fecha de celebración, así como el lugar de edición y páginas. Los
siguientes ejemplos ilustran la normativa:
AURA TORTOSA, J.E. (1984): “Las sociedades cazadoras y recolectoras: Paleolítico y Epipaleolítico en Alcoy”. En Alcoy.
Prehistoria y Arqueología. Cien años de investigación. Ayuntamiento de Alcoy e Instituto de Estudios “Juan GilAlbert”, Alcoy, p. 133-155. [Ejemplo de contribución a obra colectiva sin editor.]
FUMANAL, M.P. (1986): Sedimentología y clima en el País Valenciano. Las cuevas habitadas en el cuaternario reciente.
Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 83), Valencia, 207
p. [Ejemplo de monografía (libro).]
INGOLD, T. (ed.) (1994): What is an animal? Routledge (One World Archaelogy, 1), London, 191 p. [Ejemplo de monografía (obra colectiva con editor).]
MARTÍ, B.; FORTEA, J.; BERNABEU, J.; PÉREZ, M.; ACUÑA, J.D.; ROBLES, F. y GALLART, M.D. (1987): “El Neolítico antiguo en la zona oriental de la Península Ibérica”. En J. Guilaine, J. Courtin, J.-L. Roudil y J.-L. Vernet (dirs.): Premières
communautés paysannes en Méditerranée occidentale. Actes du Colloque International du CNRS (Montpellier, 1983).
Éditions du CNRS, Paris, p. 607-619. [Ejemplo de comunicación a Coloquio, con directores de publicación.]
PLA, E.; MARTÍ, B. y BERNABEU, J. (1983a): “Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Campañas de excavación 1976-1979.
Noticiario Arqueológico Hispánico, 15, Madrid, p. 41-58. [Ejemplo de artículo en revista.]
––– (1983b): “La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) y los inicios de la Edad del Bronce”. En XVI Congreso Nacional
de Arqueología (Murcia-Cartagena, 1982), Zaragoza, p. 239-247. [Ejemplo de comunicación a Congreso sin directores, editores, etc. de publicación.]
VV.AA. (1995): Actas de la I Reunión Internacional sobre el Patrimonio arqueológico: Modelos de Gestión. Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón, Valencia, 135 p. [Ejemplo de
monografía (obra colectiva sin editor).]
WISE, A.L. y THORME, T. (1995): “Global paleoclimate modelling approaches: some considerations for archaeologists”. En
J. Huggett y N. Ryan (eds.): Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeologia, 1994. BAR
International Series 600 (Tempvs Reparatum), Oxford, p. 127-132. [Ejemplo de contribución a obra colectiva con editores.]
Pruebas y separatas
Las pruebas de imprenta, salvo petición expresa del autor, serán corregidas por los miembros del consejo de redacción de
la revista. En caso de corrección por autor, la devolución de pruebas se realizará en un plazo máximo de quince días desde la
fecha de entrega de las mismas para evitar retrasos de publicación. Si son varios los autores del trabajo, las pruebas se dirigirán al primero de los firmantes. Las correcciones se limitarán, en la medida de lo posible, a la revisión de erratas y a subsanar la falta de algún pequeño dato. Se aconseja la utilización de correctores automáticos en el momento de redacción del texto,
a fin de paliar lapsus ortográficos.
Los autores tendrán derecho a un ejemplar de la revista y a un total de 20 separatas de su artículo; éstas se remitirán igualmente al primero de los autores. No hay posibilidad de obtener más separatas de las indicadas.
La publicación de artículos en APL no da derecho a remuneración alguna. Los derechos de edición son del Servicio de
Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, siendo necesario su permiso para cualquier reproducción.
Evaluación y aceptación de originales
La aceptación de trabajos se realizará previa evaluación de los mismos por los miembros del consejo de redacción o del
consejo asesor de la revista, reservándose el derecho de rechazar aquellos que, a su juicio, no se ajusten a la línea editorial.
La tarea de evaluación es llevada a cabo por dos miembros, como mínimo, de cualquiera de los dos consejos señalados (valoración por “pares” y anónima), elegidos teniendo en cuenta la temática del trabajo y el grado de especialización.
—472—
[page-n-474]
[page-n-2]
[page-n-3]
[page-n-4]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
XXVI
[page-n-5]
[page-n-6]
ARCHIVO
DE
PREHISTORIA LEVANTINA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Vol. XXVI
VALENCIA, MMVI
[page-n-7]
[page-n-8]
FRANCISCO JORDÁ CERDÁ
† 10 Septiembre 2004
Catedrático de Arqueología y de Prehistoria de la Universidad de Salamanca
de 1962 a 1984
Colaborador del Servicio de Investigación Prehistórica
de 1935 a 2004
IN MEMORIAM
[page-n-9]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA, revista fundada en 1928
por D. Isidro Ballester Tormo, se intercambia con publicaciones homólogas dedicadas a la Prehistoria, Arqueología en general y ciencias relacionadas, a fin de incrementar los fondos de la Biblioteca del Servicio de
Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia.
CONSEJO DE REDACCIÓN
Coordinador editorial: Joaquim Juan Cabanilles (SIP)
Vocales: Helena Bonet Rosado (SIP)
Bernat Martí Oliver (SIP)
Consuelo Mata Parreño (Universitat de València)
María Jesús de Pedro Michó (SIP)
Valentín Villaverde Bonilla (Universitat de València)
Correspondencia:
Revista APL
Servicio de Investigación Prehistórica
C/ Corona, 36 - 46003 VALENCIA
Tfno: 96 388 35 87 / 94; Fax: 96 388 35 36
Intercambios:
Consuelo Martín Piera
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
C/ Corona, 36 - 46003 VALENCIA
Tfno: 96 388 35 99; Fax: 96 388 35 36
E-mail: consuelo.martin@dva.gva.es
© Edita: SERVEI D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
I.S.S.N.: 0210-3230
Depósito Legal: V. 165-1959
Imprime: Gráficas Papallona, s. coop. - www.graficaspapallona.com
[page-n-10]
ÍNDICE
Pág.
I. SARRIÓN MONTAÑANA: Hallazgo de un parietal humano del tránsito Pleistoceno medio-superior
procedente de la Cova del Bolomor. Tavernes de la Valldigna, Valencia. ....................................
11
I. SARRIÓN MONTAÑANA Y J. FERNÁNDEZ PERIS: Presencia de Ursus thibetanus mediterraneus
(Forsyth Major, 1873) en la Cova del Bolomor. Tavernes de la Valldigna, Valencia. .....................
25
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA E I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN:
La Neolitización de la Meseta Norte a la luz del C-14: análisis de 47 dataciones absolutas
inéditas de dos yacimientos domésticos del Valle de Ambrona, Soria, España. ..............................
39
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO: Las flechas en el arte levantino: aportaciones desde el análisis
de los proyectiles del registro arqueológico del Riu de les Coves (Alt Maestrat, Castelló). ...........
101
I. DOMINGO SANZ: La figura humana. Paradigma de continuidad y cambio en el arte rupestre
levantino. .......................................................................................................................................
161
J. A. LÓPEZ PADILLA: Consideraciones en torno al “Horizonte Campaniforme de Transición”. ..............
193
J. CARRASCO RUS Y J. A. PACHÓN ROMERO: Sobre la cronología de las fíbulas de codo
tipo Huelva. ...................................................................................................................................
245
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ: Notas historiográficas sobre los estudios fenicios en
el País Valenciano. .........................................................................................................................
293
E. GOZALBES CRAVIOTO: El monumento protohistórico de Mezora (Arcila, Marruecos). ........................
323
E. HUGUET ENGUITA: La ceràmica fina d’època romana de l’abocador de la
Plaça del Negret (València). ...........................................................................................................
349
F. ARASA I GIL I E. FLORS UREÑA: Un sondeig en la via Augusta entre els termes municipals
de la Pobla Tornesa i Vilafamés (la Plana Alta, Castelló). ..............................................................
381
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI E F. ARASA: Iscrizioni di origine romana del
Museo di Preistoria di Valencia. ....................................................................................................
405
T. PASÍES OVIEDO: Mosaicos romanos en la provincia de Castellón: Estudio histórico y problemas
de conservación. ............................................................................................................................
437
F. J. PUCHALT FORTEA: Tumores óseos benignos en la Valencia visigoda. ...............................................
465
Normas para la presentación de originales en APL ...................................................................................
471
[page-n-11]
[page-n-12]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Inocencio SARRIÓN MONTAÑANA*
HALLAZGO DE UN PARIETAL HUMANO DEL TRÁNSITO PLEISTOCENO
MEDIO-SUPERIOR PROCEDENTE DE LA COVA DEL BOLOMOR.
TAVERNES DE LA VALLDIGNA, VALENCIA
A la memoria de Mª Pilar Fumanal: “Te lo debía”.
RESUMEN: Se da a conocer el hallazgo de un parietal izquierdo, incrustado en fuerte brecha
ósea, procedente de los niveles del Riss-Würm (OIS 5e) de la Cova del Bolomor. Se describe la morfometría del endocráneo, observándose su simpleza vascular, con el predominio de la meníngea
media sobre la anterior y la ausencia de anastomosis, presencia de seno esfeno-parietal, fuerte grosor y escasa curvatura sagital. Esta morfología nos lleva a encuadrarlo en la línea de los homínidos
prewürmienses, en el linaje Homo heidelbergensis-Homo neandertalensis.
PALABRAS CLAVE: Parietal, Homo, Pleistoceno medio-superior, Prewürmiense.
ABSTRACT: The finding of human parietal bone of Middle-Upper Pleistocene originated from Cova del Bolomor. Analysed data provide evidence for the finding of a left parietal
bone incrusted in a deep osseous conglomerate originated from the Riss-Würm levels (OIS 5e) of
the Cova del Bolomor. Morphometrical description of the endocranium indicates its vascular simplicity with the predominance of the middle layer of meninx over the outermost one, the absence
of anastomosis and the presence of sfeno-parietal sinus, as well as the considerable thickness and
the slight sagittal curvature. This morphology identifies it as Hominids Pre-würm species grouped within Homo heidelbergensis-Homo neandetalensis lineage.
KEY WORDS: Parietal, Homo, Middle-Upper Pleistocene, Pre-Würm.
* Gabinet de Fauna Quaternària. Servei d’Investigació Prehistòrica. Museu de Prehistòria. Diputació de València.
C/ Corona 36, València, 46003. E-mail: gabinet.fauna.quaternaria@dva.gva.es
—11—
[page-n-13]
2
I. SARRIÓN MONTAÑANA
INTRODUCCIÓN
La cova del Bolomor fue objeto en las últimas décadas del siglo XIX de grandes
remociones en busca de hipotéticos tesoros, incrementadas en torno a 1935 por una
explotación de las calcitas basales, realizándose al efecto una gran trinchera longitudinal que afectó en esta zona a toda la sedimentación, puesta de manifiesto en las excavaciones arqueológicas que desde 1989 llevan a cabo J. Fernández y P. Guillem al frente de un equipo interdisciplinar (Fernández et al., 1994: 10).
La referida trinchera longitudinal dejó varios testigos en sus márgenes, el más potente
sirve como “corte de referencia” donde se aprecia la amplia secuencia estratigráfica.
Los restos de este vaciado, en forma de bloques brechosos de fuerte matriz y variado tamaño, se encuentran en las proximidades de la cavidad. Mayoritariamente proceden del nivel superior, cuyos residuos aparecen adheridos a la pared de la cueva. Por
su correlación estratigráfica con el área excavada y composición faunística, corresponden al interglaciar Riss-Würm: Hippopotamus amphibius, Palaeoloxodon antiquus,
Dama cf. clactoniana, Testudo hermanni, etc. (Fernández et al., 1997).
A principios de la década de los 80, recogimos un par de estos bloques en los que
afloraban diversos restos óseos, con el fin de disgregarlos, por si pudieran contener
algún resto de interés (fig. 1).
Con motivo de la creación en el Museu de Prehistòria de València del “Gabinet de
Fauna Quaternària”, se retomó el trabajo sobre dichos bloques. Mediante cincel y martillo se incidió en uno de ellos; en uno de los golpes se desprendió una amplia esquirla brechosa a modo de gran lasca, apareciendo la concavidad de un fragmento de bóveda craneana humana. El resto desprendido era justamente su molde interno, dejando al
descubierto el endocráneo de un parietal izquierdo, hallazgo que se presenta en este trabajo como estudio preliminar (figs. 2, 3 y 4).
En primer lugar diremos que al parietal le hemos efectuado una ligera limpieza
para dilucidar sus límites, consolidándolo posteriormente y dejando en suspenso la
posibilidad de su extracción, atendiendo a la fragilidad del hueso y a la extrema dureza del bloque en el que se halla incrustado, por lo que el estudio se limita a la descripción morfológica periférica y endocraneal.
Consideramos que el parietal estaría entero en el momento de la deposición, desprendido por sus suturas naturales, dado que las roturas que se aprecian afectan al
borde anterior, es decir, a la sutura coronal y en menor medida a la posterior o lambdática. Tales puntos fueron fracturados durante la extracción de los bloques, por coincidir con los planos de rotura de éstos, siendo visibles externamente, si bien camuflados por la pátina y el moho.
El parietal se halla comprimido por los procesos mecánicos y postdeposicionales a
que fue sometido, facilitado por la curvatura natural del mismo. Dichos procesos lo
fracturaron sin sufrir grandes desplazamientos.
—12—
[page-n-14]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
Fig. 1.- Bloque brechoso, con el parietal humano incrustado.
Fig. 2.- El parietal tras el desprendimiento del molde interno.
—13—
3
[page-n-15]
4
I. SARRIÓN MONTAÑANA
Fig. 3.- Fragmento desprendido con la impronta del endocráneo.
Fig. 4.- El parietal puesto al descubierto. A la izquierda, el impacto del puntero.
—14—
[page-n-16]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
5
DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DEL PARIETAL
Este parietal de tendencia cuadrangular y gruesas paredes conserva buena parte de
la sutura sagital, faltándole una pequeña porción de la región lambdoidea, así como
otra mayor de forma triangular en la bregmática (22 mm según nuestros cálculos). La
rotura en la parte anterior discurre cercana a la sutura coronal, atendiendo a la situación de la impronta de la rama anterior de la arteria meníngea media que bordea en su
parte inferior y, paralelamente en este tramo, a la cisura de Rolando (figs. 5, 6 y 7).
En el borde temporal falta la parte próxima al ángulo fronto-parietal, abarcando el
borde inferior que se articula con el esfeno-temporal y escamoso. Esta parte aparece
incrustada en la matriz brechosa, y tras su limpieza, se aprecia un fuerte saliente propio del ángulo mastoideo; seguido de un entrante en el que se observa una biselación,
así como restos de pliegues suturales, para finalizar con el ángulo postero-inferior,
coincidente con la inversión de la sutura y que a la vez indica el Asterion. Desde este
punto asciende por el borde posterior, lambdoideo, en el centro del cual aparece una
rotura reciente, producida por la incisión del puntero que lo puso al descubierto. En el
tramo superior aparecen unos entrantes que se interpretan como restos de la sutura
natural, lo cual indicaría la presencia del punto lambdoideo, si bien está algo desconchado.
Remitiéndonos al endocráneo, se aprecian las improntas propias del sistema vascular donde sobresalen las distintas ramas de la arteria meníngea media, la anterior o
bregmática, la media u obélica y la posterior o lambdática. Presenta un entramado
simplista arcaico, con una menor entidad de la rama anterior de recorrido muy corto,
siendo la más sobresaliente la media, seguida por la posterior. Entre la media y la anterior se observan una finas ramificaciones que tienden a entrelazarse sin llegar a ser un
claro exponente de anastomosis. El entramado vascular apenas ocupa más allá de dos
terceras partes de la altura del parietal, sin alcanzar la región de la circunvolución
parietal superior.
Cercano al borde sagito-bregmático se aprecia un marcado seno oblicuo con
improntas venosas con minúsculos orificios. Esta vasculación del seno, dada la poca
entidad de la rama anterior, bien debe corresponder a un lago sanguíneo o estar relacionada con la denominada “vena de Trolard” o “seno esfeno-parietal de Breschet”
(Boule y Anthony, 1911; Hein, 1970; Lumley, 1973; Grimaud-Hervé, 1997) o “gran
vena anterior” para Saban (1986: 18) que discurre más o menos paralela a la sutura
coronal. A la izquierda de este seno se hallan dos fositas de tendencia circular, que
deben estar relacionadas con las de Pacchioni. Paralelos al surco longitudinal superior
se aprecian abundantes orificios diploideos. En la superficie endocraneal se observan
unas suaves protuberancias correspondientes a las anfractuosidades cerebrales. En su
extremo inferior derecho y dado que la rotura debe estar a la altura del Stephanion, discurre una que es propia de la cisura de Rolando, que asciende paralelamente, margi—15—
[page-n-17]
6
I. SARRIÓN MONTAÑANA
Fig. 5.- Parietal izq. con su sistema arterial. RA: Rama anterior o Bregmática.
RM: Rama media u Obélica. RP: Rama posterior o Lambdática.
nando por su lado externo a la rama arterial anterior, difuminándose sin alcanzar la
altura del surco parietal superior y sin que se observen trazos de prolongación en
dirección al borde sagital. A la izquierda y a la altura del borde superior de la cisura
de Rolando aparece un saliente que interpretamos como perteneciente al surco postrolándico, el cual en su prolongación ascendente parece comunicarse oblicuamente con
el mencionado surco parietal superior.
Volviendo a la zona inferior del parietal, se percibe un suave engrosamiento que
tiende hacia el centro del mismo y que corresponde a la cisura de Sylvio, observándose una bifurcación ascendente. Por debajo de la misma existe otro saliente de forma
alargada que identificamos con el surco paralelo.
Las circunvoluciones son las más destacadas en cuanto a entidad superficial. Se
trata de un hecho lógico atendiendo a las pobres y a veces indefinidas impresiones de
cisuras y surcos, característicos por otra parte de los homínidos arcaicos, puestos de
manifiesto por Grimaud-Hervé (1989: 223) en su comparación de los endocráneos asiá—16—
[page-n-18]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
7
Fig. 6.- Grosores puntuales y protuberancias. CR: Cisura de Rolando. CS: Cisura de Silvio. SP: Surco paralelo.
SPS: Surco parietal superior. SSP: Seno esfeno-parietal. E: Euryon.
ticos (Homo erectus) del Pleistoceno Medio, y las variaciones observadas con los
homínidos actuales.
A lo largo del borde sagital existe una biselación milimétrica correspondiente al
surco longitudinal superior, seguida de una gran área ligeramente cóncava por la que
discurre la circunvolución parietal superior. La zona centro-posterior la ocupa la parietal-inferior o pliegue curvo y por la anterior, zona coronal, se extiende la prerrolándica con una gran comunicación con la parietal ascendente.
Los diámetros máximos son de 109.4 mm de longitud y 116.5 mm de anchura, descontando de esta última 3 mm por el desplazamiento. Conserva 63.3 mm de la sutura
sagital, con un grosor uniforme de 9.8 mm tanto a nivel estimativo del Obelion como
del Saggitum, siendo de 9.3 mm en el punto sobre el “seno de Breschet”. El grosor
mínimo en la región coronal es de 8.1 mm a la altura aproximada del Stephanion. En
el borde inferior, región sylviana, es de 9.1 mm. En dos puntos hemos tomado el arco
y la cuerda, correspondientes a un corte longitudinal H-I, bordes internos lamboideo—17—
[page-n-19]
8
I. SARRIÓN MONTAÑANA
Fig. 7.- Parietal complementado, arterias y cisuras, secciones y curvatura sagital.
—18—
[page-n-20]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
9
coronal, 109 mm y 102.5 mm, y otro sagito-temporal, J-K, corregida, 114 mm y 108.5
mm respectivamente.
Prolongando la curvatura de la sutura sagital, la altura de la cuerda BregmaLambda es de 13 mm, estando el Sagittum más cercano al Bregma que al Lambda.
DISCUSIÓN
El parietal de Bolomor presenta toda una serie de características arcaicas (H. erectus/heilderbergensis) y que están representadas por su gran robustez, con un grosor
sagital superior a las máximas de los “neandertales clásicos”, por lo que descartamos
esta última filiación; estas características están más acordes con los espesores de los
restos de Atapuerca, atribuidos a Homo heidelbergensis, fragmento craneal de Galería
con 9.3 mm de grosor en el punto lambdático (Arsuaga et al., 1995: 234) y similares
según los autores a los restos de la Sima de los Huesos (Arsuaga et al., 1989: 64-65).
La red meníngea es simple con poca entidad de la rama anterior e inexistencia clara de
anastomosis. La escasa curvatura del borde sagital es propia de una caja craneana baja,
complementada con la posición del Asterion, coincidente con el ángulo postero-inferior (tipo 1 de Vallois), que implica una vasculación poco desarrollada del occipital, así
como la oblicuidad de la cisura de Sylvio (Lumley y Lumley, 1975: 909). Estos caracteres arcaicos, para Saban (1986: 28) “son un fenómeno de resurgencia de un carácter
de los antepasados pitecantropianos”, ofrecen la morfología propia de los homínidos
europeos del Pleistoceno Medio, los cuales presentan algún elemento evolucionado,
bien afectando al rostro, malares, arcadas superciliares, frente huidiza, o bóveda craneal baja, o en el occipital con la presencia de la fosa suprainial propia de los neandertales, morfologías presentes en los cráneos de Swanscombe, Steinheim, L’Aragó 21,
Atapuerca, etc., a los que algunos autores califican como “neandertales tempranos”
(Stringer y Gamble, 1996: 71-76). En este conjunto no desentonaría el canino superior
izquierdo hallado en las excavaciones del 2000 en Bolomor (Arsuaga et al., 2001: 2712). Por todo ello y atendiendo a la morfología vascular primitiva (tipo P; Lumley, 1973:
38), y siguiendo a Saban (1984; 1986: 21; 1991: 120) lo encajamos dentro de la línea
filogenética que este autor denomina Parasapiens, representada por las ramas que se
desprendieron del H. erectus, en la línea de Fontéchevade, Ehringsdorf,1 Salzgilter,
etc., por una parte; y Neanderthal, La Ferrassie, etc., por otra, y diferenciándose éstos
de los Presapiens por su importante ramificación vascular y reticulación anastomósica,
tipo La Chaise, Quina, Combe Capelle, etc.
1
Yacimiento con el que encontramos gran similitud en cuanto a morfología vascular (Saban, 1991) con la preponderancia de
la rama media sobre la anterior, contrariamente a lo observado en el parietal de Cova Negra (Arsuaga et al., 2001: 275).
—19—
[page-n-21]
10
I. SARRIÓN MONTAÑANA
La cronología del parietal de Bolomor no ofrece dudas acerca de su procedencia y
ubicación estratigráfica. En el mismo bloque del parietal aparecen fragmentos diafisiarios quemados y algún resto de sílex, y en el segundo se detecta la presencia de un canino de Hippopotamus amphibius, ambos bloques de matriz similar y a la vez iguales a
otros restos brechosos adosados a la pared en una posición estratigráfica del interglaciar Riss-Würm y que por sus características se podrían atribuir al nivel VI, encajando
este nivel en la fase Bolomor IV, que abarca los niveles del VII al I, con una datación
absoluta por termoluminiscencia del nivel II de 121.000+/-18.000 BP (Fernández et al.,
1994: 33). Al nivel IV, en el que apareció el primer resto antrópico (M1 izquierdo), se
le atribuyó la cronología aproximada de 130.000 años, del tránsito del Pleistoceno
Medio-Superior, determinándose como Homo sapiens neandertalensis, si bien consideran sus autores (Fernández et al., 1997: 43) que los niveles basales de Bolomor se
relacionarían con los H. sapiens arcaicos, adscribiendo los superiores a “los genéricos
neandertales posiblemente tempranos y en camino de transformación hacia neandertales clásicos europeos”. Del mismo modo, Arsuaga y Martínez (1998: 272) consideran
a los fósiles de la última parte del Pleistoceno medio como “a todos los efectos verdaderos y completos neandertales”. Autorizadas opiniones que podrían ser válidas para el
parietal que comentamos, es decir: un homínido arcaico con el rasgo posible de neandertalización, debido a la presencia del lago sanguíneo o seno esfeno-parietal, en la
línea de los Parasapiens de Saban (1986). Pero teniendo en cuenta que, tanto a nivel
faunístico como antrópico, somos partidarios de la teoría del reemplazo cladogenésico,
consideramos que pertenece a un anteneandertal, pero en sentido cronoestratigráfico,
afín a otros restos del Riss e interglaciar Riss-Würm, de difícil nomenclatura; opinión
expresada por diversos autores sobre la determinación de los homínidos prewürmienses, siendo el más representativo, a tenor de su arcaísmo morfométrico, el Homo heildelbergensis.
En la restauración y clasificación de la fauna de Bolomor, que llevamos a cabo para
la elaboración de la exposición y catálogo (Fernández et al., 1997), el nivel VI estaba
compuesto por las especies Hemitragus sp., Palaeoloxodon antiquus, Hippopotamus
amphibius, Cervus elaphus, Dama cf. clactoniana, Sus scropha, Bos primigenius,
Ursus arctos, Testudo hermanni, Oryctolagus sp., junto a los micromamíferos clasificados por P. Guillem: Microtus brecciensis, Apodemus sp., Arvicola sapidus, Elyomis
quercinus, Crocidura suaveolens, Sorex minutus (Fernández et al., 1994: 17). A este
conjunto habría que añadir la aparición de otros taxones posteriormente determinados,
encuadrables en la fase climática Bolomor IV: Ursus thibetanus mediterraneus, Hystrix
cf. vinogradovi, Macaca sylvanus, Felis (Lynx) sp., Stephanorinus hemitoechus, Equus
caballus ssp. y Equus hydruntinus.
Entre las especies determinadas predominan los ungulados, con muestras constantes de manipulación antrópica, unida a la riqueza y proliferación de instrumental lítico,
lo que hace de este yacimiento pleistoceno un referente integrado en el contexto euro—20—
[page-n-22]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
11
peo. Los Hystrix, Macaca, Hemitragus, Ursus thibetanus mediterraneus, encuentran
paralelos en yacimientos del Mediodía francés, tales como los niveles rissienses de
Aldène (Bonifay, 1989), Orgnac 3 (Aouraghe, 1997), Cèdres (Defleur y CrégutBonnoure, 1995), o peninsulares como Solana de Zamborino (Martín, 1988), Pinilla del
Valle (Alférez et al., 1982), a los que podríamos añadir la Galería, del complejo de
Atapuerca, y algunos episodios del yacimiento valenciano de Cova Negra de Xàtiva
que, tras la primitiva clasificación de Royo Gómez (1947) y Pérez Ripoll (1977),
Martínez Valle (1997) retomó para la elaboración de su tesis doctoral, detectando la
presencia de Dama y Hemitragus, en este último caso en detrimento de Capra pyrenaica.
En conclusión, dadas las características del yacimiento: sedimentación, espectro
taxonómico, industria lítica, así como las dataciones absolutas y relativas, Cova del
Bolomor constituye un conjunto estratigráfico de primer orden, actuando como referente para otros yacimientos del Pleistoceno Medio-Superior de nuestra área y, por lo
observado, encuadrable en las corrientes migratorias continentales, especialmente
perimediterráneas.
AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestra gratitud a Josep Fernández por sus puntualizaciones estratigráficas,
a Ángel Sánchez, Manuel Gozalbes y Alfred Sanchis por el tratamiento informático de las figuras,
fotografías y la corrección del texto.
BIBLIOGRAFÍA
AGUIRRE, E.; ARSUAGA, J.L.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M.; CARRETERO, M.; GRACIA, A.; MARTÍNEZ, I.;
PÉREZ, P.J. Y ROSAS, A. (1991): “Les hominidés fossiles d’Ibeas, mise à jour de l’inventaire”.
L’Anthropologie, 95 (2-3), Paris, p. 473-500.
ALFÉREZ, F.; MOLERO, G.; MALDONADO, E.; BUSTOS, V.; BREA, P. Y BUITRAGO, A.M. (1982):
“Descubrimiento del primer yacimiento cuaternario (Riss-Würm) de vertebrados con restos
humanos en la provincia de Madrid”. Col-Pa, 37, Madrid, p. 15-32.
AOURAGHE, H. (1999): “Nouvelle reconstitution du paléoenvironnement par les grands mammifères:
Les faunes du Pléistocène Moyen d’Orgnac 3 (Ardèche, France)”. L’Anthropologie, 103 (1),
Paris, p. 177-184.
ARSUAGA, J.L. Y BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M. (1984): “Estudio de los restos humanos del yacimiento
de la Cova del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 10, Castellón, p. 19-34.
—21—
[page-n-23]
12
I. SARRIÓN MONTAÑANA
ARSUAGA, J.L. Y MARTÍNEZ, I. (1998): La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana.
Ed. Temas de hoy, Barcelona.
ARSUAGA, J.L.; GRACIA, A.; LORENZO, C.; MARTÍNEZ, I. Y PÉREZ, P.J. (1999): “Resto craneal humano
de Galería/Cueva de los Zarpazos (Sierra de Atapuerca, Burgos)”. En Carbonell, E.; Rosas, A.;
Díez, C. (eds.): Atapuerca: Ocupaciones humanas y Paleoecología del yacimiento de Galería.
Memorias Arqueológicas en Castilla y León, 7, p. 233-235.
ARSUAGA, J.L.; MARTÍNEZ, I.; VILLAVERDE, V.; LORENZO, C.; QUAM, R.; CARRETERO, J.M. Y GRACIA,
A. (2001): “Fòssils humans del País Valencià”. En Villaverde, V.: De Neandertals a Cromanyons.
L’inici del poblament humà a les terres valencianes. Universitat de València, p. 265-322.
ARSUAGA, J.L.; GRACIA, A.; MARTINEZ, I.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M.; ROSAS. A., VILLAVERDE. V. Y
FUMANAL, P. (1989): “The human remains from Cova Negra (Valencia, Spain) and their place in
European Pleistocene human evolution”. Journal of Human Evolution, 18, p. 55-92.
BONIFAY, M.F. (1989): “Étude préliminaire de la grande faune d’Aldène. Hérault, France”. Bulletin du
Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 32, Monaco, p. 5-11.
BOULE, M. Y ANTHONY, R. (1911): “L’encéphale de l’homme fossile de la Chapelle-aux-Saints”.
L’Anthropologie, 22, Paris, p. 129-196.
CONDEMI, S. (1992): Les hommes fossiles de Saccopastore et leurs relations phylogénétiques. Cahiers
de Paléoanthropologie, C.N.R.S., Paris.
CZARNETZKI, A. (1991): “Nouvelle découverte d’un fragment de crâne d’un hominidé archaïque dans
le sud-ouest de l’Allemagne (Rapport préliminaire)”. L’Anthropologie, 95 (1), Paris, p. 103-112.
DEFLEUR, A. Y CRÉGUT-BONNOURE, E. (1995): ”Le gisement paléolitique moyen de la Grotte des
Cèdres (Le Plan-d’Aups,Var)”. Documents d’Archéologie Français, 49, Paris.
DELPECH, F.; LAVILLE, H. Y PAQUEREAU, M.M. (1988): “Chronostratigraphie et Paléoenvironnements
au Paléolithique Moyen en Périgord”. L’homme de Néandertal. Vol. 2. L’environnement. Liège,
p. 65-71.
FAURE, M. (1981): “Répartition des Hippopotamidae (Mammalia, Artiodactyla) en Europe occidentale. Implications stratigraphiques et paléoécologiques”. Geobios, 14 (2), Lyon, p. 191-200.
FERNÁNDEZ, J.; GUILLEM, P.M. Y MARTÍNEZ, R. (1997): Cova del Bolomor. Els primers habitants de
les terres valencianes. Museu de Prehistòria, Diputació de València, 61 p.
FERNÁNDEZ, J.; GUILLEM, P.M.; FUMANAL, M.P. Y MARTÍNEZ, R. (1994): “Cova del Bolomor (Tavernes
de la Valldigna, Valencia), primeros datos de una secuencia del Pleistoceno Medio”. P.L.A.V.Saguntum, 27, Valencia, p. 9-37.
FUSTÉ, M. (1953): Parietal neandertaliense de Cova Negra (Xàtiva). S.I.P., Serie Trabajos Varios, 17,
Valencia.
GRACIA, A.; ARSUAGA, J.L. Y MARTÍNEZ, I. (1992): “Los restos humanos craneales de Cova Negra.
Valencia”. Revista Española de Paleontología, Extra, p. 77-81.
GRIMAUD-HERVÉ, D. (1989): “L’endocrâne des hominidés du Pléistocène Moyen d’Asie”. Hominidae:
Proceedings of the 2nd international congress of human paleontology. Milan, p. 221-224.
—22—
[page-n-24]
PARIETAL HUMANO DE LA COVA DEL BOLOMOR
13
GRIMAUD-HERVÉ, D. (1997): L’Évolution de l’encéphale chez Homo erectus et Homo sapiens:
Exemples de l’Asie et de l’Europe. Cahiers de Paléoanthropologie, CNRS Éditions, Paris.
GRIMAUD-HERVÉ, D. (1998): “Le moulage endocrânien de l’hominidé Arago 21 et 41”. L’Anthropologie, 102 (1), Paris, p. 21-34.
GUILLEM, P. (1995): “Bioestratigrafía de los micromamíferos (Rodentia, Mammalia) del Pleistoceno
Medio Superior y Holoceno del País Valenciano”. P.L.A.V.-Saguntum, 29, Valencia, p. 11-18.
HEIM, J.L. (1970): “L’encéphale néandertalien de l’homme de La Ferrassie”. L’Anthropologie, 74 (78), Paris, p. 527-572.
LUMLEY-WOODYEAR, M.A. (1973): Anténéandertaliens et néandertaliens du bassin Méditerranéen
occidental européen. Études Quaternaires, Mémoire 2.
LUMLEY, H. Y M.A. DE (1975). “Les hominiens quaternaires en Europe: Mise au point des connaissances actuelles”. Colloque Internacional C.N.R.S. nº 218 (Paris, 4-9 juin 1973). Problèmes
actuels de Paléontologie-Évolution des vertebrés, p. 903-909.
MANZI, G. Y PASSARELLO, P. (1991): “Anténéandertaliens et néandertaliens du Latium (Italie Centrale)”.
L’Anthropologie, 95 (2-3), Paris, p. 501-522.
MARTÍN, A.J. (1988): Los grandes mamíferos del yacimiento achelense de la Solana de Zamborino,
Fonelas (Granada, España). Antropología y Paleoecología Humana, 5, Granada.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1996): Fauna del Pleistoceno Superior en el País Valenciano. Aspectos económicos, huellas de manipulación y valoración paleoambiental. Tesis doctoral inédita, Universitat
de València.
PÉREZ RIPOLL, M. (1977): Los mamíferos del yacimiento musteriense de Cova Negra (Xàtiva,
València). Serie Trabajos Varios del SIP, 53, Valencia.
ROYO GÓMEZ, J. (1947): Relación detallada del material fósil de Cova Negra de Bellús (Valencia).
Serie Trabajos Varios del SIP, 6, Valencia.
SABAN, R. (1982): “Le système des veines méningées moyennes chez les hommes fossiles de
Tchécoslovaquie, d’après le moulage endocrânien”. Anthropos (Brno), 21, p. 281-295.
SABAN, R. (1984): Anatomie et évolution des veines méningées chez les hommes fossiles. C.T.H.S.,
Paris.
SABAN, R. (1986): “Veines méningées et hominisation”. Anthropos (Brno), 23, p. 15-33.
SABAN, R. (1991): “Les vaisseaux méningées de l’homme d’Ehringsdorf d’après les moulages endocrâniens”. L’Anthropologie, 95 (1), Paris, p. 113-122.
STRINGER, C. Y GAMBLE, C. (1996): En busca de los neandertales. Crítica/Arqueología, Barcelona.
—23—
[page-n-25]
[page-n-26]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Inocencio SARRIÓN MONTAÑANA Y Josep FERNÁNDEZ PERIS*
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS
(FORSYTH MAJOR, 1873) EN LA COVA DEL BOLOMOR.
TAVERNES DE LA VALLDIGNA, VALENCIA
RESUMEN: Se da a conocer la presencia de Ursus thibetanus mediterraneus en la Cova del
Bolomor. La aparición de este úrsido, unida a la variedad taxonómica determinada en el yacimiento (Macaca, Hemitragus, Hippopotamus, Stephanorhinus, Dama, Hystrix, etc.), junto a Homo heidelbergensis, hace que este yacimiento esté plenamente integrado en las corrientes culturales y faunísticas del Pleistoceno medio-superior continental.
PALABRAS CLAVE: Ursus thibetanus mediterraneus, Cova del Bolomor, Pleistoceno mediosuperior.
ABSTRACT: Presence of Ursus thibetanus mediterraneus in Cova del Bolomor. There is
evidence of the presence of Ursus thibetanus mediterraneus in Cova del Bolomor. The finding of
this ursid, together with the certain taxonomic variety in the archaeological site (Macaca,
Hemitragus, Hippopotamus, Stephanorhinus, Dama, Hystrix, etc), and Homo heidelbergensis, leads
to the complete integration of this archaeological site into the cultural and faunal trends of Mid and
Upper Pleistocene.
KEY WORDS: Ursus thibetanus mediterraneus, Cova del Bolomor, Mid and Upper Pleistocene.
* Gabinet de Fauna Quaternària. Servei d’Investigació Prehistòrica. Museu de Prehistòria. Diputació de València.
C/ Corona 36 - 46003 València. E-mail: gabinet.fauna.quaternaria@dva.gva.es
—25—
[page-n-27]
2
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
INTRODUCCIÓN
Durante los procesos de restauración y clasificación de los materiales óseos procedentes del yacimiento del Pleistoceno medio-superior de la Cova del Bolomor, se hallaron entre los restos de úrsidos tres que, por sus dimensiones y morfología, consideramos
que se engloban en el grupo de los “pequeños úrsidos pleistocenos europeos”. Dada su
singularidad, consideramos de interés darlos a conocer.
MATERIALES, DESCRIPCIÓN Y VALORACIONES
M2 izquierdo (1998, SUB IA, nº 22). OIS 5e/Riss-Würm alpino.
P4 izquierdo (1998, SUB IA). OIS 5e/Riss-Würm alpino.
Radio izquierdo completo (2000, E-XIV, Q5, C14). OIS 7/Riss II/III alpino.
M2 izquierdo (fig. 1)
Molar de pequeñas dimensiones (24.7x15.1), sin raíces, formado únicamente por la
corona, perteneciente a un individuo juvenil. Su estructura es simple, con una ligera inflexión en el extremo vestíbulo-mesial, que corresponde a un esbozo del parastilo. Prosigue
labialmente con dos cúspides similares alineadas, paracono y metacono, que finaliza con
un entrante que da paso al talón (corto y redondeado), marginado por un ligero reborde
de esmalte que lo circunda.
El borde lingual está formado por una cresta continua situada en un nivel más inferior que el labial, con dos pequeños engrosamientos puntuales sin surcos verticales, que
insinúan el protocono y el metacónulo, que finaliza con una inflexión entrante, localizada a la altura de la cumbre del metacono y que coincide con la mitad del molar. En la citada inflexión el bordón marginal se bifurca. La prolongación externa continúa con una
ligerísima elevación que corresponde al hipocono, prosiguiendo y enlazando con el talón.
En la interna, surge una cresta oblicua hasta la mitad del molar, que contacta simétricamente con otra que desciende de la cumbre del metacono.
En la cara lingual se observa un pequeño cíngulo, iniciándose en el extremo superior
mesio-lingual, que desciende por el lóbulo anterior y asciende a la altura del hipocono,
desplazándose y unificándose al bordón que circunda el talón. Este cíngulo en su tramo
anterior apenas tiene relevancia, alcanzando su mayor entidad a la altura del hipocono.
La parte oclusal presenta algunas irregularidades que no alcanzan el grado de cúspulas,
y tiene el talón liso. Se aprecia un sinuoso e irregular surco central, con tendencia hacia
el borde labial, y que ocupa la zona del trígono.
—26—
[page-n-28]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
3
Fig. 1.- M2 izquierdo. Norma oclusal y lingual.
El talón en la parte labial, más que torsionado, se decanta ligeramente por el extremo distal (tabla 1).
Tabla 1.- Dimensiones del M2 izquierdo.
1. Longitud total
24.7
2. Longitud paracono
7.1
3. Longitud metacono
6.8
4. Anchura lóbulo anterior
14.6
5. Anchura lóbulo posterior
15
6. Anchura cumbre paracono-protocono
8.2
7. Longitud postmetacono-talón
9.8
8. Altura paracono
6.7
9. Altura metacono
7.1
10. Altura protocono
6.8
11. Altura hipocono
6.6
Índice 4/1
59.10
Índice 3/2
86.58
—27—
[page-n-29]
4
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
La morfología simple y primitiva de este pequeño úrsido, así como la reducida
dimensión del talón y su superficie lisa, nos recuerda los caracteres que describió Bonifay
(1962) al tratar los restos molariformes de la Grotte du Prince, y que en su momento
Boule (1910: 248) relacionó con U. etruscus, diferenciándolos así de U. arctos, y que
denominó U. prearctos.
A los úrsidos pleistocenos italianos de pequeña talla, Forsyth Major (1873) los
denominó U. mediterraneus. En este sentido, Fistani y Crégut-Bonnoure (1993), en la
revisión de estos restos, consideraron que la cuestión no estaba todavía resuelta, siendo
preferible reagruparlos en el seno de la especie thibetanus.
En los M2 de U. thibetanus de Grajtan y Cèdres, al margen de las dimensiones, la descripción que Crégut-Bonnoure (1995) hace del de Cèdres coincide con la de nuestro
ejemplar, si bien apreciándose una proliferación de surcos verticales y numerosas granulaciones en el talón, y una implantación asimétrica en la alineación del P4 al M2, más
acentuada en Cèdres (op. cit., fig. 52) que en Grajtan (op. cit., fig. 8). En un ejemplar
actual de U. thibetanus, correspondiente a las colecciones del Gabinet de Fauna
Quaternària, la alineación de los conos, desde el P4 al M2, forma unas líneas rectilíneas
divergentes tanto de los conos labiales como linguales, a la vez que los molares presentan unos anchos cíngulos, sobre todo en el M2, inexistentes en nuestro ejemplar.
Crégut-Bonnoure (1997) en el estudio efectuado de los pequeños úrsidos del sur de
Europa, encuentra unas diferenciaciones morfométricas que le hacen concebir la hipótesis de la existencia, al final del Pleistoceno medio, de tres subespecies de oso del Tíbet:
Ursus thibetanus kurteni para los restos de Cèdres (Provence); U. t. mediterraneus para
los de Grotta Reale (Isla Elba) y U. t. vireti para los de las Arcillas de Bruges (Gironde).
Tabla 2.- Dimensiones comparativas del M2 de varios yacimientos pleistocenos.
M2
Bolomor
Grajtan*
Cèdres**
Blanot 2 **
U.thibetanus (actual)**
n
v
m
U.prearctos***
n
v
Reale ** Bruges**
m
1. L
24.7
27.6
28.5;28.3
27.6;27.4
10
23.1-29 25.61
4
30-32 31.5 26.02
28.62
2. A.lob.Ant.
14.6
15.6
16.3;15.9
15.5;15.3
9
10.2-14.8 13.63
4
17-17
15.42
16.01
3. A.lob.Post.
15.1
14.7
15.6;15.2
9
12.9-14.5 13.78
15.68
12.9
4. Índ. A/L
61.13
56.52
57.19;56.18
53.80
53.96 60.26
55.93
56.15;55.83
* Fistani y Crégut (1993); ** Crégut-Bonnoure (1995; 1997); *** Bonifay (1962).
—28—
17
[page-n-30]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
5
Nuestro ejemplar encaja en la morfometría de los reseñados, poseyendo una menor
longitud y mayor simplicidad. De los tres comparados, el de Bruges tiene un irrelevante
parastilo al igual que el nuestro, que parece condicionar la longitud del paracono en relación con el metacono, aunque por las dimensiones —anchuras lobulares e índices—, nos
inclinamos por compararlo con la subespecie de Reale, Ursus thibetanus mediterraneus
(Forsyth Major, 1873).
P4 izquierdo (fig. 2 y tabla 3)
Se trata de un pequeño premolar de estructura simple, de planta ovoidal, con el extremo anterior redondeado tendente hacia el interior, y con el posterior aplanado.
Protocónido adelantado, formado por una cúspide agudizada, flanqueada por aristas cóncavas, y que ocupa una posición lateral externa. La cara anterior con torsión lingual, prosigue a modo de cíngulo, decreciendo a la altura del protocónido; la posterior desciende
en dirección labio-distal hasta el cíngulo que forma el talónido. A la vez, desde la cumbre del protocónido, desciende otra fina arista que, con una ligera inflexión, conecta con
un esmalte engrosado —paracónido— que asciende desde el pequeño bordón que forma
el cíngulo lingual, prolongación que circunda el talónido. De la citada inflexión surge un
pequeño verdugón de unos 2.5 mm en dirección al centro del talónido.
Las dos aristas posteriores están formadas por crenulaciones, así como su cíngulo
posterior por una cúspula saliente alineada a la arista posterior, y otras tres más diminutas que forman el cíngulo y que lingualmente lo recorre hasta la mitad del premolar,
donde surge el engrosado sobreelevado, base del paracónido.
Las dos raíces se presentan unificadas (taurodontismo), con una ligera depresión central en ambos lados.
Tabla 3.- Dimensiones comparativas del P4.
P4
Bolomor
U.etruscus
n
v
U.arctos
m
n
v
1. Longitud
11.5
15 10.8-16.3 13.1
2. Anchura
7.6
15
3. Alt. prot.
7.8
11
4. Alt. para.
(4.7)
-
Ind. 2/1
66.08
15
51-61
56
30
Ind. 3/1
67.82
11
47-60
56
22
Ind. 4/1
(40.86)
-
-
-
5
34-51
Cèdres Grajtan Cimay
m
U.thibetanus (actual)
U.thib. (act.)
n
41 9.6-15.9 12.6
10.6
6.3-8.6 7.3
38 5.8-9.7
7.3
6-8.6
7.4
20 6.8-10.3
8
-
-
2
v
m
Col. SIP
9
8.9-10.9
9.2
8.6
10
9.4
5.9
6.2
5.8
9
5.2-6.2
5.85
4.8
-
6.2
-
8
5.2-6.5
5.78
4.8
-
-
-
-
-
-
-
-
51-67
58
55.66
62
61.7
-
-
(59.57)
55.81
55-72
63
-
62
-
-
-
(58.96)
55.81
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8-8.1
Ursus etruscus y U. arctos (Torres, 1988); Les Cèdres (Crégut-Bonnoure, 1995); Grajtan, Cimay y U. thibetanus actual (Fistani y Crégut-Bonnoure, 1993).
—29—
[page-n-31]
6
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
Fig. 2.- P4 izquierdo. Norma oclusal y lingual.
Adjuntamos también las dimensiones de los pequeños úrsidos recopilados por
Bonifay (1971), Ursus (Plionarctos) telonensis, Ursus (Plionarctos) sthelini y Ursus
schertsi (tabla 4) y que Crégut-Bonnoure (1997), al recoger la opinión de diversos autores, los integra en el grupo del U. thibetanus.
—30—
[page-n-32]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
7
Tabla 4.- Medidas recopiladas por Bonifay (1971).
P4
U. (Plionarctos) telonensis
Cimay
1. L
10.9
U. (Plionarctos) sthelini
Bammenthal
11.1
U. schertzi
Mauer
11.4
2. A
6
6.6
6
Ind.
60
59.45
52.63
Achenheim
11.4
11.1
6.6
5.9
57.89 53.15
10.3
6.1
59.22
El ejemplar está alejado del U. thibetanus de nuestra colección, de planta aplanada,
con protocónido y aristas mas centralizadas y talónido con ligera cúspula. Por debajo del
protocónido, y adosado a la arista posterior, se encuentra una irrelevante cúspide a modo
de cono, que se puede interpretar como incipiente paracónido, y dado lo retrasado del
mismo, ocuparía anatómicamente, el lugar del meta o inclusive del hipocónido.
Otro tanto diríamos respecto al U. arctos, de morfología ovalada, protocónido agudizado pero engrosado, con aristas menos cóncavas junto al protocónido, que ocupa una
posición mas centralizada, sin relevante talónido y con paracónido presente o disminuido al 50%.
La especie U. spelaeus la descartamos por sus caracteres tan diferenciados, y por la
rareza de ésta en nuestra zona. Hasta el presente, solamente hemos hallado un tercio proximal de metatarso IV izquierdo procedente del yacimiento musteriense de Cova Negra
(Xàtiva), atribuible a la misma. También se descarta su pertenencia a U. etruscus y U.
deningeri, por obvias cuestiones bioestratigráficas el primero, y el segundo porque el mayor
desarrollo del paracónido se alcanza con los U. deningeri y U. spelaeus (Torres, 1988).
En relación a la situación de las dos raíces de los P4 de los úrsidos, Torres (1988), al
tratar sobre la unificación de las raíces, solamente encontró esta peculiaridad en los U.
deningeri, en 11 de los 25 ejemplares computados, así como N. García (2003: 345) en la
Sima de los Huesos de Atapuerca, halló 31 entre los 102 recuperados. Por nuestra parte,
en nuestro material fósil y comparativo, los de U. arctos y el U. thibetanus actual las presentan individualizadas. En nueve de U. spelaeus, compuestos por tres adultos y seis
juveniles, entre los primeros solamente uno las presenta unificadas, y en el caso de los
juveniles, tres las tienen individualizadas, y los restantes están en fase de crecimiento,
apuntando dos hacia la bilobulación. En resumen, de ocho P4, uno sólo las presenta unificadas.
Las consideraciones anteriores nos han demostrado lo aleatorio de determinadas
variaciones, tales como la unificación de las raíces y posiblemente la acumulación de las
tres minúsculas cúspulas en el talónido, que condiciona el área oclusal del mismo, como
posiblemente su anchura vestíbulo-lingual; pero la altura del protocónido y los correspondientes índices son más elevados que las medias de las especies comparadas.
Sólamente las máximas de U. etruscus y U. arctos superan la anchura de nuestro ejem—31—
[page-n-33]
8
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
plar (7.6), sin alcanzarla los restantes. Estos hechos, unidos a la poca o nula entidad del
paracónido tanto en U. etruscus como en U. thibetanus, y por morfometría, hace que lo
consideremos con reservas más propio de Ursus arctos.
Radio izquierdo (fig. 3)
Cuerpo de perfil rectilíneo y planta ligeramente sinuosa, con articulación proximal
potente, y distal oblicuamente dilatada (fig. 4).
La cabeza proximal presenta una tendencia semicircular con la cresta sagital apuntada, ubicada en el borde medial; mucho más torsionada respecto al eje anatómico que la
de los U. arctos y spelaeus, así como con plataforma más alisada, con los bordes más
redondeados que ambos. En vista medial, la carilla articular ocupa una posición equilibrada a ambos lados de la misma y alineada con la cresta sagital, mientras en los restantes mencionados, es totalmente asimétrica, sobre todo en U. arctos (fig. 5).
Las tuberosidades externa y radial se hallan a una misma altura, colindantes con el
cuello y ocupando una posición medial. Son de morfología alargada y se inician al pie
del cuello; la externa, lisa, manifiesta en su extremo distal y medial un pequeño escalón
que resalta la tuberosidad; el radial, más engrosado, forma un verdugón convexo con una
división longitudinal. Al pie del mismo se inicia la rugosidad que forma la cresta posterior, y que ocupa un tercio de la arista o borde medial sin sobresalir de la misma, como
ocurre en las especies arctos y spelaeus.
La epífisis distal presenta un breve surco anterior, seguida de una curva cóncava que
finaliza con una pequeña protuberancia que conforma un pequeño surco externo central,
con un recorrido de 15 mm, tras el cual se difumina. Prosigue la protuberancia central
que la culmina con 13 mm de anchura, tras el cual surge el marcado surco externo posterior con un recorrido de 10 mm que finaliza con una saliente apófisis ulnar alargada y
oblicua, que da soporte a la articulación del mismo, con unas dimensiones de 18x9.5
mm (fig. 6).
La norma plantar presenta una superficie lisa de tendencia cóncava, con una protuberancia cónica que se ubica en el área de la apófisis coronoide, debajo del surco anterior, enmarcando un área cóncava e inclinada a modo de surco, que se forma entre la protuberancia y el extremo medial de la articulación escafolunar. Esta tuberosidad se halla
menos individualizada en los U. arctos y spelaeus, ya que es una prolongación plantar
del reborde medial que forma el surco anterior. En estas especies ocupa una posición más
elevada y alejada de la apófisis coronoide, con una prolongación plana hacia la apófisis
en arctos y con ligera inclinación en spelaeus.
—32—
[page-n-34]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
Fig. 3.- Radio izquierdo.
—33—
9
[page-n-35]
10
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
a
c
a
c
b
b
Fig. 4.- Radio. Norma dorsal y palmar. a, radio izquierdo, U. thibetanus mediterraneus, Bolomor; b, radio izquierdo,
U. arctos, Villanueva de Viver; c, radio derecho, U. spelaea, Santander.
Tabla 5.- Dimensiones del radio.
Radio
Bolomor
U. arctos*
n
v
m
1. Longitud total
239
14
236.3-349.6
300.2
2. D T cuello
21.2
23
19.2-31.2
25.9
3. D T P
33.3
-
-
-
4. D AP P
37.2
-
-
-
5. D T min. P
28.7
17
24.2-38.5
31.8
6. D AP max. P
37.8
18
35-50.3
41.9
7. D T min. diáfisis
21.5
-
-
27.9
8. D T
1/
2
24.5
23
22.1-36.6
9. D AP 1/2 diáfisis
diáfisis
13.2
-
-
-
10. D T D
53.4
19
42.6-70.5
58.4
11. D AP D
28.5
-
-
-
12. D T art. D
36.4
-
-
-
21
-
-
-
13. D AP art. D
Índice 8/1
10.25
15
8-14
9.5
Índice 10/1
22.34
14
18-21
19.4
* Torres (1988).
—34—
[page-n-36]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
a
b
11
c
Fig. 5.- Radio. Cabeza articular proximal. a, U. th. mediterraneus; b, U. arctos y c, U. spelaea.
a
b
Fig. 6.- Radio. Articulación distal. a, U. th. mediterraneus y b, U. arctos.
Las medidas comparativas con el U. arctos nos muestran la descompensación morfométrica de ambas especies, como se ha observado en las descripciones anteriormente
mencionadas, ajenas a todas ellas. Esta diferenciación, por eliminación, hace que lo integremos dentro del conjunto de los “pequeños úrsidos pleistocenos europeos”, es decir
Ursus thibetanus mediterraneus.
VALORACIONES FINALES
La aparición de los úrsidos de pequeñas dimensiones propició la creación de diversas nomenclaturas: U. (Plionarctos) telonensis, U. stehlini, U. schertzi, U. mediterraneus,
tendiéndose a relacionarlos con formas primitivas, tipo U. thibetanus. (véase CrégutBonnoure, 1997).
Kurten ya admitió en 1977 la existencia en Europa de formas fósiles de esta especie,
considerando errónea la atribución de ciertos restos al Plionarctos. Fistani y Crégut—35—
[page-n-37]
12
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
Bonnoure (1993), al tratar los restos de Grajtan, confirman la presencia de la forma fósil
de U. thibetanus en esta cavidad, al igual que en otros yacimientos balcánicos (op. cit. p.
260), de Oriente Medio, atribuidos en su momento al U. mediterraneus, y de Francia
(Aldène, Achenheim, Balaruc VII, Baume-Longue, Blanot 2, Cimay, Montmaurin), extendiéndolos a la Península Ibérica (Cau d’en Borràs y Vilavella, ambos en la provincia de
Castellón). El de Cau d’en Borràs está representado por un pequeño escafolunar, estudiado por Torres en su tesis de licenciatura, no constando en su publicación. La descripción
que hacen del mismo, Fistani y Crégut-Bonnoure, difiere del de Grajtan, considerando si
estas diferenciaciones son de orden individual o subespecífico. En este yacimiento del
Pleistoceno Medio (Carbonell et al., 1979), Estévez halló restos de Hemitragus sp.
Sobre el yacimiento de Vilavella, queremos hacer un inciso, por considerar que hay
un error de clasificación que queremos subsanar. Este yacimiento fue dado a conocer por
Sos Baynat en 1927, con motivo de la extracción de bloques de piedra para la realización
del puerto de Borriana, poniendo al descubierto unos bloques brechosos procedentes de
la base de una diaclasa de unos 40 m de potencia. El estudio de la fauna lo publicó en
1975. Según el autor, la sedimentación estaba compuesta por el nivel basal, 1º, con 4 m
de espesor, conteniendo restos de macro y mesomamíferos: Rhinoceros, úrsidos, cérvidos, félidos etc., de los que se han hecho diversas referencias. El 2º, de 8 m de espesor,
estéril. El 3º, de 2 m, formado por lechos delgados, con una brecha osífera conteniendo
“Epimys y Lagomys”. El 4º, sector de relleno de mucho espesor, lechos desiguales, claros y sonrosados, materiales terrosos, finos, sin restos fósiles y con un espesor de 9 m. El
5º, parte alta del depósito formado por cantos de calizas y areniscas rojas de tamaños
medianos, acompañados de restos vegetales y conchas de Helix, y con un espesor variable de unos 6 m.
El mencionado nivel 3º se ha localizado en la ladera meridional del mismo montículo, en forma de fisuras colmatadas por una durísima brecha en las que se aprecian los
“finos lechos delgados”, conteniendo gran cantidad de micromamíferos, determinándose
las siguientes especies (Sarrión, inédito): Stephanomys thaleri, 67.76%; Castillomys crusafonti crusafonti, 1.9%; Occitanomys brailloni, 1.9%; Apodemus dominans, 14.28%;
Apodemus gorafensis, 5.71%; Prolagus cf. calpensis, 7.61%; Eliomys intermedius, 1.9%;
Muscardinus sp., 0.95%; Myotis sp., 0.95%. Conjunto específico, con taxones con valor
estratigráfico, a caballo del Plioceno Medio y Superior, unidades MN 15b-MN 16a,
entorno a los 3,2-1 Ma. para este nivel 3º, por lo que al nivel 1º, con sus macromamíferos y separado por 8 m estériles del 2º, debe corresponder al menos, a una edad
Rusciniense (MN 15a).
Tras este inciso, volvamos a los restos que nos ocupan. En Bolomor, entre el material estudiado, solamente hemos hallado 9 restos de úrsidos, de los cuales descontando
los tres aludidos, los restantes corresponden a un fragmento de hemimandíbula, dos
fragmentos de M1 derecho e izquierdo (A: 12,5), un M1 izquierdo (L: 24,7; A: 17,2) y dos
falanges terceras, todos ellos correspondientes a Ursus arctos.
—36—
[page-n-38]
PRESENCIA DE URSUS THIBETANUS MEDITERRANEUS EN COVA DEL BOLOMOR
13
Los restos de Bolomor, con el diminuto M2, y sobre todo el radio, con su estructura y
dimensiones diferenciadas de las especies comparadas, se integran en el grupo del Ursus
thibetanus mediterraneus, que junto a la variedad específica de este yacimiento (Macaca,
Hemitragus, Hippopotamus, Hystrix etc.) y con el probable Homo heildelbergensis, son
característicos de los conjuntos faunísticos del Pleistoceno Medio continental.
Agradecemos a M. Gozalbes y A. Sanchis su colaboración en el tratamiento informático de las
figuras y la corrección del texto.
BIBLIOGRAFÍA
ALFÉREZ, F.; MOLERO, G. Y MALDONADO, E. (1985): “Estudio preliminar del úrsido del yacimiento del
Cuaternario medio de Pinilla del Valle (Madrid)”. Col-Pa, 4, Madrid, p. 59-67.
ALTUNA, J. (1973): “Hallazgos de Oso Pardo (Ursus arctos, Mammalia) en cuevas del País Vasco”.
Munibe, 25 (2-4), San Sebastián, p. 121-170.
BALLESIO, R.; BARTH, PH.; PHILIPPE, M. Y ROSA, M. (2003): “Contribution à l’étude des ursidés pléistocènes des Gorges de L’Ardèche et de leurs plateaux: Les restes d’Ursus deningeri de la Grotte
des Fées, à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche)”. Muséum d’Histoire Naturelle, Lyon, fasc. 2, p. 5–51.
BONIFAY, M.F. (1962): “Sur la valeur spécifique de l’Ursus prearctos M. Boule de La Grotte du Prince
(Ligurie Italienne)”. Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 9, p. 65–72.
BONIFAY, M.F. (1971): Carnivores quaternaires du Sud-Est de la France. Mémoires du Muséum national d’Histoire Naturelle, serie C, Sciences de la Terre XXI, 377 p.
BONIFAY, M.F. Y BUSSIÈRE, J.F. (1989): “Les grandes faunes de la Grotte d’Aldène. (Ursidés)”. Bull.
du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, 32, p. 13-49.
BOULE, M. (1910): Les Grottes de Grimaldi (Bausse-Roussé). T. I. Deuxième partie: Géologie et
Paléontologie. Fascículo III. Monaco.
CARBONELL, E.; ESTÉVEZ, J. Y GUSI, F. (1979): “Resultados preliminares de los trabajos efectuados en
el yacimiento del Pleistoceno medio de “Cau d’en Borràs” (Orpesa, Castellón)”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 6, p. 7-18.
CARDOSO, J.L. (1993): Contribuição para o connecimento dos grandes mamíferos do Plistocénico
Superior de Portugal. Oeiras, 567 p.
CRÉGUT-BONNOURE, E. (1995): “Les grands mammifères”. Le gisement paléolithique moyen de la
Grotte des Cèdres (Le Plan-d’Aups, Var). Documents d’Archéologie Française, 49, Paris, p. 54-147.
CRÉGUT-BONNOURE, E. (1997): “The saalian Ursus thibetanus from France and Italy”. Geobios, 30 (2),
p. 285-294.
FISTANI, A. Y CRÉGUT-BONNOURE, E. (1993): “Découverte d’Ursus thibetanus (Mammalia, Carnivora,
Ursidae) dans le site Pléistocène Moyen de Grajtan”. (Shkoder, Albanie)”. Geobios, 26 (2), p. 241263.
—37—
[page-n-39]
14
I. SARRIÓN MONTAÑANA y J. FERNÁNDEZ PERIS
GARCÍA, N. (2003): Osos y otros carnívoros de la Sierra de Atapuerca. Tesis doctoral, Fundación Oso
de Asturias, 575 p.
KURTEN, B. Y POULIANOS, N. (1977): “New stratigraphic and faunal material from Petralona Cave with
special reference to the carnivora. Anthropos, 4 (1-2), p. 47-130.
SARRIÓN, I. (1983): “La fauna würmiense de la Cueva de San Antón. Villanueva de Viver (Castellón)”.
Spélaion, 2, Valencia, p. 23-37.
SOS BAYNAT, V. (1975): “Mamíferos fósiles del Cuaternario de Villavieja. (Castellón)”. Estudios
Geológicos, XXXI, p. 761-770.
TORRES PÉREZ HIDALGO, T. (1988): “Osos (Mammalia, Carnivora, Ursidae) del Pleistoceno Ibérico”.
Boletín Geológico y Minero, t. XCIX-I, 3-46. II, 220-246. III, 356-412. IV, 516-577. V, 660-714.
VI, 886-940.
—38—
[page-n-40]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
M. A. ROJO-GUERRA*, M. KUNST**, R. GARRIDO-PENA***
E I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN***
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14:
ANÁLISIS DE 47 DATACIONES ABSOLUTAS INÉDITAS
DE DOS YACIMIENTOS DOMÉSTICOS DEL
VALLE DE AMBRONA, SORIA, ESPAÑA
RESUMEN: Se plantea la revisión del problema de los orígenes de la neolitización de La
Meseta a la luz del análisis de 47 fechas de C14 inéditas, obtenidas de muestras procedentes de la
excavación de dos asentamientos al aire libre del Neolítico Antiguo en el Valle de Ambrona (Soria,
España), La Lámpara y La Revilla del Campo. Estas dataciones demuestran que la introducción de
la agricultura y la ganadería en el interior peninsular fue mucho más temprana de lo que se había
pensado hasta ahora. Asimismo, la antigüedad de muchas de estas fechas (en torno a comienzos del
VI milenio cal AC), cuestionan seriamente el marco cronológico general de la neolitización de la
Península Ibérica, obligando a retrotraer este proceso varios siglos en el tiempo.
PALABRAS CLAVE: Neolítico, Meseta, C14, secuencia cronológica, hábitats.
ABSTRACT: The Northern Meseta neolithisation in the ligth of the 14C: analysis of 47
unpublished absolute dates from two domestic sites in the Ambrona Valley, Soria, Spain. A
review is offered about the origin of the Iberian Meseta neolithisation in the light of the 47 unpublished radiocarbon dates analysis from our excavations in two Early Neolithic open air settlements
of the Ambrona Valley (Soria, Spain), La Lámpara and La Revilla del Campo. These dates show that
the introduction of agriculture and livestock rising was much older than what was previously
*
Universidad de Valladolid.
** Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.
*** ARCADIA (Instituto de Promoción Cultural), FUNGE, Universidad de Valladolid.
—39—
[page-n-41]
2
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
thought. But the great antiquity of many of these radiocarbon dates (around the beginning of the VI
milennium cal BC) also seriously questions the whole chronological framework of the Iberian
Peninsula neolithisation, and traces back this process several centuries.
KEY WORDS: Neolithic, Inner Iberia, 14C, chronological sequence, habitats.
1. INTRODUCCIÓN
Una versión inicial de este trabajo se presentó en el III Congreso del Neolítico en la
Península Ibérica, celebrado en Santander en Octubre de 2003, y como tal debería haber
figurado en las Actas recientemente publicadas del mismo (Arias, Ontañón y GarcíaMoncó, 2005), razón por la cual aparece así citado en diversos trabajos que ya han visto
la luz. Finalmente, y por razones de espacio, al parecer, no ha sido incluido en dichas
actas. Aquí publicamos una versión ampliada y más completa del mismo, ya con todas
las fechas realizadas sobre estos dos interesantes poblados neolíticos meseteños.
Hasta hace apenas unos años nadie podría haber imaginado que el interior peninsular tenía algo que aportar al debate sobre los orígenes de la neolitización de la Península
Ibérica. Han sido las regiones periféricas, y en especial el Levante, las protagonistas y
aquellas que han proporcionado fechas de C14 más antiguas, y contextos mejor estudiados, todo ello en torno a lo que podríamos denominar el paradigma cardial. Dado que el
origen del Neolítico se sitúa en el Próximo Oriente, y se vincula su llegada a la Península,
a través del Mediterráneo occidental, con los complejos de cerámicas impresas de este
ámbito geográfico, entre ellos el cardial, parece razonable pensar que fuesen las zonas
costeras de la periferia las primeras en recibir las novedades vinculadas con el Neolítico.
En el Próximo Oriente se sitúa en torno al 8300-8000 cal AC el comienzo de los primeros indicios de la existencia de la economía productora (agricultura y ganadería), que
se extendió a toda esa región en menos de 500 años (hacia el 7500 cal AC), si bien las
primeras cerámicas aparecen de forma simultánea en varias zonas de la región posteriormente, en torno al 7000 cal AC (Aurenche, Galet, Régagnon-Caroline y Évin, 2001:
1196-1198).
En la zona levantina peninsular las fechas de C14 más antiguas obtenidas hasta la
fecha sitúan el establecimiento del primer Neolítico en torno al 6000 cal AC (Martí y
Juan-Cabanilles, 1998: 825), o en torno al 5700-5600 cal AC según Bernabeu (2002:
217), y siempre vinculado con el complejo cerámico cardial, al igual que ocurre en
Cataluña (Martín Cólliga, 1998: 769). Se han propuesto fechas similares en la zona portuguesa (Bicho, Stiner, Lindly y Ferring, 2000: 15-16), aunque hay autores que optan por
rebajar la cronología a la segunda mitad del VI milenio cal AC (Tavares y Soares, 1998:
999; Bernabeu, 2002: 214). En la zona costera andaluza incluso parecen haberse hallado
—40—
[page-n-42]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
3
Fig. 1.- Situación geográfica del Valle de Ambrona (Soria) y de los yacimientos de
La Lámpara y La Revilla del Campo (ambos en Ambrona).
testimonios más antiguos, de finales del VII milenio cal AC (Martín, Cámalich y
González, 1998: 876). En el valle del Ebro se sitúa el Neolítico antiguo en la primera
mitad del VI milenio cal AC (Utrilla y otros, 1998; Utrilla, 2002), o incluso a finales del
VII si tenemos en cuenta las interesantes fechas del nivel neolítico de Mendandia (Alday,
2003: 68 y 75-78) (Tablas 1 y 2).
—41—
[page-n-43]
4
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
—42—
[page-n-44]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
5
Fig. 2.- Listado de dataciones de C14 calibradas (OxCal v.3.9 Bronk Ramsey 2003) sobre muestras de vida
corta procedentes de contextos del Neolítico antiguo en la Península Ibérica. B: Bellota. C: cereal. CH: Concha.
E: Esparto. F: Fauna sin identificar. HH: Hueso Humano. O: Ovicáprido.
Bien es cierto que, como señala Zilhão (2001), es preciso tener en cuenta el problema de las muestras de carbón, mayoritarias aún hoy día en el corpus de dataciones del
Neolítico peninsular, que envejecen las cronologías notablemente. De hecho, como señala este autor, si se manejan exclusivamente muestras de vida corta (conchas, semillas,
huesos, etc.) la cronología de la primera neolitización de la Península se rebajaría hasta
el 5600-5500 cal AC (fig. 2).
En todos estos esquemas las zonas del interior peninsular quedan relegadas a un
papel receptor, lo cual es lógico por obvias motivaciones geográficas, así como pasivo y
retardatario, lo cual resulta ya mucho más discutible. Apoyaba esta visión el déficit de
información que hasta hace fechas recientes se tenía en esta extensa región, aún muy preocupante en amplias zonas, prácticamente inexploradas a este respecto como la Meseta
sur (Jiménez, 2005; Rodríguez, 2005).
Algunos trabajos de reciente publicación están comenzando a superar estos problemas, como los que se han desarrollado en la Cueva de La Vaquera (Estremera, 1999 y
2003), que han ofrecido, por primera vez en La Meseta, una estratigrafía en la que poder
analizar, sobre todo, la evolución tipológica de los distintos elementos característicos del
repertorio ergológico neolítico en un marco cronológico propio, basado en dataciones
absolutas y no en ambiguos paralelos cerámicos. Según estas fechas habría que situar los
comienzos de la neolitización en este yacimiento (Fase I) en la segunda mitad del VI
milenio cal AC (Ibídem: 186). Sin embargo, existen otras tres fechas, pertenecientes a la
—43—
[page-n-45]
6
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
primera mitad del VI milenio cal AC (Vaquera 4, 17 y 18), que son excluidas por la autora, por excesivamente altas para el registro meseteño, y se atribuyen a la presencia de carbones más antiguos, procedentes de un incendio accidental previo a la ocupación humana de la cueva (Ibídem: 185-186).
Este temor a admitir fechas tan antiguas en el interior peninsular sigue siendo en
parte deudor de la visión tradicional de nuestra región como un receptor pasivo y muy
tardío de las novedades neolíticas. La práctica ausencia de dataciones radiocarbónicas
hasta fechas recientes obligaba a basar la cronología de este “Neolítico Interior”, como
así fue bautizado (Fernández-Posse, 1980), únicamente en los consabidos y discutibles
paralelos cerámicos con las regiones periféricas, mejor conocidas.
El desarrollo de un ambicioso proyecto de investigación multidisciplinar sobre la
introducción del Neolítico en el Valle de Ambrona, Soria, que hemos acometido desde la
Universidad de Valladolid y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (Becker, 1999,
2000; Görsdorf, 2000; Kunst y Rojo, 2000; Liesau y Montero, 1999; Lohrke, Wiedmann
y Alt, 2000, 2002; Rojo, 1999; Rojo y Estremera, 2000; Rojo, García y Garrido, 20022003; Rojo, Garrido, Morán y Kunst, 2004; Rojo y Kunst, 1996, 1999a, 1999b, 1999c,
1999d, 2002; Rojo, Kunst y Palomino, 2002; Rojo, Morán y Kunst, 2003; Rojo, Negredo
y Sanz, 1996; Rovira, 2000; Stika, 1999), ha demostrado, después de diez años de trabajos, que esa visión era por completo errónea, y se debía tan sólo a la escasez de información, sobre todo de dataciones absolutas, en torno a los comienzos de la neolitización del
interior peninsular.
La obtención de 58 fechas de C14 (11 de ellas ya publicadas con anterioridad) sobre
muestras recuperadas en la excavación de dos yacimientos de hábitat del Valle de
Ambrona, La Revilla del Campo y La Lámpara (fig. 1), han demostrado que los comienzos de este proceso en este sector de la Meseta norte se remontan a principios del VI milenio cal AC según las muestras de carbón, y a mediados del VI según las muestras de vida
corta (fig. 2, 3 y 4). Ello significa, en primer lugar, que la “colonización” neolítica de esta
región fue mucho más temprana de lo que jamás se había pensado, y sin presencia alguna de cerámicas cardiales; y, en segundo lugar, que ello podría invitar a una revisión de
la cronología y características de la primera neolitización de la Península, porque es muy
probable que sea también sensiblemente más antigua y variada de lo que se suponía hasta
el momento.
Pero esta amplísima serie de dataciones radiocarbónicas que vamos a presentar plantean, más que resuelven, cuestiones cruciales tanto sobre el propio método de datación,
las muestras válidas para ello, como sobre el funcionamiento de estos peculiares lugares
de hábitat de comienzos del Neolítico.
En las páginas que siguen pretendemos sólo presentar de forma “aséptica” las fechas
obtenidas sobre muestras de vida corta y larga, y plantear las implicaciones que de ellas
se derivan, tanto para conocer el proceso de neolitización del interior peninsular como
para corroborar o no los modelos de neolitización propuestos a nivel peninsular.
—44—
[page-n-46]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 3.- Listado de las dataciones de C14 calibradas de La Revilla del Campo (Ambrona) (OxCal v.3.9
Bronk Ramsey 2003), distinguiendo entre las realizadas sobre muestras de vida corta (A) y las de carbón (B).
—45—
7
[page-n-47]
8
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 4.- Listado de las dataciones de C14 calibradas de La Lámpara (Ambrona) (OxCal v.3.9 Bronk Ramsey 2003),
distinguiendo entre las realizadas sobre muestras de vida corta (A) y las de carbón (B).
El resto de cuestiones serán tratadas sólo de forma tangencial cuando pretendamos
dar una opinión sobre el hecho de que en una misma y modesta estructura negativa tengamos dataciones tan dispares, que abarcan en ocasiones todo un milenio, o cuando planteemos la invalidez de las fechas sobre carbón a la luz de su comparación con otras de
vida corta en los mismos contextos arqueológicos.
2. LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE: PROBLEMAS Y ESTADO
DE LA CUESTIÓN
Como señalamos anteriormente, el estudio del Neolítico en el interior peninsular ha
sufrido un retraso, y casi diríamos una marginación evidente, en comparación con las
—46—
[page-n-48]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
9
regiones de la periferia peninsular, que cuentan con una dilatada tradición investigadora.
Aunque en los últimos años se están desarrollando esfuerzos encaminados a superar esta
situación, aún queda mucho camino por recorrer.
En un primer momento y ante la escasez, y en determinados ámbitos ausencia completa, de hallazgos neolíticos en La Meseta, anteriores a la difusión del megalitismo por
estas tierras, se interpretó este fenómeno sepulcral como el testimonio de la primera colonización de las tierras del interior peninsular (Delibes, 1977: 141-142). Con el tiempo se
fueron descubriendo diferentes hallazgos de materiales neolíticos, pero siempre en recogidas superficiales. La ausencia de secuencias estratigráficas y dataciones absolutas obligaba a los investigadores a reducir su análisis de estos descubrimientos al mero paralelismo formal con los hallazgos de regiones mejor investigadas, a partir de sus semejanzas tipológicas. Deudor de este contexto es el trabajo de Fernández-Posse (1980), donde
se acuñó el famoso término de “Neolítico Interior” y se intentó establecer una sistematización preliminar de este fenómeno en las tierras meseteñas, a partir de la cual se proponía su carácter tardío, así como sus posibles vínculos con la región andaluza.
Durante muchos años sólo se dispuso de las polémicas fechas y estratigrafía de
Verdelpino (Fernández-Miranda y Moure, 1975), recientemente revisada (Rasilla, Hoyos
y Cañaveras, 1996). Sin embargo, poco a poco se fueron sumando nuevos hallazgos,
hasta completar lo que hoy es ya un catálogo amplio de 53 estaciones (Iglesias, Rojo y
Álvarez, 1996). No obstante, la escasez de secuencias estratigráficas y de dataciones
radiocarbónicas sigue siendo un problema preocupante en nuestra área de estudio. Para
solucionar estas graves dificultades se han acometido dos proyectos de investigaciones
que ya han comenzado a dar sus frutos.
Por un lado las recientes excavaciones en la Cueva de La Vaquera (Estremera, 2003),
que han permitido estudiar con detalle una secuencia estratigráfica amplia, bien fechada,
con sus correspondientes registros de materiales, fauna y restos vegetales. Gracias a ello
se han podido definir tres fases neolíticas, la primera de las cuales se situaría en la segunda mitad del VI milenio cal AC. No obstante, tres dataciones que esta investigadora descarta por excesivamente altas podrían tener sentido, a la luz de las evidencias que nosotros presentaremos a continuación sobre nuestros hallazgos en el Valle de Ambrona.
En efecto, y en paralelo con otra fecha polémica también descartada del yacimiento burgalés de Quintanadueñas (6760±130 BP) (Martínez Puente, 1989), esas tres dataciones llevarían los comienzos de la ocupación de este yacimiento más atrás en el tiempo, a la primera mitad del VI milenio cal AC. Bien es cierto que, si tenemos en cuenta únicamente las dos
fechas disponibles en este sitio sobre muestras de vida corta (bellotas en este caso), la cronología desciende de nuevo a la segunda mitad de este milenio (tablas 1 y 2; fig. 2).
Por otro lado, se encuentra el proyecto que venimos desarrollando en el Valle de
Ambrona, durante los últimos diez años. La espectacular serie de 54 fechas de C14 que
aquí ofrecemos se une a las ya publicadas (tablas 1 y 2; fig. 3 y 4), configurando el necesario marco cronológico donde desarrollar otras investigaciones en curso, no sólo sobre
—47—
[page-n-49]
10
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
la evolución tipológica de los materiales arqueológicos, sino también y especialmente en
torno al paleoambiente (estudios geológicos, paleobotánicos, etc.), desarrolladas por un
amplio equipo multidisciplinar.
Queda por aclarar también si la neolitización del interior peninsular se produjo como
una progresiva transformación de un sustrato poblacional epipaleolítico local, o si se trató
de la colonización de un ámbito deshabitado. El análisis regional es el que irá dilucidando este aspecto a medida que se desarrollen proyectos de investigación. En nuestro caso
sólo podemos decir que, hasta el momento, y a pesar de que se han llevado a cabo intensos trabajos de prospección encaminados a tal fin no se ha podido localizar indicio alguno de poblamiento epipaleolítico en el Valle de Ambrona ni en su entorno más próximo.
Por ello, y dada la temprana implantación de un Neolítico plenamente consolidado en
todos sus aspectos tanto materiales (cerámica, estructuras de hábitat) como subsistenciales (agricultura y ganadería), es razonable pensar que se trate de la colonización de una
zona deshabitada o muy escasamente ocupada por parte de grupos llegados del cinturón
periférico peninsular.
3. 47 FECHAS DE C14 INÉDITAS DE LOS HÁBITATS DE LA REVILLA DEL
CAMPO Y LA LÁMPARA, EN SU CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
Los yacimientos de La Revilla y La Lámpara, en Ambrona, Soria (fig. 1), son
amplias áreas de habitación, frecuentadas estacionalmente numerosas veces a lo largo de
más de un milenio. En el curso de dichas ocupaciones se excavan hoyos, y se rellenan
otros, a veces con materiales más antiguos, presentes en la tierra de los alrededores, y pertenecientes a frecuentaciones anteriores del lugar. Todos estos fenómenos se reflejan en
la amplia serie de dataciones radiocarbónicas que presentaremos a continuación de forma
detallada, en su contexto arqueológico.
Las fechas se calibrarán, como es convención internacionalmente admitida, utilizando el programa OxCal 3.9 y su correspondiente curva de calibración (copyright C. Bronk
Ramsey, 2002) (Stuiver, Reimer, Bard, Beck, Burr, Hughen, Kromer, McCormac, Plicht,
y Spurk, 1998). No obstante, aún en muchos trabajos sobre neolítico peninsular se observan otras prácticas, como la consistente en manejar las dataciones radiocarbónicas tal
cual las proporciona el laboratorio, y en ocasiones con procedimientos tan discutibles
como restar los 1950 años, sin calibrar, y a veces sin mencionar siquiera la desviación
típica, como si se manejasen fechas de calendario concretas, cuando el único procedimiento válido para hacerlo sería calibrarlas (Mestres y Martín, 1996: 793), y teniendo en
cuenta, además, que no se trata de fechas puntuales sino probabilísticas.
Asimismo, se tendrán en cuenta en nuestro trabajo las características del material
datado, en particular si se trata de una muestra de vida corta o larga, ya que a pesar de
que buena parte de las dataciones se realizaron sobre muestras de carbón (35 fechas, que
representan el 60’3% del total), contamos con una espectacular serie de 23 fechas
—48—
[page-n-50]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
11
(39’65%) realizadas sobre muestras de vida corta, 16 de ellas fragmentos de fauna (tres
de ellos identificados como ovicápridos de forma segura) y 7 de cereales (en concreto
trigo, tanto escaña como escanda) (Stika, 2005) (figs. 2, 3 y 4). Los resultados proporcionados por unas y otras, y su contexto arqueológico, invitan a realizar una serie de
reflexiones que resultan de interés no sólo para el Neolítico meseteño.
La Lámpara
Se sitúa en el sector inferior de la ladera norte de Sierra Ministra, en el extremo
suroccidental de la localidad de Ambrona, en la margen derecha del río Masegar/
Arroyo de La Mentirosa, a unos 650 m del cauce, ocupando una superficie muy amplia
(unas 13 Has.), que va desde las plataformas inferiores de la ladera hasta las tierras de
labor que se extienden por la zona llana, a ambos lados de la Cañada Real Soriana
Oriental (fig. 1).
Fue descubierto al realizarse una prospección en torno al túmulo de La Peña de la
Abuela, durante 1995 y 1996, donde se pudieron recoger abundantes materiales arqueológicos en superficie, que permitieron identificarlo como un asentamiento neolítico de
gran entidad. El Dr. Helmut Becker, del Bayerisches Landesat de Munich, realizó una
prospección electromagnética en el otoño de 1996, para definir mejor las características
y extensión del yacimiento, en la que se pudieron localizar diversas estructuras arqueológicas, en forma de manchas oscuras y circulares la mayoría de las veces (Becker, 1999),
que fueron objeto de excavación arqueológica posteriormente en varias campañas (1997,
1998, 1999 y 2001).
Se trata de los típicos hoyos, característicos de buena parte de los asentamientos prehistóricos de La Meseta. Proporcionaron materiales arqueológicos de gran interés, como
cerámicas lisas y decoradas, e industria lítica tallada en sílex y pulimentada, así como restos paleobotánicos y faunísticos, que permiten identificar el sitio como un importante
lugar de hábitat neolítico con una agricultura y ganadería perfectamente establecidas. A
ello hay que añadir la localización de un enterramiento individual en fosa (Hoyo 1), de
una mujer de avanzada edad, que estaba acompañada de un rico ajuar funerario, con cerámicas decoradas incisas e impresas, y que ha sido datada por C14 a finales del VI milenio cal AC (Rojo y Kunst, 1996, 1999a, 1999c, 1999d; Kunst y Rojo, 2000) (fig. 5).
En la campaña de 2001 se abrió en extensión una zona de unos 477 m2 particularmente fértil en estructuras y materiales, donde se excavaron once hoyos, seis de los cuales proporcionaron muestras de carbón de las que se obtuvieron 21 dataciones de C14,
repartidas como sigue:
Hoyo 1 (fig. 6)
Se trata de una fosa de 1 m de profundidad, planta aproximadamente circular, aunque bastante irregular, con una boca bastante ancha (1’5 m de diámetro), cuyas paredes
—49—
[page-n-51]
12
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 5.- Planta general de las estructuras excavadas en el poblado de La Lámpara (Ambrona).
descendían en oblicuo hasta un estrangulamiento localizado a unos 40 cm de la cota inicial, que reducía el diámetro de la estructura a 1 m, para volver a ensancharse, abombándose hasta el fondo, que es plano, donde se sitúa un enterramiento individual.
El análisis de la estratigrafía es sumamente revelador de los complejos rituales llevados a cabo en la tumba, ya que parece mostrar que se produjo un intencionado y sucesivo depósito de ofrendas particulares (trozos de vasijas de cerámica, carne o huesos de
animales), un cierre de la tumba y un relleno final. El interior de la fosa se dividió en tres
niveles diferentes, denominados E1, E1(2) y E1(3), exclusivamente a partir de los componentes del relleno, pues parece claro que todo él forma parte de una misma realidad y
tiene un mismo proceso de formación.
—50—
[page-n-52]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 6.- Sección del Hoyo 1 de La Lámpara (Ambrona) y selección de los materiales recuperados en su excavación.
—51—
13
[page-n-53]
14
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
-Nivel E1(3). Es el que albergaba el enterramiento, en el fondo de la fosa, un cadáver dispuesto en posición fetal, y contenía, además de un recipiente casi completo, numerosos fragmentos cerámicos y restos de huesos de conejo (uno casi completo), y bóvido,
algunos de los cuales habían sido sometidos a la acción del fuego. Todo este nivel tenía
una matriz arcillosa muy fina, y sería la primera tierra que cubriría al difunto, cuya coloración oscura habría que relacionar con el proceso de descomposición de los tejidos blandos del difunto y quizás de los restos de fauna allí depositados. En él se dataron tres
muestras por C14:
Una de carbón:
KIA-4780. 6390±60 BP. 2 sigma cal AC 5439-5218.
Dos sobre huesos humanos:
KIA-6789. Fémur derecho. 6055±34 BP. 2 sigma cal AC 5208-4825.
KIA-6790. Fémur izquierdo. 6144±46 BP. 2 sigma cal AC 5243-4924 AC.
Estas dataciones ya han sido publicadas anteriormente (Rojo y Kunst, 1996, 1999a,
1999c, 1999d; Kunst y Rojo, 2000).
-Nivel E1(2). Comienza a la altura del estrangulamiento de la fosa, y se trataría del
auténtico cierre de la tumba, mediante piedras, bastante planas las más cercanas al muerto, y el resto, más variadas, repartidas de forma anárquica hasta cerrar la parte más angosta de la fosa. Mezcladas con ellas se halló una gran concentración de cerámica e industria lítica y una buena cantidad de restos óseos de animales de diversas especies (liebre,
ciervo, caballo, toro, el arranque de un cuerno de cabra). De ello se deduce que, mientras
se cerraba con piedras y tierra la tumba, continuarían depositándose ofrendas. La flotación del sedimento de este nivel proporcionó restos de cereales domésticos (Triticum
monococum L., Triticum monococcum L./dicoccum y Cerealia indet.1), aunque dada su
escasa presencia no queda claro si formaban parte de las ofrendas fúnebres o quedaron
incluidos por casualidad en el relleno.
Una de las muestras de cereal procedente de este nivel se fechó:
UtC-13346. 6280±50 BP. 2 Sigma cal AC 5370-5060.
-Nivel E1. Es el relleno superior de la fosa, y se caracteriza por su mayor homogeneidad. Se trata de un sedimento de color marrón oscuro con piedras pequeñas de caliza
propias de las tierras del entorno, pero en el que se siguen depositando vasijas rotas.
En la excavación de este hoyo se documentó una importante cantidad de materiales
arqueológicos (365 piezas), en su mayor parte cerámicas, que muestran un amplio y rico
conjunto de formas (botellas, cuencos de paredes rectas, cuencos hemisféricos, ollas globulares, y una gran fuente de 40 cm de diámetro). La decoración está presente en 41 piezas (16’6%), y muestra una gran riqueza y variedad de técnicas (en relieve, incisión, acanaladuras, impresión, y peine) y diseños (líneas horizontales y paralelas, verticales, entre1
La identificación y estudio arqueobotánico de los restos recuperados en la excavación de este yacimiento y del de La Revilla es
obra de H.P. Stika (2005), cuyo estudio completo figurará en el capítulo correspondiente de la futura Memoria científica definitiva de ambos yacimientos en curso de elaboración.
—52—
[page-n-54]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
15
lazadas, en guirnaldas, zig-zags, como trazos semicirculares, flecos, líneas cosidas, etc.),
a veces combinados entre sí. El conjunto lítico está compuesto por 92 piezas, cuyo soporte principal es el sílex, seguido del cuarzo, documentándose también un percutor sobre
cuarcita, un fragmento de hacha pulimentada de fibrolita y un canto de pizarra. Entre la
industria lítica tallada destaca la presencia de un taladro, una lámina retocada, una muesca, dos denticulados y una truncadura. La industria ósea está representada por tres útiles:
dos punzones y un bruñidor.
En lo que respecta a la fauna se recogieron 98 restos, 18 pertenecientes a ovicápridos
domésticos, seis a conejos, dos a liebres, dos a ciervos, dos a Sus sp., dos a Capra hircus,
una pelvis de Equus sp., y siete a bóvidos (Bos sp., Bos T.), siendo los restantes restos
correspondientes a macromamíferos y mesomamíferos sin identificar.
Hoyo 7 (fig. 7 A)
Esta estructura presenta una planta irregular (anchura máxima de 63 cm), y una profundidad media de 28 cm. El hoyo tiene en su interior un único nivel de colmatación muy
homogéneo, que es un sedimento de color marrón oscuro y textura arcillo-arenosa, con
materia orgánica y clastos de tamaño medio, que no proporcionó material arqueológico
alguno.
Se dató una muestra de carbón de pino por C14:
KIA-16582. 9085±50 BP. 2 Sigma cal AC 8449-8214.
Hoyo 9 (fig. 8 y 20)
Hoyo aproximadamente circular, de 140 cm de diámetro y 120 cm de profundidad,
del que se dataron hasta nueve muestras:
Siete de carbón:
KIA-16576. 7136±33 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 6076-5915.
KIA-16568. 7000±32 BP. Madera sin determinar. 2 Sigma cal AC 5983-5786.
KIA-16580. 6989±48 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5983-5741.
KIA-16578. 6975±32 BP. Madera sin determinar. 2 Sigma cal AC 5973-5745.
KIA-16569. 6920±50 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5969-5710.
KIA-16575. 6744±33 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5719-5564.
KIA-16579. 6610±32 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5618-5482.
Dos muestras de hueso:
KIA-21350. 6871±33 BP. Fragmento apendicular de macroungulado quemado.
2 Sigma cal AC 5837-5665.
KIA-21352. 6280±33 BP. Fragmento craneal de mesoungulado con erosiones radiculares. 2 Sigma cal AC 5320-5082.
Con 40 piezas, el material arqueológico recuperado en este hoyo no es muy abundante, y consiste básicamente en fragmentos de cerámica, con sólo cuatro piezas de
industria lítica y escasos restos óseos de fauna. El material cerámico está compuesto en
—53—
[page-n-55]
16
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 7.- La Lámpara (Ambrona): (A) Sección del Hoyo 7.
(B) Sección del Hoyo 11 y materiales recuperados en su excavación.
—54—
[page-n-56]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 8.- Sección del Hoyo 9 de La Lámpara (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—55—
17
[page-n-57]
18
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
su mayoría por galbos de los que no se puede extraer ningún tipo de información tipológica, pero también contamos con un asa y varios bordes pertenecientes a grandes vasos
de paredes rectas y ligeramente entrantes. Sólo seis fragmentos están decorados mediante acanaladuras y los apliques plásticos (cordones en relieve y un pequeño mamelón).
Sólo se recuperaron cuatro elementos de industria lítica, todos ellos en sílex, entre los
que destacaremos la presencia de una lámina simple y un denticulado.
Únicamente se recuperaron dos fragmentos de fauna, que corresponden a sendos
mesoungulados sin identificar.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Cerealia indet.).
Hoyo 11 (fig. 7 B)
Hoyo de planta aproximadamente elipsoidal (160 cm de anchura máxima) y unos 63
cm de profundidad. Se dataron dos muestras por C14:
Una de carbón:
KIA-16572. 8376±36 BP. 2 Sigma cal AC 7540-7328.
Una de hueso (gran cuneiforme S posiblemente de uro, con erosiones radiculares):
KIA-21348. 6125 ± 33BP. 2 Sigma cal AC 5209-4861.
El material arqueológico recuperado en este hoyo es escaso, con sólo 28 piezas, y
consiste en fragmentos de cerámica a mano, industria lítica y, en menor medida, restos
óseos de fauna. Contamos con sólo ocho fragmentos cerámicos, en su mayoría galbos,
aunque también se recuperó un fragmento decorado con tres líneas acanaladas y un arranque de asa.
Con 20 piezas el material lítico es el conjunto más numeroso, y se realiza en sílex
como único soporte, donde sólo destaca la presencia de cinco láminas simples.
Únicamente se recogieron cinco fragmentos de fauna: una pelvis de bóvido (Bos sp.)
y varios restos que parecen pertenecer a un uro.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos vegetales de
Papaver somniferum/setigerum.
Hoyo 13 (fig. 9)
Es un hoyo de planta irregular (106 cm de anchura máxima), y 76 cm. de profundidad. Se dataron tres muestras de carbón por C14:
KIA-16566. 6835±34 BP. 2 Sigma cal AC 5784-5640.
KIA-16574. 6729±45 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5723-5558.
KIA-16571. 6608±35 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5618-5481.
El material arqueológico recuperado en este hoyo es abundante (97 piezas), y consiste en fragmentos de cerámica, industria lítica, fragmentos de molinos y, en menor
medida, restos óseos de fauna. El material cerámico es el más abundante, la mayoría galbos, aunque también hay 13 fragmentos de borde y un asa horizontal lisa, correspon—56—
[page-n-58]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 9.- Sección del Hoyo 13 de La Lámpara (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—57—
19
[page-n-59]
20
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
dientes a cuencos, grandes ollas de paredes rectas o entrantes. Hay, asimismo, fragmentos de recipientes de paredes muy gruesas, muy mal cocidos, claramente semejantes a los
documentados en el Hoyo 3 (antigua cata E). La presencia de decoración es notable, con
21 fragmentos, y se emplean diversas técnicas como la incisión, la impresión, las acanaladuras, las digitaciones (tanto en los bordes como en los cordones) y las aplicaciones
plásticas, muchas de ellas combinadas. Los motivos utilizados son simples, como líneas
horizontales y paralelas y otras que forman ondas semicirculares, que cuelgan de paneles
horizontales a modo de flecos.
La industria lítica, con 22 piezas, está realizada exclusivamente en sílex, destacando
la presencia de una lámina retocada, tres láminas simples, un cuchillo de dorso natural y
dos denticulados.
Sólo se pudieron recuperar dos fragmentos de fauna, ambos pertenecientes a
mesoungulados.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Cerealia indet., Triticum dicoccum, Triticum monococum L.).
Hoyo 16
El hoyo presenta una planta irregular, de 90 cm de anchura máxima, con un único
nivel de colmatación, que era un sedimento de color marrón oscuro y textura arcillo-arenosa, muy homogéneo, y contenía materia orgánica y clastos de tamaño pequeño. No proporcionó materiales arqueológicos. Se dató una muestra de carbón por C14:
KIA-16573. 7108±34 BP. 2 Sigma cal AC 6053-5890.
Hoyo 18 (fig. 10)
Hoyo de boca circular, con un diámetro medio de 114 cm, y una profundidad de 94
cm. Se analizaron cuatro muestras por C14:
Tres de carbón:
KIA-16581. 7075±44 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 6017-5840.
KIA-16570. 6956±39 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5969-5728.
KIA-16577. 6915±33 BP. Madera de pino. 2 Sigma cal AC 5841-5720.
Una sobre muestra de hueso (costilla de macroungulado con erosiones radiculares):
KIA-21347. 6407±34 BP. 2 Sigma cal AC 5470-5318.
Con 134 piezas, el material arqueológico recuperado en este hoyo es muy abundante, y se compone de fragmentos de cerámica a mano, industria lítica tallada y pulimentada y, en menor medida, restos óseos de fauna. El material cerámico (83 fragmentos) es el
más abundante, pero sólo contamos con seis bordes y dos asas, frente a una inmensa
mayoría de galbos. Únicamente ocho fragmentos presentan decoración, en técnica incisa
e impresa combinada, y mediante aplicación plástica (cordones).
La industria lítica se realiza sobre sílex, destacando la presencia de un perforador,
—58—
[page-n-60]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 10.- Sección del Hoyo 18 de La Lámpara (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—59—
21
[page-n-61]
22
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
una lámina simple, dos retocadas y un cuchillo de dorso natural. Además, se recuperó un
hacha pulimentada y el fragmento de otra, ambas en fibrolita.
Sólo se recuperaron tres fragmentos de fauna, uno perteneciente a un suido y los restantes a un mesoungulado y un carnívoro indeterminados.
En resumen, teniendo en cuenta todas las fechas obtenidas en las distintas estructuras excavadas de La Lámpara (fig. 4), y dejando a un lado las de carbón pertenecientes a
los hoyos 11, 7 y 16, antes comentadas, se puede deducir que este asentamiento estuvo
ocupado por grupos humanos neolíticos, con una agricultura y ganadería perfectamente
asentadas, de forma estacional pero continua, a lo largo de la primera mitad del VI milenio cal AC. Entre el 6000-5700 cal AC se construyó y colmató el Hoyo 18, y carbones y
materiales de esta etapa acabaron rellenando en etapas posteriores (5500-5400 cal AC) el
Hoyo 9. Entre 5700-5600 no hay testimonio de que se realizara ninguna estructura, pero
materiales y carbones de este momento acabaron en el relleno de los hoyos 13 y 9.
Finalmente entre 5500-5400 cal AC se construyeron y amortizaron como basureros los
hoyos 13 y 9, con materiales propios y también de épocas anteriores.
El Hoyo 9, aunque realizado y rellenado a mediados del VI milenio cal AC, incorpora materiales y carbones en la tierra con que se colmata, que representan todos los
momentos previos de ocupación del sitio. Finalmente, no podemos olvidar las fechas
hasta ahora disponibles, y ya publicadas (Rojo y Kunst, 1999a, 1999c, 1999d; Kunst y
Rojo, 2000), del enterramiento en fosa de la estructura C de La Lámpara, que situaron
esta inhumación y su rico ajuar a finales del VI milenio cal AC. Esto indicaría que, al
igual que en el caso de La Revilla, que examinaremos a continuación, la ocupación neolítica del lugar transcurre a lo largo de todo este milenio.
Sin embargo, no podemos dejar de destacar el hecho de que, como ocurre en el
resto del Neolítico peninsular (Zilhão, 2001), las seis muestras de hueso y una de cereal analizadas proporcionan fechas sensiblemente más modernas, que, de ser las
correctas, situarían el arranque de la ocupación en torno al 5800-5700 cal AC, y la
construcción del Hoyo 18 en torno al 5400-5300 cal AC, del Hoyo 9 entre el 5300-5200
cal AC, y del 11 en torno al 5200-4900 cal AC (fig. 4). Fechas todas ellas aún de muy
notable antigüedad en el panorama de las muestras de vida corta datadas en el Neolítico
peninsular, en paralelo con los contextos cardiales más antiguos (5600-5000 cal AC)
(fig. 2). De hecho, la fecha KIA 21350 de 6871±33 BP (5808-5706 2 sigma cal AC) es
hoy por hoy la más antigua obtenida sobre este tipo de muestras en toda la Península
Ibérica (Ibídem), a excepción de las controvertidas dataciones de Mendandia, donde, a
diferencia de nuestro caso, existen niveles mesolíticos bajo los neolíticos y la fauna no
es doméstica (Alday, 2003, 2005). Además, y significativamente, procede del Hoyo 9,
donde también se documentan hasta cinco fechas sobre muestras de carbón que pertenecen comienzos del VI milenio cal AC. No obstante, es de justicia reconocer que en
este mismo hoyo existen otras fechas de carbón y hueso más modernas (segunda mitad
—60—
[page-n-62]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
23
del VI milenio cal AC), tal y como se ha reconocido en otras estructuras de este yacimiento y de La Revilla, como consecuencia de la constante reutilización de un mismo
espacio a lo largo de los siglos.
La Revilla del Campo
Se localiza en la línea de relieves residuales del páramo que se desarrolla entre
Ambrona y Miño de Medinaceli. La paramera presenta una marcada dirección
Noroeste/Sureste, y delimita la margen derecha de un valle ciego que discurre entre la
antigua laguna de Ambrona, perteneciente a la cuenca del río Bordecorex (subsidiario del
Duero), pero actualmente desecada, y el propio núcleo de población, donde se produce el
cambio de vertiente Duero/Ebro. El yacimiento se localiza, en concreto, en la ladera occidental de una de las plataformas inferiores del páramo, que desciende muy tendida, con
escasa pendiente (fig. 1).
Mientras se realizaba la excavación del túmulo de La Peña de la Abuela, en 1994, se realizó una somera prospección en el lugar que ocupa el yacimiento de La Revilla del Campo,
detectándose la aparición de materiales neolíticos en una amplia superficie de unas 18 Has.
Por ello, se planteó la realización, durante el mes de septiembre de 1996, de unas prospecciones geofísicas, bajo la dirección técnica de Helmut Becker, en este yacimiento y en el de
La Lámpara. Gracias a ello se pudieron localizar diversas estructuras arqueológicas, en
forma de manchas oscuras y circulares la mayoría de las veces, que fueron objeto de excavación posteriormente durante las campañas de 1997, 1999 y 2000 (fig. 11).
Se trata, como en el caso de La Lámpara antes comentado, de los típicos hoyos,
característicos de los asentamientos prehistóricos de buena parte de La Meseta, y cuya
funcionalidad pudo ser diversa (silos, basureros, etc.). La mayor parte de ellos proporcionaron una importante cantidad de materiales arqueológicos de gran interés, como
cerámicas lisas y decoradas, e industria lítica pulimentada y tallada en sílex, así como restos faunísticos, que permiten identificarlo, sin ninguna duda, como un importante lugar
de hábitat neolítico.
Junto a estas estructuras se pudieron documentar también dos interesantes y enigmáticos recintos ovales (¿encerraderos para el ganado?, ¿recintos rituales?), realizados a
base de una doble zanja donde se encajaban postes de madera, que no se excavaron en su
totalidad.
Se han podido datar por C14 34 muestras de este yacimiento, una de las cuales ya fue
publicada con anterioridad (KIA-4782: 4750±80 BP, 3701-3352 cal AC, 2 Sigma).
Curiosamente se trata, con diferencia, de la datación más moderna no sólo de este hábitat sino también del vecino de La Lámpara antes descrito. Por esta razón, antes de que se
conociera el resultado de las nuevas fechas que aquí vamos a presentar, pensábamos que
La Revilla se fechaba en la primera mitad del IV milenio cal AC (Rojo y Kunst, 1999a:
49). Las dataciones inéditas que presentamos ahora han modificado sustancialmente esta
—61—
[page-n-63]
24
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 11.- Planta general de las estructuras excavadas en el poblado de La Revilla del Campo (Ambrona).
interpretación inicial, ya que demuestran que el yacimiento fue habitado no sólo en esta
etapa, sino también y sobre todo a lo largo del VI milenio cal AC (fig. 3).
Estructura 1 (fig. 12 A)
Es un hoyo circular de 140 cm de diámetro en la boca y 58 cm de profundidad. Se
obtuvo en él una fecha de C14 de una muestra de carbón recuperada en el fondo del hoyo,
que ya ha sido publicada (Rojo y Kunst, 1999a: 49):
KIA-4782. 4750±80 BP. 2 Sigma cal AC 3701-3352.
El material recuperado es relativamente abundante (105 piezas): industria lítica y
cerámica, entre la que destacaremos varias decoradas como dos ollas de borde entrante,
una con impresiones en el labio y otra con decoración incisa de líneas horizontales jalonadas debajo por impresiones, a modo de flecos.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos vegetales de
cereales domésticos (Hordeum vulgare L., Triticum monococum L., Triticum monococcum L./dicoccum, Cerealia indet.).
—62—
[page-n-64]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 12.- La Revilla del Campo (Ambrona): (A) Sección de la Estructura 1 y materiales recuperados en su
excavación. (B) Sección de la Estructura 4 y materiales recuperados en su excavación.
—63—
25
[page-n-65]
26
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Estructura 2 (fig. 13)
Se excavó durante tres campañas (1997, 1999 y 2000), y se trata de un espacio bastante complejo desde el punto de vista estratigráfico, donde la excavación y relleno de
sucesivos hoyos a lo largo de la amplísima secuencia cronológica que abarca el yacimiento alteró notablemente los anteriores, dificultando su interpretación (Rojo y Kunst,
1999a: 45-47). Así, se documentó un sedimento blanquecino natural que se hallaba rodeado en parte por una banda de color negro/gris, junto a la cual se localizó una importante concentración de fragmentos de barro quemado, entre los cuales aparecía un sedimento grisáceo fuertemente carbonatado.
Alrededor de esta concentración el sedimento presentaba una tonalidad más
rojiza/anaranjada, y una textura limo-arcillosa compacta con pequeños fragmentos de
carbón. Se trata de una zona de transición formada por barro cocido muy disgregado.
Todos estos restos de combustión se han identificado como el relleno superficial de un
amplio hoyo excavado en el substrato geológico, de paredes más o menos rectas y base
irregular de tendencia cóncava. Unos 20 cm al norte de la concentración de pellas de
barro se localizó un segundo hoyo, de sección lenticular y cuello exvasado, que mide 118
cm de diámetro en la base y 100 en el borde, y tiene una profundidad aproximada de 50
cm. Todo él está relleno por un mismo sedimento de color grisáceo/marrón con pequeñas
piedras calizas, que no proporcionó ningún material arqueológico.
Al noroeste de la concentración de barro quemado aparece una mancha alargada con
marcada curvatura en dirección NE/SO compuesta por un sedimento de color negro/gris
oscuro, textura arenosa y estructura compacta, que contiene abundantes cantos de caliza.
Presenta una sección que tiende a la forma en V, y corta los hoyos situados al norte, pero
no afecta a la concentración de barro cocido antes mencionada.
Una nueva estructura aparece en las proximidades de la anterior, que presenta una
planta de tendencia circular, con un diámetro aproximado de 80 cm, y sección asimétrica, ya que las paredes descienden más o menos rectas en la mitad sur del hoyo mientras
que en la mitad opuesta son ligeramente cóncavas. Su profundidad oscila entre 60 y 70
cm y en su interior se han diferenciado dos niveles. El superior con una potencia de 20
cm, se compone de un sedimento gris oscuro con abundantes fragmentos de carbón y bloques de piedra caliza de pequeño tamaño. El inferior está formado, casi exclusivamente,
por grandes bloques de piedra caliza, junto a las cuales apareció un cuerno de bóvido
(Bos t.).
El material arqueológico recuperado en esta compleja estructura asciende a 101 piezas, 65 fragmentos cerámicos, 15 elementos de industria lítica (incluida un hachita pulimentada), fauna, barro quemado y abundante carbón. Entre las cerámicas decoradas destacan varios fragmentos que presentan líneas horizontales incisas, a veces rematadas por
pequeñas impresiones, otras adornando asas de cinta, o enmarcadas por líneas verticales.
También hay acanaladuras e impresiones, e incluso un interesante fragmento con decoración de boquique, que presenta semicírculos concéntricos, el último de los cuales está
—64—
[page-n-66]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 13.- Sección de la Estructura 2 de La Revilla del Campo (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—65—
27
[page-n-67]
28
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
rematado por cortos trazos, a modo de flecos, siguiendo un patrón idéntico al que presenta la botella con decoración incisa, impresa y esgrafiada que se depositó como ajuar
en la tumba individual en fosa excavada en el vecino yacimiento de La Lámpara (Hoyo
1) (Rojo y Kunst, 1999a: 26-32, lám. 21; 1999d: 505-508, fig. 3; Kunst y Rojo, 2000).
Se han obtenido seis fechas de C14 de muestras recogidas en esta compleja estructura:
Tres sobre muestras de carbón:
KIA-13934. 6772±47 BP. 2 Sigma cal AC 5733-5563.
KIA-13933. 6468±40 BP. 2 Sigma cal AC 5482-5324.
KIA-13932. 6385±35 BP. 2 Sigma cal AC 5470-5301.
Una sobre muestra de hueso (fragmento distal de fémur de macromamífero erosionado):
KIA-21346. 6202±31 BP. 2 Sigma cal AC 5280-5056.
Y finalmente dos muestras de cereales proporcionaron otras tantas fechas de C14:
UtC-13350. 6210±60 BP. 2 Sigma cal AC 5310-4990.
UtC-13269. 6250±50 BP. 2 Sigma cal AC 5320-5060.
Las fechas de C14 obtenidas sobre muestras de carbón se sitúan en el interior de dos
de los hoyos documentados en esta cata, y se comprenden en un margen cronológico relativamente reducido, en torno al segundo tercio del VI milenio cal AC en el caso de la más
antigua, y a mediados de este mismo milenio en el caso de las otras dos dataciones.
Ambas representan momentos donde la ocupación neolítica del yacimiento está bien atestiguada, como demuestran las restantes fechas procedentes de otras estructuras. Pero, de
nuevo, tres fechas obtenidas sobre muestras de vida corta (fauna y cereales), retrasarían
la datación del hoyo al último tercio del VI milenio cal AC.
La escasa fauna documentada está representada por cuatro fragmentos, tres de ellos
que no pudieron identificarse con precisión, dos de ellos pertenecientes a macromamíferos y uno a un mesomamífero, y un cuerno de bóvido (Bos t.).
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos vegetales de
cereales domésticos (Triticum monococum L., Cerealia indet.).
Estructura 4 (fig. 12 B y 20)
Se trata de un hoyo de 180 cm de diámetro y 86 cm de profundidad. Se han diferenciado cuatro niveles en su estratigrafía que, desde el fondo a la superficie, son:
-Nivel 4. Sedimento de color gris oscuro, textura arenosa y estructura relativamente
suelta, con una potencia de 64 cm, con clastos calizos y numerosos carbones en su interior.
-Nivel 3. Se encuentra incluido en el anterior, y es una concentración de sedimento
rojizo/anaranjado bastante compacto, de 13 cm de potencia, que en superficie presenta un
diámetro máximo de 60 cm.
-Nivel 2. Un potente nivel de piedras calizas, de entre 10 y 20 cm de profundidad,
que cubre toda la superficie, y está más hundido en la zona central que en los laterales.
-Nivel 1. Es el sedimento más superficial, presenta una coloración gris oscura, tex—66—
[page-n-68]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
29
tura arenosa y estructura suelta, que contiene caliche y fragmentos de carbón. Por debajo de él, aunque perteneciendo al mismo nivel, aparece un sedimento grisáceo bastante
compacto que contiene pequeñas concentraciones o manchas amarillentas de composición limosa. Su potencia es de 35 cm.
Los materiales recuperados en esta estructura no son muy abundantes (48 piezas): 24
fragmentos cerámicos y tres elementos líticos, 17 de fauna y restos de carbón. Entre las
decoraciones cerámicas destaca la incisión aplicada en líneas horizontales y oblicuas, y
las acanaladuras verticales bajo cordón indicado.
Se obtuvieron doce fechas de C14, ocho sobre muestras de carbón:
KIA-13941. 7165±37 BP. 2 Sigma cal AC 6158-5924.
KIA-13935. 6983±45 BP. 2 Sigma cal AC 5984-5730.
KIA-13939. 6755±57 BP. 2 Sigma cal AC 5733-5559.
KIA-13940. 6568±37 BP. 2 Sigma cal AC 5614-5474.
KIA-13938. 6449±42 BP. 2 Sigma cal AC 5480-5320.
KIA-13942. 6415±36 BP. 2 Sigma cal AC 5475-5316.
KIA-13937. 6405±36 BP. 2 Sigma cal AC 5474-5304.
KIA-13936. 6335±46 BP. 2 Sigma cal AC 5465-5153.
Otras tres fechas sobre muestras de hueso:
KIA-21351. 6289±31 BP. Fragmento de diáfisis de radio de mesomamífero. 2 Sigma
cal AC 5338-5145.
KIA-21356. 6355±30 BP. Fragmento de diáfisis de tibia de ovicáprido. 2 Sigma cal
AC 5466-5261.
KIA-21359. 6245±34. Mandíbula de Sus sp. 2 Sigma cal AC 5302-5074.
Se pudieron recuperar 17 fragmentos de fauna, cuatro de ellos pertenecientes a ovicápridos domésticos, y una pelvis de conejo, no pudiéndose identificar los restantes casos
con precisión (mesomamíferos y un macromamífero).
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Triticum monococcum L./dicoccum, Cerealia indet.). Una de estas muestras
de cereal se dató: UtC-13348. 6120±60 BP. 2 Sigma cal AC 5260-4850.
Las muestras de carbón datadas se distribuyen de forma un tanto aleatoria. Sólo dos de
ellas, que resultan coherentes entre sí (6449±42 BP y 6405±36 BP, en torno al 5400-5300
cal AC) podrían estar fechando el nivel 3, del que proceden, bolsada de sedimento rojizo/anaranjado compacto, que apareció en el interior del nivel 4 que forma la mayor parte
del relleno del hoyo. En distintos puntos de este nivel 4 se descubrieron las restantes muestras que fueron datadas, y que presentan algunas fechas más antiguas y otras semejantes.
Pero no se trata de unas fechas dispares muy altas en un conjunto coherente más moderno, sino que estamos ante lo que parece el testimonio de una ocupación humana ininterrumpida, que recorre todo el VI milenio cal AC a tramos regulares y escalonados:
7165±37 BP (2 sigma 6158-5924 cal AC).
6983±45 BP (2 sigma 5984-5730 cal AC).
—67—
[page-n-69]
30
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
6755±57 BP (2 sigma 5733-5559 cal AC).
6568±37 BP (2 sigma 5614-5474 cal AC).
6415±36 BP (2 sigma 5475-5316 cal AC).
6335±46 BP (2 sigma 5465-5153 cal AC).
Significativamente de nuevo las fechas realizadas sobre muestras de vida corta
(fauna y cereales) se sitúan en la segunda mitad, y especialmente en el último tercio, del
VI milenio cal AC.
Estructura 5 (fig. 14 A)
La cata 17 se trazó en torno a este hoyo, que se manifestaba en superficie perfectamente definido por una mancha de color gris oscuro y una planta de tendencia circular,
cuyo diámetro oscila entre 170 y 190 cm. Aunque no conocemos su perfil completo, y la
forma del fondo, sí se aprecia que las paredes parecen formar un ligero talud.
Se pudo obtener una fecha de C14 de este hoyo sobre una muestra de carbón:
KIA-13948. 6449±37 BP. 2 Sigma cal AC 5479-5322.
Los materiales arqueológicos documentados son muy escasos, con 20 fragmentos
cerámicos y sólo tres piezas de industria lítica (un núcleo de cristal de roca sobre el que
se configuró un raspador, una laminita y una microlasca, ambas en sílex), con algunos
restos de fauna, entre ellos una concha de molusco bivalvo.
Entre la cerámica destacan tres piezas decoradas, una pequeña ollita globular de cuello recto apenas insinuado, que presenta un cordón plástico horizontal decorado con
impresiones y un pequeño mamelón aplastado, bajo el cual se desarrolla un reticulado
impreso, así como un cuenco que presenta decoración impresa en el labio, un delgado
cordón horizontal adornado con impresiones bajo el borde y líneas horizontales acanaladas. Finalmente, también apareció un galbo perteneciente al cuello de un vaso de perfil
en S que presenta gruesas líneas horizontales y paralelas acanaladas.
Sólo se recuperaron seis fragmentos de fauna pertenecientes a macromamíferos sin
identificar en su mayoría, salvo una concha marina muy erosionada y dos correspondientes a bóvidos (Bos t.).
Estructura 8 (fig. 15 A)
La cata 13 se trazó sobre una mancha de tendencia circular, perteneciente a un hoyo
de 140 cm de diámetro aproximado, y unos 77 cm de profundidad.
Se dataron por C14 tres muestras de carbón recogidas en el fondo del mismo:
KIA-13944. 7014±37 BP. 2 Sigma cal AC 5988-5791.
KIA-13945. 6446±39 BP. 2 Sigma cal AC 5479-5320.
KIA-13943. 5642±96 BP. 2 Sigma cal AC 4712-4262.
La gran disparidad cronológica existente entre las tres fechas sólo puede explicarse por:
1) La existencia de contaminaciones o problemas con las muestras. De hecho, la
—68—
[page-n-70]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 14.- La Revilla del Campo (Ambrona): (A) Planta de la Estructura 5 y materiales recuperados en su excavación.
(B) Planta de la Estructura 9 y materiales recuperados en su excavación.
—69—
31
[page-n-71]
32
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
fecha más moderna (KIA-13943: 5642±96 BP) tiene una desviación típica considerable,
al límite del intervalo de 100 años que hemos considerado como frontera de lo admisible
a la hora de valorar las fechas disponibles en la actualidad en la Península Ibérica sobre
Neolítico antiguo (fig. 19), como necesario marco de las aquí publicadas. Si así fuera,
convendría eliminar la más alta y la más baja, quedándonos con la intermedia, que además, se corresponde con el tramo cronológico mejor representado en el yacimiento
(5400-5300 cal AC).
2) En caso de no considerar la existencia de contaminaciones o problemas con las
muestras, lo que podríamos interpretar es que se trata de una estructura que fue excavada en la segunda mitad del V milenio cal AC, en cuyo relleno se incorporó tierra de los
alrededores, correspondiente a diferentes etapas previas de ocupación del yacimiento, la
más antigua de las cuales se remontaría a comienzos del VI milenio cal AC, y la mejor
representada a mediados de este mismo milenio.
Los materiales recuperados en la excavación de esta estructura no son muy abundantes (41 piezas): 24 fragmentos cerámicos y siete elementos de industria lítica, fauna
y restos de carbón. Entre las decoraciones cerámicas mencionaremos una olla con varias
hileras horizontales y paralelas de puntos impresos, una ollita de paredes entrantes que
presenta varias líneas horizontales y paralelas incisas rematadas arriba por impresiones
oblicuas, y un fragmento realizado con técnica de Boquique que presenta líneas horizontales paralelas de las que cuelgan líneas semicirculares concéntricas, a modo de ondas.
Se recuperaron también diez fragmentos de fauna, nueve pertenecientes a mesomamíferos y uno a macromamífero sin determinar.
Estructura 9 (fig. 14 B)
La que se denominó cata 5, donde se documentó esta estructura, fue excavada en varias
campañas. Se trata de un espacio bastante complejo donde aparecen sedimentos de distinto color, textura y composición, correspondientes a estructuras que, en principio, parecen
estar asociadas pero que resultan difíciles de interpretar. En primer lugar se documentó en
superficie una mancha bastante nítida y perfectamente delimitada por un sedimento arenoso de color gris oscuro con abundantes clastos calizos y una zona donde se apreciaba una
clara concentración de pellas de barro quemado de tendencia circular (180 cm de diámetro
y 25 cm de profundidad). En las cotas inferiores de esta cata se documentó una costra muy
potente y compacta de carbonatación que presentaba una superficie llena de irregularidades, donde se encontraban excavados hasta diez hoyos de poste de diferentes características: tres de ellos de menores dimensiones (14x18, 16x18 y 14x29) con profundidades de
12, 13 y 9 cm respectivamente y base cóncava, que se encontraban rellenos de un sedimento
gris pardo con abundantes clastos de caliza, estando los restantes excavados en el nivel geológico. Tienen un diámetro aproximado de 30/40 cm y una potencia que oscila entre los 40
y 55 cm. Ninguno contiene material arqueológico aunque sí es común la presencia de piedras calizas, que son más abundantes y de mayor tamaño cerca de la base.
—70—
[page-n-72]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 15.- La Revilla del Campo (Ambrona): (A) Sección de la Estructura 8 y materiales recuperados en su excavación.
(B) Sección de la Estructura 16.
—71—
33
[page-n-73]
34
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Los hoyos parecen organizarse en dos alineamientos paralelos y separados entre 1 y
1’5 m, en dirección Oeste-Este, el más meridional de forma más clara y regular, que
miden unos cinco metros de longitud cada uno aproximadamente, a excepción de uno de
ellos que se sitúa fuera de ambos alineamientos, muy cerca del meridional.
El material arqueológico en esta cata es muy escaso (apenas 45 elementos), en su
mayoría cerámicos, pero también líticos. Entre los primeros sólo cabe mencionar dos
fragmentos con decoración de líneas horizontales acanaladas y un borde exvasado con
decoración plástica e impresa combinada. En la industria lítica sólo podemos mencionar
la presencia de un raspador y dos láminas simples.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Triticum monococcum L., Triticum monococcum L./dicoccum, Cerealia
indet.). Una de estas muestras de cereales obtenida en la flotación del sedimento oscuro
que presentaba abundantes clastos calizos se dató por C14:
UtC-13347. 6313±48 BP. 2 Sigma cal AC 5470-5080.
La escasa fauna recuperada en esta cata se reduce a ocho fragmentos que no se pudieron identificar con precisión, pertenecientes a mesomamíferos todos ellos, y una pelvis
calcinada de conejo.
Estructura 12 (fig. 16)
En la cata 12 se identificaron varias estructuras, entre ellas un hoyo de gran tamaño
(estructura 12), con unos 190 cm de diámetro y unos 70 cm de profundidad. Se ha diferenciado un único nivel en el relleno, formado por un sedimento de color gris oscuro/
negro, de composición arenosa y textura suelta. En la mitad superior las piedras calizas
son escasas y dispersas. Aunque presenta gran cantidad de material arqueológico, éste se
encuentra muy fragmentado, posiblemente debido a la acción de las labores agrícolas.
Hacia la mitad del hoyo destaca una concentración de piedras calizas de mediano tamaño entre las que se incluye un fragmento de piedra pulida. Por debajo de estas piedras
aparece una gran concentración de materiales, de 15 cm de espesor.
El material arqueológico aparecido dentro de esta estructura es muy abundante (389
elementos), con 74 piezas líticas (raspadores, un perforador, láminas y laminitas, muescas y denticulados y truncaduras), entre ellas un fragmento de brazalete de sección rectangular hecho en dolomía, así como numerosos fragmentos de fauna, pero, sobre todo,
una magnífica colección cerámica, extraordinariamente rica en formas y técnicas decorativas. Desde el punto de vista formal se documentaron varios cuencos, una olla de paredes entrantes y otra de borde insinuado, algunos perfiles en S y una gran botella. En lo
que se refiere a las técnicas decorativas, contamos con incisiones (líneas horizontales,
zig-zags) e impresiones (trazos, espigas), muchas veces combinadas en los mismos
esquemas. En especial destaca un cuenco hondo que presenta líneas horizontales incisas
bajo el borde de las que cuelgan unos esquemas semicirculares también incisos, rellenos
de bandas verticales de trazos impresos. También se documentaron abundantes decora—72—
[page-n-74]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 16.- Sección de la Estructura 12 de La Revilla del Campo (Ambrona) y selección de los materiales
recuperados en su excavación.
—73—
35
[page-n-75]
36
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
ciones acanaladas (líneas horizontales y verticales), y plásticas (cordones lisos y con digitaciones, tanto horizontales como verticales). Finalmente contamos con varios ejemplos
de boquique, especialmente un cuenco de gran tamaño que presenta líneas horizontales y
triángulos rellenos de trazos horizontales combinados con decoración a la almagra.
Finalmente, son también muy abundantes los elementos de prensión, como los mamelones horizontales y verticales o las asas de cinta.
Se han datado dos muestras de hueso:
KIA-21349. 6158±31 BP. 2 Sigma cal AC 5256-4992.
KIA-21353. 6156±33 BP. Escápula de ovicáprido. 2 Sigma cal AC 5256-4961.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Cerealia indet.), que pudieron datarse:
UtC-13295. 6250±50 BP. 2 Sigma cal AC 5320-5060.
En este hoyo se pudo recuperar la concentración más espectacular de restos faunísticos documentada en todo el yacimiento, con 122 fragmentos, 22 de ellos correspondientes a ovicápridos domésticos, nueve a bóvidos (4 Bos sp., 5 Bos t.), tres a conejos, y sendos restos de ciervo y jabalí.
Estructura 13 (fig. 17)
En lo que se denominaron catas 10, 11 y 15 durante la excavación se documentaron
algunas de las estructuras más interesantes del yacimiento, que aquí hemos agrupado bajo
el mismo número de estructura por hallarse todas estrechamente relacionadas. Entre ellas
destacan dos pequeños recintos circulares, de los que sólo pudo excavarse, sin embargo,
una pequeña superficie:
1) Recinto menor: es circular y está compuesto por una sola zanja. Sus dimensiones
estimadas serían de unos 54 m de diámetro y 234 m2 de área (0’02 Has). En su cara interna presenta una serie de posibles hoyos de poste, que parecen distribuirse en una sola
hilera en tandas de dos, separados por espacios intermedios. Parece cortar la zanja que
define el recinto mayor que describiremos a continuación.
2) Recinto mayor: se realizó mediante una doble línea de estrechas zanjas rellenas
por un sedimento gris oscuro con piedras calizas y abundantes restos óseos de fauna.
Algunas de estas piedras se hallaron perfectamente encajadas, por ejemplo en la zona de
la entrada, donde la doble línea de zanjas se remata de forma semicircular, destacando así
especialmente esta zona de acceso al interior de la estructura. Las zanjas, que en algunos
tramos están muy deterioradas, tienen una anchura variable, de 15 a 45 cm, y están separadas por un espacio que oscila entre 1,5-2 m, donde se documenta un sedimento arqueológico de escasa potencia, tras el cual aflora pronto el substrato geológico. El hallazgo de
dos agujeros de poste junto al recinto por su cara interna, uno frente a la entrada y otro
en sus proximidades, sugieren la posibilidad de que una hilera de postes recorriera todo
el perímetro interno de este recinto, pero las evidencias disponibles son muy débiles para
—74—
[page-n-76]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 17.- Planta de la Estructura 13 de La Revilla del Campo (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—75—
37
[page-n-77]
38
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
afirmarlo con seguridad. Las dimensiones estimadas de este recinto mayor son de unos
92 m de diámetro y unos 675 m2 de área (0’06 Has).
Por otro lado, en el espacio interno que delimitan estas zanjas y muy próximo a la
zona de la entrada, se localizó un intenso manchón de color negro muy destacado (Cata
15), de unos 120/125 cm de diámetro y solo 30 cm de potencia, con un único nivel de
relleno, formado por un sedimento de color gris oscuro/ negro, donde sobresalen abundantes clastos de caliza, alguno de ellos carbonizados. Esta última circunstancia, unida a
la escasa profundidad de la estructura nos permite interpretarla como un posible hogar, si
bien hay que señalar que las paredes no muestran señales de combustión. Por otra parte,
aunque parece claro que esta estructura cortaba o se superponía a la zanja delimitadora
del recinto menor, no se pudo documentar con detalle la relación estratigráfica que existía entre ambas, ya que la zanja tenía tan poca potencia que desaparecía a muy pocos centímetros de la superficie. Apenas se ha documentado material arqueológico en este posible hogar.
Como ya se ha señalado anteriormente, se descubrieron varios hoyos de poste, gran
parte de los cuales parecen relacionarse con ambos recintos, aunque alguno de ellos
encuentra mejor explicación en relación con el posible hogar antes mencionado. Todos
ellos estaban excavados en el nivel geológico, sólo uno presentaba paredes rectas y base
ligeramente cóncava, mientras los restantes mostraban perfiles de tendencia en V. La profundidad oscila entre 20 y 50 cm y la anchura, en superficie, entre 35 y 50 cm. Estaban
rellenos por un sedimento de color marrón oscuro o gris y contenían piedras calizas de
tamaño pequeño o medio, sobre todo en el tramo inferior. Sólo en los hoyos más próximos a la estructura interpretada como un hogar se ha documentado algún fragmento de
cerámica a mano.
No obstante, y por desgracia, el mal estado de conservación de estas estructuras tan
interesantes, que se encontraban prácticamente arrasadas, así como la escasa superficie
excavada, impide hacer precisiones más detalladas sobre sus características.
El material arqueológico en esta cata es relativamente abundante, con un total de 169
elementos documentados, en su inmensa mayoría fragmentos cerámicos, con escasas piezas líticas (un raspador, un perforador, láminas, un cuchillo de dorso, muescas y denticulados), así como numerosos huesos de fauna.
Entre las cerámicas contamos con un borde entrante, dos exvasados, una ollita de
paredes rectas, asas de cinta, mamelones y cordones, a veces con decoraciones impresas,
a menudo combinadas con decoraciones acanaladas (trazos verticales, horizontales,
sinuosos).
Se han podido datar dos muestras de hueso procedentes del sedimento que rellenaba
las pequeñas zanjas que forman los recintos:
KIA-21354. 6177±31 BP. Fragmento de diáfisis de fémur de ovicáprido. 2 Sigma cal
AC 5259-5002.
—76—
[page-n-78]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 18.- Sección de la Estructura 14 de La Revilla del Campo (Ambrona) y materiales recuperados en su excavación.
—77—
39
[page-n-79]
40
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
KIA-21355. 6230±30 BP. Fragmento apendicular de mesomamífero. 2 Sigma cal AC
5298-5070.
Estructura 14 (fig. 18)
La cata 16 se trazó en torno a esta estructura que se muestra en planta como una mancha circular de color oscuro, 130 cm de diámetro y 60 cm de profundidad. Destaca la
importante concentración de material arqueológico, sobre todo cerámica, en el tramo
inferior del relleno. Con 150 elementos, el material documentado en esta cata es abundante, con un claro predominio de los fragmentos cerámicos, y sólo 17 piezas de industria lítica, además de restos faunísticos. Entre la cerámica destacan los vasos de paredes
rectas, con cinco ejemplares, aunque también hay un borde entrante, otro exvasado y un
galbo de pared muy fina perteneciente a un vaso globular. En cuanto a las decoraciones
la variedad es muy escasa, con un predominio de las decoraciones plásticas, sobre todo
cordones ornamentados con ungulaciones, muchas veces combinados con mamelones,
aunque también aparecieron dos piezas con impresiones en el labio y cerca del borde respectivamente, así como un galbo con líneas horizontales y paralelas incisas jalonadas por
una hilera de cortos trazos impresos. En cuanto a la industria lítica destaca la presencia
de un perforador, una laminita simple y un denticulado.
Se han obtenido cuatro fechas de C14 en este hoyo:
Dos sobre muestras de carbón:
KIA-13947. 6809±37 BP. 2 Sigma cal AC 5739-5635.
KIA-13946. 6691±48 BP. 2 Sigma cal AC 5710-5495.
Y otras tantas sobre muestras de hueso:
KIA-21357. 6271±31 BP. Fragmento de diáfisis de metápodo de mesomamífero erosionado. 2 Sigma cal AC 5317-5082.
KIA-21358. 6365±36 BP. Fragmento de diáfisis SI de mesomamífero. 2 Sigma
cal AC 5469-5262.
En este hoyo se recuperaron 27 fragmentos de fauna, nueve de ellos correspondientes a ovicápridos domésticos, tres a ciervos (dos astas), y el resto a mesomamíferos sin
identificar.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Cerealia indet.).
Estructura 16 (fig. 15 B)
En la cata 7 la anomalía detectada en prospección se manifestaba en superficie de
forma bastante nítida como un sedimento de color gris oscuro, de tendencia circular, con
un diámetro aproximado de 150 cm. En su sector N se concentraban los clastos de caliza, mientras en el resto de la mancha aparecen de forma muy esporádica. El relleno era
un sedimento de color gris oscuro/negro y textura arenosa ligeramente compactada, por
debajo del cual aparecía el nivel geológico. No se observó ningún tipo de corte que per—78—
[page-n-80]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
41
mitiera identificar una estructura excavada en el substrato geológico. Únicamente se
apreciaron, en la transición entre el nivel arqueológico y la roca madre, importantes filtraciones del sedimento negro.
Todo lo anterior, junto a la ausencia de material arqueológico (sólo apareció un fragmento cerámico liso), nos lleva a interpretar esta anomalía como un área de intensa actividad antrópica, donde hay una acumulación importante de sedimento, aunque no se
puede descartar que se trate de una estructura arrasada de la que sólo se conserva la base.
En la criba por flotación del sedimento se pudieron identificar restos de cereales
domésticos (Triticum monococcum L./dicoccum, Cerealia indet.), de los que pudo obtenerse una datación radiocarbónica: UtC-13294. 6240±50 BP. 2 Sigma cal AC 5320-5050.
En resumen, si tenemos en cuenta en primer lugar las muestras de carbón, tenemos
en los hoyos excavados de La Revilla dataciones de C14 que sitúan la ocupación de este
yacimiento a lo largo de todo el VI milenio cal AC, con algún testimonio aislado de su
probable continuación a mediados del V (estructura 8), e incluso hasta mediados del IV
(estructura 1) (fig. 3). Los testimonios de la ocupación más antigua (6000-5700 cal AC)
se dan en las estructuras 4 (dos fechas) y 8 (una fecha), bien es cierto que junto a otras
fechas más modernas, que sugieren que estos hoyos se excavaron y amortizaron como
basureros posteriormente, incorporando tierra que llevaba en su interior materiales y carbones de la etapa más antigua de utilización del lugar, a comienzos del VI milenio cal
AC. Etapa que, no obstante, ha sido atestiguada como vimos anteriormente, en el vecino
asentamiento de La Lámpara (por ejemplo en el Hoyo 1). Entre el 5700-5400 cal AC tendríamos fechas en las estructuras 2 (una datación), 4 (dos), 14 (dos), especialmente en
este último caso, donde las dos fechas obtenidas sobre muestras de carbón coinciden en
situar la construcción y relleno de esta estructura en este periodo cronológico, ya que en
los demás tenemos también muestras que ofrecen fechas más antiguas y más modernas.
Sin embargo, en este caso las dos fechas obtenidas sobre hueso rebajan esta cronología
hasta el último tercio del VI milenio cal AC.
Para el periodo entre 5400-5000 cal AC tenemos fechas en las estructuras 2 (tres
dataciones), 4 (cuatro), 8 (una), 14 (dos), 5 (una). En este último caso, dado que se trata
de la única fecha disponible podríamos considerar que dataría en este momento, y más
concretamente entre 5479-5322 cal AC, la construcción y relleno del hoyo, pero como
han demostrado otros hoyos de este yacimiento y del vecino de La Lámpara, antes descrito, disponer de una sola fecha es un procedimiento muy poco fiable para datar una
estructura de este tipo. En el caso de las estructuras 2, 4 y 14 es posible que las fechas
que se incluyen en este margen cronológico (5470-5301 y 5482-5324 cal AC en el primero, 5475-5316, 5465-5153 cal AC en el segundo, y 5317-5208 y 5388-5296 cal AC,
sobre muestra de hueso en el tercero), daten su construcción y relleno, ya que las restantes (5733-5563 cal AC en el primer caso y 6158-5924, 5984-5730, 5733-5559 y 56145474 cal AC en el segundo) podrían corresponder a tierra de los alrededores, pertene—79—
[page-n-81]
42
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
ciente a otras etapas más antiguas de ocupación del yacimiento. La estructura 8 tiene
otras dos fechas, una más antigua y otra mucho más moderna (4712-4262 cal AC), que
dataría la construcción y relleno de la estructura, nuevamente incorporando tierra con
materiales y carbones pertenecientes a etapas de ocupación muy anteriores.
A este respecto conviene destacar, finalmente, el ejemplo de la estructura 4, que proporciona ocho dataciones que recorren todo el VI milenio cal AC, pero a tramos regulares y de forma perfectamente escalonada, representando así todas las etapas de ocupación
del yacimiento (fig. 20). No es razonable atribuir 1000 años de duración a una estructura de este tipo, que se colmataría en unos pocos meses o años, sino que refleja probablemente las actividades desarrolladas en la etapa en que se construyó, 5465-5153 cal AC,
según la fecha más moderna disponible, o quizá incluso más tarde si pensamos que también esta muestra fue incorporada en la tierra con que se rellenó el hoyo, que, procedente de los alrededores, representaría en este caso todas las etapas de ocupación neolítica
del sitio a lo largo de todo el VI milenio cal AC.
Nuevamente en este caso, y especialmente dada la amplia serie de fechas de C14 realizadas sobre muestras de vida corta en este yacimiento, se comprueba el “salto” que la
cronología del sitio experimenta cuando se manejan este tipo de dataciones. Así, las 16
fechas realizadas sobre muestras de fauna (diez) y cereales (seis) sitúan la cronología del
yacimiento a lo largo de la segunda mitad del VI milenio cal AC, con una clara concentración de casos en el último tercio del mismo (5300-5000 cal AC). No obstante, las
fechas más antiguas se localizan en las estructuras 4, donde también se ubicaban las más
elevadas de carbón, con una fecha de fauna doméstica (ovicáprido) (KIA-21356: 54665261), 9, con una de cereal (UtC-13347: 5470-5080) y 14, con otra de fauna no identificada (KIA-21358: 5469-5262 cal AC), donde asimismo se documentaban dos fechas
sobre carbón de notable antigüedad (5700-5500 cal AC) (fig. 3).
4. HACIA UNA REVISIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DEL NEOLÍTICO EN LA MESETA EN EL MARCO PENINSULAR
En definitiva, lo que demuestran las fechas de C14 que presentamos en este trabajo
es que el Neolítico llegó a la Meseta, y en concreto al Valle de Ambrona, mucho antes de
lo que se había pensado hasta ahora. De hecho, las más antiguas, tanto sobre muestras de
carbón (6000-5700 cal AC) como de vida corta (5800-5300 cal AC), son muy semejantes a las que marcan la introducción del Neolítico en las regiones periféricas, de las que
se supone partieron los grupos que colonizarían o “aculturarían” las tierras interiores
(Tablas 1 y 2; fig. 2). Además, no se trata precisamente de unas pocas dataciones aisladas y discutibles sobre cuyo contexto arqueológico tampoco existen las dudas que se han
expuesto a propósito de otros casos, sobre todo en cuevas (Bernabeu, Pérez y Martínez,
1999), sino de series espectacularmente amplias procedentes de estructuras de hábitat
—80—
[page-n-82]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
43
descubiertas en excavación. No en vano, las fechas de Ambrona representan un 30% de
las existentes actualmente en contextos del Neolítico antiguo en toda la Península.
Además, aunque ofrecen resultados coincidentes, proceden de dos yacimientos diferentes, por lo que no cabe atribuir su sorprendente antigüedad a factores o problemas del
registro concreto de un lugar, de tipo postdeposicional fundamentalmente.
Las muestras de La Revilla y La Lámpara que han sido datadas se encuentran perfectamente contextualizadas, en el interior de hoyos y otras estructuras rellenas con los
desechos propios de un hábitat neolítico, entre los cuales se encuentran no pocos testimonios del desarrollo de prácticas agrícolas y ganaderas plenamente establecidas, como
demuestran los estudios arqueobotánicos (Stika, 2005) y zooarqueológicos (en preparación). No existen ni en estos yacimientos, ni se conocen hasta la fecha en el Valle de
Ambrona y su entorno más cercano, pruebas arqueológicas de un poblamiento mesolítico anterior que pudiera “contaminar” de antigüedad la secuencia cronológica de estos
hábitats neolíticos.
Contamos además con una amplia serie de dataciones (58 fechas), tanto sobre muestras de carbón (35 fechas) como sobre muestras de vida corta (23 fechas), lo cual permite establecer comparaciones, y como ya hemos señalado anteriormente, constatar el notable envejecimiento de la cronología que se produce como consecuencia de la datación de
muestras de carbón (fig. 3 y 4). Las fechas son todas ellas de gran calidad en lo que respecta a lo reducido de sus desviaciones típicas (más de un 80% de nuestras dataciones se
encuentran por debajo de los 50 años de desviación), hecho que resulta crucial a la hora
de valorarlas y que rara vez se tiene en cuenta. Como se muestra en la fig. 19 A, a medida que aumenta la desviación típica lo hace proporcionalmente el margen estadístico en
el que se comprende la fecha, una vez calibrada, y si aplicamos una desviación de ± 100
BP para el marco cronológico de la neolitización de la Península Ibérica, los intervalos
mínimos de calibración a 2 sigma son superiores a 330 años, lapso temporal que supera
con creces la duración de algunos fenómenos de este proceso histórico, como podrían ser
las colonizaciones marítimas del levante español y de la costa atlántica portuguesa, o la
colonización del interior peninsular (fig. 19 B). Por esta razón hemos decidido eliminar
de los cuadros de dataciones del Neolítico antiguo peninsular aquí confeccionadas
(Tablas 1 y 2) aquellas que exceden los 100 años de desviación típica, pues una vez calibradas a 2 sigma proporcionan un margen de entre tres y más de seis siglos para situar
las fechas (fig. 19 A).
Además, el hecho de haber podido fechar un buen número de muestras dentro de
unas mismas estructuras que, como los hoyos, se podría pensar tuvieron un corto periodo de utilización y relleno, nos ha permitido documentar en las mismas, por el contrario,
la existencia de dilatados marcos cronológicos, a veces superiores al milenio, representativos de la ocupación global de estos yacimientos a lo largo del Neolítico antiguo. Así,
en el hoyo 9 de La Lámpara y en las estructuras 4 y 8 de La Revilla las fechas ilustran
amplias secuencias cronológicas, de unos seis siglos en el primer caso, y de un milenio y
—81—
[page-n-83]
44
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Fig. 19.- Ejemplos de dataciones de C14 donde se muestra la incidencia que
tiene la magnitud de la desviación típica en el margen cronológico que
abarcan finalmente las fechas, una vez calibradas.
casi dos en los dos ejemplos de La Revilla, desde luego impensables para la vida útil de
tan modestas estructuras (fig. 20).
Este hecho, documentado en ambos yacimientos, debería constituir una advertencia
general sobre la datación de una sola muestra en estos hoyos tan característicos de
muchos poblados coetáneos en el resto de la Península, y podría interpretarse según nuestro criterio en relación con el proceso de relleno de los mismos. Desde nuestro punto de
vista, es lógico suponer que sean las fechas más modernas las que ilustren el relleno, y
presumiblemente también la construcción, de las mismas, explicándose la presencia de
las restantes por la incorporación de materiales existentes en las proximidades de estas
estructuras, pertenecientes a ocupaciones anteriores del asentamiento, también neolíticas,
que sí han sido documentadas en cambio en otras estructuras vecinas en estos mismos
yacimientos, como en el hoyo 18 de La Lámpara, donde las tres fechas de carbón dispo—82—
[page-n-84]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Fig. 20.- Situación espacial de las muestras datadas por C14, con el resultado de la calibración a 2 sigma indicado: (A)
Estructura 4 de La Revilla. (B) Hoyo 9 de La Lámpara.
—83—
45
[page-n-85]
46
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
nibles se sitúan en la fase más antigua de ocupación (comienzos del VI milenio cal AC),
o la estructura 14 de La Revilla donde las dos fechas enmarcan la datación del hoyo en
otra de las fases antiguas (segundo tercio del VI milenio cal AC).
Teniendo en cuenta estas observaciones, y recapitulando el conjunto de las fechas
disponibles en ambos yacimientos (fig. 3 y 4) podemos decir que en La Lámpara las nuevas fechas de C14 que presentamos en este trabajo demuestran que el sitio fue habitado
a lo largo de toda la 1ª mitad del VI milenio cal AC, a juzgar por lo que indican las muestras de carbón. Entre el 6000-5700 cal AC se construyó y colmató los hoyos 16 y 18, y
carbones y materiales de esta etapa acabaron rellenando el hoyo 9. Entre 5700-5600 no
hay testimonio de que se realizara ninguna estructura, pero materiales y carbones de este
momento acabaron en el relleno de los hoyos 9 y 13. Finalmente entre 5600-5400 cal AC
se construyeron y amortizaron como basureros los hoyos 9 y 13. Asimismo, no podemos
olvidar el enterramiento en fosa de la estructura C de La Lámpara (Rojo y Kunst, 1999a,
1999c, 1999d; Kunst y Rojo, 2000), que se sitúa a finales del VI milenio cal AC, lo que
indicaría que, también aquí como en La Revilla, la ocupación neolítica del lugar se desarrolla durante todo este milenio. Si tenemos en cuenta únicamente las muestras de vida
corta datadas en este yacimiento, habría que rebajar ligeramente la cronología durante la
cual el lugar estuvo habitado, reduciendo tal periodo al 5800-5000 cal AC.
Como explicamos anteriormente con detalle, en La Revilla, materiales y carbones de
entre 6000-5700 cal AC se utilizaron para rellenar las estructuras 4 y 8, entre 5700-5500
cal AC se realizó la estructura 14, y carbones y materiales de este momento fueron a parar
a la tierra con la que se rellenaron las nº 2 y 4. Entre 5500-5000 cal AC se fecharían la
construcción y relleno de las estructuras 2, 4 y 5, y carbones y tierra de esta etapa formaron parte de la tierra con que se colmató posteriormente la nº 8. Si tenemos en cuenta
sólo las fechas obtenidas sobre muestras de vida corta (fauna) el margen cronológico se
reduce a la segunda mitad del VI milenio cal AC, con una especial concentración de las
fechas en el último tercio.
Finalmente, hay dos fechas aisladas que demuestran que el yacimiento también se
habitó a mediados del V milenio cal AC (estructura 8), y a mediados del IV (estructura
1). Es probable que, si se excavasen más estructuras de este sitio se pudieran llenar los
vacíos cronológicos existentes entre estos periodos de fechas, tan alejados entre sí. Ello
confirmaría lo que antes sugeríamos, es decir, que en estos lugares la ocupación fue estacional pero continuada a lo largo de los siglos, e incluso de los milenios, configurando
más que poblados concretos, grandes áreas de habitación.
En suma, tanto las fechas realizadas sobre muestras de vida corta como las de carbón
no dejan lugar a dudas acerca de la existencia de una fase muy temprana de neolitización
en el Valle de Ambrona, rigurosamente coetánea de la documentada en la periferia peninsular (Tablas 1 y 2; fig. 2). Es el caso de la muestra de ovicáprido de la estructura 4 de
La Revilla (5466-5261 cal AC) y, sobre todo, el macroungulado del hoyo 9 de La
Lámpara (5837-5665 cal AC), así como, especialmente, las realizadas sobre muestras de
—84—
[page-n-86]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
47
carbón, con nueve dataciones de La Lámpara comprendidas entre 6076 y 5720 cal AC
pertenecientes a tres estructuras distintas, y las tres de La Revilla situadas entre 6158 y
5730 cal AC procedentes de dos estructuras diferentes. Curiosamente, tanto las fechas de
fauna como las de carbón coinciden en las mismas estructuras de ambos yacimientos: los
hoyos 9, 16 y 18 de La Lámpara y las estructuras 4 y 8 de la Revilla, en este último caso
además ofreciendo una clara proximidad espacial.
Así, la gran cantidad de muestras datadas que resultan coincidentes en ese mismo
margen cronológico, y su procedencia de distintos hoyos y estructuras dentro de dos
asentamientos diferentes, refuerzan aún más si cabe la validez de estas evidencias arqueológicas de la temprana neolitización de estas tierras sorianas. Neolitización que se plasma en nuestra región, ya desde el comienzo, con todos los elementos materiales (cerámica, industria lítica, etc.) y subsistenciales (agricultura y ganadería plenamente desarrolladas) que la caracterizan en otros ámbitos de la periferia costera, salvo, curiosamente,
la cerámica cardial, auténtico fósil guía del Neolítico antiguo peninsular en muchos
modelos teóricos de amplia aceptación.
Así, descartando la posibilidad de un esquema de evolución autóctona, dada la
inexistencia de un sustrato mesolítico, y teniendo en cuenta la presencia de todas estas
evidencias de un “modo de vida” neolítico plenamente establecido ya desde fechas tan
tempranas como las de los eventuales focos originarios peninsulares, cabe plantearse
entonces cuál fue la vía de penetración de estos primeros pobladores neolíticos del Valle
de Ambrona. La propia situación geográfica de nuestra área de estudio, en un auténtico
cruce de caminos entre las cuencas del Duero, Ebro y Tajo, podría ayudar a explicar tan
temprana incidencia.
Por razones geográficas sería lógico suponer que estuviera en alguna región del
Levante peninsular, y de hecho hay indicios que parecen apuntar en este sentido, como la
identificación de Papaver somniferum (adormidera) en el hoyo 11 de La Lámpara, de
posible procedencia costera mediterránea. Aunque conviene recordar que son diversas las
teorías existentes acerca del origen de esta planta, algunas de las cuales consideran que
procede del Mediterráneo oriental y por ello vino a la Península asociada a la neolitización, mientras otras la creen autóctona de ésta última (Buxó, 1997: 125). Pero ¿cómo
explicar entonces la ausencia de cerámica cardial en el Valle de Ambrona, cuando era uno
de los elementos materiales característicos de estos supuestos colonos mediterráneos?
Diversos investigadores han propuesto la acción de la distancia geográfica y su efecto
modificador, a modo de filtro, en la difusión de determinados elementos materiales para
explicar casos semejantes (Vicent, 1997; Bernabeu, 2002: 221). No en vano, tanto las formas cerámicas como los motivos decorativos empleados en los ejemplares recuperados
en el Valle de Ambrona recuerdan notablemente a las cardiales peninsulares, por lo que
sólo diferiría el instrumento empleado, lo que no resulta de tanto valor en definitiva a
efectos del uso social de estas vasijas (Vicent, 1997).
Sin embargo, no podemos obviar la espinosa cuestión de la cronología, pues la
—85—
[page-n-87]
48
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
amplia serie de fechas aquí presentadas no sólo cuestiona la antigüedad hasta ahora
defendida para la llegada del Neolítico en el interior peninsular, sino que también arroja
dudas sobre los esquemas cronológicos peninsulares diseñados sobre este particular,
especialmente con referencia a la región levantina y portuguesa (Zilhão, 1993, 2001;
Bernabeu, 1996, 2002). Estas fechas y otras aún más sorprendentes y polémicas como las
conocidas de Mendandia (Alday, 2005), cuestionan el límite del 5600 cal AC para la llegada del Neolítico a la Península (fig. 2). Así, y de forma significativa, en el hoyo 18 de
La Lámpara antes citado la muestra de hueso fechada ofrece un resultado en torno al
5400 cal AC, muy en consonancia con los existentes en la periferia mediterránea y atlántica peninsulares, que sitúan a mediados del VI milenio cal AC la primera neolitización,
siempre que se tengan en cuenta sólo las muestras de vida corta (conchas, huesos, cereales y semillas) (Zilhão 2001). Así pues, no sólo la colonización de las tierras del interior
peninsular se habría producido de forma casi instantánea, apenas unas pocas décadas tras
su llegada a los ámbitos costeros peninsulares, sino que todo el proceso sería más antiguo y complejo de lo que pensamos en la actualidad.
Este último hecho vendría necesariamente sugerido por las evidencias proporcionadas por la muestra de hueso del hoyo 9 de La Lámpara (KIA-21350: 6871±33 BP. 58085706 cal AC), que constituye, hasta el momento, la fecha más antigua realizada sobre
fauna de todo el Neolítico peninsular, a excepción de las polémicas de Mendandia
(Alday, 2005). Todas ellas desbordan con creces el 5600 cal AC establecido como límite
máximo de las fechas admisibles para un contexto arqueológico neolítico “no aparente”
(Bernabeu y otros, 1999; Bernabeu, 2002). Es cierto que se puede intentar cuestionar la
validez de las fechas, o mejor dicho la correspondencia entre las fechas y los contextos
que se supone están datando.
En el caso de Mendandia la existencia de niveles mesolíticos infrayacentes quizás
permitiría atribuirlas a una contaminación procedente de los mismos que no hubiera sido
detectada por su excavador o que, de hecho resultara indetectable en el estado actual de
nuestros conocimientos y técnicas de excavación. Sin embargo, en el caso de las fechas
de Ambrona, tanto las de carbón, como especialmente las de vida corta, y en concreta la
datación del hoyo 9 de La Lámpara, la inexistencia de contexto mesolítico neutraliza esta
objeción por completo. Se trata de un resto de fauna, bien es cierto que no identificado
como doméstico, pero que se encontraba quemado, como producto de su cocinado y consumo en este asentamiento, en un hoyo que ofreció materiales neolíticos y restos de cereales. No obstante, tampoco podemos obviar que existen en esta misma estructura otras
fechas de C14 sobre muestras de carbón muy dispares entre sí, así como otra de fauna
más moderna (5320-5082 cal AC). En nuestra opinión esto encuentra su explicación en
el complejo proceso de formación de los hoyos, como hemos indicado líneas más arriba,
que lleva a la incorporación de materiales más antiguos en el relleno de los mismos, eso
sí procedentes del entorno inmediato y pertenecientes a las etapas más antiguas, también
neolíticas, de ocupación del asentamiento (fig. 20).
—86—
[page-n-88]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
49
En definitiva los resultados de nuestras investigaciones en el Valle de Ambrona plantean nuevos interrogantes que habrán de elucidarse con el tiempo y los sucesivos trabajos de campo y dataciones que se produzcan en los próximos años, no sólo en la Meseta
sino en todo el ámbito peninsular. Quedan muchas cuestiones por resolver, porque aún
falta información para contrastar las distintas hipótesis, pero, al menos, hay que tener el
valor suficiente para atreverse a plantear las preguntas, aunque ello cuestione, o al menos
ponga en tela de juicio, algunas de nuestras ideas y visiones mejor establecidas, los pilares en que se ha sustentado el estudio de la neolitización de la Península Ibérica.
BIBLIOGRAFÍA
ALDAY RUIZ, A. (2003): “Cerámica neolítica de la región vasco-riojana: base documental y cronológica”. Trabajos de Prehistoria 60 (1): 53-80.
— (2005): El campamento prehistórico de Mendandia: ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el
8500 y el 6400 b.p. Álava. Diputación Foral de Álava.
ALLUÉ, E. (2005): “Aspectos ambientales y económicos durante el Neolítico antiguo a partir de la
secuencia antracológica de la Cova de la Guineu (Font Rubí, Barcelona)”. En P. Arias, R. Ontañón
y C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Monografías del
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 53-61.
ARIAS, P. (1995): “La cronología absoluta del Neolítico y el Calcolítico de la Región Cantábrica.
Estado de la cuestión”. En Primeros agricultores y ganaderos en el Cantábrico y Alto Ebro. II.
Jornadas sobre Neolítico y Calcolítico (Karrantza, 1993). Sociedad de Estudios Vascos
(Cuadernos de Sección. Prehistoria-Arqueología, 6). San Sebastián: 15-39.
ARIAS, P. Y ALTUNA, J. (1999): “Nuevas dataciones absolutas para el Neolítico de la Cueva de Arenaza (Bizkaia)”. Munibe 51: 161-171.
ARIAS, P.; ALTUNA, J.; ARMENDÁRIZ, A.; GONZÁLEZ, J.E.; IBÁÑEZ, J.J.; ONTAÑÓN, R. Y ZAPATA, L.
(1999): “Nuevas aportaciones al conocimiento de las primeras sociedades productoras en la región
cantábrica”. En J. Bernabeu y T. Orozco (eds.): Actes del II Congrés del Neolític a la Península
Ibèrica (València, 1999). Saguntum Extra-2: 549-557.
— (2000): La transición al Neolítico en la región cantábrica. Estado de la cuestión. En P. Arias et alii
(coords.): Neolitização e megalitismo da Península Ibérica. Actas do 3º Congresso de Arqueologia
Peninsular (Vila Real, 1999): 549-557.
ARIAS, P.; ONTAÑÓN, R. Y GARCÍA-MONCÓ, C. (eds.) (2005): III Congreso del Neolítico en la
Península Ibérica. Santander, 5 a 8 de octubre de 2003. Santander. Universidad de Cantabria.
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, 1.
AUBRY, T.; FONTUGNE, M. Y MOURA, M.H. (1997): “Les occupations de la grotte de Buraca Grande
depuis le paléolithique supérieur et les apports de la séquence holocène à l’étude de la transition
mésolithique/néolithique au Portugal”. Bulletin de la Société Préhistorique Française 94 (2): 182190.
—87—
[page-n-89]
50
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
AURENCHE, O.; GALET, P.; REGAGNON-CAROLINE Y ÉVIN, J. (2001): “Proto-Neolithic and Neolithic
Cultures in the Middle East – the birth of agriculture, livestock raising, and ceramics: a calibrated
14
C chronology 12.500 – 5.500 cal BC”. Radiocarbon 43 (3) (Proceedings of the 17th International
14
C Conference, edited by H.J. Bruins, I. Carmi and E. Boaretto): 1191-1202.
BADAL, E. (1999): “El potencial pecuario de la vegetación mediterránea: las cuevas redil”. En J.
Bernabeu y T. Orozco (eds.): Actes del II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica (València,
1999). Saguntum Extra-2: 69-75
BECKER, H. (1999): “Zur magnetischen Prospektion 1996 und 1997 an prähistorischen Fundplätzen
in der Umgebung von Ambrona (Prov. Soria)”. Madrider Mitteilungen 40: 53-60.
— (2000): “Geophysikalisch-archäeologische Prospektion in der Umgebung von Ambrona (Prov.
Soria) 1998”. Madrider Mitteilungen 41: 43-53.
BERNABEU, J. (1996): “Indigenismo y Migracionismo. Aspectos de la neolitización en la fachada
oriental de la Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria 53 (2): 37-54.
— (2002): “The social and symbolic context of Neolithization”. El Paisaje en el Neolítico mediterráneo. Saguntum Extra-5: 209-233.
BERNABEU, J.; PÉREZ, M. Y MARTÍNEZ, R. (1999): “Huesos, neolitización y Contextos Arqueológicos
Aparentes”. II Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Saguntum Extra-2: 589-596.
BERNABEU, J.; VILLAVERDE, V.; BADAL, E. Y MARTÍNEZ, R. (1999): “En torno a la neolitización del
Mediterráneo peninsular: valoración de los procesos postdeposicionales de la Cova de les Cendres”. Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial María Pilar Fumaral. Departament de
Geografia, Universitat de València, València: 69-81.
BERNABEU, J.; MOLINA, L. Y GARCÍA, O. (2001): “El mundo funerario en el horizonte cardial valenciano. Un registro oculto”. Saguntum 33: 27-36.
BERNABEU, J.; OROZCO, T.; DÍEZ, A.; GÓMEZ, M. Y MOLINA, F.J. (2003): “Mas d’Is (Penàguila,
Alicante): Aldeas y recintos monumentales del Neolítico inicial en el valle del Serpis”. Trabajos de
Prehistoria 60 (2): 39-59.
BICHO, N.F.; STINER, M.; LINDLY, J. Y FERRING, C.R. (2000): “O processo de neolitização na costa
sudoeste”. Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, vol. III (Neolitização e Megalitismo
da Península Ibérica). Porto: ADECAP: 11-22.
BLASCO, A.; EDO, M.; VILLALBA, M.J. Y SAÑA, M. (2005): “Primeros datos sobre la utilización sepulcral de la Cueva de Can Sadurní (Begues, Bajo Llobregat) en el Neolítico cardial”. En P. Arias, R.
Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica.
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 625-633.
BORDAS, A.; MORA, R. Y LÓPEZ, V. (1996): “El asentamiento al aire libre del Neolítico antiguo en la
Font del Ros (Berga, Berguedà)”. En I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica, Gavà –
Bellaterra. Rubricatum 1 (2): 397-406.
BOSCH, A.; BUXÓ, R.; PALOMO, A.; BUCH, M.; MATEU, J.; TABERNERO, E. Y CASADEVALL, J. (1998):
El poblat neolític de Plansallosa. L’explotació del territori dels primers agricultors-ramaders de
l’Alta Garrotxa. Museo Comarcal de la Garrotxa. Gerona.
—88—
[page-n-90]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
51
— (1999): “El poblado de Plansallosa y la neolitización del valle del Llierca (Prepirineo oriental)”. II
Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. València, 7-9 Abril, 1999. Saguntum Extra 2: 329-335.
BOSCH, A.; CHINCHILLA, J. Y TARRÚS, J. (2000): El poblat lacustre neolític de La Draga.
Excavacions de 1990 a 1998. Museo de Arqueología de Cataluña, Centro de Arqueología
Subacuática de Cataluña (Monografías del CASC, 2). Gerona.
BUXÓ, R. (1993): Des semences et des fruits. Cueillette et agriculture en France et en Espagne
ˆ
Méditerranéennes du Néolithique a l’Age du Fer. Tesis doctoral inédita. Universidad de
Montpellier II.
— (1997): Arqueología de las plantas. Barcelona: Ed. Crítica.
CACHO, C.; PAPÍ, C.; SÁNCHEZ-BARRIGA, A. Y ALONSO, F. (1996): “La cestería decorada de la Cueva
de los Murciélagos (Albuñol, Granada)”. En M.A. Querol y T. Chapa (eds.): Homenaje al Profesor
Manuel Fernández-Miranda. I. Complutum Extra 6: 105-122.
CARVALHO, A.F. (1999): “Os sítios de Quebradas e de Quinta da Torrinha (Vila Nova de Foz Coa) e
o Neolítico antigo do Baixo Coa”. Revista Portuguesa de Arqueología 2 (1): 39-70.
CERRILLO, E.; PRADA, A.; GONZÁLEZ, A.; HERAS, F.J. Y SÁNCHEZ, M.E. (2005): “Los Barruecos y
las primeras comunidades agrícolas del Tajo interior. Campañas de excavación 2001-2002”. En P.
Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica.
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 935-944.
DELIBES DE CASTRO, G. (1977): “El poblamiento eneolítico en la Meseta Norte”. Sautuola II: 141-151.
DELIBES, G. Y ZAPATERO, P. (1996): “De lugar de habitación a sepulcro monumental: una reflexión
sobre la trayectoria del yacimiento neolítico de La Velilla en Osorno (Palencia)”. I Congrés del
Neolitíc a la Península Ibèrica, Gavà – Bellaterra. Rubricatum 1 (2): 337-348.
ESTREMERA PORTELA, M.S. (1999): “Sobre la trayectoria del Neolítico Interior: precisiones a la
secuencia de la Cueva de la Vaquera (Torreiglesias, Segovia)”. II Congrés del Neolític a la
Península Ibèrica. Saguntum Extra 2: 245-250.
— (2003): Primeros agricultores y ganaderos en la Meseta Norte: El Neolítico de la Cueva de la
Vaquera (Torreiglesias, Segovia). Zamora: Junta de Castilla y León. Arqueología en Castilla y
León, Memorias 11.
FÁBREGAS VALCARCE, R. (1992): “¿Tercera revolución del radiocarbono? Una perspectiva arqueológica del C14”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte e Historia LVIII: 9-24.
FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. Y MOURE, A. (1975): “El abrigo de Verdelpino (Cuenca). Un nuevo yacimiento neolítico en el interior de la Península Ibérica”. Noticiario Arqueológico Hispánico 3: 189236.
FERNÁNDEZ-POSSE Y DE ARNAIZ, M.D. (1980): “Los materiales de la Cueva del Aire de Patones
(Madrid)”. Noticiario Arqueológico Hispánico 10: 39-64.
GARCÍA GAZÓLAZ, J. Y SESMA, J. (2001): “Los Cascajos (Los Arcos, Navarra). Intervenciones de
1996-1999”. Trabajos de Arqueología Navarra 15: 299-306.
GONZÁLEZ, M.R. Y STRAUS, L.G. (2000): “El depósito arqueológico de la Prehistoria reciente de La
Cueva del Mirón (Ramales, Cantabria): bases estratigráficas para una secuencia regional”. En P.
—89—
[page-n-91]
52
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Bueno y otros (coord.): Pré-história recente da Península Ibérica. Actas do 3º Congresso de
Arqueologia Peninsular (Vila Real, 1999). Vol. 4. ADECAP, Porto: 49-63.
GÖRSDORF, J. (2000): “14C- Datierungen von Materialien aus dem Grabhügel ‘La Peña de La Abuela’
(Ambrona, Soria)”. Madrider Mitteilungen 41: 32-35.
HOP, M. Y MUÑOZ, A.M. (1974): “Neolithische Pflanzenreste aus der Höhle Los Murciélagos bei
Zuheros, Prov. Córdoba”. Madrider Mitteilungen 15: 9-27.
IGLESIAS, J.C.; ROJO, M.A. Y ÁLVAREZ, V. (1996): “Estado de la cuestión sobre el Neolítico en la
Submeseta Norte”. I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica, Gavà – Bellaterra. Rubricatum
1 (2): 721-734.
JIMÉNEZ GUIJARRO, J. (2005): “El proceso de neolitización en la Comunidad de Madrid”. En Arias,
P.; Ontañón, R. y García-Moncó, C. (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica.
Santander, 5 a 8 de octubre de 2003. Santander. Universidad de Cantabria. Monografías del
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 903-912.
JORDÁ PARDO, J.F. ; AURA, J. Y JORDÁ CERDÁ, F. (1990): “El límite Pleistoceno – Holoceno en el
yacimiento de la Cueva de Nerja (Málaga)”. Geogaceta 8: 102-104.
JUAN-CABANILLES J. Y MARTÍ, B. (2002): “Poblamiento y procesos culturales en la Península Ibérica
del VII al V milenio A.C. (8000-5500 BP). Una cartografía de la neolitización”. Saguntum Extra 5
(El paisaje en el Neolítico Mediterráneo), Universidad de Valencia: 45-87.
KUNST, M. Y ROJO, M.A. (2000): “Ambrona 1998. Die neolithische Fundkarte und 14 C- Datierungen”. Madrider Mitteilungen 41: 1-31.
LÁZARICH, M.; RAMOS, J.; CASTAÑEDA, V.; PÉREZ, M.; HERRERO, N.; LOZANO, J.M.; GARCÍA, E.;
AGUILAR, S.; MONTAÑÉS, M. Y BLABES, C. (1997): “El Retamar (Puerto Real, Cádiz). Un asentamiento neolítico especializado en la pesca y el marisqueo”. II Congreso de Arqueología Peninsular
(Zamora, 1996). Tomo II (Neolítico, Calcolítico y Bronce). Zamora. Fundación Rei Afonso
Henriques: 49-58.
LIESAU, C. Y MONTERO, S. (1999): “Vorbericht über die Tierknochenfunde aus Ambrona (Prov.
Soria)”. Madrider Mitteilungen 40: 66-71.
LOHRKE, B.; WIEDMANN, B. Y ALT, K.W. (2000): “Das Hockergrab von La Lámpara (Ambrona,
Soria). Anthropologische Bestimmung”. Madrider Mitteilungen 41: 36-39.
— (2002): “Die anthropologische Bestimmung der menschlichen skelettreste aus La Peña de la
Abuela, Ambrona (Soria) / Determinación antropológica de los restos de esqueletos humanos de La
Peña de la Abuela”. En M.A. Rojo y M. Kunst (eds.): Significado del fuego en los rituales funerarios del Neolítico: 83-98. Valladolid: Studia Archaeologica 91.
LÓPEZ GARCÍA, P. (1980): “Estudio de semillas prehistóricas en algunos yacimientos españoles”.
Trabajos de Prehistoria 37: 419-432.
LÓPEZ GARCÍA, P.; ARNANZ, A.; UZQUIANO, P.; MACÍAS, R. Y GIL, P. (2003): “Informes Técnicos: 1
Paleobotánica”. En M.S. Estremera: Primeros agricultores y ganaderos en la Meseta Norte: El
Neolítico de la Cueva de La Vaquera (Torreiglesias, Segovia). Zamora: Junta de Castilla y León.
Arqueología en Castilla y León, Memorias 11: 247-256.
—90—
[page-n-92]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
53
MARTÍ, B. (1978): “Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). Nuevos datos sobre el Neolítico del Este peninsular”. En C14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Reunión 1978. Madrid. Fundación Juan
March (Serie Universitaria 77): 57-60.
MARTÍ, B. Y JUAN-CABANILLES, J. (1998): “L’Espagne méditerranéenne: Pays valencien et region de
Murcie”. En J. Guilaine (dir.): Atlas du Néolithique européen. Vol. 2B (L’Europe occidentale).
Liège. ERAUL 46: 825-870.
MARTÍN CÓLLIGA, A. (1993): “Reflexión sobre el estado de la investigación del Neolítico en Cataluña
y su reflejo en la cronología radiométrica”. Empúries 48-50 (II): 84-102.
— (1998): “Le Nord-Est de la Péninsule Ibérique (et les Baleares)”. En J. Guilaine (dir.): Atlas du
Néolithique européen. Vol. 2B (L’Europe occidentale). Liège: ERAUL, 46: 763-824.
MARTÍN SOCAS, D.; CÁMALICH MASSIEU, Mª.D. Y GONZÁLEZ QUINTERO, P. (1998): “Le Néolithique
dans l’Andalusie (Espagne)”. En M. Otte (ed.): Atlas du Néolithique Européen. L’Europe occidentale, Vol. 2B: 871-933.
MARTÍNEZ PUENTE, M.E. (1989): El yacimiento neolítico y de la Edad del Bronce de “Los Cascajos
– El Blanquillo” (Quintanadueñas, Burgos). Memoria de Licenciatura inédita. Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid.
MESTRES, J.S. Y MARTÍN, A. (1996): “Calibración de las fechas radiocarbónicas y su contribución al
estudio del Neolítico catalán”. I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Gavà-Bellaterra,
1995. Rubricatum 1 (2): 791-804.
MONTES, L. (2005): “El Neolítico en el Alto Aragón. Últimos datos”. En P. Arias, R. Ontañón y C.
García-Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Monografías del Instituto
Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 1: 445-454.
MUÑOZ, A.M. (1972): “Análisis de Carbono-14 sobre muestras recogidas por el Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona”. Pyrenae 8: 147-150.
PELLICER, M. Y ACOSTA, P. (1986): “Neolítico y Calcolítico de la Cueva de Nerja”. En J.F. Jordá (ed.
y coord.): La Prehistoria de la Cueva de Nerja (Málaga). Málaga. Patronato de la Cueva de Nerja
(Trabajos sobre la Cueva de Nerja 1): 337-450.
PEÑA-CHOCARRO, L. (1999): Prehistoric Agriculture in Southern Spain during the Neolithic and the
Bronze Age. The Application of Ethnographic Models. Oxford. BAR Int. Series 818.
PEÑA, L.; ZAPATA, L.; IRIARTE, M.J.; GONZÁLEZ, M. Y GUY STRAUS, L. (2005): “The oldest agriculture in nothern Atlantic Spain: new evidence from El Mirón Cave (Ramales de la Victoria,
Cantabria)”. Journal of Archaeological Science 32: 579-587.
RASILLA, M.; HOYOS, M. Y CAÑAVERAS, J.C. (1996): “El Abrigo de Verdelpino (Cuenca). Revisión
de su evolución sedimentaria y arqueológica”. M.A. Querol y T. Chapa (eds.): Homenaje al
Profesor Manuel Fernández-Miranda. Complutum Extra 6 (I): 75-82.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, D. (2005): “Estado de la cuestión e historia de la investigación del Neolítico
en Ciudad Real: un punto de partida”. En Arias, P.; Ontañón, R. y García-Moncó, C. (eds.): III
Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Santander, 5 a 8 de octubre de 2003. Santander.
Universidad de Cantabria. Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas
de Cantabria 1: 929-934.
—91—
[page-n-93]
54
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
ROJO GUERRA, M.A. (1999): “Proyecto de Arqueología Experimental. Construcción e incendio de
una tumba monumental neolítica a partir de los datos obtenidos en la excavación de La Peña de La
Abuela”. Boletín de Arqueología Experimental 3: 5-11.
ROJO, M.A. Y ESTREMERA, M.S. (2000): “El Valle de Ambrona y la Cueva de La Vaquera: testimonios de la primera ocupación neolítica en la cuenca del Duero”. Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular (Neolitização e Megalitismo da Península Ibérica) vol. III. Porto, Adecap: 81-95.
ROJO, M. A. Y KUNST, M. (1996): “Proyecto de colaboración hispano-alemán en torno a la introducción de la neolitización en las tierras del Interior Peninsular: planteamientos y primeros resultados”,
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid 23: 87-113.
— (1999a): “Zur Neolithisierung des Inneren der Iberischen Halbinsen. Erste Ergebnisse des interdisziplinären, spanisch-deustchen Forschungsprojekts zur Entwicklung einer prähistorischen
Siedlungskammer in der Umgebung von Ambrona (Soria, Spanien)”. Madrider Mitteilungen 40: 152.
— (1999b): “La Peña de la Abuela. Un enterramiento monumental neolítico sellado por la acción del
fuego”. Revista de Arqueología 220: 12-19.
— (1999c): “El Valle de Ambrona: un ejemplo de la primera colonización Neolítica de las tierras del
Interior Peninsular”. II Congrés del Neolític a la Península Ibérica. Saguntum Extra 2: 259-270.
— (1999d): “La Lámpara y la Peña de la Abuela. Propuesta secuencial del Neolítico Interior en el
ámbito funerario”. II Congrés del Neolític a la Península Ibérica. Saguntum Extra 2: 503-512.
— (2002): Sobre el Significado del Fuego en los Rituales Funerarios del Neolítico. Valladolid: Studia
Archaeologica 91.
ROJO, M.A.; KUNST, M. Y PALOMINO, A.L. (2002): “El fuego como procedimiento de clausura en tres
tumbas monumentales de la Submeseta Norte”. En M.A. Rojo Guerra y M. Kunst (eds.): Sobre el
Significado del Fuego en los Rituales Funerarios del Neolítico. Valladolid: Studia Archaeologica
91: 21-38
ROJO, M.A.; MORÁN, G. Y KUNST, M. (2003): “Un défi à l’éternité: genèse et réutilisations du tumulus de La Sima (Miño de Medinaceli, Soria, Espagne)”. Sens dessus dessous. La recherche en
Préhistoire. Receuil d’études offert à Jean Leclerc et Claude Masset. Revue Archéologique de
Picardie Nº Special 21: 173-184.
ROJO, M.A.; GARCÍA, I. Y GARRIDO, R. (2002-2003): “La elaboración experimental de cerveza prehistórica en el Valle de Ambrona”. Boletín de Arqueología Experimental 5: 4-9.
ROJO, M.A.; GARRIDO, R.; MORÁN, G. Y KUNST, M. (2004): “El Campaniforme en el Valle de
Ambrona (Soria, España): dinámica de poblamiento y aproximación a su contexto social”. En M.
Besse y J. Desideri: Graves and Funerary Rituals during the Late Neolithic and the Early Bronze
Age in Europe (2700 – 2000 BC). Proceedings of the International Conference held at the Cantonal
Archaeological Museum, Sion (Switzerland) October 4th - 7th 2001. BAR 1284: 5-13.
ROJO, M.A.; NEGREDO, M.J. Y SANZ, A. (1996): “El túmulo de la Peña de la Abuela y el poblamiento neolítico de su entorno (Ambrona, Soria)”. RICUS (Geografía e Historia): 7-38.
ROVIRA LLORENS, S. (2000): “Estudio de laboratorio de material vitrificado procedente de La
Lámpara (Ambrona, Soria)”. Madrider Mitteilungen 41: 40-42.
—92—
[page-n-94]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
55
SIMOES, T. (1999): O sítio neolítico de São Pedro Canaferrim, Sintra. Contribuições para o estudo da
neolitização da península de Lisboa. Instituto Português de Arqueologia. Trabalhos de Arqueologia
12.
RUIZ-TABOADA, A. Y MONTERO RUIZ, I. (1999): “Ocupaciones neolíticas en Cerro Virtud: estratigrafía y dataciones”. En II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. València, 7-9 Abril, 1999.
Saguntum Extra 2: 207-211.
SOLER, J.A.; DUPRÉ, M.; FERRER, C.; GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P.; GRAU, E.; MÁÑEZ, S. Y ROCA DE
TOGORES, C. (1999): “Cova d’en Pardo, Planes, Alicante. Primeros resultados de una investigación
pluridisciplinar en un yacimiento prehistórico”. En Geoarqueologia i Quaternari litoral. Memorial
María Pilar Fumanal. Valencia. Departamento de Geografía. Universidad de Valencia: 269-281.
STIKA, H.P. (1999): “Erste archäeobotanische Ergebnisse der Ausgrabungen in Ambrona (Prov.
Soria)”. Madrider Mitteilungen 40: 61-65.
— (2005): “Early Neolithic agriculture in Ambrona, Provincia Soria, central Spain”.z Vegetation History and Archaeobotany 14 (3): 189-197.
STUIVER, M.; REIMER, P.J.; BARD, E.; BECK, J.W.; BURR, G.S.; HUGHEN, K.A.; KROMER, B.;
MCCORMAC, F.G.; V.D. PLICHT, J. Y SPURK, M. (1998): “INTCAL98 Radiocarbon Age
Calibration, 24,000-0 cal BP”. Radiocarbon 40 (3): 1041-1084.
TAVARES, C. Y SOARES, J. (1998): “Le Portugal”. En J. Guilaine (dir.). Atlas du Néolithique européen. Vol. 2B (L’Europe occidentale). Liège: ERAUL, 46: 997-1049
UTRILLA, P. (2002): “Epipaleolíticos y neolíticos del Valle del Ebro”. Saguntum Extra 5 (El paisaje
en el Neolítico Mediterráneo), Universitat de València: 45-87.
UTRILLA, P.; CAVA, A.; ALDAY, A.; BALDELLOU, V.; BARANDIARÁN, I.; MAZO, C. Y MONTES, L.
(1998): “Le passage du Mésolithique au Néolithique ancien dans le basin de l’Ebre (Espagne) d’après les datations C14”. Préhistoire Européenne 12: 171-194.
VICENT, J.M. (1997): “The Island Filter Model revised”. En A. Balmouth, A. Gilman y L.P. PradosTorreira (eds.): Encounters and transformations. The archaeology of Iberian in transition. Sheffiels
University Press.
ZAMORA CANELLADA, A. (1976): Excavaciones de la Cueva de la Vaquera, Torreiglesias, Segovia (E.
Bronce). Segovia: Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Segovia.
ZAPATA, L. (2002): Origen de la agricultura en el País Vasco y transformaciones en el paisaje: análisis de restos vegetales arqueológicos. Bilbao: Diputación Foral de Vizcaya. Kobie Anejo 4.
ZAPATA, L.; PEÑA-CHOCARRO, L.; PÉREZ-JORDÁ, G. Y STIKA, H.P. (2004): “Early Neolithic Agriculture in the Iberian Peninsula”. Journal of World Prehistory 18 (4): 283-325.
ZILHÃO, J. (1992): Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo. Lisboa: Instituto Português do Património
Arquitectónico e Arqueológico (Trabalhos de Arqueologia 6).
— (1993): “The spread of agro-pastoral economies across Mediterranean Europe: a view from the Far
West”, Journal of Mediterranean Archaeology 6: 5-63.
— (2000): “From the Mesolithic to the Neolithic in the Iberian Peninsula”. En T.D. Price (ed.):
Europe’s first farmers. Cambridge. CUP: 144-182.
—93—
[page-n-95]
56
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
— (2001): “Radiocarbon evidence for maritime pioneer colonization at the origins of farming in west
Mediterranean Europe”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America 98 (24): 14180-14185.
ZILHÃO, J. Y CARVALHO, A.F. (1996): “O Neolítico do maciço calcário estremenho. Crono-estratigrafia e povoamento”. I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Gavà-Bellaterra, 1995.
Rubricatum 1 (2): 659-671.
—94—
[page-n-96]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
57
Tabla 1.- Tabla realizada a partir de Juan-Cabanilles y Martí (2002), Zilhão (2001), Zapata et alii (2004) y últimos trabajos
presentados al III Congreso de Neolítico de Santander (Arias, Ontañón y García-Moncó, 2005).
FECHAS DE C14 SOBRE MUESTRAS DE VIDA CORTA EN CONTEXTOS
DEL NEOLÍTICO ANTIGUO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Yacimiento
Contexto
Muestra
Laboratorio
Años BP
Cal BC 2 σ
Bibliografía
Mendandia
Nivel III-sup.
Fauna
GrN-19658
7210±80
6230-5890
Alday, 2005
Mendandia
Nivel III-sup.
Fauna
GrN-22742
7180±45
6170-5920
Alday, 2005
Lámpara
Hoyo 9
Fauna
KIA 21350
6871±33
5837-5665
Inédita
(Fragmento de
macroungulado
quemado)
Mas d’Is
Casa2-80205
cereal
Beta-166727
6600±50
5630-5470
Bernabeu et alii, 2003
Mas d’Is
Casa1-80219
cereal
Beta-166092
6600±50
5630-5470
Bernabeu et alii, 2003
Cabranosa
conchas
Sac-1321
6550±60
5579-5325
Zilhão, 2000
Padrão
conchas
ICEN-873
6540±65
5577-5318
Zilhão, 2000
Nivel II
fauna
GrN-22741
6540±70
5630-5360
Alday, 2005
Falguera
EU2051b
cereal
Beta-142289
6510±70
5616-5321
Bernabeu et alii, 2001
Mendandia
Nivel I
fauna
GrN-22740
6440±40
5480-5320
Alday, 2005
Almonda
Cisterna 1
Fauna (canino ciervo)
OxA-9287
6445±45
5477-5321
Zilhão,2001
Almonda
Cisterna 1
Adorno hueso
OxA-9288
6445±45
5477-5321
Zilhão, 2001
Mendandia
La Vaquera
bellota
GrA-9226
6440±50
5480-5320
Estremera, 2003
Padrão
conchas
ICEN-645
6420±60
5442-5255
Zilhão, 2000
Fauna
KIA 21347
6407±34
5470-5318
Inédita
Blasco et alii, 2005
Lámpara
Hoyo 18
(costilla de
macroungulado)
Can Sadurní
cereal
UBAR-760
6405±55
5480-5300
Retamar
conchas
Beta-90122
6400±85
5530-5200
Lazarich et alii, 1997
Fauna
KIA 21358
6365±36
5469-5262
Inédita
KIA 21356
6355±30
5466-5261
Inédita
Revilla
Estructura 14
(Fragmento de diáfisis
SI de mesomamífero)
Revilla
Estructura 4
Fauna doméstica
(Fragmento de diáfisis
de tibia de ovicáprido)
Cendres
VII
cereal
Beta-142228
6340±70
5474-5081
Bernabeu et alii, 2001
Caldeirão
NA2
fauna
OxA-1035
6330±80
5480-5079
Zilhão, 1992
Revilla
Estructura 9
cereal
UtC-13347
6313±48
5470-5080
Stika, 2005
Or
J4/c17a
cereal
OxA-10192
6310±70
5469-5067
Zilhão, 2001
Revilla
Estructura 4
Fauna
KIA 21351
6289±31
5338-5145
Inédita
(diáfisis de radio de
mesomamífero)
Cendres
VIIa
fauna
Beta-107405
6280±80
5330-5055
Bernabeu et alii, 1999
Lámpara
Hoyo 9
Fauna
KIA 21352
6280±33
5320-5082
Inédita
(Fragmento craneal
de mesoungulado)
Lámpara
Hoyo 1
cereal
UtC-13346
6280±50
5370-5060
Stika, 2005
Or
J4/c14
cereal
OxA-10191
6275±70
5459-5048
Zilhão, 2001
—95—
[page-n-97]
58
Revilla
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Estructura 14
Fauna
KIA 21357
6271±31
5317-5082
Inédita
(Fragmento de diáfisis
de metápodo de
mesomamífero)
Or
H3/c7
cereal
H-1754/1208
6265±75
5380-5000
Martí, 1978
Revilla
Estructura 2
cereal
UtC-13269
6250±50
5320-5060
Stika, 2005
Revilla
Estructura 12
cereal
UtC-13295
6250±50
5320-5060
Stika, 2005
Revilla
Estructura 4
Fauna
KIA 21359
6245±34
5302-5074
Inédita
Revilla
Estructura 16
cereal
UtC-13294
6240±50
5320-5050
Stika, 2005
Revilla
Estructura 13
Fauna
KIA 21355
6230±30
5298-5070
Inédita
(Mandíbula de Sus sp.)
(Fragmento apendicular
de mesomamífero)
Caldeirão
NA2
fauna
OxA-1034
6230±80
5340-4940
Zilhão, 1992
Revilla
Estructura 2
cereal
UtC-13350
6210±60
5310-4990
Stika, 2005
Revilla
Estructura 2
Fauna
KIA 21346
6202±31
5280-5056
Inédita
(fragmento distal de
fémur de macromamífero)
Los Cascajos
hueso humano
Ua-16024
6185±75
5310-4840
García y Sesma, 2001
Estructura 13
Fauna doméstica
(diáfisis de fémur de
ovicáprido)
KIA 21354
6177±31
5259-5002
Inédita
conchas
Wk-6851
6160±60
5300-4930
Bicho et alii, 2000
Revilla
Estructura 12
Fauna
KIA 21349
6158±31
5256-4992
Inédita
Revilla
Estructura 12
Fauna doméstica
KIA 21353
6156±33
5256-4961
Inédita
Revilla
Alcantarilla
(Escápula de ovicáprido)
Murciélagos
IV
cereal
GrN-6169
6150±45
5221-4941
Muñoz, 1972
Lámpara
Hoyo 1
hueso humano
KIA 6790
6144±46
5243-4924
Inédita
Caldeirão
NA2
hueso humano
OxA-1033
6130±90
5296-4843
Zilhão, 1992
Lámpara
Hoyo 11
Fauna
KIA 21348
6125±33
5209-4861
Inédita
UtC-13348
6120±60
5260-4850
Stika, 2005
(gran cuneiforme S
posiblemente de uro)
Revilla
Estructura 4
cereal
conchas
Wk-6672
6120±70
5260-4840
Bicho et alii, 2000
C
fauna
ICEN-805
6100±70
5230-4847
Zilhão, 2000
esparto
CSIC-1133
6086±45
5080-4840
Cacho et alii, 1996
Alcantarilha
Na. Sra. Lapas
Murciélagos Alb.
La Vaquera
bellota
GrA-8241
6080±70
5150-4790
Estremera, 2003
Draga
E3 hogar
cereal
Hd-15451
6060±40
5052-4906
Bosch et alii, 1999
Lámpara
Hoyo 1
huesos humanos
KIA 6789
6055±34
5208-4825
Inédita
Arenaza
IC2
fauna
OxA-7157
6040±75
5210-4730
Arias y Altuna, 1999
Cerro Virtud
II
hueso humano
OxA-6714
6030±55
5210-4790
Ruiz y Montero, 1999
Murciélagos
IV
cereal
GrN-6639
6025±45
5051-4800
Muñoz, 1972
Draga
E56 hogar
cereal
UBAR-313
6010±70
5060-4730
Bosch et alii, 1999
Casa Moura
1a
hueso humano
TO-953
5900±60
5045-4729
Zilhão y Carvalho, 1996
Gitanos
A3
fauna
AA-29113
5945±55
4950-4700
Arias et alii, 1999
esparto
CSIC-1134
5900±38
4860-4680
Cacho et alii, 1996
Murciélagos Alb.
—96—
[page-n-98]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
Caldeirão
NA1
59
fauna
OxA-1036
5870±80
4941-4540
esparto
Murciélagos Alb.
CSIC-1132
5861±48
4850-4590
Zilhão, 1992
Cacho et alii, 1996
Cerro Virtud
II
hueso humano
OxA-6580
5840±80
4940-4460
Ruiz y Montero, 1999
Caldeirão
NA1
hueso humano
TO-350
5810±70
4895-4510
Zilhão, 1992
Cerro Virtud
II
hueso humano
OxA-6713
5765±55
4780-4460
Ruiz y Montero, 1999
Arenaza
IC2
fauna
OxA-7156
5755±65
4770-4460
Arias y Altuna, 1999
Vaquera
inferior
fauna
CSIC-148
5650±80
4703-4342
Zamora, 1976
Mas d´Is
Foso4-100405
cereal
Beta-171908
5590±40
4500-4340
Bernabeu et alii, 2003
Mas d´Is
Foso5-99014
cereal
Beta-171907
5550±40
4460-4330
Bernabeu et alii, 2003
El Mirón
303.3
cereal
GX-30910
5550±40
4460-4330
Peña et alii, 2005
esparto
CISC-246
5400±80
4370-4030
Cacho et alii, 1996
Murciélagos
Kobaederra
IV
Marizulo
1 superior
cereal
AA-29110
5375±90
4360-3990
Arias et alii, 1999
cereal
Pico Ramos
Beta-181689
5370±40
4330-4040
Zapata, en preparación
fauna
GrN-5992
5285±65
4320-3970
Arias et alii, 2000
hueso humano
Pasteral
UBAR-101
5270±70
4260-3960
Mestres y Martín, 199
Tabla 2.- Tabla realizada a partir de Juan-Cabanilles y Martí (2002), Zilhão (2001), Zapata et alii (2004) y últimos trabajos
presentados al III Congreso de Neolítico de Santander (Arias, Ontañón y García-Moncó, 2005).
FECHAS DE C14 SOBRE MUESTRAS DE CARBÓN EN CONTEXTOS
DEL NEOLÍTICO ANTIGUO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Yacimiento
Contexto
Muestra
Laboratorio
Años BP
Cal BC 2 σ
Bibliografía
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13941
7165±37
6158-5924
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16576
7136±33
6076-5915
Inédita
Lámpara
Hoyo 16
carbón
KIA 16573
7108±34
6053-5890
Inédita
Lámpara
Hoyo 18
carbón
(madera pino)
KIA 16581
7075±44
6017-5840
Inédita
Revilla
Estructura 8
carbón
KIA 13944
7014±37
5988-5791
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
KIA 16568
7000±32
5983-5786
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16580
6989±48
5983-5741
Inédita
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13935
6983±45
5984-5730
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
KIA 16578
6975±32
5973-5745
Inédita
Lámpara
Hoyo 18
carbón
(madera pino)
KIA 16570
6956±39
5969-5728
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16569
6920±50
5969-5710
Inédita
Lámpara
Hoyo 18
carbón
(madera pino)
KIA 16577
6915±33
5841-5720
Inédita
Lámpara
Hoyo 13
carbón
KIA 16566
6835±34
5784-5640
Inédita
Revilla
Estructura 14
carbón
KIA 13947
6809±37
5739-5635
Inédita
Pena Água
Eb (base)
carbón
Wk-9214
6775±60
5766-5561
Zilhão, 2001
Revilla
Estructura 2
carbón
KIA 13934
6772±47
5733-5563
Inédita
—97—
[page-n-99]
60
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Chaves
Ib
carbón
GrN-12685
6770±70
5800-5530
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13939
6755±57
5733-5559
Utrilla et alii, 1998
Inédita
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16575
6744±33
5719-5564
Inédita
Cendres
VII
carbón
Beta-75220
6730±80
5710-5460
Bernabeu et alii, 1999
Lámpara
Hoyo 13
carbón
(madera pino)
KIA 16574
6729±45
5723-5558
Inédita
Revilla
Estructura 14
carbón
KIA 13946
6691±48
5710-5495
Inédita
Chaves
Ib
carbón
GrN-12683
6650±80
5720-5470
Utrilla et alii, 1998
Lámpara
Hoyo 9
carbón
(madera pino)
KIA 16579
6610±32
5618-5482
Inédita
Lámpara
Hoyo 13
carbón
(madera pino)
KIA 16571
6608±35
5618-5481
Inédita
Mas d’Is
Casa 3
carbón
(Quercus
perennifolio)
Beta-166728
6400±40
5470-5310
Bernabeu et alii, 2003
Mas d’Is
Foso 5, relleno inf.
carbón
(Quercus
ilex-coccifera)
Beta-171906
6400±40
5470-5310
Bernabeu et alii, 2003
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13940
6568±37
5614-5474
Inédita
Font Ros
SN
carbones
AA-16498
6561±56
5580-5330
Bordas et alii, 1996
Chaves
Ib
carbón
GrN-13604
6490±40
5530-5360
Utrilla et alii, 1998
Revilla
Estructura 2
carbón
KIA 13933
6468±40
5482-5324
Inédita
Chaves
Ib
carbón
CSIC-378
6460±70
5540-5300
Utrilla et alii, 1998
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13938
6449±42
5480-5320
Inédita
Revilla
Estructura 5
carbón
KIA 13948
6449±37
5479-5322
Inédita
Revilla
Estructura 8
carbón
KIA 13945
6446±39
5479-5320
Inédita
carbón
Ly-5218
6420±60
5480-5310
Jordá Pardo et alii, 1990
Nerja
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13942
6415±36
5475-5316
Inédita
Cendres
H18
carbón
Beta-75219
6420±80
5460-5230
Bernabeu et alii, 1999
Draga
E106-poste
madera
UBAR-314
6410±70
5440-5250
Bosch et alii, 1999
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13937
6405±36
5474-5304
Inédita
Lámpara
Hoyo 1
carbón
KIA 4780
6390±60
5439-5218
Inédita
Revilla
Estructura 2
carbón
KIA 13932
6385±35
5470-5301
Inédita
Font Ros
E36
carbones
AA-16502
6370±57
5440-5220
Bordas et alii, 1996
Revilla
Estructura 4
carbón
KIA 13936
6335±46
5465-5153
Inédita
Correio-Mor
V
carbón
ICEN-1099
6330±60
5422-5090
Bicho et alii, 2000
Chaves
Ib
carbón
GrN-13605
6330±70
5480-5070
Utrilla et alii, 1998
Chaves
Ia
Font Ros
GrN-13602
6330±90
5480-5060
Utrilla et alii, 1998
GrA-21360
6310±60
5390-5200
Montes, 2005
carbones
AA-16501
6307±68
5430-5060
Bordas et alii, 1996
carbón
E33
Murciélagos
carbón
carbón
Huerto Raso
GrN-6926
6295±45
5370-5080
Hop and Muñoz, 1974;
López García, 1980;
Peña-Chocarro, 1999
Draga
Sector B
madera
Beta-137197
6290±70
5380-5060
Bosch et alii, 2000
Draga
Sector B
madera
Beta-137198
6270±70
5365-5045
Bosch et alii, 2000
—98—
[page-n-100]
LA NEOLITIZACIÓN DE LA MESETA NORTE A LA LUZ DEL C-14
61
Cendres
H17
carbón
Beta-75218
6260±80
5330-4980
Bernabeu et alii, 1999
Murciélagos
V
madera carboni.
GrN-6638
6250±35
5264-5075
Muñoz, 1972
Font Ros
E15
carbones
AA-16499
6243±56
5920-5020
Bordas et alii, 1996
Chaves
Ia
carbón
CSIC-379
6230±70
5340-4960
Utrilla et alii, 1998
Plansallosa
I
carbón
Beta-74311
6180±60
5250-4940
Bosch et alii, 1998
Vidre
II hogar
carbón
Beta-58934
6180±90
5320-4900
Utrilla et alii, 1998
Parco
IV?
carbones
CSIC-281
6170±70
5300-4930
Utrilla et alii, 1998
Mas d’Is
Foso 4, relleno inf.
carbón
(Quercus
ilex-coccifera)
Beta-162093
6160±40
5240-4960
Bernabeu et alii, 2003
Cendres
H15a
carbón
Beta-75217
6150±80
5260-4900
Bernabeu et alii, 1999
Plansallosa
I
carbón
Beta-74313
6130±60
5230-4910
Bosch et alii, 1998
Chaves
Ia
carbón
CSIC-381
6120±70
5160-4840
Utrilla et alii, 1998
Parco
EE1
carbón
GrN-20058
6120±90
5300-4800
Utrilla et alii, 1998
Barruecos
Hogar
carbón
Beta-171124
6080±40
5068-4900
Cerrillo et alii, 2005
S.P. Canaferrim
UE 4
carbón
ICEN-1152
6070±60
5200-4830
Simões, 1999
Barruecos
Silo 1
carbón
Beta-159899
6060±50
5068-4832
Cerrillo et alii, 2005
En Pardo
VIII
carbón
Beta-89286
6060±50
5070-4800
Soler et alii, 1999
Lavra
3
carbón
ICEN-76
6060±60
5198-4805
Carvalho, 1999
Font Ros
E21
carbones
AA-16500
6058±79
5210-4790
Bordas et alii, 1996
S.P. Canaferrim
UE 4
carbón
ICEN-1151
6020±60
5060-4780
Simões, 1999
Cendres
H15
carbón
Beta-75216
6010±80
5070-4730
Bernabeu et alii, 1999
Cendres
Va
carbón
UBAR-172
5990±80
5070-4720
Bernabeu et alii, 1999
Puyascada
II
carbón
CSIC-384
5930±60
4950-4670
Utrilla et alii, 1998
Cendres
H14
carbón
Beta-75215
5930±80
4960-4600
Bernabeu et alii, 1999
Cerro Virtud
II
madera carboni.
Beta-90885
5920±70
4940-4620
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Cerro Virtud
II
carbones
OxA-6715
5895±55
4940-4590
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Plansallosa
II
carbón
OxA-2592
5890±80
5000-4545
Bosch et alii, 1998
Cerro Virtud
II
carbón
?
5880±49
4900-4620
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Plansallosa
II
carbón
Beta-74312
5870±60
4900-4580
Bosch et alii, 1998
Canes
7
carbón
AA-5788
5865±70
4900-4550
Arias et alii, 2000
Buraco Pala
IV base
carbón
GrN-19104
5860±30
4798-4627
Carvalho, 1999
Cerro Virtud
II
carbón
Beta-101425
5860±70
4905-4540
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Lavra
3
carbón
UGRA-267
5830±90
4908-4466
Carvalho, 1999
Abauntz
2r
carbón
GrN-21010
5820±40
4780-4540
Utrilla et alii, 1998
La Vaquera
Fase II
carbón
GrN-22929
5800±30
4770-4550
Estremera, 2003; López
García et alii, 2003
Cendres
Vc
carbón
Beta-75214
5790±80
4790-4480
Bernabeu et alii, 1999
Mirón
303.3
carbón
GX-25856
5790±90
4810-4450
González y Straus, 2000
Padró II
ext. cámara
carbón
UBAR-114
5770±80
4800-4450
Mestres y Martín, 1996
Fraga Aia
hogar 2
carbón
Gif-7891
5750±70
4780-4457
Carvalho, 1999
—99—
[page-n-101]
62
M. A. ROJO-GUERRA, M. KUNST, R. GARRIDO-PENA e I. GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN
Plansallosa
II
carbón
Beta-87965
5720±70
4725-4425
Bosch et alii, 1998
Mirón
10
carbón
GX-23413
5690±50
4690-4360
González y Straus, 2000
Fraga Aia
hogar 2
carbón
Gif-8079
5690±70
4716-4960
Carvalho, 1999
Buraca Grande
5/6
carbón
Gif-9497
5670±70
4690-4350
Aubry et alii, 1997
Cerro Virtud
II
madera carboni.
Beta-90884
5660±80
4700-4350
Ruiz-Taboada y
Montero, 1999
Revilla
Estructura 8
carbón
KIA 13943
5642±96
4712-4262
Inédita
Santa Maira
I
carbón
Beta-75224
5640±60
4620-4340
Badal, 1999
Cendres
Va
carbón
Beta-75213
5640±80
4590-4350
Bernabeu et alii, 1999
Puyascada
II
carbón
CSIC-382
5580±70
4560-4320
Utrilla et alii, 1998
Guineu
II
carbón
Gif-99112
5580±70
4560-4320
Allué, 2005
carbón
GrN-19596
5580±80
4570-4620
Arias, 1995
Arenillas
Mirón
10
carbón
GX-23414
5570±50
4500-4330
González y Straus, 2000
Mirón
303.1
carbón
GX-25855
5520±70
4500-4220
González y Straus, 2000
Mirón
303
carbón
GX-25854
5500±90
4540-4040
González y Straus, 2000
Guineu
II
carbón
Gif/LSM-11037
5480±60
4460-4220
Allué, 2005
Guineu
II
carbón
GifA-99112
5480±80
4500-4210
Allué, 2005
Font Molinot
CIII
carbón
MC-1111
5450±90
4460-4040
Mestres y Martín, 1996
Toll
c5c fosa
carbón
MC-2137
5440±80
4460-4040
Martín, 1993
Toll
c3c
carbón
MC-2138
5440±80
4460-4040
Marín, 1993
Font Roure
E10
carbón
A-462
5960±90
4350-3980
Mestres y Martín, 1996
Toro
Guineu
carbón
No disponible
5380±45
4330-4050
Buxó, 1993 y 1997
II
carbón
GifA-99112
5330±70
4330-3980
Allué, 2005
madera
UBAR-63
5330±90
4340-3970
Martín, 1993
9
carbón
GX-24461
5280±4?
4230-3980
González y Straus, 2000
Lladres
Mirón
Grioteres
7
carbón
UGRA-274
5280±90
4340-3940
Mestres y Martín, 1996
Hort Grimau
E17
carbón
A-465
5270±65
4250-3960
Mestres y Martín, 1996
Sierra Plana
túm. 24
túmulo
carbón
OxA-6914
5230±50
4220-3960
Arias et alii, 1999
Toll
c3
carbón
MC-2139
5210±90
4250-3750
Martín, 1993
Velilla
superior
cenizas
GrN-17167
5200±55
4218-3822
Delibes y Zapatero, 1996
carbón
Ua-12662
5180±70
4220-3800
Zapata, 2002
carbones
GrN-12117
5160±80
4170-3760
Utrilla et alii, 1998
Lumentxa
Moro Olvena
inferior c5
—100—
[page-n-102]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO*
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO:
APORTACIONES DESDE EL ANÁLISIS
DE LOS PROYECTILES DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DEL
RIU DE LES COVES (ALT MAESTRAT, CASTELLÓ)
RESUMEN: En el presente trabajo se aborda el estudio de las flechas en el Arte Levantino a
partir de su contrastación con los proyectiles en piedra tallada recuperados en los yacimientos mesolíticos y neolíticos más próximos a los abrigos pintados del núcleo de la Valltorta-Gasulla. El análisis de las diferentes modalidades de representación y las distintas propuestas de enmangue inferidas a partir de los proyectiles arqueológicos permiten acotar los paralelos arqueológicos posibles.
En este sentido cobra especial relevancia el geometrismo asociado a las fases evolucionadas del
Neolítico. Aparte de la dimensión cronológica, las diferencias advertidas a nivel mediterráneo en la
conformación de los proyectiles y en su representación gráfica se inscriben en los procesos de regionalización de esta manifestación.
PALABRAS CLAVE: Neolítico, Arte Rupestre Levantino, microlitos geométricos, puntas de flecha.
ABSTRACT: The arrow-heads in the Levantin Rock Art: apports from the projectil
analysis from the archaeological record of the Riu de les Coves (Alt Maestrat, Castelló). In this
paper we study the arrow-heads of Levantin Rock in contrast camparation with the lithic projectiles founded in the Mesolithic and Neolithic sites of Valltorta-Gasulla prehistoric art core. The analysis of the differents ways of representation and the patterns of use, inferred after the use-wear study
of archaeological projectiles, shows the importance of the armament associated to the late Neolithic
phases. The differences in the Mediterranean context about the projectil techonology and their
representation in the rock art, suggest the existence of regionalisation process.
KEY WORDS: Neolithic, Levantin Rock Art, microlits, arrow-heads.
*
Dept. of Athropology University of California at Santa Barbara. Becario postdoctoral de excelencia de la Conselleria
d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana. cyberjavifer@mixmail.com
—101—
[page-n-103]
2
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
INTRODUCCIÓN
El análisis del armamento en el Arte Levantino ha constituido uno de los temas centrales en los estudios paleo-etnográficos y en las interpretaciones de orden cronológico
de esta manifestación gráfica. Las flechas, en concreto, suscitaron ya en los inicios de la
investigación la atención de Obermaier y Wernert que sugirieron el paralelismo entre las
puntas de ángulo de Minateda y las azagayas del Magdaleniense franco-cantábrico
(Obermaier y Wernert, 1919).
Fue sin embargo Francisco Jordá, principal precursor del análisis de la cultura material en el Arte Levantino, quien sistematizó las principales modalidades de representación
de las puntas de flecha proponiendo, además, diferentes paralelos con los proyectiles procedentes del registro arqueológico (Jordá, 1974). Así, este autor propuso cuatro tipos
principales de flechas —el apéndice de ástil simple, la punta lanceolada, la punta de aletas y pedúnculo y por último, la punta de diente de arpón o anzuelo— para las que planteó una cronología relativa entre el Neolítico Final y el Bronce Final.
Con posterioridad, Galiana (1985 y 1986) volvía a insistir en estas cuatro grandes
modalidades, ampliando el conjunto de posibles paralelos muebles e intentado fijar sus
márgenes cronológicos a partir de los datos crono-estratigráficos. Esta autora, siguiendo
los ejemplos y propuestas de enmangue recogidos en su momento, por Rozoy (1978),
consideraba forzados los posibles paralelos entre las puntas de ángulo y las flechas encabezadas por microlitos geométricos. La línea seguida por estos investigadores supuso un
salto cualitativo al acotar las analogías con elementos de la cultura material del registro
peninsular. Sin embargo, estos trabajos cuentan con algunos problemas derivados del
enfoque con el que fueron planteados en su momento, que a la luz de los datos actuales
requieren de una revisión. Entre ellos, y en primer lugar, el estudio del armamento fue
acometido desde una escala espacio-temporal amplia, que en función de lo que hoy conocemos de la secuencia artística, rebasa ampliamente los límites cronológicos del Arte
Levantino. El segundo problema, no menos importante, reside en el material empleado
en el análisis del registro gráfico que, compuesto mayoritariamente por copias de calcos
antiguos, se halla sujeto a la pérdida de información derivada de la interpretación de la
reproducción, no del original. El tercer problema se halla relacionado con el escaso protagonismo otorgado a las armaduras geométricas —cuyos paralelos posibles se limitan a
contextos mesolíticos—, aspecto que choca de forma diametral con la realidad de un registro peninsular especialmente rico en microlitos geométricos, y que de forma tajante,
ofrece una intensa utilización a lo largo de toda la secuencia neolítica, desde sus fases
más tempranas hasta las más evolucionadas, y en diferentes ámbitos desde el puramente
utilitario hasta el simbólico como se deriva de su presencia en contextos funerarios.
Es precisamente este punto, el relacionado con las armaduras geométricas, el que
pretendemos reivindicar en el presente trabajo, al entender que en la actualidad convergen dos circunstancias que permiten avanzar en la problemática del armamento desde una
—102—
[page-n-104]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
3
base documental renovada: en primer lugar, un mejor conocimiento de la evolución
tecno-tipológica de los equipamientos líticos a lo largo del Holoceno, fruto del establecimiento de secuencias de validez regional y de la publicación de numerosas series pertenecientes a diferentes tipos de contextos tanto habitacionales como sepulcrales; y en
segundo término, y no por ello menos importante para el problema de estudio que aquí
se aborda, por el importante desarrollo alcanzado durante los últimos 20 años por los análisis funcionales en general y los que hacen referencia al armamento en particular en diferentes contextos neolíticos y mesolíticos de Europa Occidental (Albarello, 1986 y 1988;
Gassin, 1991 y 1996; Philibert, 1991; Gibaja, 2003).
En el presente artículo se abordará la problemática del armamento en el Arte
Levantino, partiendo del estudio de los proyectiles de sílex recuperados en distintos yacimientos del núcleo de la Valltorta, estableciendo diferentes propuestas de enmangue tras
su análisis traceológico (apartado I). A partir de aquí, retomaremos las diferentes modalidades de representación de las flechas en el Arte Levantino, estableciendo una nueva
propuesta de clasificación (apartado II). En este sentido, en el intento de objetivar lo
máximo posible la información gráfica empleada, se ha estimado conveniente trabajar
con material fotográfico que procede íntegramente del Archivo Gil-Carles y del Archivo
fotográfico del Instituto de Arte Rupestre, ubicados ambos en el Centro de
Documentación del Museu de la Valltorta. Un primer ensayo de contrastación entre las
representaciones de las flechas y los paralelos proporcionados por el registro arqueológico es expuesto en el apartado III, donde se desechan algunos paralelos en función de la
secuencia artística. Por último, en el apartado IV, se discuten las expectativas y los límites abiertos por este tipo de aproximación en los estudios de Arte Levantino, incidiendo
en la problemática cronológica y en los procesos de regionalización.
I. LAS PUNTAS DE FLECHA EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE
LA VALLTORTA
I.1. Características de la muestra y contextualización a escala local
Los trabajos arqueológicos desarrollados por el Instituto de Arte Rupestre y el
Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valencia durante los últimos seis años
en el Parque Cultural Valltorta-Gasulla, han permitido un avance sustantivo en el conocimiento del poblamiento prehistórico de esta zona, mostrando una secuencia que se
remonta al Epipaleolítico Microlaminar y alcanza la Edad del Bronce (Fernández et al.,
2002; García Robles, 2003; Fernández, 2005). La mayor parte de los yacimientos documentados —tras varias campañas de prospección y revisión de referencias arqueológicas— son registros líticos de superficie, casi todos ellos localizados en el tramo superior del Riu de les Coves (fig. 1). El análisis de su distribución espacial permite apreciar
—103—
[page-n-105]
4
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 1.- Mapa de localización de los yacimientos de procedencia del material estudiado (puntos negros) y de los principales
conjuntos de Arte Levantino (puntos blancos): 1.- Abric Centelles; 2.- Abric del Mas de Martí; 3.- Mas de Martí;
4.- Abric del Cingle de l’Ermità; 5.- Coves del Civil; 6.- Cova dels Cavalls; 7.- Mas d’en Josep; 8.- Cova Gran del Puntal;
9.- Coves de la Saltadora; 10.- Planell del Puntal; 11.- Rueda; 12.- Mas del Viudo; 13.- Mas de Sanç.
—104—
[page-n-106]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
5
dos grandes concentraciones: la primera, se localiza en una amplia franja situada entre el
piedemonte septentrional de la Serra d’en Galceran y los márgenes meridionales de la
antigua zona lagunar del Pla d’Albocàsser. La estrategia locacional que ofrecen estos
yacimientos se halla estrechamente asociada al aprovechamiento de los suelos cuaternarios de mayor capacidad de uso agrícola de la zona, y a la presencia de recursos hídricos
permanentes. La fuerte entidad de las colecciones de los principales registros de superficie como Rueda, Mas de Sanç o Mas del Gat, así como la estrecha proximidad de otras
estaciones algo más discretas, indica una fuerte reiteración ocupacional de este espacio,
que hemos interpretado como fruto de la existencia de asentamientos estables, con una
mayor orientación agropecuaria. El inicio de las ocupaciones neolíticas al aire libre en
este espacio se remonta al Neolítico Antiguo Epicardial, como lo ponen de manifiesto el
hallazgo de segmentos y trapecios simétricos con doble bisel en las colecciones de superficie de Rueda y Mas de Sanç. Este último yacimiento, Mas de Sanç, ha proporcionado
dos triángulos de espina central de tipo Cocina que, por el momento, constituyen las únicas evidencias mesolíticas de ocupaciones al aire libre localizadas en toda la cuenca alta
del Riu de les Coves. Sin embargo, la mayor densidad de hallazgos corresponde a fases
posteriores de la secuencia (Neolítico Medio-Eneolítico).
La segunda gran concentración de registros de superficie se localiza a una distancia
de unos 6 km de la primera, en los márgenes del Barranc de la Valltorta, en el tramo en
que éste recibe al Barranc de Matamoros. Las características geográficas de esta zona
difieren ostensiblemente de las vistas en la agrupación anterior. La topografía se caracteriza por relieves tabulares, con un predominio general de materiales calcáreos, que quedan interrumpidos por la propia red hidrográfica que en este tramo discurre muy encajada. La capacidad de uso de los suelos es muy limitada debido a la alta pedregosidad del
terreno, las pendientes y la escasa entidad de los horizontes edáficos. Algunos de estos
yacimientos son conocidos desde el mismo descubrimiento de las pinturas rupestres de la
Valltorta (Duran y Pallarés, 1915-20), si bien fueron estudiadas de forma detenida en un
trabajo posterior (de Val, 1977). Estos registros fueron interpretados como “zonas de
taller” o como los restos de asentamientos temporales relacionados con la caza o la ganadería (Ibídem). Otras interpretaciones sugieren su vinculación con comunidades aisladas,
con una orientación económica basada en la caza como principal modo de subsistencia y
una cultura material caracterizada por la escasa entidad de la cerámica, con una industria
lítica anclada en ancestrales tradiciones técnicas epipaleolíticas (Gusi, 1983 y 2001).
Las últimas propuestas interpretativas sobre estos yacimientos, realizadas tras la sistematización del registro arqueológico de la zona y su contrastación con el contexto
regional, tienden a valorar su complementariedad funcional respecto a la concentración
de yacimientos de la Llacuna d’Albocàsser; y a explorar las relaciones respecto a la agrupación nuclear de abrigos de Arte Levantino localizada en el Barranc de la Valltora. En
este sentido, se ha propuesto recientemente que esta asociación espacial podría reflejar la
existencia de un gran centro de agregación social cuyo funcionamiento vertebraría las
—105—
[page-n-107]
6
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
relaciones intergrupales entre comunidades de organización segmentaria, a lo largo de la
secuencia neolítica, en el marco geográfico circunscrito a las tierras septentrionales del
País Valenciano, el Bajo Aragón y Catalunya meridional (Fernández, 2005).
La información arqueológica, en especial en lo que a las industrias líticas se refiere, se completa con otros yacimientos recientemente excavados por el Instituto de Arte
Rupestre del Organismo Público Valenciano de Investigación que han proporcionado las
primeras referencias estratigráficas: la Cova de les Tàbegues, cuyo nivel de ocupación
más antiguo (nivel b) ha sido datado en el 4530±40 BP (3360-3090 Cal BC1); y el Abric
del Mas de Martí, con una secuencia comprendida entre el Mesolítico Reciente y el
Neolítico Final. De este último yacimiento nos interesa destacar los datos industriales
referidos al nivel más antiguo (nivel 3) que puede fecharse por su registro material en el
Mesolítico Reciente o entre las fases A y B del Epipaleolítico Geométrico de Facies
Cocina (Fernández et al., 2005).
En conjunto, estos yacimientos proporcionan unas industrias líticas cuyo rasgo más
característico es la documentación del proceso de producción de armaduras geométricas
y puntas de flecha, las cuales han sido estudiadas con mayor profundidad en otros trabajos (Fernández, 2005 y e.p.), por lo que nos limitaremos a sintetizar sus principales características. Éstas sugieren la existencia de tres grandes cambios tecno-tipológicos a lo
largo de la secuencia neolítica: el primero de ellos, se produce con la irrupción de un conjunto de armaduras geométricas de ergología específicamente neolítica —con trapecios y
segmentos de doble bisel— cuyos paralelos más próximos los encontramos en los niveles neolíticos de Cova Fosca (Casabó, 1991).
La segunda gran transformación podría ser situada en los momentos finales del V milenio Cal BC y su desarrollo sería equiparable al Neolítico Medio (c. 4200-3500 Cal BC). La
presencia de trapecios simétricos alargados, conformados con retoque abrupto, y que conservan restos de los ápices triédricos que denotan el empleo de la técnica de microburil,
sugieren un estrecho paralelismo con el geometrismo documentado durante esta fase en
diversos grupos dolménicos peninsulares. El análisis tipométrico de estas armaduras y de los
microburiles localizados en estas estaciones indica de forma clara su asociación con soportes laminares tipométricamente diferenciados de aquellos documentados en las series mesolíticas. Nos hallamos, pues, ante una reintroducción particular de este procedimiento técnico
de fracturación, documentado igualmente en otras series peninsulares, cuyo empleo había
caído prácticamente en desuso en las primeras fases del neolítico tal como se aprecia en los
principales registros multiestratificados del Bajo Aragón (Barandiarán y Cava, 2000).
Por último, un tercer gran cambio industrial se produce desde mediados del IV milenio Cal BC, cuya vigencia se extiende hasta los inicios de la Edad del Bronce. Éste se
1
La muestra datada, ref. Beta-187433, corresponde a un carbón de Olea s.p. determinado por la Dra. Ernestina Bada; la fecha calibrada es la suministrada por el laboratorio Beta Analytic empleando la curva de calibración INCAL 98 14c. Los márgenes de calibración corresponden a 2 sigma (95% de probablilidad).
—106—
[page-n-108]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Armaduras geométricas
Yacimientos
7
Puntas de flecha
Total
Nº con huellas
%
Nº con huellas
%
proyectiles
Rueda
Mas de Sanç
Abric Mas de Martí
Mas de Martí
Planell del Puntal
Mas del Viudo
10
3
1
1
1
63
19
6
6
6
16
2
0
0
0
1
84
11
5
26
5
1
1
1
1
Total
16
19
100
35
100
Cuadro 1.- Relación general del material estudiado (con fracturas de impacto) por yacimientos.
caracteriza por la producción generalizada de puntas foliáceas cuya morfología observa
diferencias cronológicas acordes con la evolución de este elemento en la fachada mediterránea, con la masiva generalización de las puntas de pedúnculo y aletas desarrolladas
a partir del 2500 Cal BC. El geometrismo asociado a los foliáceos se caracteriza por trapecios rectángulos conformados en el lado superior mediante retoque abrupto y en el
inferior por retoques bifaciales o mediante retoque plano directo e invasor desde una fractura por flexión. Algunos ejemplares de trapecios simétricos o asimétricos con retoque
abrupto con la base pequeña retocada, cuya morfología se aproxima a los segmentos,
deben corresponder igualmente a esta fase.
El número total de proyectiles que presentan macrofracturas de impacto asciende a
36 que se reparten en un total de 6 yacimientos (cuadro 1). Para cada yacimiento se ha
indicado el porcentaje que suponen respecto a la población total de armaduras geométricas y puntas de flecha respectivamente. Con ello no se pretende establecer una tasa de
utilización, ya que la mayor parte del registro procede de estaciones de superficie con
más de una fase de utilización, sino reflejar la incidencia de estas piezas respecto a la
población total representada. Como se puede apreciar, estamos ante colecciones relativamente discretas tanto de geométricos como de puntas de flecha. Sólo un yacimiento, el
Abric del Mas de Martí, presenta material estratigráficamente contextualizado que procede íntegramente del nivel 3 (Mesolítico reciente).
I.2. Atributos considerados en el análisis funcional
Las alteraciones del material estudiado constituyen un obstáculo importante en el análisis funcional de los proyectiles al hacer inviable la caracterización de determinados atributos únicamente observables a altos aumentos, como las estrías y los micropulidos, a la
vez que incorpora numerosas alteraciones mecánicas de origen postdeposicional, como
fracturas y desconchados, que ocultan y en muchos casos destruyen las evidencias de utilización de estos instrumentos. Partiendo del reconocimiento implícito de este problema, el
primer paso ha consistido en diferenciar las alteraciones mecánicas de aquellas producidas
—107—
[page-n-109]
8
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
por la utilización como proyectiles, aspecto que nos ha llevado a emplear un protocolo de
registro sistemático de las fracturas y los desconchados observados en ambos casos con
lupa binocular a bajos aumentos (x10-x20). La fracturación del material lítico hallado en un
conjunto determinado puede tener un origen diverso que en ocasiones genera atributos
similares, aunque en otros casos producen un tipo de fractura más exclusivo que puede ser
considerada como diagnóstica de una causa concreta (fig. 2). Las fracturas producidas en el
eje transversal son las que poseen un mayor grado de indeterminación al generar superficies lisas (o francas). Pueden tener un origen mecánico, ligado al pisoteo u otras alteraciones de tipo post-deposicional aunque también pueden ser producidas de forma voluntaria
—en especial en determinadas categorías tecnológicas como los soportes laminares— con
la finalidad de producir un acortamiento intencional del soporte. De igual forma han sido
descritas en accidentes de talla relacionados con el debitage de láminas por presión
(Pelegrin, 1988). Un problema similar poseen las fracturas terminadas en lengüeta que afectan a uno o dos de los extremos de los soportes laminares (brutos o retocados). Entre los
tipos de fracturas que pueden ser claramente asociadas a procesos postdeposicionales podríamos citar las fracturas múltiples, producidas cuando existen diversos planos de fractura
que se superponen, o las fracturas de superficie rugosa, generalmente posteriores a una alteración importante de las propiedades fisico-químicas del sílex como una alteración térmica
Fig. 2.- Fracturación en los conjuntos líticos tallados en función de su origen.
—108—
[page-n-110]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
9
o una deshidratación y desilificación intensas (Masson, 1981). La fracturación de origen
técnico se asocia a determinados accidentes de talla que han podido ser reproducidos experimentalmente (Roche y Tixier, 1982). Entre los más comunes debemos citar las fracturas
de tipo Siret, aunque su incidencia en los grupos tipológicos considerados (puntas de flecha
y geométricos) es nula. No puede decirse lo mismo de las fracturas oblicuas al eje longitudinal de las piezas bifaciales que constituyen un accidente característico del proceso de
reducción (Whittacker, 1994), o de los microburiles de tipo Krukowski asociados a la elaboración de laminitas de borde abatido y que también pueden tener su incidencia en la fabricación de armaduras geométricas (trapecios, triángulos y segmentos) cuando el ángulo
entre la truncadura y el filo es muy cerrado.
Por su parte, las fracturas de impacto de proyectil se originan por las tensiones mecánicas producidas en el eje longitudinal de las piezas tras el impacto. Según los trabajos
que han abordado su replicación a partir de marcos experimentales (Odell, 1978; Fisher,
1984; Albarello, 1986 y 1988; Plisson y Geneste, 1989; Jardón, 2000; Domingo, 2005)
se reconocen por su morfología y posición y son observables con la lupa binocular a
bajos aumentos. Si bien las fracturas de impacto poseen un origen mecánico similar, la
diferente morfología y dimensiones de los proyectiles, armaduras geométricas o puntas
de flecha, constituyen variables a tener en cuenta, por lo que se ha decidido caracterizarlas por separado.
En el caso de las armaduras geométricas han sido tenidos en cuenta los siguientes
tipos de fracturas:
a. Fracturas por flexión (bending fractures) terminadas en escalón: la terminación de
la fractura es perpendicular al eje longitudinal de la pieza. Se localizan en el extremo distal, en el caso de que el proyectil termine en punta, aunque también se puede
documentar en la base (Fisher, 1985: fig. 2).
b. Fracturas tipo golpe de buril o burinantes: presentan un alto valor diagnóstico al
indicar la dirección del impacto en la armadura. Se originan en la zona de contacto de la armadura respecto al elemento alcanzado, aunque también se han descrito
casos en los que se origina en la base o zona de contacto con el ástil (Albarello,
1986: fig. 5).
c. Los desconchados: se ha seguido la propuesta clasificatoria de J. González y J.
Ibáñez (1994) que atiende a los siguientes parámetros: posición, distribución, disposición, morfología, terminación y dimensiones. Por sí solos carecen de valor
diagnóstico. En el registro estudiado se hallan ampliamente representados y en la
mayor parte de los casos su origen es mecánico. Ofrecen, sin embargo, una información complementaria y, por lo tanto, se sitúan en un segundo nivel de de interpretación.
En el caso de las puntas de flecha con retoque plano se han seguido los tipos de fractura empleados por Geneste y Plisson (1986). A pesar de las diferencias existentes en la morfología y cronología de los proyectiles (puntas con escotadura solutrenses), consideramos
—109—
[page-n-111]
10
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
que su campo de aplicación es bastante aceptable al tratarse de piezas de tecnología bifacial.
No obstante, se han seguido de forma complementaria otros trabajos experimentales más
acordes con el contexto cronológico y cultural del material objeto de estudio (Gassin, 1996;
Gibaja, 2002). Se han diferenciado, por tanto, los siguientes tipos de fracturas:
a. Fracturas en lengüeta: en función de la morfología del extremo de la fractura estos
autores diferencian las siguientes variantes:
a.1. cuando la extremidad del negativo de la lengüeta corta la superficie.
a.2. cuando la extremidad del negativo es reflejada (rebroussée).
b. Extracciones burinantes: distinguen dos variantes:
b.1. planas.
b.2. laterales.
I.3. Material estudiado
I.3.1. Armaduras geométricas (fig. 3 y cuadro 2)
nº 1 (fig. 4.1)
Yacimiento: Abric del Mas de Martí (nivel 3).
Tipo: Trapecio simétrico sobre lasca con retoque abrupto.
Dimensiones: 14,5 x 16 x 3 mm.
Huellas de impacto: dos fracturas burinantes contiguas de 5 mm de longitud y terminación en
escalón que origina una pequeña fisuración. Su orientación sigue la bisectriz del ángulo formado
entre la base mayor y el lado inferior.
Alteraciones mecánicas: no se han observado alteraciones mecánicas significativas.
Interpretación: filo transversal
nº 2 (fig. 4.2)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Triángulo de dos lados cóncavos tipo Cocina con retoque abrupto.
Dimensiones: 12,7 x 8,2 x 1,8 mm.
Huellas de impacto: dos pequeñas extracciones contiguas pseudoburinantes planas de unos 3,5
mm de longitud que iniciadas en el extremo distal recorren la superficie de la cara inferior en la
misma dirección que el eje morfológico de la armadura.
Alteraciones mecánicas: fractura franca transversal en el extremo proximal del triángulo.
Interpretación: punta
nº 3 (fig. 5.3)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Segmento con retoque en doble bisel
Dimensiones: 19,5 x 11 x 3 mm.
Huellas de impacto: se han reconocido dos fracturas burinantes: la primera de ellas (A)
tiene casi 8 mm de longitud, se inicia en el extremo distal y recorre la cuerda cortando una mues-
—110—
[page-n-112]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
11
Fig. 3.- Armaduras geométricas con huellas de impacto de proyectil procedentes de los yacimientos del Riu de les Coves.
—111—
[page-n-113]
12
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Rueda
Segmento con doble bisel
Trapecio simétrico
- con retoque abrupto
- con doble bisel
- ret. semiabrupto inverso
y plano directo invasor
Mas de Martí
Puntal
Total
1
4
1
4
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Triángulo de tipo Cocina
Total
Abric M. Martí
3
Trapecio con un lado cóncavo
Trapecio rectángulo
- con doble bisel en el lado
inferior y abrupto en el superior
- con ret. semiabrupto inverso
y plano directo invasor en el
lado inferior
- con ret. plano invasor desde
fractura en el lado inferior
Mas de Sanç
1
1
10
3
1
1
1
1
16
Cuadro 2.- Clasificación tipológica de las armaduras geométricas por yacimientos.
ca que ocupa el tercio mesial; la segunda fractura burinante es doble (B), se inicia en el extremo
proximal del segmento y se prolonga, con un recorrido de 6,5 mm, por el arco superponiéndose
claramente al retoque bifacial.
Alteraciones mecánicas: se aprecian con la lupa binocular algunos desconchados aislados, de
morfología irregular y de menos de 1 mm en la mitad proximal de la cuerda.
Interpretación: punta.
nº 4 (fig. 5.4)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Segmento con retoque en doble bisel.
Dimensiones: 24 x 8 x 3 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante de 3,7 mm de longitud que se inicia en el extremo proximal y se prolonga por la cuerda con una terminación en escalón.
Alteraciones mecánicas: de forma contigua a la fractura burinante se aprecia una serie de desconchados de morfología rectangular de 1,5 mm de longitud y terminación en escalón, cuyo eje
longitudinal presenta la misma orientación que la fractura de impacto. Su origen es indeterminable y puede corresponder tanto al uso como ser post-deposicional.
Interpretación: punta.
nº 5 (fig. 5.5)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Segmento con retoque en doble bisel.
Dimensiones: 21 x 7 x 3 mm.
—112—
[page-n-114]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
13
Fig. 4.- Huellas de impacto de proyectil en armaduras mesolíticas.
Huellas de impacto: fractura burinante de 7 mm de longitud de terminación reflejada que se inicia en el extremo proximal y se prolonga por el arco superponiéndose al retoque bifacial.
Alteraciones mecánicas: una fractura franca en el extremo distal y diversos desconchados localizados en la cuerda. Entre éstos últimos hay uno en media luna, que ocupa el cuarto superior de
la cuerda, mientras que el resto son de morfología variable, de menos de 1 mm y aparecen alineados.
Interpretación: punta.
nº 6 (fig. 3.6)
Yacimiento: Planell del Puntal.
Tipo: Segmento con retoque en doble bisel.
Dimensiones: 24 x 9,5 x 3 mm.
Huellas de impacto: un gran desconchado o extracción de morfología rectangular y terminación
en escalón, de 6 mm de longitud y 4 mm de anchura, originado en el extremo distal y que recorre la cara inferior en dirección paralela al eje morfológico de la pieza.
Alteraciones mecánicas: se aprecian algunos desconchados aislados de menos de 1 mm en la
cuerda y un desconchado de morfología rectangular de 1,5 mm en el extremo proximal.
Interpretación: punta.
—113—
[page-n-115]
14
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 5.- Huellas de impacto de proyectil en segmentos de doble bisel.
—114—
[page-n-116]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
15
nº 7 (fig. 6.7)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico con retoque semiabrupto inverso y plano directo invasor.
Dimensiones: 15 x 13 x 3 mm.
Huellas de impacto: extracción pseudo-burinante alargada de 1,7 mm de longitud y terminación
afinada, originada en el extremo proximal de la base mayor y que se superpone al retoque semiabrupto inverso. Continuando con la cara inferior, se aprecia un desconchado de morfología cuadrangular y terminación en escalón que parte de la base menor y que puede estar originado por
el contragolpe de esta parte de la armadura con el ástil. Por último, en el tramo central de la base
menor se ha documentado una serie de tres desconchados en disposición alineada de morfología
semicircular de tendencia trapezoidal y terminación afinada cuyo origen podría deberse al impacto, aunque en este caso es menos evidente que los anteriores, sin que tampoco pueda descartarse
un origen mecánico.
Alteraciones mecánicas: las principales alteraciones observadas son dos fracturas, la primera de
ellas múltiple localizada en la parte superior de la base mayor y el lado superior, mientras que la
segunda se localiza en la base menor, tiene forma semicircular y se superpone al retoque y al desconchado cuadrangular. También se ha identificado en la base mayor un desconchado de media
luna y terminación abrupta.
Interpretación: filo transversal.
nº 8 (fig. 6.8)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico con retoque en doble bisel.
Dimensiones: 13 x 11 x 2 mm.
Huellas de impacto: fractura pseudo-burinante de 1,6 mm de longitud iniciada en el extremo distal de la base mayor superponiéndose al retoque del lado superior. Se aprecia en la mitad proximal de la cara superior una gran extracción plana que parece originada en el extremo proximal
de la base mayor a la que se superpone una fractura en lengüeta de origen mecánico.
Ateraciones mecánicas: se ha documentado una fractura franca en la base menor cuyo origen
puede ser post-deposicional. En la base mayor se observan algunos desconchados aislados de
media luna y semicirculares de menos de 1 mm.
Interpretación: filo transversal.
nº 9 (fig. 6.9)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio asimétrico con retoque abrupto.
Dimensiones: 16 x 12 x 3 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante que parte de la base mayor y se prolonga en la cara superior y en sentido transversal, por espacio de 7 mm, presentando una terminación afinada. El retoque abrupto del lado inferior se superpone claramente a la fractura burinante, por lo que estamos
ante un ejemplo de reparación que conlleva una ligera modificación de la morfología y dimensiones originales del trapecio. En la parte central de la base mayor se distingue una serie de desconchados de morfología semicircular y trapezoidal de terminación afinada, cuyo eje longitudinal presenta la misma orientación que la fractura burinante.
Alteraciones mecánicas: desconchados de morfología irregular y terminación variable, distribuí-
—115—
[page-n-117]
16
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 6.- Huellas de impacto de proyectil en trapecios.
—116—
[page-n-118]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
17
dos de forma discontinua por la base mayor, tanto en la cara inferior como en la superior.
Aparecen parcialmente superpuestos a otros desconchados rectangulares y semicirculares probablemente de utilización.
Interpretación: filo transversal.
nº 10 (fig. 6.10)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Trapecio con un lado cóncavo.
Dimensiones: 14 x 12 x 3 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante de 6 mm de longitud y terminación reflejada cuya orientación coincide con la bisectriz del ángulo formado por la base mayor y la truncadura superior.
En la cara inferior presenta una extracción burinante que parte de la base mayor y corta parcialmente la truncadura superior. Se aprecia una serie de desconchados repartidos de forma continua
por toda la base mayor, de dirección inversa, morfología trapezoidal y terminación afinada y en
escalón que aparecen superpuestos. Su longitud se sitúa en torno a los 2 mm y su orientación es
similar a la de las fracturas burinantes.
Alteraciones mecánicas: se ha observado una alineación de pequeños desconchados de dirección
variable, inferiores a 1 mm, distribuida por la base mayor. También una fractura en la parte inferior de la base mayor y un desconchado aislado en la base menor.
Interpretación: filo transversal.
nº 11 (fig. 7.11)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico alargado con retoque abrupto.
Dimensiones: 19 x 8,5 x 2 mm.
Huellas de impacto: se han registrado dos fracturas: la primera de ellas, localizada en la parte distal, es por flexión, tiene unos 4,5 mm de longitud y recorre la cara superior cortando parcialmente
el retoque abrupto del lado superior y una de las aristas centrales del soporte. La segunda es burinante, tiene 4,5 mm de longitud y parte del extremo proximal de la base mayor, recorriendo y
superponiéndose en el lado inferior.
Alteraciones mecánicas: desconchados de dirección directa e inversa distribuidos de forma discontinua por la base mayor, la mayoría de ellos inferiores a 1 mm.
Interpretación: punta.
nº 12 (fig. 7.12)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico alargado con retoque abrupto.
Dimensiones: 18 x 7,5 x 2 mm.
Huellas de impacto: presenta una serie de desconchados de morfología rectangular, superpuestos,
localizados en el extremo proximal y terminados en escalón, con una longitud de 1,5 mm y una
anchura de 0,8 mm.
Alteraciones mecánicas: desconchados de morfología irregular y en media luna con terminación
abrupta y superficie rugosa distribuidos a lo largo de la base mayor.
Interprertación: punta.
—117—
[page-n-119]
18
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
nº 13 (fig. 7.13)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio simétrico alargado con retoque abrupto.
Dimensiones: 26 x 10,5 x 3 mm.
Huellas de impacto: presenta una gran fractura burinante de 14 mm de longitud que se inicia en
el extremo distal y recorre en dirección inversa todo el lado superior, superponiéndose claramente
al retoque abrupto.
Alteraciones mecánicas: una serie de desconchados superpuestos localizados en la mitad inferior
de la base mayor, de los que los más pequeños de morfología irregular son claramente mecánicos, mientras que los restantes son indeterminados.
Interpretación: punta.
nº 14 (fig. 8.14)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Trapecio rectángulo con retoque semiabrupto inverso y plano directo invasor en el lado
inferior y retoque abrupto en el lado superior.
Dimensiones: 17,5 x 13 x 3 mm.
Huellas de impacto: se identifican claramente dos fracturas burinantes contiguas iniciadas en la
punta o extremo distal de 4,5 y 5,5 mm de longitud respectivamente. La primera se superpone a
la truncadura superior, mientras que la segunda se extiende por la cara dorsal y presenta una terminación reflejada.
Alteraciones mecánicas: presenta tres pequeñas fracturas, la primera en el extremo distal, la
segunda y la tercera en los extremos laterales de la parte proximal. Los desconchados se localizan preferentemente en la base mayor; una pequeña serie de tres en media luna y terminación
transversal situados en el cuarto inferior de la cara dorsal tienen un claro origen mecánico. Un
mayor grado de indeterminación ofrece otra serie de desconchados inversos terminados en escalón y de morfología rectangular.
Interpretación: punta.
nº 15 (fig. 8.15)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Trapecio rectángulo con retoque en doble bisel en el lado inferior y retoque abrupto en el
superior.
Dimensiones: 13 x 11 x 2,5 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante de 8 mm de longitud y terminación en escalón iniciada en
el extremo distal que se superpone al retoque abrupto del lado superior.
Alteraciones mecánicas: en la mitad superior de la base mayor se distingue una serie de desconchados en media luna y terminación en escalón de 1 mm de longitud. En la parte mesial e inferior los desconchados son de tendencia rectangular y terminados en escalón, presentando una longitud mayor; su origen es indeterminado.
Interpretación: punta y filo transversal.
nº 16 (fig. 8.16)
Yacimiento: Mas de Martí.
Tipo: Trapecio rectángulo con retoque plano invasor desde fractura en el lado inferior y retoque
—118—
[page-n-120]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Fig. 7.- Huellas de impacto de proyectil en trapecios simétricos alargados con retoque abrupto.
—119—
19
[page-n-121]
20
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 8.- Huellas de impacto de proyectil en trapecios rectángulo.
—120—
[page-n-122]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
21
abrupto directo en el superior.
Dimensiones: 22 x 13 x 4 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante de 6,5 mm de longitud iniciada en el extremo distal que
se prolonga por el lado superior superponiéndose al retoque abrupto.
Alteraciones mecánicas: la pieza presenta tres fracturas de origen mecánico, la primera de ellas
en la base menor, mientras que la segunda y la tercera se localizan en los extremos laterales del
lado inferior. Entre los desconchados de claro origen mecánico podemos citar los localizados en
el extremo distal, de morfología irregular que se superponen claramente a la fractura burinante y
a un desconchado en media luna localizado en la parte superior de la base mayor.
Interpretación: punta.
I.3.2. Puntas de flecha (cuadro 3 y fig. 9)
nº 1 (fig. 9.1)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica simple.
Dimensiones: 16 x 6 x 5 mm.
Huellas de impacto: fractura transversal en lengüeta de localización distal de 6,5 mm de longitud
y 5 mm de anchura. Su terminación distal es de tipo rebrousée, mientras que la proximal es en
escalón.
Alteraciones mecánicas: dos fracturas superpuestas de localización proximal.
nº 2 (fig. 9.2)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica con apéndices laterales incipientes.
Dimensiones: 16 x 12,5 x 4 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante plana de dirección diagonal respecto al eje longitudinal de
la pieza, con una longitud de 11,5 mm y una anchura máxima de 4,5 mm. Su terminación distal
es afinada, mientras que la proximal es ligeramente reflejada.
Alteraciones mecánicas: presenta una fractura franca de localización basal probablemente de origen mecánico.
nº 3 (fig. 9.3)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta foliforme ojival simétrica.
Dimensiones: 21 x 13 x 4,5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión localizada en el tercio distal de la punta. Su terminación
distal es rebroussée, mientras que la proximal tiende al reflejado.
Alteraciones mecánicas: no se han observado fracturas de origen mecánico. Existe una serie de
desconchados de morfología irregular y alineados localizados en la mitad superior del lado
izquierdo y que tienen una dirección inversa; son claramente postdeposicionales.
nº 4 (fig. 9.4)
Yacimiento: Rueda.
—121—
[page-n-123]
22
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Rueda
Losángica o romboidal
- Simple simétrica
- De apéndices laterales incipientes
3
1
1
1
Con pedúnculo y aletas
- De aletas agudas normales
1
Fragmento de punta de flecha
3
Total
16
Mas del Viudo
4
2
Foliformes
- Amigdaloides
- Ojivales
- Lanceolada de base redondeada
- Lanceolada de base triangular
Mas de Sanç
Total
4
2
1
1
1
4
2
1
1
2
3
2
1
19
Cuadro 3.- Clasificación tipológica de las puntas de flecha por yacimientos.
Tipo: Punta de flecha con pedúnculo y aletas agudas normales.
Dimensiones: 28 x 12 x 4 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión sobre una de las caras y ligeramente oblicua respecto al
eje morfológico de la pieza. Presenta un amplio recorrido longitudinal (16 mm) mientras que su
anchura máxima es de 4,5 mm. Su terminación distal es rebrousée, mientras que la proximal es
afinada.
Alteraciones mecánicas: la aleta derecha presenta una fractura franca que forma un pequeño contrabulbo. No puede descartarse que haya sido producida también por el impacto.
nº 5 (fig. 9.5)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: fragmento de punta de flecha.
Dimensiones: 23 x 12,5 x 3,5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión en la mitad distal de la punta. Su terminación distal es
rebroussée, mientras que la proximal es reflejada.
Alteraciones mecánicas: no se han observado alteraciones significativas.
nº 6 (fig. 9.6)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: fragmento de punta de flecha de pedúnculo y aletas.
Dimensiones: 18 x 14 x 5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión en la mitad distal de la punta. Su terminación distal es
abrupta, mientras que la proximal es reflejada.
Alteraciones mecánicas: no se aprecian las fracturas laterales que debieron corresponder a las aletas de la punta, por lo que pensamos que fueron reconfiguradas mediante retoque plano.
nº 7 (fig. 9.7)
Yacimiento: Rueda.
—122—
[page-n-124]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Fig. 9.- Huellas de impacto de proyectil en puntas de flecha de retoque plano bifacial.
—123—
23
[page-n-125]
24
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Tipo: Punta romboidal con apéndices laterales incipientes.
Dimensiones: 26,5 x 15 x 4,5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión localizada en el extremo distal de la punta perpendicular al eje longitudinal con terminación proximal en escalón mientras que la distal corta la superficie de la cara superior.
Alteraciones mecánicas: fractura de delineación cóncava y localización basal claramente superpuesta a la pátina.
nº 8 (fig. 9.8)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica.
Dimensiones: 19 x 13,5 x 3 mm.
Huellas de impacto: fracturas burinantes planas en el extremo distal de tres mm de longitud y una
fractura buriante lateral, iniciada en extremo distal, de 18 mm de longitud.
Alteraciones mecánicas: fractura franca de localización basal.
nº 9 (fig. 9.9)
Yacimiento: Rueda
Tipo: Punta foliforme amigdaloide.
Dimensiones: 17 x 10,5 x 3,5 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante lateral de 16 mm de longitud iniciada en el extremo distal.
Alteraciones mecánicas: pequeñas fracturas en el extremo proximal y en la parte central del lado
derecho.
nº 10 (fig. 9.10)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica.
Dimensiones: 21 x 15 x 4,5 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante plana de 7 mm de longitud iniciada en el extremo distal.
Alteraciones mecánicas: fractura franca de localización proximal.
nº 11 (fig. 9.11)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta de flecha foliforme amigdaloide.
Dimensiones: 18,5 x 15 x 6 mm.
Huellas de impacto: dos fracturas burinantes laterales dispuestas de forma contigua de 12 mm de
longitud.
Alteraciones mecánicas: fractura múltiple de localización distal y fractura franca proximal.
nº 12 (fig. 9.12)
Yacimiento: Mas del Viudo.
Tipo: Punta de flecha foliforme amigdaloide.
Dimensiones: 19 x 17 x 6 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión iniciada en el extremo distal de 11 mm de longitud y a
—124—
[page-n-126]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
25
10 mm de anchura, cuyo extremo distal corta la superficie retocada mientras que el extremo proximal tiene una terminación reflejada.
Alteraciones mecánicas: se reconoce una serie de desconchados de morfología irregular en el
extremo distal que se superponen a la fractura de impacto.
nº 13 (fig. 9.13)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta romboidal simétrica.
Dimensiones: 21 x 13 x 3,75 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión de 11 mm de longitud y 6 mm de anchura iniciada en el
extremo distal. Su terminación distal corta la superficie de la punta, mientras que la proximal es
reflejada.
Alteraciones mecánicas: no se aprecian alteraciones relevantes.
nº 14 (fig. 9.14)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta foliforme lanceolada de base ensanchada.
Dimensiones: 20 x 11 x 3 mm.
Huellas de impacto: fractura burinante plana de 9 mm de longitud y terminación en escalón iniciada en el extremo distal.
Alteraciones mecánicas: fractura franca transversal de localización distal que se superpone parcialmente a la fractura burinante.
nº 15 (fig. 9.15)
Yacimiento: Rueda.
Dimensiones: 13 x 8 x 3 mm.
Tipo: Punta foliforme ojival de base redondeada.
Huellas de impacto: fractura burinante plana de 5 mm de longitud en la cara superior originada
en el extremo distal.
Alteraciones mecánicas: una fractura transversal proximal de origen mecánico.
nº 16 (fig. 9.16)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Fragmento de punta de flecha.
Dimensiones: 19 x 15 x 3,7 mm.
Huellas de impacto: se trata de un fragmento de la parte mesial y superior de una punta desprendida durante el impacto. En una de sus caras conserva además una extracción plana de casi 15
mm de longitud con una dirección paralela al eje morfológico.
nº 17 (fig. 9.17)
Yacimiento: Rueda.
Tipo: Punta foliforme amigdaloide.
Dimensiones: 22 x 14 x 5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión de 12 mm de longitud y 6 mm de anchura iniciada en la
parte proximal, cuyo inicio corta la superficie de la punta mientras que la terminación es en esca-
—125—
[page-n-127]
26
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
lón.
Alteraciones mecánicas: fractura en el extremo distal y un desconchado que se superpone al inicio de la fractura por flexión.
nº 18 (fig. 9.18)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Punta ojival asimétrica.
Dimensiones: 25 x 11 x 5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión iniciada en el extremo distal de la punta, de 6,5 mm de
longitud y 4 mm de anchura; su dirección está ligeramente desviada respecto al eje longitudinal
de la pieza, mientras que la terminación proximal es en escalón.
Alteraciones mecánicas: no se han reconocido.
nº 19 (fig. 9.19)
Yacimiento: Mas de Sanç.
Tipo: Punta de pedúnculo y aletas agudas normales.
Dimensiones: 19,5 x 15 x 4,5 mm.
Huellas de impacto: fractura por flexión de 7 mm de longitud y 5 mm de anchura iniciada en la
parte proximal, cuyo inicio corta la superficie mientras que la terminación de la parte proximal
es en escalón.
Alteraciones mecánicas: no se han registrado fracturas ni desconchados relevantes.
I.4. Valoración del material estudiado y propuestas de disposición de los proyectiles
El conjunto de armaduras geométricas analizado es cuantitativamente reducido pero
muestra una representación tipológica variada que cubre un intervalo cronológico
amplio, desde el Mesolítico reciente hasta fases avanzadas del Neolítico. Dos son las
armaduras con fracturas de impacto de cronología mesolítica: un trapecio simétrico corto,
interpretado como una flecha de filo transversal, y un triángulo de dos lados cóncavos de
tipo Cocina interpretada como punta (fig. 10).
Los datos aportados por los contextos mesolíticos peninsulares sobre el empleo de las
puntas de filo transversal son por el momento muy escasos. Tan sólo los Baños de Ariño
ha proporcionado un contingente importante de trapecios cortos con retoque abrupto,
relacionados con este modelo a partir de los análisis funcionales (Domingo, 2004a). En
cambio las referencias son notorias en Dinamarca y el Norte de Alemania, donde este
modelo de flecha se asocia de forma sistemática al Mesolítico desde el Boreal. Los ejemplos más conocidos provienen de los excepcionales hallazgos de trapecios junto al vástago de madera y las ligaduras en los yacimientos de Tvaermose (Odell, 1979), Fünen,
Ejsing y Muldberg I (Nuzhnyj, 1989: fig. 1.7-10). Los estudios funcionales realizados
sobre triángulos de tipo Cocina son todavía más escasos. El ejemplar de Mas de Sanç presenta dos fracturas burinantes contiguas bastante definidas iniciadas en el extremo distal,
—126—
[page-n-128]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Fig. 10.- Propuesta de disposición de las armaduras geométricas (1).
—127—
27
[page-n-129]
28
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
a partir de las que podría plantearse su fijación en el extremo del ástil a modo de punta,
de tal forma que el lado inferior sobresaldría ligeramente por uno de los laterales del vástago a modo de arpón. Esta interpretación difiere de la planteada por otros investigadores para este tipo de armadura: Fisher sugiere una fijación como filo dentado y filo lateral (Fisher, 1985: fig.7.10), interpretación igualmente propuesta por P. Jardón a partir del
examen de dos ejemplares de Llatas (García y Jardón, 1999). Esta pequeña disparidad
puede ser debida al reducido número de ejemplares con huellas (uno en Mas de Sanç y
dos en Llatas), debiendo recordar que las interpretaciones propuestas en ambos yacimientos no son opciones excluyentes entre sí: un mismo vástago puede albergar el mismo
tipo de armadura como punta, como filo lateral o como filo dentado. El reciente análisis
realizado sobre las colecciones de geométricos de los principales yacimientos mesolíticos del Bajo Aragón no aporta una información concluyente respecto a la forma de
enmangue de este modelo de armadura (Domingo, 2004b). En cualquier caso es necesario analizar si estos modelos de huellas son recurrentes sobre una muestra más amplia.
Los segmentos con doble bisel constituyen el tipo de armadura que ha contabilizado
un mayor número de efectivos con huellas de impacto y en los cuatro casos analizados
las hemos interpretado como puntas. Las huellas observadas en el material estudiado son
muy características: fracturas burinantes, en ocasiones con un amplio desarrollo longitudinal, localizadas en la cuerda y en el arco del segmento. Uno de los ejemplares cuenta
con dos fracturas burinantes originadas desde el extremo distal y proximal respectivamente, aspecto que podría indicar un cambio en la posición del segmento tras la primera
fractura de forma que el antiguo extremo proximal pasara a ocupar el extremo distal de
la flecha.
La disposición de los segmentos como puntas en el extremo de un ástil ha sido propuesta en diferentes contextos peninsulares del Neolítico antiguo evolucionado como
Kobaederra (González et al., 1999), en Llatas (García y Jardón, 1999) o en Valada do
Mato, Cabeço das Pias y Pena d’Água en Portugal, en este caso asociado a segmentos con
retoque abrupto (Gibaja et al., 2002). Otra modalidad de enmangue es la de tipo filo dentado, propuesta por Philipson (1976) a partir del hallazgo de segmentos con restos de resina en Makve (Zambia) (citado en Nuzhnyj, 1989: fig. 4). En este caso, la cuerda del segmento forma un ángulo de unos 140º en relación al vástago. Entre el material analizado,
esta segunda hipótesis parece poco probable dado el tipo, localización y recorrido de las
fracturas burinantes observadas.
Las huellas de impacto observadas en los dos trapecios simétricos con retoques bifaciales, el primero de ellos con retoque semiabrupto inverso e invasor directo mientras que
el segundo es con doble bisel simple, parecen indicar su empleo como armadura de filo
transversal. Esta interpretación encaja con los análisis realizados sobre el mismo tipo de
trapecios en contextos del Neolítico antiguo cardial y epicardial del área franco-ibérica
como la Grotte Lombard (Gassin, 1991) o La Draga (Gibaja, 2000), habiéndo sido identificados también en Llatas (García y Jardón, 1999). Una función similar puede sugerir—128—
[page-n-130]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
29
se para dos trapecios con retoque abrupto cuyas dimensiones y proporciones resultan bastante similares (fig. 10), si bien la morfología del lado inferior varía ligeramente. En el
primero de ellos el retoque abrupto de la truncadura se superpone a una antigua fractura
burinante que parte de la base mayor, ejemplificando un caso característico de reparación
de la armadura. En cambio, el segundo trapecio ofrece en su lado inferior una delineación ligeramente cóncava, aunque el grado de simetría respecto al lado superior es muy
pronunciado y las huellas de impacto muy evidentes. Insistiremos en las marcadas diferencias que muestran la relación de la anchura y la longitud de la base mayor entre estos
dos trapecios y los específicamente mesolíticos recuperados en el nivel 3 del Abric del
Mas de Martí: en ambos contextos han sido empleados como filos transversales pero
difieren en la tipometría y el proceso de fabricación.
Un ejemplo bien distinto en la disposición de las armaduras se deduce de los tres trapecios simétricos alargados con retoque abrupto analizados (fig. 11), en los que la longitud de la base mayor supera al menos dos veces la anchura. En dos ejemplares se observan fracturas burinantes, originadas desde uno de sus extremos distales, claramente
superpuestas a uno de los lados retocados, mientras que en un tercero encontramos desconchados bien marcados de morfología rectangular con un desarrollo longitudinal paralelo al eje morfológico del trapecio. La localización y la morfología de estas huellas de
impacto nos inclinan a considerar un modo de utilización como puntas, interpretación a
la que cabe sumar la elevada longitud de la base mayor respecto a la anchura así como la
ausencia de fracturas y desconchados a partir de los que se pueda inferir su uso como filo
transversal.
La cronología de este modelo de armadura, si acudimos al contexto regional, se sitúa
entre el 4200 y el 3600 Cal BC dada la estrecha analogía que ofrecen respecto al geometrismo documentado en los sepulcros dolménicos que cubren esta franja cronológica. Es
usual su asociación a otros modelos de armaduras alargadas para las que puede sugerirse una función bastante parecida, como los trapecios con la base pequeña retocada y segmentos con retoque abrupto. Tomando otros referentes más próximos al área estudiada,
como los yacimientos del Bajo Aragón y de la Catalunya meridional, podemos documentar el empleo de este modelo de armadura: en el sepulcro del Brugar en Reus (Vilaseca, 1969) atribuíble a un Neolítico Medio sensu lato o ya, en secuencias, en el nivel 8A
del Arenal de Fonseca datado en el 5220±50 BP (Utrilla et al., 2003: fig. 2.2) o en el nivel
b del Abrigo del Pontet fechado en 5450±50 BP (Mazo y Montes, 1992), que en ambos
yacimientos constituyen los contextos cerámicos más recientes.
Las referencias sobre su posible utilización a partir de estudios específicos son muy
escasas. En el área catalana no conocemos estudios funcionales sobre este tipo de armaduras. Sin embargo, hay que decir que a nivel de las proporciones, los trapecios procedentes de contextos del Neolítico Antiguo (Draga y Cova del Vidre) nunca presentan una
longitud superior a dos veces su anchura mostrando una utilización como puntas perforantes y como filos transversales (Gibaja y Palomo, 2004). Los trapecios asociados a con—129—
[page-n-131]
30
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 11.- Propuesta de disposición de las armaduras geométricas (2).
textos funerarios de los sepulcros de Fosa (Facies Vallesiana) son en general más cortos
y han sido elaborados sobre soportes laminares más anchos, teniendo un empleo masivo
como armaduras de filo transversal (Gibaja, 2002).
En la Grotte de l’Eglise Superieur, un contexto chasense provenzal, se observa el
empleo de un trapecio alargado como armadura de filo transversal, aunque en este caso la
localización y morfología de las fracturas de impacto son sensiblemente distintas a las de
los trapecios aquí estudiados (Gassin, 1996: fig. 81). En Llatas sólo existen dos trapecios
de similares características (García y Jardón, 1999: fig. 2.20 y 22); el primero de ellos no
muestra señales de utilización, mientras que el segundo ha sido interpretado como filo oblicuo lateral o transversal en función de la orientación de los desconchados en la base mayor.
—130—
[page-n-132]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
31
Nos encontramos, por tanto, ante un problema de difícil solución hasta que no se
publiquen nuevas series bien contextualizadas en las que se realicen análisis funcionales.
La posibilidad de que estos trapecios alargados puedan corresponder a una fase del
Mesolítico reciente con trapecios nos parece poco viable dada la práctica ausencia de
ejemplares con uno y dos lados cóncavos en Rueda y también la escasa incidencia que
este tipo de trapecio muestra en los principales niveles mesolíticos como Botiquería 2,
Ángel o Costalena c3 inf.
Los trapecios rectángulos cortos constituyen uno de los tipos más habituales del
geometrismo evolucionado del núcleo de la Valltorta, como se ha señalado en las páginas precedentes. Sin embargo, la información sobre fracturas de impacto alcanza a un
solo ejemplar (Mas de Sanç), por lo que resulta extremadamente complicado proponer
una interpretación respecto a su modalidad de enmangue. En este caso su interpretación
como punta parece la más viable si se tiene en cuenta la buena definición de la fractura
burinante y su relación con la morfología general de la armadura. Un ejemplar de trapecio rectángulo corto recuperado en Llatas, en este caso elaborado íntegramente por retoque abrupto, ha sido interpretado como filo lateral o punta en base a la orientación de las
melladuras localizadas en el filo y la punta (García y Jardón, 1999: fig. 7). Sin embargo,
en el material analizado, la posibilidad de fijación lateral en el fuste parece poco viable.
Para que se origine una fractura burinante con una localización y orientación similares a
la documentada, la disposición del trapecio respecto a la dirección del lanzamiento obligaría a un sistema de fijación en el que el lado inferior se insertaría o quedaría unido a
uno de los laterales del vástago, quedando fuera del mismo el lado superior (con retoque
abrupto) y una parte de la base mayor. Esta disposición se distancia notablemente de los
modelos de filo dentado propuestos para otros contextos holocenos (Nuzhnyj, 1989: fig.
1.7-10; Philibert, 1991: 154). Pensamos que la hipótesis de su fijación como punta en el
extremo del ástil es la más probable. Esto podría explicar la diversidad de soluciones técnicas observadas en el lado inferior —curiosamente las mismas que en los trapecios rectángulos alargados— que consisten en un adelgazamiento dirigido a facilitar la fijación
de la armadura probablemente en una ranura. En cualquier caso, las diferentes opciones
contempladas, deberían ser resueltas con un programa experimental orientado y una contrastación con el registro.
Los trapecios rectángulos largos parecen cubrir la última etapa del geometrismo en
el Riu de les Coves. La localización de las fracturas burinantes, iniciadas siempre en el
extremo distal, con un desarrollo longitudinal importante, abogan por su interpretación
como puntas. La parte proximal muestra cierta variabilidad en su conformación (fractura-retoque plano; retoque bifacial de similar amplitud; retoque bifacial de diferente
amplitud), pero con una función similar que vendría a facilitar la fijación en el extremo
del ástil. Este modelo de fracturación ha sido identificado en otros yacimientos más meridionales como el Barranco de Olula (Fernández et al., 2002) y podría inferirse también
en uno de los trapecios de la Covacha Botia en el que se aprecian algunas fracturas ori—131—
[page-n-133]
32
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
ginadas en el lado inferior que podrían haberse originado por contragolpe con el ástil
(Martínez Perona, 1981: lám. IV.J)
La valoración de las puntas de flecha con retoque plano cuenta con los mismos problemas de representatividad que en el caso de los geométricos, derivados de las características del registro (conjuntos de superficie) y del estado de conservación del material.
En este sentido se ha sido extremadamente cuidadoso en la selección de los casos, mostrando sólo aquellos más característicos. Sin embargo, la incidencia real que ofrecen las
puntas con retoque plano con fracturas de impacto es superior. Es significativa la escasez
de ejemplares con pedúnculo y aletas respecto a otras clases (losángicas y foliformes) del
mismo grupo tipológico. Esta característica debe ser matizada dado los problemas de
fracturación post-deposicional del material analizado. Los estudios experimentales realizados con esta clase de puntas muestran una fracturación sistemática de los alerones por
impacto o al recuperar la armadura del interior de la carcasa ósea del animal (Gibaja y
Palomo, 2002). Sin embargo, como se ha señalado con anterioridad, son numerosos los
casos entre el material estudiado en los que ha sido imposible diferenciar las fracturas de
los alerones producidas por impacto de aquellas de origen mecánico, por lo que han sido
consideradas como indeterminadas y no se han recogido en los recuentos.
Sin duda alguna, uno de los aspectos más significativos es la alta incidencia observada en un yacimiento (Rueda) respecto a los restantes que cuentan con una población
importante de puntas de flecha. Este fenómeno podría ser explicado por la realización de
los trabajos de reparación de las flechas –descarte y reconfiguración de las armaduras o el
reciclado de los ástiles– en los asentamientos de mayor duración (poblados o aldeas estables). Esta idea, para el caso concreto de Rueda, es acorde con la interpretación realizada
a partir de otros elementos del registro material como la alta incidencia del macroutillaje,
la presencia de elementos de hoz, la variabilidad de los grupos tipológicos representados
en la colección y la fuerte densidad de elementos de técnica y restos de talla.
II. LAS FLECHAS EN EL REGISTRO GRÁFICO: MODALIDADES DE REPRESENTACIÓN
Como se ha avanzado en el apartado introductorio, el análisis del material fotográfico ha constituido la principal fuente documental empleada en el análisis del registro gráfico. Teniendo en cuenta las propuestas formuladas con anterioridad y el material manejado hemos considerado la existencia de dos grandes grupos en función de la disposición
de la parte perforante respecto al ástil: las puntas de disposición no diferenciada, que
constituyen el grupo más frecuente; y las de disposición diferenciada, cuya incidencia
es cuantitativamente menor. Las analizaremos por separado.
—132—
[page-n-134]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
33
II.1. Flechas de representación no diferenciada respecto al ástil
La principal característica de este grupo es que el ástil y el extremo de la flecha se
resuelven en un mismo trazo, en un mismo gesto técnico. Constituyen el recurso formal
más habitual en todo el área de distribución del Arte Levantino documentándose, además, en las diferentes variantes estilísticas de la figura humana y en todas las fases de
representación.
A partir de la documentación fotográfica consultada es posible percibir cierto grado
de variación morfológica en la extremidad distal que podría reflejar tres modalidades: la
primera de ellas apuntada (lám. 1.C), la segunda monobiselada (lám. 1.A) y la última
abrupta (lám. 1.B). De los tres ejemplos expuestos fijaremos nuestra atención, brevemente, en el último que se asocia al motivo 12a de la Cova dels Cavalls (Villaverde et al.,
2002). Es necesario advertir, dado el empleo del material del presente trabajo, que el haz
no se asocia a la representación humana de la fotografía sino a otro antropomorfo situado algo más arriba, en el mismo panel, aunque sí forman parte de una misma unidad compositiva. Como se observa en la fotografía (lám. 1.B), en el extremo izquierdo del trazo
correspondiente a la flecha superior es perceptible un ligero engrosamiento que contrasta notablemente con la terminación de los cuatro trazos restantes que forman parte del
mismo haz.
Estos ejemplos no hacen sino poner de relieve que el principal problema para admitir estos subtipos reside en determinar si constituyen realmente variantes formales con un
carácter intencional en la representación; o si por el contrario, son debidas a la propia terminación involuntaria del trazo. Este problema excede ampliamente los objetivos del presente trabajo y precisa de una profunda labor de análisis sobre el registro gráfico. En cualquier caso, y aun admitiendo las limitaciones derivadas del tamaño de las figuras o de los
recursos técnicos con los que éstas son realizadas, sería deseable un análisis detenido a
partir de nuevos trabajos que superen los sesgos de la observación de las reproducciones
fotográficas o de los calcos publicados. En este sentido, la dialéctica de análisis y discusión que se establece en el proceso de documentación con los medios técnicos actuales
(fotografía digital, calcos mediante programas de tratamiento de imágenes) permiten una
aproximación cualitativa netamente superior.
Una posible solución pasaría por analizar si los tres tipos de terminación (apuntada,
monobiselada y abrupta) responden a pautas regulares sobre figuras humanas pertenecientes a distintos horizontes estilísticos. Un examen detenido de los extremos de flechas
asociadas a representaciones humanas de mayor tamaño, que cuentan con un especial
nivel de detalle en el adorno personal o en la indumentaria, podría aportar elementos de
juicio más sólidos sobre este problema.
—133—
[page-n-135]
34
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Lám. 1.- Modalidades de representación de flechas de representación no diferenciada respecto al ástil: A. Cova del Polvorí;
B. Cova dels Cavalls; C. Coves de la Saltadora.
—134—
[page-n-136]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
35
II.2. Flechas de representación diferenciada respecto al ástil
A diferencia del grupo anterior la extremidad de la punta de la flecha y el ástil se
resuelven de forma diferenciada, con trazos y gestos técnicos distintos. En función de la
morfología de la extremidad se han diferenciado diversas variantes algunas de las cuales
son conocidas en la bibliografía: la variante en ángulo (también denominada en diente de
arpón), la de extremidad triangular y foliforme; mientras que otras –las de ángulo corto
o extremidad múltiple– se proponen en el presente estudio. A pesar de que su frecuencia
de representación resulta más reducida respecto a las de representación no diferenciada,
algunas de estas variantes poseen unas connotaciones cronológicas y territoriales importantes, como se verá más adelante.
II.2.1. Puntas en ángulo
Sus características formales vienen definidas por la existencia de un trazo bien diferenciado que forma un ángulo agudo respecto al ástil. Frente a los trabajos anteriores, se ha considerado conveniente en la presente propuesta establecer dos variantes atendiendo a la longitud del trazo que forma el ángulo (lám. 2). La primera de ellas, denominada en ángulo
corto o poco desarrollado, se caracteriza por la reducida longitud del trazo que se superpone parcialmente al extremo del ástil, sin que sea apreciable espacio alguno sin pintar entre
ambos (lám. 2.A y B). Los ejemplos más destacados provienen de los abrigos de Tortosillas
en Ayora, y de la Catxupa en Dénia. En conjunto, su área de distribución comprende una
franja central en el área de distribución del Arte Levantino, desde los rebordes orientales de
la Meseta hasta la costa. Esta modalidad de representación se asocia a figuras de gran tamaño (entre 15 y 22 cm de longitud) que cuentan además con un modelado importante de la
anatomía (pantorrillas, hombros y tronco) y con cierta desproporción entre el tronco y las
extremidades inferiores. Son importantes en ambas representaciones los detalles de la indumentaria, el adorno personal (tocados) y los otros objetos (el carcaj o el arco).
Más numerosos son los ejemplos de la segunda variante, en ángulo desarrollado, que
se documenta en los siguientes conjuntos: Cueva de la Vieja (Alpera), Abrigo del Ciervo
(Millares) y la Cueva del Tío Modesto (Henarejos). A diferencia del caso anterior el trazo
que se dispone en ángulo agudo respecto al ástil presenta una longitud mayor, que permite
apreciar un espacio exento entre ambos (lám. 2.C y D). En conjunto su área de distribución
se circunscribe, a grandes rasgos, a un sector central del Arte Levantino comprendido entre
los rebordes orientales de la Meseta y el río Júcar. No conocemos ejemplos de este modelo de flecha en el núcleo del Maestrazgo, en Aragón, ni en Murcia. Las características de
las figuras humanas a las que aparece asociada no son completamente homogéneas. En la
Cueva de la Vieja (Alpera), donde hemos documentado un total de diez flechas de ángulo
desarrollado, los arqueros que arman este modelo de flecha se localizan en dos agrupaciones situadas a ambos extremos del abrigo, vinculadas ambas temáticamente a la caza del
—135—
[page-n-137]
36
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Lám. 2.- Representaciones de puntas de ángulo: A. Tortosillas; B. La Catxupa; C. Abrigo del Tío Modesto; D. Abrigo del Ciervo.
—136—
[page-n-138]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
37
ciervo. Las figuras humanas poseen unas dimensiones que oscilan entre los 15 y 20 cm de
longitud, mostrando una ligera desproporción en la longitud del tronco en relación a las
piernas. Se advierte cierto nivel de detalle en la cabeza y, sobre todo, en la representación
de los arcos que son biconvexos. En la Cueva del Tío Modesto (Henarejos) las figuras que
arman este tipo de flechas observan cierto grado de simplificación en la construcción de las
partes corporales sin que se aprecie un modelado detallado en las extremidades, con un
tronco formado por un trazo lineal ligeramente más grueso. En función del análisis interno
de este conjunto rupestre, los arqueros que sostienen este tipo de flecha se asocian a la Fase
III del abrigo y constituyen una adición compositiva clara a una escena de caza anterior
(Fase II) apareciendo, además, infrapuestas a la última fase de representación del abrigo
formada por barras esquemáticas (Hernández et al., 2002).
A diferencia del caso anterior, las representaciones documentadas en el Abrigo del
Ciervo o en la Cueva de la Vieja presentan unas dimensiones superiores, próximas a los 20
cm de longitud, y un modelado anatómico más realista con un cuidado detalle de los tocados. En ambos yacimientos, además, los arqueros portan arcos de doble curvatura. Su posición en la evolución interna del Arte Levantino parece en ambos yacimientos más antigua
que la vista en la Cueva del Tío Modesto: en el Abrigo del Ciervo uno de los arqueros porta
una pulsera que ofrece claros paralelos con ciertos elementos de adorno en el registro epicardial y postcardial, mientras que en la Cueva de la Vieja, la flecha de uno de los arqueros
con este modelo de punta se superpone a un motivo esquemático en doble “Y”.
II.2.2. Puntas foliformes
Su representación gráfica se caracteriza por un neto engrosamiento en la parte distal
de la flecha, bien diferenciado respecto al ástil, de morfología foliforme (ojival o lanceolada), simétrica respecto a su eje longitudinal.
El primer problema a la hora de identificar y valorar correctamente esta modalidad
reside en establecer una diferenciación neta respecto a las representaciones de las
emplumaduras, que en muchos casos presentan una morfología similar. Desde nuestro
punto de vista, su identificación como cabezas de proyectil únicamente puede ser admitida de forma inequívoca en aquellas representaciones en actitud de disparo donde la
punta foliforme aparece en el extremo de una flecha o venablo que van a ser lanzadas.
Este requisito, que en principio podría parecer restrictivo, reduce sensiblemente el
número de casos a la vez que aconseja introducir algunas matizaciones sobre las figuras
tradicionalmente incluidas en este grupo: las agrupaciones de flechas aisladas y los animales heridos (lám. 3). En el primer caso, cuyo ejemplo más destacado lo encontramos
en el Cingle de la Mola Remigia (abrigo V), parece difícil admitir la presencia de puntas foliformes y la ausencia de emplumaduras, aspecto que nos hace mantener serias
reservas sobre la validez de este ejemplo. En el caso de los animales heridos se ha sugerido que las representaciones reflejan flechas que han atravesado por completo o par—137—
[page-n-139]
38
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
cialmente a las presas y no emplumaduras, dejando al descubierto la morfología del proyectil (Galiana, 1986: 26). Ciertamente, con la información actual, resulta difícil mantener esta interpretación. En primer lugar, a nivel cuantitativo, son numerosas las representaciones de emplumaduras en las que se advierte un importante nivel de detalle en la
convención expresada en numerosos arqueros que sostienen un haz de flechas en una
mano con las emplumaduras siempre hacia abajo. En segundo término, resulta difícil de
admitir que las flechas foliáceas puedan traspasar totalmente a una presa de forma que
la punta del proyectil llegara a ser confundida con una falsa emplumadura si se tiene en
cuenta las características del bestiario representado. Si atendemos a trabajos de balística prehistórica recientemente publicados, resulta muy poco probable que una flecha llegue a atravesar por completo a una presa a menos que se trate de una parte muy concreta
como el cuello, tal como se desprende de algunas representaciones de ciervas de la Cova
dels Cavalls que participan en la escena de caza principal. Al margen de este caso excepcional, los ungulados flechados –ciervos, cabra montesa y jabalí principalmente– se
caracterizan por una piel dura así como por unos tejidos musculares y unas carcasas
óseas bien desarrolladas, que dificultan la capacidad de penetración, siendo prácticamente imposible que lo atraviesen sin que se fracture el ástil. Los estudios experimentales publicados durante los últimos años son bastante reveladores al respecto. Como
han señalado Gibaja y Palomo (2002), a pesar de la gran capacidad de perforación que
presentan las puntas de flecha con retoque plano, que pueden alcanzar órganos vitales
situados en la parte más interior, no se han documentado casos en los que éstas traspasen por completo el conjunto formado por la carcasa ósea, los órganos y los tejidos musculares. Por el contrario, la representación de las emplumaduras es acorde con el tamaño de los arcos y la longitud de las flechas que se observa en el Arte Levantino.
Podríamos añadir que constituyen un elemento necesario ya que contribuyen a la estabilidad y precisión de la flecha al tiempo que incrementan la capacidad de penetración
mediante un giro rotatorio sobre el eje longitudinal del vástago.
Volviendo a las representaciones de puntas foliformes, hay que destacar el tamaño
exagerado o sobredimensionado con el que son pintadas en relación a las figuras junto a
las que se representan, ya sean humanas o la flecha completa, que en definitiva, reflejan
una decidida intención en plasmar este detalle (lám. 4). La distribución de este tipo de
puntas es amplia y cubre buena parte del área de repartición del Arte Levantino, aunque
su incidencia es discreta, debiendo considerar que son poco frecuentes. Los ejemplos más
conocidos son los de la Galería Alta (Hernández Pacheco, 1918) y el Cingle de la Mola
Remigia (Ripoll, 1963) en el núcleo del Maestrazgo-Els Ports; Cova Alta y el Abric VI
del Barranc de Famorca en Alicante (Hernández et al., 1988); y ya, dentro del área meridional, los ejemplos de la Risca III en Murcia (Mateo Saura, 1999), y la Solana de las
Covachas III en la Cuenca del Río Taibilla (Alonso y Grimal, 1996).
En función de la información disponible puede sugerirse una posición avanzada, o al
menos no inicial, en la evolución interna del Arte Levantino. Se asocia a figuras humanas
—138—
[page-n-140]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
D
Lám. 3.- Ejemplos de representaciones de emplumaduras: A. Cova dels Cavalls; B y C. Cingle de la Mola Remigia;
D. Cova del Polvorí.
—139—
39
[page-n-141]
40
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
de trazo lineal que aparecen en fases recientes de representación en los distintos conjuntos.
Es el caso del motivo 8 del Abric VI del Barranc de Famorca, integrado en una escena que
constituye la segunda fase de representación de pintura levantina en este conjunto
(Hernández et al., 1988: fig. 144). En otros casos como La Risca III o la Galería Alta, donde
carecemos de relaciones de estratigrafía cromática respecto a otras figuras levantinas, los
rasgos estilísticos de las figuras sugieren una cronología evolucionada en relación a otros
tipos de representaciones humanas en cada una de las zonas consideradas.
II.2.3. Puntas triangulares
Bajo esta categoría se han considerado las puntas de morfología triangular (equiláteros
o isósceles) rellenas de tinta plana. Las puntas triangulares ofrecen en su conjunto una problemática de diferenciación respecto a las emplumaduras similar a la de las foliformes. Esta
circunstancia, igualmente, hace que la distinción entre puntas foliformes y triangulares sea
extremadamente compleja, en especial en aquellos casos en los que se ha producido pérdida
de pigmento. El análisis del material fotográfico restringe considerablemente el número de
casos, obligando a desechar ciertos ejemplos recogidos en la bibliografía sugeridos a partir
de la interpretación de los calcos (Galiana, 1986: fig. 2.7-8). Si descartamos las representaciones aisladas, o las de animales o figuras humanas heridos, el número de ejemplos que
podemos adscribir a esta variante morfológica es todavía más escaso que en la categoría
anterior, y se circunscriben por norma general a representaciones bastante evolucionadas en
el Arte Levantino. Es el caso de la Cova Alta (lám. 4.B) o de la figura de Cova Remigia citada en su momento por Jordá (Jordá, 1980: fig. 9.3).
Por otra parte, debemos hacer alusión a algunas representaciones rupestres interpretadas
tradicionalmente como puntas de pedúnculo y aletas en los abrigos de la Sarga y Cova
Remigia, al entender que su vinculación con lo que podríamos denominar la evolución estilística, compositiva y temática del Arte Levantino, ofrece bastantes dudas. Así, al analizar el
conjunto de representaciones interpretadas como puntas de flecha de pedúnculo y aletas en
la Sarga (Abrigo II, panel 19 según el calco de Hernández et al., 2002) se aprecia, en primer
lugar, la ausencia de vástagos que permitan afirmar de forma inequívoca que efectivamente
son flechas y no otro tipo de figuras, aspecto que contrasta con la información existente para
el Arte Levantino donde por regla general las flechas no se representan desprovistas de sus
vástagos; pero además, y este punto es en nuestra opinión crucial, carece de relación alguna
con la temática representada en el mismo panel en el que un arquero aparece en actitud de
disparo tras un zoomorfo indeterminado (probablemente un ciervo). A este respecto hay que
señalar que la morfología de estas flechas ha sido paralelizada con los ejemplares de pedúnculo y aletas metálicas de la Edad del Bronce (Galiana, 1986), interpretación que no nos
parece forzada y que podría ser producto de una adición bastante posterior al panel.
Por su parte, la representación interpretada como punta de pedúnculo y aletas de la
quinta cavidad de Cova Remigia (Porcar et al., 1935: lám. LXVI) responde mejor a una
—140—
[page-n-142]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
41
Lám. 4.- Representaciones de puntas foliforme y triangular: A. Cingle de la Mola Remigia; B. Cova Alta; C. Galería Alta.
—141—
[page-n-143]
42
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
adición posterior sobre una cierva que, por otro lado, no parece vinculada a ninguna escena de temática cinegética. Hay que añadir, además, que su asociación con este zoomorfo
se aleja considerablemente de la representación de cuadrúpedos asaetados, mostrando
íntegramente la extremidad de la punta junto al vientre pero sin llegar a penetrar.
Nuestra propuesta de interpretación respecto al registro arqueológico se asocia a las puntas foliáceas en sus diferentes variantes morfológicas. En función de los hallazgos de puntas
eneolíticas junto a sus vástagos de madera y substancias adhesivas en las estaciones palafíticas suizas, puede afirmarse que la morfología ojival o lanceolada da cuenta de la apariencia de estas armaduras junto a su sistema de fijación en el extremo de los ástiles.
II.2.3. Puntas de representación diferenciada múltiples
Se caracterizan por una terminación del extremo distal de la flecha en forma de “V”
(lám. 5.A) o mediante una trifurcación en ocasiones acompañada de un ligero engrosamiento del trazo (lám. 5.B y C). El número de ejemplos que podemos incluir en esta categoría es muy reducido ya que de momento, y en función de la documentación consultada en el presente estudio, sólo ha sido identificada en el Maestrazgo (Cova Remigia) y el
Júcar (Cuevas de la Araña). Dos de estas representaciones se asocian a figuras humanas
en actitud de disparo, mientras que en el tercer caso, a pesar de la estrecha similitud que
ofrece respecto al mismo modelo de punta representado en el mismo conjunto, tanto la
disposición de la figura humana que la sostiene como el estado de conservación del pigmento nos obliga a ser precavidos en su interpretación, debiendo dejar abiertas otras posibilidades, tanto de carácter intencional (emplumadura cruciforme o incluso un filo transversal) como involuntario (imprecisión o disolución del trazo).
Los datos sobre la incorporación de este modelo de proyectil en el marco de la evolución interna del Arte Levantino, bastante escasos todo sea dicho, parecen indicar una
cronología diversa. En principio no es posible otorgarles una posición estratigráfica
determinada, aunque sí puede asociarse a algunas variantes concretas de figuras humanas
(caso de Cova Remigia) o a algunas fases de representación (caso de las Cuevas de la
Araña). Tomando como base la propuesta de sistematización de las figuras humanas realizada en la Cova dels Cavalls (Villaverde et al., 2002), válida para el ámbito geográfico
del Maestrazgo, resulta llamativa la estrecha similitud que se advierte entre el motivo 26a
de este conjunto y el citado arquero de Cova Remigia, incluyéndose ambos en las representaciones humanas de cuerpo estilizado y alargado y piernas modeladas. Así pues, este
modelo de representación se asocia a una variante de la figura humana relativamente antigua en la ordenación interna de este núcleo. En cambio, los dos casos documentados en
las Cuevas de la Araña se relacionan con fases más avanzadas si atendemos a la ordenación interna de este conjunto (Hernández Pacheco, 1924).
Los referentes arqueológicos más proximos respecto a la forma de este tipo de flechas
son las puntas perforantes compuestas del Egipto predinástico (Vignard, 1935; Pradenne,
—142—
[page-n-144]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
Lám. 5.- Representación diferenciada de cabeza múltiple: A. Cova Remigia; B y C. Cuevas de la Araña.
—143—
43
[page-n-145]
44
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Fig. 12.- Contrastación entre las modalidades de representación y los paralelos arqueológicos posibles.
—144—
[page-n-146]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
45
1936). En estos casos la cabeza de las flechas se compone de varios microlitos que pueden
ser geométricos o de forma irregular. Entre las diferentes variantes recogidas por Vignard y
Pradenne han sido estimadas tres cuya morfología podría adaptarse a las soluciones representadas (fig. 12). El principal problema para admitir esta posibilidad reside, dejando de lado
la distancia geográfica respecto a Egipto, en la escasa incidencia que ofrecen estas representaciones en el Arte Levantino y en la ausencia de referencias o alusiones sobre este tipo de
flechas en toda Europa. Sin embargo, éstos no constituyen argumentos tajantes en contra de
la documentación de flechas perforantes compuestas por varios microlitos.
III. CONTRASTACIÓN DEL REGISTRO GRÁFICO CON EL REGISTRO
ARQUEOLÓGICO
Los microlitos geométricos, al igual que las puntas de flecha de retoque plano, forman parte de un sistema técnico más complejo en el que se incluyen los vástagos o ástiles y los elementos que facilitan su fijación (ranuras, ligaduras y adhesivos). Cualquier
intento de contrastación con el armamento representado en el Arte Levantino ha de tener
en cuenta esta premisa que condiciona el campo de aplicación de las analogías entre esta
parte del armamento y su plasmación gráfica. Por este motivo, junto a la caracterización
de las fracturas de impacto han sido contempladas, en el apartado anterior, diversas
modalidades de enmangue acordes con las propuestas realizadas por distintos investigadores en contextos mesolíticos y neolíticos diversos. Realizada esta primera advertencia
sobre la información procedente del registro material, conviene recordar las limitaciones
inherentes a la representación del armamento en el Arte Rupestre. El reducido tamaño de
las figuras humanas y de las flechas junto la falta de detalle en los extremos distales de
las últimas, constituyen otro importante obstáculo. A excepción de las emplumaduras,
cuya morfología se representa de forma losángica o foliforme, el ástil y el extremo de la
flecha se resuelven a menudo con un mismo trazo.
En líneas generales las flechas de representación no diferenciada respecto al ástil dan
cabida a una buena parte de proyectiles que, siguiendo los referentes arqueológicos,
podrían ser desde el extremo de un ástil de madera aguzado tal como se documenta en
los ejemplares de la Draga (Bosch y Tarrús, 2000) o del Neolítico final en algunas estaciones palafíticas suizas, o incluso microlitos geométricos. En este sentido debe recordarse que el diámetro máximo que suelen mostrar los ástiles en función de los hallazgos
conocidos en contextos mesolíticos como Tvaermose (Odell, 1978) y neolíticos como la
Draga (Bosch y Tarrús, 2000) suele situarse entre los 8 y los 10 mm. Estas dimensiones
dan cabida, igualmente, a buena parte de las armaduras geométricas dispuestas como
puntas o filos transversales, así como a aquellas puntas foliáceas de dimensiones reducidas documentadas en el presente estudio (cf. fig. 9. 9 y 15) o de proporciones alargadas,
como las encontradas junto a Ötzi (Spindler, 1995).
—145—
[page-n-147]
46
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Ahora bien, las representaciones de animales heridos permiten realizar algunas consideraciones sobre el tipo de punta en función de su capacidad de penetración. Son frecuentes los casos en los que la flecha ha penetrado de forma considerable a tenor de la
fracción del ástil que junto a la emplumadura quedan fuera del animal flechado.
Ciñéndonos sólo a algunos de los ejemplos más próximos podríamos citar los motivos 28
y 31 de la Cova dels Cavalls (en ambos casos cérvidos). Este modelo de penetración nos
hace considerar el uso de flechas perforantes —en las diferentes variantes contempladas
dentro de la representación no diferenciada— y no de filos transversales. De hecho, el
potencial de penetración de las armaduras de filo transversal resulta considerablemente
inferior, constituyendo un tipo de armadura orientada a producir traumatismos y hemorragias que limiten la capacidad motriz de los ungulados heridos (Nuhznij, 1989).
Cualquiera de las armaduras que forman parte del geometrismo neolítico identificado en
los yacimientos estudiados pueden ser contemplados bajo las representaciones de extremidad distal no diferenciada. Sin embargo, queremos insistir en la importancia de los trapecios rectángulos dada su avanzada posición en la secuencia neolítica y su fuerte documentación en los yacimientos más próximos a los conjuntos descritos.
Pasando ya a los posibles paralelos arqueológicos para el conjunto de las flechas de
cabeza diferenciada, comenzaremos nuestro análisis por las representaciones de las puntas de ángulo. Como se ha advertido anteriormente, hemos sido partidarios de diferenciar
dos modalidades en función del desarrollo del trazo que forma el ángulo respecto al ástil.
Ambas han sido diferenciadas en el ensayo de contrastación con el registro gráfico, tal
como se recoge en el cuadro adjunto, proponiendo respectivamente diferentes paralelos
respecto a las armaduras y modalidades de enmangue. Es necesario partir del reconocimiento, en cualquier caso, de que con la información actual no resulta posible afirmar con
rotundidad que ambas modalidades de representación reflejen proyectiles distintos, como
tampoco lo es apuntar que respondan a la plasmación de un único modelo de proyectil.
Este problema obliga a considerar en el plano hipotético diversas posibilidades que por
lo menos sean acordes con la información que en la actualidad aporta el registro arqueológico peninsular. Así, en el caso de las puntas de ángulo corto se han recogido dos paralelos: el primero de ellos es un segmento unido por el arco al extremo del ástil, de tal
forma que la orientación del filo o cuerda respecto al eje longitudinal del hampa forma
un ángulo variable entre los 20º y los 45º. Este modelo de fijación fue propuesto para los
segmentos con doble bisel del yacimiento neolítico de Kobaederra (González Urquijo et
al., 1999) y parece extensible a la mayor parte de contextos con este modelo de armadura, tal como se ha recogido en el apartado anterior. La segunda propuesta es la de un trapecio alargado con retoque abrupto que observaría una disposición similar, tal como se
ha sugerido en el análisis e interpretación de los trapecios alargados aquí estudiados.
En el caso de las puntas de ángulo desarrollado se han considerado dos propuestas de
fijación de armaduras empleando ambas segmentos. La primera se compone de un segmento dispuesto a modo de punta en el extremo del ástil y de otro segmento en disposi—146—
[page-n-148]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
47
ción de filo dentado en uno de los lados del ástil. La segunda propuesta contempla una flecha cuyo extremo distal queda conformado por el aguzamiento del propio ástil sobre el
cual, en uno de los laterales, se insertaría un segmento a modo de filo dentado. Somos
conscientes de que estas dos opciones no resultan del todo evidentes, aspecto éste que hace
necesario contemplar otros modelos arqueológicos de proyectil realizados con otro tipo de
material. En este sentido deseamos dejar abierta la posibilidad de que se traten de puntas
de hueso con un sistema de fijación lateral al extremo del ástil mediante ligaduras. Este
modelo de proyectil ha sido reconocido en algunos ejemplares que todavía conservan el
ástil, la punta de hueso y el sistema de fijación en diversos yacimientos suizos datables en
el Neolítico Final (Ramseyer, 1985: fig. 10.1-3 y fig. 11.1; Hafner y Suter, 1999: fig. 6.712). Hay que decir que la vigencia temporal de estas puntas, según las series dendrocronológicas, se sitúa entre el 3400 y el 2750 BC (evidentemente en años solares), por lo que
resultan coetáneas de las puntas foliáceas de retoque plano (Hafner y Suter, 1999). Estos
paralelos centroeuropeos deben, al menos, hacernos reflexionar sobre el papel que pudieron haber desempeñado ciertos proyectiles no realizados en sílex, cuya visibilidad en el
registro resulta más difícil de rastrear. Al hilo de los expuesto, y centrándonos ya en el
ámbito geográfico del mediterráneo de la Península Ibérica, es preciso llamar la atención
sobre la presencia de puntas de proyectil o azagayas de hueso y asta en el yacimiento neolítico de la Draga (Palomo et al., 2005), por lo tanto en un contexto epicardial antiguo. Los
autores de este estudio defienden la aptitud de este tipo de puntas, dadas sus dimensiones
y capacidad de penetración, para la caza mayor. Si acudimos, por ejemplo, a la industria
ósea registrada en los yacimientos neolíticos del País Valenciano (Pascual, 1998) resulta
llamativa la documentación, prácticamente durante toda la secuencia, de puntas y biapuntados que por sus dimensiones podrían llegar a ser empleados como proyectiles.
Si bien debemos admitir, en función de los paralelos señalados, que la problemática
de las puntas de ángulo desarrollado está abierta, sí que resulta posible al menos descartar otras interpretaciones presentes en la bibliografía. Este sería el caso de de las puntas
metálicas de tipo anzuelo del Bronce final, propuesta en su momento por Jordá (1980).
Esta interpretación entra en contradicción con la secuencia artística definida a partir de la
estratigrafía cromática y los paralelos muebles del Arte Esquemático. Así, si acudimos de
nuevo a las fases definidas en la Cueva del Tío Modesto, la infraposición de este modelo de puntas a los motivos esquemáticos más recientes definidos en la evolución interna
de este abrigo proporciona una cronología ante quem, decididamente fuera de los límites
del Bronce final. Tampoco parece viable establecer paralelos con triángulos de tipo
Cocina, en primer lugar porque este tipo de armadura posee una vigencia cronológica
muy acotada que corresponde a los siglos inmediatamente anteriores y a los primeros
momentos de contacto del proceso de neolitización. En este sentido y volviendo al Tío
Modesto, deberíamos admitir que las dos fases previas a la aparición de este tipo de puntas —la primera formada por motivos serpentiformes con estrechos paralelos técnicos y
formales en el Arte Esquemático Antiguo mientras que la segunda la compone una esce—147—
[page-n-149]
48
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
na de caza— son anteriores al Mesolítico final. Sin embargo, los paralelos formales y técnicos de los serpentiformes no pueden ser desvinculados de otras representaciones afines
conocidas en otras zonas próximas como el Júcar, las cuáles han sido consideradas en el
área de influencia del Arte Macroesquemático (Hernández y Martí, 2002). Pero además
su distribución geográfica no coincide plenamente con la de los triángulos de tipo Cocina
que caracterizan la fase B del Mesolítico reciente. El caso de la Catxupa (Dénia) es bastante significativo al respecto dada la ubicación de este abrigo en un territorio en el que
se documenta un poblamiento mesolítico inmediatamente anterior (fase A de trapecios).
Aquí la fase B está ausente al coincidir esta zona con un área de implantación cardial y
por los fenómenos de territorialidad excluyente que concurren en los momentos de interacción inicial de la dualidad cultural (Juan Cabanilles, 1992).
En el caso de las puntas de morfología foliforme podríamos considerar fácilmente
como paralelos más probables el conjunto de puntas de flecha foliáceas, es decir con retoque plano bifacial, halladas en los contextos del Neolítico final y Eneolítico en sus diferentes variantes morfológicas (amigdaloides, ojivales y lanceoladas). De igual forma
habría que contemplar las variantes morfológicas losángicas o romboidales, tal como se
desprende de los ejemplares localizados en las estaciones palafíticas suizas de Clairvauxles-Lacs que conservan el sistema de fijación al ástil y los adhesivos, proporcionando una
imagen final del extremo de la flecha de tipo foliforme (Saintot, 1997: fig. 17). Tampoco
debería descartarse, en aquellos casos de representaciones foliformes alargadas y estilizadas, el empleo de puntas de Palmela que comienzan a documentarse en el registro en
momentos avanzados del Eneolítico y del Horizonte Campaniforme.
Entrando en los paralelos de las representaciones triangulares, cuya problemática
diferenciación respecto a las foliformes ha sido referida con anterioridad, hemos contemplado las puntas de pedúnculo y aletas en dos de sus variantes principales cuya morfología general, una vez fijadas en el ástil, sería triangular.
Por último, para las representaciones de cabeza múltiple, dada la ausencia de referentes europeos, sólo podemos acudir a los ejemplos recogidos por Nuzhnyj (1989) a partir de los trabajos de Vignard y Vayson de Pradenne del Egipto predinástico. En cualquier
caso, conviene aquí desechar otros modelos de proyectiles como las flechas de tipo tampón de cabeza cilíndrica halladas en Suiza en contextos del Neolítico final, dado que los
paralelos etnográficos sugieren su empleo para cazar pájaros, posibilidad que no puede
ser contemplada en función del bestiario representado en el Arte Levantino.
IV. VALORACIÓN FINAL: PROBLEMAS, IMPLICACIONES Y
EXPECTATIVAS
El problema de estudio aquí tratado, la caracterización del armamento y la contrastación del registro gráfico con el registro arqueológico, constituye una línea de trabajo
—148—
[page-n-150]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
49
capaz de aportar algunos elementos de juicio novedosos sobre el desarrollo cronológico
del Arte Levantino. Es necesario, no obstante, realizar una breve reflexión a nivel metodológico de los límites y expectativas abiertas por este tipo de aproximación, para exponer, en un segundo punto, algunas de las implicaciones cronológicas y territoriales que de
ellas se derivan.
Comenzando por el primer punto, uno de los principales problemas continúa siendo
el de las limitaciones impuestas por el registro gráfico a la hora de identificar el armamento representado, en especial cuando éste procede exclusivamente de calcos antiguos.
Indudablemente, un análisis detallado del material fotográfico, si éste responde a unas
pautas regulares y sistemáticas de utilización, incorpora una mejora cualitativa considerable en la documentación, dotando al investigador de un mayor margen de maniobra
(ampliaciones y tratamiento digital de la imagen). Esta circunstancia, además, se ve favorecida por la reciente creación de grandes bases de datos de material fotográfico de acceso libre en la red que constituye una fuente documental de gran importancia por el número de conjuntos e imágenes inventariadas. Es necesario, sin embargo, avanzar sobre las
bases de un protocolo de actuación que optimice los trabajos de documentación fotográfica de acuerdo con las peculiares características del armamento, profundizando así en la
línea marcada por otros trabajos metodológicos dirigidos a la distinción entre pigmento
y soporte (Vicent et al., 1996; Domingo y López, 2002). Como ha quedado patente en las
páginas precedentes, buena parte de los problemas de identificación de las modalidades
de representación de cabeza no diferenciada reside en determinar su carácter voluntario
o involuntario, mientras que otros casos más puntuales (por ejemplo la determinación
entre filo transversal o punta de cabeza múltiple de las Cuevas de la Araña representada
en la lám. 5.C) precisan para su aceptación de un dictamen que permita descartar su terminación accidental. Estos problemas no hacen sino confirmar la complejidad del propio
trabajo de documentación y la necesidad de introducir estrategias adecuadas para su optimización. Y es precisamente en relación con este punto, con el de la propia documentación y valoración del registro gráfico, donde se acrecienta la necesidad de ser prudentes
en la aplicación de paralelos y analogías así como en las implicaciones cronológicas y
culturales que de ella se derivan. En este sentido resulta necesario, en primer lugar, partir de una contextualización adecuada de las representaciones en el marco de los conjuntos en los que aparecen, aspecto sólo abordable mediante el análisis interno, así como de
las unidades territoriales en las que éstas se inscriben, aspecto que puede ser inferido a
partir del estilo. En definitiva, el principal reto reside en establecer un diálogo entre el
registro material y la representación rupestre que sea acorde con la secuencia artística y
arqueológica.
Incidiendo ya en el segundo punto, el relativo a las implicaciones cronológicas derivadas de la contrastación directa entre determinadas modalidades de representación y las
modalidades de fijación inferidas a partir de los proyectiles arqueológicos, consideramos
oportuno partir del reconocimiento de los problemas que a nivel epistemológico acarrea
—149—
[page-n-151]
50
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
la definición de los límites cronológicos de esta manifestación. En un trabajo reciente
(Fernández López de Pablo, 2005) se señalaba que el establecimiento de un orden lógico entre determinados indicadores –estratigrafía cromática (referida ésta a las superposiciones de figuras levantinas al horizonte Macroesesquemático o a representaciones
esquemáticas con paralelos muebles en las decoraciones del registro cerámico del
Neolítico antiguo), la identificación de determinados objetos (puntas de flecha y pulseras) datables arqueológicamente y el análisis crítico de la temática (en función del número de figuras humanas que intervienen en determinadas escenas)– propiciaban un marco
cronológico general para el Arte Levantino que coincidiría, a grandes rasgos, con el desarrollo de las fases neolíticas que sucedieron a la fase cardial. Esta visión concuerda en
el plano cronológico con otras propuestas que plantean la misma ubicación temporal,
incidiendo en una lectura del proceso de neolitización de corte migracionista-aculturacionista (Martí y Juan Cabanilles, 2002; Hernández y Martí, 2002; García Puchol et al.,
2004).
Sobre este esquema general introduciremos la cronología absoluta proporcionada por
los proyectiles arqueológicos que bajo nuestro punto de vista ofrecen un mejor nivel de
contrastación con determinadas modalidades de representación de las puntas tal como se
recoge en el cuadro adjunto. Comenzando por los microlitos geométricos, en el caso de
los segmentos con doble bisel han sido tomadas como referencia dos fechas que marcan
los contextos más antiguo (Chaves Ia) y reciente (Timba de Barenys), respectivamente,
caracterizados por el predominio de este modelo de armadura2 (cf. Cava, 2002 y Miró,
1995). Por su parte, en los trapecios simétricos alargados con retoque abrupto se han considerado las fechas de un contexto cerrado, el nivel funerario del sepulcro tumular de la
Peña de la Abuela dada la clausura intencional del monumento que elimina interferencias
de ajuares de fases posteriores (Rojo y Guerra, 1999), y también de un contexto habitacional, el nivel 8a del Arenal de Fonseca (Utrilla et al., 2003). Para el caso de los trapecios empleados como tranchets se ha seguido como referencia la información cronológica aportada por algunos contextos funerarios del Neolítico Medio en Cataluña, concretamente en la Bóvila Madurell (tumba 7.7) y Can Grau 33 (Martí et al., 1997).
Por su parte, los referentes cronológicos empleados para encuadrar las puntas de flecha bifaciales de retoque plano de morfología foliforme han sido las fechas suministradas por el hipogeo del Longar, que responde a una sola fase de uso sepulcral avalada por
la similitud de las fechas obtenidas y por la homogeneidad tipológica del conjunto
2
De acuerdo con la información arqueológica disponible, el contexto peninsular más antiguo caracterizado por el predominio de
segmentos con doble bisel sería Mendandia III sup cuyas fechas (7210±80 BP y 7170±45 BP), consideradas como válidas por su
excavador (Alday, 2005), se asocian igualmente a la documentación de las primeras cerámicas. Con independencia del debate suscitado en torno a los inicios del Neolítico en el Valle del Ebro, aspecto que no vamos a valorar en el presente trabajo, consideramos que estas fechas son demasiado altas para los segmentos al entrar en contradicción, en primer lugar, con la posición cronológica que ocupa la primera documentación de segmentos con doble bisel en otros contextos próximos como Kanpanoste,
Kanpanoste Goikoa o Peña Larga y, en segundo lugar, con la documentación de trapecios y triángulos para ese mismo segmento
cronológico.
—150—
[page-n-152]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
51
(Armendáriz e Irigay, 1995). Por último, para los ejemplares de flechas de pedúnculo y
aletas agudas desarrolladas hemos tomado como representativas las fechas del sepulcro
de Can Martorell, que al igual que en el caso anterior nos remite a una sola fase de utilización (Mercadal et al., 2005).
De la contrastación entre las armaduras que responden a ciertas modalidades de representación y la cronología absoluta que aportan los contextos citados, la primera impresión
que se desprende, al tomar en consideración los límites superior e inferior de los márgenes de calibración de las fechas representadas, aboga por una cronología aproximada de
3200 años para estos modelos de flecha en el Arte Levantino, desde el 5200 hasta el 2000
Cal BC. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la fecha más antigua de los segmentos
(caso de Chaves Ia realizada sobre carbón) pertenece a una fase en la que las cerámicas
incorporan en sus decoraciones un repertorio iconográfico con claros paralelos en el Arte
Esquemático que aparece infrapuesto al Arte Levantino, deberíamos considerar en función
de la secuencia artística y la estratigrafía cromática que los segmentos de esta fase no
pudieron quedar reflejados en las representaciones del último horizonte. De esta forma, las
representaciones de puntas de ángulo corto, de aceptar que corresponden a los modelos de
armadura propuestos, deberían situarse en caso de ser segmentos a partir del 4700 Cal BC,
en términos secuenciales entre finales del Epicardial Reciente y el Neolítico Postcardial;
o entre el 4200 y el 3700 Cal BC (en torno al Neolítico Medio), si se acepta que son trapecios alargados. Esta atribución cronológica es acorde con la representación de objetos
como pulseras que igualmente disponen de paralelos (brazaletes de piedra y de pectúnculo) en el registro funerario de las fases arqueológicas consideradas.
La representación de puntas de flecha foliáceas ofrece, en función de las fechas aportadas por los contextos de referencia, una cronología extensa que podemos situar entre el
3500 Cal BC (Neolítico final) y el 2000 Cal BC (transición Campaniforme-Bronce
Antiguo). Estos 1500 años registran variaciones en la morfología. Probablemente, para el
caso que nos ocupa, la más significativa es la aparición de los ejemplares con pedúnculo
y aletas agudas desarrolladas en torno al 2500 Cal BC, modelo de flecha que será característico de los momentos evolucionados del Calcolítico y del Campaniforme. Como se
ha apuntado anteriormente, la representación de puntas foliformes (ojival, amigdaloides
o lanceoladas) cubre la mayor parte del área de distribución del Arte Levantino, mientras
que las puntas de morfología triangular, mucho más escasas con una sola representación
clara, se relacionan con un tipo de figura humana cuyos rasgos estilísticos se apartan considerablemente de los observados en la misma área geográfica (cf. Villaverde et al.,
2002b). En este sentido cabría preguntarse si las representaciones de puntas triangulares
podrían situarse ya fuera de la evolución estricta (estilística, temática y compositiva) del
Arte Levantino. Con la información aquí aportada no es posible proporcionar una respuesta concluyente; sin embargo, resulta necesario recordar la cronología extensa que
otorgan las fechas calibradas a las puntas foliáceas (más de 1500 años como se ha señalado con anterioridad) y, sobre todo, la posición avanzada de las representaciones foli—151—
[page-n-153]
52
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
formes en la evolución interna del Arte Levantino. Lo que sí parece bastante probable es
que las representaciones de puntas calificadas por Jordá de pedúnculo y aletas (reflejadas
en los ejemplos de la Sarga y el de Cova Remigia) sean producto de adiciones posteriores. Su escasa incidencia, las diferencias en la ejecución entre ambas, su integración forzada en las escenas y, sobre todo, las marcadas diferencias respecto a las restantes modalidades de representación nos hacen, igualmente, mantener serias dudas sobre su vinculación cronológica y cultural con el Arte Levantino.
Resumiendo lo expuesto, tendríamos ahora un desarrollo cronológico bastante más
acotado que los 3200 años vistos con anterioridad. Efectivamente, al dejar fuera de esta
evolución los segmentos de las fases epicardiales y las puntas triangulares, interpretadas
como paralelos de las de pedúnculo y aletas, nos hallaríamos ante una vigencia temporal
de poco más de 2000 años (circa 4700-2500 Cal BC), tal como queda reflejado en la
banda cronológica gris oscuro de la fig. 13. Estos márgenes cronológicos, si acudimos al
registro arqueológico del contexto regional, nos sitúan en un periodo de gran dinamismo
cultural con la emergencia y desarrollo de los grupos dolménicos peninsulares. Si bien es
cierto que el nivel de información resulta bastante desigual, disponemos de mucha menos
información sobre el hábitat y la economía del 4700 al 3500 que del 3500 al 2500 Cal
BC; la visión general de este periodo aboga por un profundo proceso de transformación
de las estructuras económicas, demográficas y sociales reflejadas en el incremento del
número y tamaño de los asentamientos o en la conflictividad intergrupal, relacionada
recientemente con la presencia de escenas bélicas en el Arte Levantino (Guilaine y
Zammit, 2002). Estas transformaciones debieron tener su correlato en aspectos simbólicos e ideológicos que forjaron la evolución del Arte Levantino, y entre los que la imagen
del armamento debió ocupar un lugar destacado.
Así, podría considerarse que las diferencias observadas en la distribución de ciertas
modalidades de representación, como las puntas de ángulo corto y desarrollado, fueron
producto de una estrategia de comunicación social relacionada con la diferenciación de
grupos locales. Este fenómeno refleja la existencia de distintos niveles de interacción y
diferenciación contrastables en los rangos de variación estilística de ciertos elementos de
la cultura material como la indumentaria o el adorno personal (Wobst, 1977), que podrían dar cuenta, igualmente, de los procesos de regionalización en el Arte Levantino a partir del estilo.
Un fenómeno distinto parece ocurrir al analizar la incidencia de las puntas foliformes
en el Arte Levantino, cuya cronología es más evolucionada que los casos anteriores. La
distribución geográfica de estas puntas es bastante más extensa (Murcia, Albacete,
Alicante y Castellón), pero sin embargo su incidencia en los conjuntos no deja de ser
reducida. Así, en este caso, podría considerarse la existencia de cierto grado de diferenciación entre los personajes que arman este modelo de flecha respecto a los que no plasman este detalle. Uno de los ejemplos más claros los aporta, en este sentido, la escena de
combate de la Galería del Roure, donde sólo uno de los arqueros de los siete que apare—152—
[page-n-154]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
53
Fig. 13.- Cronología absoluta calibrada de los principales proyectiles de sílex inferidos de las representaciones rupestres. En
gris claro figura la duración central hipotética del Arte Levantino en función de los paralelos suministrados por los proyectiles, mientras que en gris oscuro la duración toma en cuenta la estratigrafía cromática y considera las representaciones de puntas de pedúnculo y aletas al margen del ciclo Levantino. Las fechas manejadas son las siguientes: Chaves Ia (6330±90 BP),
Timba del Barenys (5240±160 BP), Peña de la Abuela (5050±50 BP), Arenal de Fonseca (5050±50 BP), Longar (4580±90 BP y
4445±70 BP), Cova de les Tàbegues (4530±40 BP), Can Martorell (3810±55 y 3795±55).
ce en la confrontación tiene representado el detalle del extremo foliforme. Así, este caso
podría dar cuenta de un fenómeno de individualización de determinados personajes en
función del tipo de flecha con el que son representados, a través del que se plasmarían
diferencias de estatus o de rango. El registro etnográfico da cuenta de situaciones análogas relacionadas con la composición del carcaj, como ha quedado reflejado en determinadas comunidades primitivas como los Dani de Papúa Nueva Guinea (Petrequin y
Petrequin, 1990). Según Petrequin, el grado de variabilidad formal de las flechas que se
documentan en un carcaj está condicionado por los grupos de edad, por la orientación
(caza o guerra) y por el rango de ciertos individuos.
En definitiva, el análisis del armamento en el Arte Levantino, si parte de una contextualización arqueológica adecuada, nos brinda un amplio campo de estudio para
—153—
[page-n-155]
54
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
explorar la evolución de las sociedades neolíticas que lo generaron, de la imagen con la
que quisieron ser recordados. Nuestro reto como arqueólogos recae en mejorar las bases
metodológicas con las que establecer un diálogo más fluido entre el registro arqueológico y el registro gráfico. Nuestra tarea como historiadores consiste en poder interpretar
esta asociación en el marco de la evolución del neolítico como proceso histórico y de
cambio social.
AGRADECIMIENTOS
Quisiera agradecer la valoración crítica y comentarios realizados por Mauro Hernández y Rafael
Martínez Valle sobre el primer manuscrito de este artículo redactado durante la primavera de 2004, así
como la deuda contraída con Juan Francisco Gibaja, quien revisó las descripciones de las fracturas de
impacto. Por último a Bernat Martí y Joaquim Juan Cabanilles por la lectura de la versión definitiva
del texto, redactada en diciembre de 2005, sobre la que aportaron puntos de discusión y referencias
bibliográficas de gran interés.
BIBLIOGRAFÍA
ALBARELLO, B. (1986): “Sur l’usage des microlithes comme armatures de projectiles”. Revue
Archéologique du Centre de la France, 25 (2), p. 127-141.
ALBARELLO, B. (1988): Monographie fonctionnaliste. Le microlithique dans le Mésolithique récentfinal de l’Agenais, Perigord, Quercy. Thèse Doctoral. Université Paris X-Nanterre, 479 p.
ALDAY, A. (2005): El Campamento prehistórico de Mendandia: Ocupaciones mesolíticas y neolíticas
entre el 8500 y el 6400 BP. Colección Barandiarán, 9. Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz,
660 p.
ALONSO, A. y GRIMAL, A. (1996): El arte rupestre prehistórico de la cuenca del río taibilla (Albacete
y Murcia): Nuevos planteamientos para el estudio del Arte Levantino. Barcelona.
ARMENDÁRIZ, A. e IRIGAY, S. (1995): “Violencia y muerte en la prehistoria. El hipogeo de Longar”.
Revista de Arqueología, 168, Madrid, p. 16-29.
BARANDIARÁN, I. y CAVA, A. (2000): “A propósito de unas fechas del Bajo Aragón: reflexiones sobre el
Mesolítico y el Neolítico en la cuenca del Ebro”. SPAL, 9, Sevilla, p. 293-326.
BOSCH, A.; TARRÚS, J. y CHINCHILLA, J. (2000): El poblat lacustre neolític de la Draga. Excavacions de
1990 a 1998. Monografies del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, 2. Barcelona, 296 p.
CAVA, A. (2000): “La industria lítica del neolítico en Chaves, Huesca”. Salduie, I, Zaragoza, p. 77-164.
CASABÓ, J. (1990): “La industria lítica de Cova Fosca. Nuevos datos para el conocimiento del proceso de neolitización en el Mediterráneo Occidental”. Xàbiga, 6, Jávea, p. 148-174.
DURAN I SANPERE, A. y PALLARÉS, M. (1915-1920). “Exploració arqueològica al Barranc de la Valltorta”.
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VI, Barcelona, p. 451-454.
—154—
[page-n-156]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
55
DOMINGO, R. (2005): La funcionalidad de los microlitos geométricos. Bases experimentales para su
estudio. Monografías Arqueológicas 41, Área de Prehistoria, Departamento de Ciencias de la
Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 115 p.
DOMINGO, R. (2004a): “Análisis funcional de los microlitos geométricos del Abrigo de los Baños
(Ariño, Teruel)”. En P. Utrilla y J. Mª. Rodanés: Un asentamiento epipaleolítico en el Valle del Río
Martín. El Abrigo de los Baños (Ariño, Teruel). Zaragoza, p. 41-50.
DOMINGO, R. (2004b): “La funcionalidad de los microlitos geométricos en los yacimientos del Bajo
Aragón”. Saldvie, 4, Zaragoza, p. 41-83.
DOMINGO, I y LÓPEZ, E. (2002): “Metodología: el proceso de obtención de calcos o reproducciones”.
En R. Martínez-Valle y V. Villaverde (coords.): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la Valltorta.
Monografías del Instituto de Arte Rupestre, p. 75-21.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (2005): El contexto arqueológico del Arte Levantino en el Riu de les
Coves (Castellón). Tesis doctoral inédita. Universidad de Alicante, 603 p.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (e.p.): “La producción lítica del IV y III milenio Cal BC en el norte del
País Valenciano: primeros datos sobre contextos habitacionales”. IV Congreso de Arqueología
Peninsular. 14-19 de Septiembre 2004. Universidade do Algarve, Faro (Portugal).
FERNÁNDEZ, J.; GUILLEM. P.M.; MARTÍNEZ, V. y GARCÍA, R.M. (2002): “El contexto arqueológico de la
Cova dels Cavalls: Poblamiento prehistórico y arte rupestre en el tramo superior del Riu de les
Coves”. En Martínez-Valle, R. y Villaverde, V. (coords.) La Cova dels Cavalls en el Barranc de la
Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, p. 49-73.
FERNÁNDEZ, J.; MARTÍNEZ VALLE, R.; GUILLEM P.M.; PÉREZ, R. (2005): “Nuevos datos sobre el Neolítico en
el Maestrazgo: El Abric del Mas de Martí (Albocàsser)”. En P. Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó
(eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica (Santander, 5-8 ocubre de 2003). Monografías
del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, 1. Santander, p. 879-890.
FISHER, A. (1990): “Hunting with flint-tipped arrows: Results and experiences from practical experiments”. En C. Bonsall (ed.): The Mesolithic in Europe. Papers presented at the third international
symposium (Edinburgh 1985). Edinburgh, p. 29-39.
FORTEA PÉREZ, F.J. (1973): Los Complejos Microlaminares y Geométricos del Epipaleolítico
Mediterráneo Español. Universidad de Salamanca. Salamanca, 550 p.
FUERTES PRIETO, Mª.N. (e.p.): “La cadena operativa primástica en el yacimiento mesolítico de “El
Espertín” (Burón, León, España)”. IV Congreso de Arqueología Peninsular. 14-19 de Septiembre
2004. Universidade do Algarve. Faro (Portugal).
GALIANA BOTELLA, Mª.F. (1985): “Contribución al arte rupestre levantino: análisis etnográfico de las
figuras antropomorfas”. Lucentum, IV, Alicante, p. 55-87.
GALIANA BOTELLA, Mª.F. (1986): “Consideraciones sobre el Arte Rupestre Levantino: Las Puntas de
Flecha”. En El Eneolítico en el País Valenciano. Actas del Coloquio (Alcoy 1-2 de diciembre de
1984). Alcoi, p. 23-33.
GARCÍA PUCHOL, O. y JARDÓN GINER, P. (1999): “La utilización de los geométricos en la Covacha de
Llatas (Andilla, Valencia)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 8, Alcoi, p. 75-87.
GARCÍA PUCHOL, O.; MOLINA, Ll. y GARCÍA ROBLES, Mª.R. (2004): “Arte Levantino y proceso de neolitización en el arco mediterráneo peninsular: el contexto arqueológico y su significado”. Archivo de
—155—
[page-n-157]
56
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
Prehistoria Levantina, XXV, Valencia, p. 61-90.
GARCÍA ROBLES, Mª.R. (2003): Aproximación al territorio y el hábitat del Holoceno inicial y medio.
Datos arqueológicos y valoración del registro gráfico en dos zonas con Arte Levantino. La Rambla
Carbonera (Castellón) y la Rambla Seca (Valencia). Tesis Doctoral inédita. Universitat de València.
GASSIN, B. (1991): “Étude fonctionnelle”. En D. Binder (dir.): Une économie de chasse au Néolithique
Ancien: La Grotte Lombard à Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes). Monographie du CRA, 5.
CNRS.
GASSIN, B. (1996): Evolution socio-économique dans le Chasséen de la grotte de l’Eglise supérieure
(Var): Apport de l’analyse fonctionelle des industries lithiques. Monographie du CRA, 17. CNRS
Éditions. Paris.
GIBAJA, J.F. (2003): Comunidades Neolíticas del Noroeste de la Península Ibérica. Una aproximación
socio-económica a partir del estudio de la función de los útiles líticos. BAR Internacional Series
1140. Oxford.
GIBAJA, J.F.; CARVALHO, A.F. y DINIZ, M. (2002): “Tracelogia das peças líticas do neolítico antigo do
centro e sul de Portugal: primer ensaio”. En Clemente, I.; Risch, R. y Gibaja, J.F. (eds.): Análisis
Funcional. Su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas. BAR Internacional Series 1073.
Oxford, p. 215-227.
GIL GONZÁLEZ, F. (2000): “El yacimiento neolítico de la Borracha II (Jumilla, Murcia)”. Pleita, 3,
Jumilla, p. 5-37.
GONZÁLEZ, J.E. e IBÁÑEZ, J.J. (1994): Metodología de análisis funcional de instrumentos tallados en
sílex. Cuadernos de Arqueología, 14. Universidad de Deusto, Bilbao.
GONZÁLEZ URQUIJO, J.E.; IBÁÑEZ ESTÉVEZ, J.J. y ZAPATA PEÑA, L. (1999): “El V milenio Cal BC en el País
Vasco atlántico: la introducción de la agricultura y la ganadería”. Saguntum Extra nº 2, II Congrés
del Neolític a la Península Ibèrica, 7-9 d’Abril, 1999. Valencia, p. 559-564.
GUILAINE, J. y ZAMMIT, J. (2002): El camino de la Guerra. La violencia en la Prehistoria. Ariel
Prehistoria. Barcelona, 283 p.
GUSI GENER, F. (1982): “Prehistoria”. En R. Viñas (dir.): La Valltorta. Arte rupestre del Levante
Español. Ediciones Castell. Barcelona, p. 66-81.
GUSI JENER, F. (2001): Castellón en la prehistoria: memoria de los tiempos de ensueño. Diputación
Provincial de Castellón. Castellón.
HAFNER, A. y SUTER, P.J. (1999): “Ein neues Chronologieschema zum Neolihikum des schweizerischen
Mittellandes: das Zeit/Raum-Model”. Archäologie im Kanton Bern 4. Fundberichte und Aufsätze.
Berner Lehrmittel-und Medienverlag, p. 7-17.
HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1918): Estudios de arte Prehistórico I. Prospección de las pinturas de
Morella la Vieja II. Evolución de las ideas madres de las pinturas rupestres. Revista de la Real
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tomo XX. Madrid.
HERNÁNDEZ PACHECO, E. (1924): Las pinturas prehistóricas de las Cuevas de la Araña (Valencia).
Evolución del Arte en España. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 34,
Madrid.
—156—
[page-n-158]
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
57
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S.; FERRER MARSET, P. y CATALÀ FERRER, E. (1988): Arte rupestre en Alicante.
Fundación Banco Exterior-Banco de Alicante. Alicante.
HERNÁNDEZ, M.S.; FERRER, P. y CATALÀ, E. (2002): “El Abrigo del Tío Modesto (Henarejos, Cuenca)”.
Panel, 1, p. 106-119.
HERNÁNDEZ, M. y MARTÍ, B. (2000-2001): “El arte rupestre de la fachada mediterránea: entre la tradición epipaleolítica y la expansión neolítica”. Zephyrus, 53-54, Salamanca, p. 241-265
INIZAN, M.L.; REDOURON, M.; ROCHE, H. y TIXIER, J. (1995): Technologie de la pierre taillé. Tome 4.
Cercle de Recherches et d’Études Préhistoriques. Meudon. 199 p.
JARDÓN GINER, P. (2000): Los raspadores en el Paleolítico superior. Tipología, tecnología y función en
la Cova del Parpalló (Gandía, España) y en la Grotte Gazel (Sallèles-Cabardès, Francia). Serie
de Trabajos Varios del SIP nº 97. Valencia, 182 p.
JORDÁ, F. (1974): “Las puntas de flecha en el Arte Levantino”. XIII Congreso Nacional de
Arqueología. p. 209-223.
JORDÁ, F. (1980): “Reflexiones en torno al Arte Levantino”. Zephyrus, XXX-XXXI, Salamanca, p.
187-216.
JUAN CABANILLES, J. (1992): “La Neolitización de la vertiente mediterránea peninsular: modelos y problemas”. Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria. Zaragoza,
p. 255-268.
MARTÍ OLIVER, B. (2003): “El Arte Rupestre Levantino y la imagen del modo de vida cazador: entre lo
narrativo y lo simbólico”. En Tortosa, T. y Santos, J.A. (eds.): Arqueología e iconografía. Indagar
en las imágenes. «L’Erma» di Bretschneider. Roma, p. 59-75.
MARTÍ, B. Y JUAN CABANILLES, J. (2002). “La decoració de les ceràmiques neolítiques i la seua relació
amb les pintures rupestres dels abrics de La Sarga”. En M.S. Hernández Pérez y J.Mª. Segura
(coords.): La Sarga. Arte Rupestre y territorio. Alcoy, p. 147-170.
MARTÍ, M.; POU, R. y CARLÚS, X. (1997): Excavacions arqueològiques a la Ronda Sud de Granollers,
1994. La necròpolis del Neolític Mitjà i les restes romanes del Camí de Can Grau (La Roca del
Vallès, Vallès Oriental) i els jaciments de Cal Jardiner (Granollers, Vallès Oriental). Excavacions
Arqueològiques a Catalunya, 14. Generalitat de Catalunya.
MARTÍNEZ PERONA, J.V. (1981): “La covacha Botia, Siete Aguas, Valencia”. Archivo de Prehistoria
Levantina, XVI, Valencia, p. 95-118.
MATEO SAURA, M. A. (1999): Arte rupestre en Murcia. Noroeste y Tierras Altas de Lorca. Editorial KR.
Murcia, 276 p.
MASSON, A. (1981): Petroarchéologie des roches siliceuses: intérêt en Préhistoire. Thèse de 3e cycle.
Université Lyon I. Lyon, 100 p.
MAZO, C. y MONTES, Mª.L. (1992): “La transición Epipaleolítico-Neolítico Antiguo en el Abrigo de El
Pontet (Maella, Zaragoza)”. Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la
Prehistoria. Zaragoza, p. 243-254.
MARTÍNEZ VALLE, R. y VILLAVERDE, V. (coords.) (2002): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la
Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre-Museu de la Valltorta.Valencia, 210 p.
—157—
[page-n-159]
58
J. FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO
MERCADAL, O.; PALOMO, A.; ALIAGA, S.; AGUSTÍ, B.; GIBAJA, J.F.; BARRIOS, A. y CHIMENOS, E. (2005): “La
Costa de can Martorell (Dosrius, El Maresme, Barcelona). Muerte y violencia en una comunidad
del litoral catalán durante el tercer milenio cal BC”. En P. Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó
(eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica (Santander, 5-8 ocubre de 2003).
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, 1. Santander,
p. 671-679.
MIRÓ, J.M.; MOLIST, M. y VILARDELL, R. (1992): “Aportaciones al estudio del Neolítico Antiguo en la
Cataluña Meridional, partiendo de la industria lítica del yacimiento al aire libre de la Timba del
Bareny (Riudoms, Tarragona)”. Aragón/Litoral Mediteráneo. Intercambios culturales durante la
Prehistoria. Zaragoza, p. 345-357.
MIRÓ, J.M. (1996): “Continuidad o ruptura entre los tecnocomplejos líticos del VI al V Milenio BC:
La contribución de las industrias líticas del V Milenio BC de la Cataluña Meridional”. Rubricatum,
1 (I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Gavà-Bellaterra, 1995). Barcelona, p. 139-150.
NUZHNYJ, D. (1989): “L’utilisation des microlithes géométriques et non géométriques comme armatures de projectiles”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 86/3, París, p. 88-96.
OBERMAIER, H. y WERNERT, P. (1919): Las pinturas rupestres del Barranco de la Valltorta, Castellón.
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 23, Madrid.
ODELL, G.H. (1978): “Préliminaires d’une analyse fonctionelle des pointes microlithiques de
Bergumermeer (Pays Bas)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 75 (2), Paris, p. 3749.
PALOMO, A. y GIBAJA, J.F. (2002): “Análisis de las puntas del sepulcro calcolítico de la Costa de Can
Martorell (Dosrius, Barcelona)”. En Clemente, I.; Risch, R. y Gibaja, J.F. (eds.): Análisis Funcional. Su aplicación al estudio de sociedades prehistóricas. BAR Internacional Series 1073. Oxford,
p. 243-249.
PALOMO, A.; PIQUÉ, R.; SAÑA, M.; BOSCH, A.; CHINCHILLA, J. y GIBAJA, J.F. (2005): “La caza en el yacimiento lacustre de La Draga (Banyoles, Girona)”. En P. Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó
(eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica (Santander, 5-8 ocubre de 2003).
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, 1. Santander,
p. 135-144.
PELEGRIN, J. (1988): “Débitage experimental par pression « du plus petit au plus grand »”. Technologie
Préhistorique, notes et monographies techniques, nº 25. Éditions du C.N.R.S. Paris, p. 37-53.
PÉTREQUIN, A.M. y PÉTREQUIN, P. (1990): “Flèches de chasse flèches de guerre. Le cas des Danis d’Irian
Jaya (Indonésie)”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 87, Paris, p. 484-511.
PHILIBERT, S. (1991): “Analyse tracéologique de l’industrie lithique et approche fonctionelle du site”.
En Fontfaures en Quercy. Archives d’Écologie Préhistorique, 11. Toulouse, p. 151-169.
PLISSON, H. y GENESTE, J.M. (1989): “Analyse technologique des pointes à cran solutréennes du Placard
(Charente), du Fourneau du Diable, du Pech de la Boissière et de Combe Saunière (Dordogne)”.
Paleo, 1, p. 65-106.
PORCAR, F.; BREUIL, H. Y OBERMAIER, H. (1935): Excavaciones en la Cueva Remigia (Castellón).
Memoria de la Junta Superior del Tesoro Artístico, 136. Madrid.
RAMSEYER, D. (1985): “Pièces emmanchées en os et en bois de cervidés. Decouvertes Néolithiques du
—158—
[page-n-160]
Â
LAS FLECHAS EN EL ARTE LEVANTINO
59
canton de Fribour”. Industrie de l’os Néolithique et de l’Âge des Metaux, 3. Éditions du CNRS.
Marseille, p. 194-211.
RIPOLL PERELLÓ, E. (1963): Pinturas rupestres de la Gasulla (Castellón). Monografías de Arte
Rupestre. Arte Levantino, 2. Barcelona, 59 p.
ROJO GUERRA, M. y KUNST, M. (1999): “La Lámpara y la Peña de La Abuela: propuesta secuencial del
Neolítico en el ámbito funerario”. Saguntum Extra nº 2. II Congrés del Neolític a la Península
Ibèrica, 7-9 d’Abril, 1999. Valencia, p. 503-512.
ROJO-GUERRA, M.; GARCÍA-MTZ. DE LAGRÁN, I.; GARRIDO-PENA, R. y MORÁN-DAUCHEZ, G. (e.p.): “La
Tarayuela, Ambrona (Soria): un nuevo sepulcro colectivo neolítico de finales del V milenio cal
BC”. IV Congreso de Arqueología Peninsular. Faro 2004.
ROCHE, H. y TIXIER, J. (1982): “Les accidents de taille”. Studia Praehistorica Belgica, 2. Bruselas. p.
65-76.
ROZOY, J.G. (1978): Les derniers Chasseurs. Bulletin de la Société Archéologique Champenoise, nº
Special de June. Charleville, 2 vol.
SAINTOT, S. (1997): “L’industrie lithique taillée”. En P. Pétrequin (dir.): Les sites littoraux néolithiques
de Clairvaux-les-Lacs (Jura) III. Chalain station 3 (3200-2900) av. J.C. vol. 2. Éditions de la
Maison des Sciencies de l’Homme. Paris, p. 371-396.
SPINDLER, K. (1995): El hombre de los hielos. Círculo de Lectores. Barcelona, 425 p.
UTRILLA, P.; DOMINGO, R. Y MARTÍNEZ BEA, M. (2003): “La campaña del año 2002 en el Arenal de
Fonseca (Ladruñán, Teruel). Salduie, 3, Zaragoza, p. 301-311.
VAL, Mª.J. DE (1977): “Yacimientos líticos de superficie en el Barranco de la Valltorta (Castellón).
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 4, Castellón, p. 45-77.
VAYSON DE PRADENNE, A. (1936): “Sur l’utilisation des certaines microlithes géometriques“. Bulletin de
la Société Préhistorique Française, t. 33, Paris, p. 37-49.
VIGNARD, E. (1935): “Armatures de flèches en silex”. L’Anthropologie, 45, Paris.
VILASECA, S. (1969): “El sepulcro de fosa del Brugar (Reus)”. Noticiario Arqueológico Hispánico,
X-XI, Madrid, p. 208-209.
VILLAVERDE, V.; DOMINGO, I. y LÓPEZ-MONTALVO, E. (2002): “Las figuras levantinas del Abric I de la
Sarga: aproximación a su estilo y composición”. En M.S. Hernández Pérez y J.Mª. Segura
(coords.): La Sarga. Arte rupestre y territorio. Alcoy, p. 101-126.
VILLAVERDE, V.; LÓPEZ-MONTALVO, E.; DOMINGO, I. y MARTÍNEZ VALLE, R. (2002): “Estudio de la composición y el estilo”. En R. Martínez-Valle y V. Villaverde (coords.): La Cova dels Cavalls en el
Barranc de la Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre-Museu de la Valltorta, Valencia
p. 135-190.
WHITTAKER, J.C. (1994): Flintknapping. Making & understanding stone tools. University of Texas
Press. Austin.
WOBST, M. (1977): “Stylistic behaviour and information exchange”. En C. Cleland (ed.): Research
Essays in honour of James B. Griffin. Museum of Anthropology. University of Michigan.
Michigan, p. 317-342.
—159—
[page-n-161]
[page-n-162]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Inés DOMINGO SANZ*
LA FIGURA HUMANA, PARADIGMA DE CONTINUIDAD
Y CAMBIO EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
1
RESUMEN: Se presentan los resultados del análisis estilístico aplicado a las figuras humanas
levantinas de 6 conjuntos rupestres del núcleo castellonense Valltorta-Gasulla. El objetivo es avanzar en la sistematización estilística de esta manifestación artística con objeto de determinar si existen diversos horizontes gráficos y su dinámica evolutiva. Los resultados revelan que la figura humana no siempre se halla ligada al mundo cazador y que existen cambios importantes en sus formas de
representación que revelan continuidades y rupturas. En el futuro, la necesidad de profundizar en la
relación arte y contexto debe tener en cuenta estas variaciones internas (regionales y temporales),
que sin duda debieron quedar reflejadas en otros componentes de la cultura material.
PALABRAS CLAVE: Arte Levantino, estilo, secuencia, figura humana.
ABSTRACT: Human figure, paradigm of continuity and change in Levantine Rock Art.
The results of the stylistic analysis of human figures of 6 rock art shelters are presented. Those shelters are located in the Valltorta-Gasulla territory. We aimed for the stylistic systematization of this
rock art, in order to discover if different graphic phases exist and their evolution. The results highlight that human motifs not always appear in hunting scenes and also that there are important variations in the way of representing. These changes suggest patterns of continuity and change. In the
future, the need to go deeply into the connections between art and context has to take into account
these regional and temporary internal variations, since they should be also visible in other components of the material culture.
KEY WORDS: Levantine Rock Art, style, sequence, human figure.
* Dept. de Prehistòria i d’Arqueologia. Universitat de València. E-mail: Ines.Domingo@uv.es
1
El presente trabajo constituye una síntesis de nuestra Tesis Doctoral, “Técnica y ejecución de la figura en el Arte Rupestre
Levantino. Hacia una definición actualizada del concepto de estilo: validez y limitaciones”, defendida en la Universitat de
València el 11 de marzo de 2005 y financiada con una beca predoctoral “V Segles” de la Universitat de València.
—161—
[page-n-163]
2
I. DOMINGO SANZ
1. INTRODUCCIÓN
El carácter acumulativo de un importante número de conjuntos levantinos resulta
especialmente atractivo para la investigación, al proporcionar las claves para debatir la
existencia de diversos horizontes y determinar sus rasgos de diferenciación. No obstante, es difícil establecer hasta que punto los cambios en las formas de representación se
deben a una simple dilatación temporal de un modo de expresión gráfica o a un verdadero cambio socio-cultural, que ansía diferenciarse de lo anterior. Como se ha observado en
algunas poblaciones aborígenes, la renovación de las escenas en intervalos regulares
implica una simetría inicial en los motivos. Sin embargo, a medida que se dilata el tiempo de intervención van sufriendo pequeñas modificaciones, irrelevantes a medio plazo
(Clegg, 1987), pero que a la larga pueden conducir a verdaderos cambios temáticos, formales y compositivos, que sin duda encierran cambios sociales de cierta magnitud.
Desde el descubrimiento de esta manifestación artística, el establecimiento de su
secuencia evolutiva, mediante la diferenciación de grandes horizontes de representación,
ha constituido uno de los principales objetivos de la investigación. Las propuestas de evolución lineal de las primeras etapas buscaban la caracterización global del arte a partir del
análisis de un yacimiento (Cabré, 1915; Breuil, 1920; Almagro, 1952), un núcleo (como
Obermaier y Wernert, 1919) o la totalidad del arte (Ripoll, 1960; Beltrán, 1968; Blasco,
1981, etc.). Pero, a finales de siglo, pasamos a una progresiva insistencia en la necesidad
de regionalizar (Fortea y Aura, 1987: 119), debido “a la amplitud de los marcos espacial
y temporal” de esta manifestación rupestre (Martí y Hernández, 1988: 89-90) que se
materializa en diversas estudios de carácter regional. Entre ellos destaca el de Viñas
(1982) para la Valltorta, el de Piñón (1982) para Albarracín, el de Galiana (1992) para el
Bajo Aragón y Bajo Ebro o el de Alonso y Grimal (1996) para el núcleo del Taibilla. Esa
regionalización del arte, relacionada con la territorialidad de los grupos humanos, supone la existencia de ciertos rasgos evolutivos propios, tanto en las formas de representación como, tal vez, en sus fechas de aparición en los diversos núcleos. Una constatación
que nos obliga a replantearnos su estudio desde una perspectiva regional.
Las variaciones internas del Arte Levantino resultan especialmente significativas al
analizar la figura humana, ya que junto a individuos que responden a un canon extremadamente naturalista, atento a la realidad anatómica, al vestido y al adorno, se documentan otros más desproporcionados o incluso lineales. Por ese motivo, nuestro trabajo se
centra en el análisis de la figura humana en el núcleo castellonense Valltorta-Gasulla y,
concretamente, en 6 estaciones rupestres (fig. 1).2
2
La concepción de este trabajo en el proyecto de investigación “Arte Rupestre Levantino y ocupación humana en la prehistoria de
Gasulla-Valltorta”, dirigido por el Dr. Valentín Villaverde y fruto de una colaboración entre la Universitat de València y el Instituto
Valenciano de Arte Rupestre, condicionó la selección de algunos de los emplazamientos analizados. La finalidad del proyecto era
la documentación de grandes conjuntos, con una cierta variabilidad estilística y compositiva y un estado de conservación apropiado para la lectura de los motivos representados. Unos estudios que se han materializado en diversos trabajos (López-Montalvo,
2000; Domingo, 2000; López-Montalvo et al., 2001; Martínez y Villaverde (coords.), 2002; Villaverde, Domingo y LópezMontalvo, 2002; Domingo et al., 2003; López-Montalvo y Domingo, 2005; Domingo et al., e.p.).
—162—
[page-n-164]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
3
Fig. 1.- Parque cultural Valltorta-Gasulla (Castellón) y principales conjuntos con Arte Levantino (según Martínez, 2002,
modificado). Yacimientos estudiados: 1. Coves de la Saltadora VII, VIII y IX. 2. Cingle del Mas d’en Josep. 3. Cova dels
Cavalls. 4. Coves del Civil III. 5. Abric de Centelles. 6. Cingle de la Mola Remigia IX.
2. QUÉ ENTENDEMOS POR ESTILO
La revisión historiográfica del concepto de estilo daría lugar a un amplio debate acerca
de su validez y limitaciones para la ordenación espacio-temporal del registro arqueológico
(ver Conkey y Hastorf, 1990; Hegmon, 1992; Lorblanchet y Bahn, 1993; Smith, 1994; Carr
y Nietzel, 1995; entre otros). No obstante, nos limitaremos a exponer qué entendemos por
estilo y que metodología empleamos en el presente trabajo. Consideramos estilístico el modo
de hacer o el carácter propio que infunde un artista a su obra, de manera consciente o inconsciente, influido o condicionado por las normas que regulan la producción artística o artesana en un determinado contexto socio-cultural. Esa marcas de identidad se materializan en
cambios, más o menos perceptibles, en cualquier etapa del proceso de producción (o cadena
operativa de Leroi-Gourhan, 1964), ya sean atributos formales (forma y desarrollo de las
decoraciones), tecnológicos (técnica y medio empleados) o funcionales (entendiendo como
tales tanto la función utilitaria, referida a la esfera de lo material, como la no utilitaria, referida a la de lo social, lo ideológico o lo espiritual). Unos cambios o marcas de identidad que,
referidos al arte rupestre, pueden quedar plasmados en cualquier etapa del proceso creativo,
desde los aspectos más puramente tecnológicos, selección del soporte y su emplazamiento,
—163—
[page-n-165]
4
I. DOMINGO SANZ
materias primas, recetas e instrumentos, ritmos de trazado de las figuras, posturas de autor,
etc.; a aquellos más relacionados con la forma (motivos y temas) y el desarrollo de las decoraciones (pautas de composición y adición).
3. METODOLOGÍA
Con las premisas anteriormente enunciadas procedimos al estudio sistemático del
dispositivo gráfico de los seis yacimientos citados. La realización de un estudio desde un
enfoque arqueométrico escapaba a nuestras posibilidades, por lo que nos ceñimos al análisis exhaustivo de las decoraciones y de aquellos aspectos técnicos que no requerían la
participación de equipos interdisciplinares o el uso de lentes de aumento.
Dejando a un lado el enfoque tecnológico, a nuestro juicio, en las decoraciones parietales hay tres aspectos fundamentales en los que el criterio estético del pintor y su época
pueden quedar reflejados:
- En los motivos individuales (criterio sobre el que se han basado la mayor parte de
las propuestas evolutivas del Arte Levantino), en los que el artista determina su
propio estilo jugando con el tamaño, la forma3 y la factura.4
- En la temática, que no se limita exclusivamente a los temas cinegéticos.
- En las pautas de composición y adición, ya que pueden existir reglas de ordenación y composición diferenciales entre los diversos horizontes.
3.1. Análisis formal de las representaciones
En líneas generales los motivos levantinos responden a un modo de representación
común que define a esta manifestación artística: el diseño de figuras en tintas planas, que
tan sólo recogen los rasgos anatómicos visibles en la silueta. Ni el grado de animación,5
ni los modos de recoger la perspectiva individual6 parecen variar entre los diversos horizontes (fig. 2). Así pues, en la individualización de los tipos humanos ha resultado clave
el análisis de las proporciones anatómicas (y en concreto la relación tronco/extremidades), del modelado y de la presencia de vestidos, adornos (tocados, brazaletes, cinturones, etc.) y otros útiles complementarios (armamento, fardos y bolsas).
3
4
5
6
Forma: que incluye las proporciones anatómicas, el modelado de detalles, adornos e utensilios, las formas de perspectiva individual y el grado de animación.
Factura: entendiendo como tal la tecnica y el medio empleados.
La animación se halla íntimamente relacionada con la temática y no implica tanto el diseño de figuras en movimiento, como la articulación coordinada de dichos movimientos. De este modo, figuras humanas en disposición de descanso o sedentes pueden mostrar un
grado de animación similar al de figuras humanas dispuestas a la carrera, ya que sus diversas partes anatómicas se articulan para reproducir dicha disposición sin implicar necesariamente velocidad. Y si hay algo que caracteriza a las representaciones levantinas, tanto en
disposiciones dinámicas como en actitud de descanso, es el realismo de la descripción y la fuerza de expresión del movimiento.
El estudio de la perspectiva se halla seriamente limitado por la selección de un modo de representación atento exclusivamente al
diseño de siluetas. En la representación de las diversas partes anatómicas se prima el ángulo de visión que permita la identificación
adecuada de la parte representada. Asimismo, la ausencia de líneas internas dificulta la comprensión del escorzo. La perspectiva de
—164—
[page-n-166]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
5
Para el cálculo de las proporciones (o relación de proporcionalidad que mantiene
una figura con respecto a su referente real) seleccionamos el canon de representación de
8 cabezas, que en la relación tronco-extremidades se traduce en el canon 3/5. Como dicho
canon considera la altura media del cuerpo en el ombligo, punto difícilmente identificable en los motivos levantinos, trasladamos la medición al punto de arranque de los glúteos, lo que se traduce en el canon 3’35/4,65 (fig. 3).
El índice de proporcionalidad resultante: 3’35/4,65 = 0,72 actúa como indicativo de
la proporción ideal y nos sirve de límite para diferenciar entre figuras:
a. Proporcionadas o desproporcionadas con tendencia al acortamiento del tronco,
cuando su relación tronco/extremidades ≤ 0,72.
b. Desproporcionadas con tendencia al acortamiento de las extremidades cuando su
relación tronco/extremidades > 0,72. En ellas se distinguen a su vez dos variantes:
b.1. Figuras en las que la altura media se ubica a la mitad de su longitud, con un
índice de proporcionalidad en torno a 1,1 (aunque englobamos en esta
variante a todas aquellas cuyo índice oscile entre 0,8 y 1,35).
b.2. Figuras en las que la altura media del cuerpo se traslada al tercio inferior,
con un índice de proporcionalidad > 1,4.
En el cálculo de la relación tronco/extremidades se incluye el cómputo de la cabeza,
por lo que se refiere a la mitad superior del cuerpo, y el de los pies en la mitad inferior.
3.2. Pautas de adición, asociación y distribución topográfica. El abrigo como unidad
de análisis
A partir del análisis formal elaboramos una base de datos de los motivos y sus relaciones con el panel, con objeto de determinar la secuencia evolutiva de cada conjunto. Y
lo cierto es que mientras el análisis formal permite establecer agrupaciones tipológicas
mediante la búsqueda de analogías y diferencias entre motivos, tan sólo el análisis de las
escenas, las superposiciones y de las pautas de composición y adición nos ayudaron a
definir diversos horizontes estilísticos, con ciertas implicaciones crono-culturales, en las
que dos o más tipos humanos podían tener cabida.
En ausencia de superposiciones, la búsqueda de restos del proceso de ejecución
(repintes, transformaciones, cambios en la disposición de la figura o de sus partes anatómicas por motivos de encuadre, etc.) resultó de gran ayuda para el establecimiento de la
secuencia (Domingo, 2005: 87-90 y 334-338).
cada parte anatómica se puede determinar en base al eje de simetría vertical de la figura, de tal modo que mientras la perspectiva frontal se identifica por el diseño de perfiles simétricos, la lateral y la de perfil se reproduce mediante el diseño de perfiles asimétricos.
Por otra parte, y a pesar de tratarse de representaciones planas, la sensación de perspectiva parece recrearse mediante la sugerencia
de un horizonte imaginario que viene determinado por la convergencia de las formas y miembros del cuerpo humano hacia un punto
de fuga, evidenciado por la prolongación de la línea de los hombros, codos, rodillas y pies. Pero se trata de una convención gráfica
que comparten todos los tipos humanos y que, por tanto, resulta poco útil para la sistematización estilística del Arte Levantino.
—165—
[page-n-167]
6
I. DOMINGO SANZ
Fig. 2.- La perspectiva de las partes anatómicas representadas se puede determinar en base al eje de simetría vertical de la
figura. Así mismo, la sensación de perspectiva parece recrearse mediante la sugerencia de un horizonte imaginario, marcado por la convergencia de la disposición de los miembros hacia un punto de fuga.
Fig. 3.- Cálculo de las proporciones anatómicas en la relación tronco / extremidades (a partir del canon de representación
proporcionada de 8 cabezas).
—166—
[page-n-168]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
7
En el análisis del dispositivo gráfico consideramos necesario atender a dos aspectos:
a la estructuración topográfica del conjunto y a la forma de adición de las decoraciones.
a. Estructuración topográfica del conjunto: Las pautas de utilización del espacio
gráfico varían de unos horizontes a otros, ya que mientras unas fases utilizan gran parte
de la superficie para desarrollar escenas de tipo extensivo, en otras el espacio de dibujo
se reduce a unidades menores. Por tanto, es difícil establecer subdivisiones internas de
los conjuntos que concuerden con la concepción que tuvieron los pintores levantinos de
la topografía de los abrigos. No obstante, y con la única finalidad de facilitar la lectura
del dispositivo gráfico, procedimos a la subdivisión de los abrigos en base a los rasgos
topográficos que rompen la continuidad de su superficie, para hablar de abrigos, cavidades y unidades7 (Domingo y López-Montalvo, 2002: 76-77) y determinar cuál de ellas
se emplea en cada horizonte.
b. Adición de las decoraciones. Las formas de adición de las decoraciones se hallan
condicionadas por múltiples factores, en las que el criterio estético del pintor y su época
juegan un papel fundamental. En su socialización del paisaje, unas veces seleccionan
cavidades nuevas con el fin de crear nuevos espacios culturales, mientras que otras
adhieren motivos o escenas a conjuntos previamente socializados. Ni siquiera en tal caso
actúan de forma unitaria, ya que mientras unos aprovechan los espacios disponibles para
crear nuevas escenas, otros adhieren motivos a escenas previas (manteniendo la coherencia narrativa y escénica, pero introduciendo cambios formales), se superponen sobre
lo anterior como claro signo de ruptura o reaprovechan motivos previos para integrarlos
en nuevas escenas. Del mismo modo, el propio pintor decide el tamaño del campo de
dibujo (coincidente con un abrigo, una cavidad, una unidad o un simple espacio vacío),
la ubicación de los motivos con respecto al suelo o la ordenación de las decoraciones. Por
tanto, una vez individualizados los tipos humanos, tratamos de buscar regularidades en
sus formas de aprovechamiento de las cavidades y en su desarrollo gráfico, con objeto de
determinar si existen reglas de ordenación y composición diferenciales entre los diversos
horizontes, que nos ayuden en la secuenciación estilística del Arte Levantino.
Para determinar las relaciones que mantienen los motivos entre sí diferenciamos
entre representaciones únicas o motivos exclusivos,8 representaciones aisladas9 y
composiciones:10 que pueden estar integradas por figuras inconexas,11 asociaciones no
7
8
9
10
Abrigos: unidad topográfica básica definida por su estructura y concavidad con respecto a la pared. En su interior distinguimos
cavidades (divisiones fundamentales de cada abrigo que permiten aislar superficies de cierta entidad caracterizadas por su concavidad continuada o la falta de interrupciones importantes en su superficie) y unidades (divisiones topográficas de menor envergadura, como coladas, escalonamientos menores u otro tipo de accidentes que incidan en la disposición de los motivos).
Motivos exclusivos: (según la terminología de Alonso y Grimal, 1996) que presiden la cavidad o la unidad sin compartirla.
Representaciones aisladas: son aquellas que comparten espacio con otras representaciones, pero suficientemente alejadas como
para considerarlas aisladas del resto.
Composiciones: se trata de un concepto al que se le han atribuido diversos significados y que en ocasiones lleva implícito una
confusión con respecto al término escena. En este trabajo utilizamos el término composición como sinónimo de agrupación de
figuras, que puede ser resultado de intervenciones sincrónicas o diacrónicas y presentar o no unidad escénica. Su individualización en una unidad puede realizarse en base a la distancia que media entre las representaciones. No obstante, el principal inconveniente de basarnos en criterios métricos es que los conjuntos que han llegado hasta nosotros se hallan sesgados y como conse-
—167—
[page-n-169]
8
I. DOMINGO SANZ
escénicas12 o escenas.13 En las escenas y composiciones las figuras se adhieren por yuxtaposición estrecha o bien por superposición parcial.14 Asimismo, en su ordenación
espacial pueden adoptar un desarrollo escénico extensivo15 o intensivo;16 horizontal u
oblicuo, con figuras alineadas en hileras consecutivas, afrontadas u opuestas, simétricas o
disimétricas o en disposiciones paralelas, escalonadas o tal vez de tipo radial. Por último, por
su modo de agregación al conjunto, y siguiendo a Troncoso (2002), distinguimos entre motivos fundamentales, que forman escenas por sí mismos sin agregarse a escenas previas; y
complementarios, que se incorporan a escenas protagonizadas por otros tipos humanos,
bien manteniendo el discurso narrativo o provocando una ruptura o apropiación del mismo.
3.3. Análisis de distribución espacial
En última instancia nos interesa averiguar la distribución geográfica de cada horizonte gráfico para comprobar el grado de regionalización o territorialidad de un área en
cada fase. En la búsqueda de paralelos nos limitamos a los yacimientos publicados del
maestrazgo castellonense y de las áreas más próximas del área septentrional del Arte
Levantino. Estas áreas mantienen una clara vinculación geográfica gracias a la existencia de corredores naturales que, durante miles de años, han actuado como vías de comunicación entre las sierras ibéricas de alta y media montaña (Noreste de Teruel y Sur de
Tarragona) y la llanura litoral mediterránea.
4. SÍNTESIS ESTILÍSTICA
El estudio de los 6 yacimientos nos permitió caracterizar un total de 6 horizontes estilísticos, con unas pautas formales, métricas, técnicas, temáticas y compositivas que los
11
12
13
14
15
16
cuencia podemos llegar a interpretaciones erróneas debido a la desaparición de las representaciones intermedias. La composición
puede ser escénica o no, e incluso podría estar integrada por diversas escenas o por asociaciones no escénicas de motivos, sin que
sea necesario que mantengan una coherencia interna.
Figuras inconexas: aquellas que por su actitud, estilo, técnica, etc. no parecen relacionarse con otras de la composición.
Asociaciones no escénicas: cuando coexisten dos o más representaciones que no comparten una acción común. Se trata de un tipo
de asociación común en el Arte Paleolítico, pero poco frecuente en el Levantino, aunque algunos ejemplos, en los que es difícil
determinar el significado de una asociación, los podríamos englobar en este apartado.
Escenas: integradas por dos o más motivos que desarrollan una acción común y mantienen una cierta coherencia interna. La escena refleja una acción específica, de tiempo definido, que puede ser descrita, aunque no seamos capaces de reconocer o comprender su significado. Implica, por tanto, la descripción de una actividad. Para su definición debemos determinar la acción o el tema
representado y el número de individuos que intervienen. Su ejecución no tiene porqué ser necesariamente sincrónica sino que
puede ser producto de una adición paulatina, por lo que el grado de homogeneidad de los motivos nos informará sobre el grado
de rapidez en la ejecución de la obra. No obstante, aunque su ejecución sea corta, el periodo de uso puede ser largo, como evidencian las adiciones, los repintes y las transformaciones. En su definición juegan un papel fundamental la orientación, la actitud
y la trayectoria de las figuras.
Superposición parcial: recurso técnico utilizado para figurar la perspectiva escénica y enfatizar la idea de cohesión de grupo.
Desarrollo escénico extensivo: que alcanza una cierta dispersión y requiere de ángulos visuales amplios.
Desarrollo escénico intensivo: que utiliza espacios más ajustados que requieren de una mirada más puntual.
—168—
[page-n-170]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
9
diferencian del resto. Asimismo, existen motivos intermedios que no parecen ajustarse a
ninguno de los grandes horizontes, sino que más bien parecen fruto de una intervención
puntual. La selección de conjuntos en los que participan un cierto número de motivos formalmente afines, nos permitió determinar el grado de variación interna permitida en cada
fase y en qué variables. Como término definidor del tipo seleccionamos el nombre de un
conjunto en el que adquieren cierta entidad, sin que con ello queramos imponer esta terminología para la totalidad del Arte Levantino. No obstante, una de las variantes propuestas viene definida por su técnica de representación: el tipo Lineal, ya que este concepto recoge en sí mismo su principal rasgo de diferenciación.
4.1. Variaciones en la figura humana levantina y horizontes estilísticos
A. Horizonte Centelles (fig. 4)
Caracterizado a partir del yacimiento homónimo, las representaciones de tipo
Centelles corresponden a las que Obermaier y Wernert agrupaban bajo el término paquípodo, y que en nuestra revisión de la Cova dels Cavalls definíamos como “representaciones humanas de componente naturalista, con piernas abultadas y cuerpo corto”
(Villaverde et al., 2002: 181).
Su naturalismo, sus proporciones anatómicas, el carácter masivo de sus extremidades y
la exhibición de una cierta variedad de ornamentos son los principales rasgos definitorios del
tipo, a nivel formal. Su modelado anatómico naturalista se traduce en cabezas de tipo piriforme, generalmente de perfiles simétricos, que reproducen una melena que oculta el cuello;
torsos triangulares que adelgazan progresivamente en su prolongación hacia la cintura, piernas gruesas que incluyen el modelado anatómico; brazos naturalistas que en ocasiones detallan la mano, e incluso los dedos (fig. 4.1), y pies pequeños que contrastan con el excesivo
volumen de las extremidades. En la caracterización del individuo se diferencia entre hombres, mujeres y niños (4.a-d) y se deja juego a la variación interna entre ellos. Asimismo se
deforma la figura humana para la representación de personajes insólitos o para acentuar el
prognatismo ventral de algunas representaciones femeninas desnudas, tal vez en proceso de
gestación (Covetes del Puntal y Abric de Centelles) (fig. 4.c).
Entre los adornos corporales destacan los tocados de antenas, los cinturones con cintas colgantes, los brazaletes simples, dobles o a modo de lazo, y cierta variedad de vestidos (jarreteras, pantalón corto ancho, pantalón largo o falda) que se combinan para reflejar la pluralidad de los grupos humanos (fig. 4.3-5). Salvo los brazaletes, el resto de adornos parecen repetirse en diversas ocasiones a lo largo de la secuencia. Su equipamiento
básico se compone de arcos y flechas, acordes a su tamaño, que nunca exhiben en disposición de disparo. Ocasionalmente transportan fardos de ciertas dimensiones, unas veces
a modo de haz de leña o armamento (fig. 4.d) y otros en forma de bolsa, asida a los hombros o sujeta a la cintura (fig. 4.2).
—169—
[page-n-171]
10
I. DOMINGO SANZ
Fig. 4.- Principales rasgos que caracterizan al horizonte Centelles. Calcos según: a, i. Cova dels Cavalls (Martínez y
Villaverde, coords., 2002). b y c. Racó Gasparo y Covetes del Puntal (Viñas, 1982). d, h y 1. Abric de Centelles (Viñas y
Sarriá, 1981). e. Racó dels Sorellets (Hernández, Ferrer y Catalá, 1998). f. Cova Remigia (Viñas y Rubio, 1988).
g. Saltadora VII (Domingo, 2000).
—170—
[page-n-172]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
11
Desde el punto de vista técnico predomina la tinta plana monócroma para reproducir un volumen corporal, no muy alejado de su referente real. De forma puntual se recurre a la bicromía para destacar ciertos adornos de vestimenta o diseños corporales
(l’Abric de Centelles y tal vez en la ‘venus’ de les Covetes del Puntal). Un convencionalismo técnico que el propio Cabré documentó en la Cova del Civil a principios del siglo
pasado, aunque sus apreciaciones pasaron prácticamente inadvertidas (Cabré, 1925). Su
tamaño, medio-grande, oscila entre los 20 y los 35 cm, aunque con individuos que superan los 40 y otros que rondan los 16 cm.
A nivel temático, destaca la clara hegemonía de los temas ‘sociales’, en los que la
figura humana es la única protagonista. En sus marchas territoriales, todos los personajes avanzan en dirección única aguas arriba (Cova dels Cavalls) (fig. 4.i). Los encuentros
entre individuos congregan a pocos personajes (Coves de la Saltadora IX) o a grupos
completos de hombres, mujeres y niños (Abric de Centelles) (fig. 4.h). La presencia de
arqueros asaetados (fig. 4.f-g) pudiera vincularse a la aplicación de normas jurídicas o
sociales, que garantizan el funcionamiento de la sociedad o, simplemente, a temas bélicos relacionados con la territorialidad. Su presencia podría implicar bien un aviso, bien
una delimitación de los espacios dedicados a tal fin, bien un recordatorio. Algunas escenas podrían estar relacionadas con la maternidad o la fertilidad, con un paralelo interesante en tierras alicantinas (Racó dels Sorellets, Castell de Castells) (fig. 4.e).
A nivel compositivo, constituyen la decoración ex-novo sobre la que se adhieren o
superponen los tipos humanos restantes, salvo en la Cova dels Cavalls, en la que se superponen sobre dos cápridos. Actúan siempre como motivos exclusivos, conformando escena
por sí mismos, en las que predominan los planos de representación horizontal y las agrupaciones en parejas o tríos, ordenados en alineaciones disimétricas paralelas. Como fórmula de
perspectiva de grupo recurren a la superposición parcial entre las figuras de una misma alineación. Sus pautas de ocupación del espacio y su grado de visibilidad varían en función de
la temática representada. Las grandes marchas de individuos seleccionan lienzos amplios y
altos, de gran visibilidad, en las que el límite escénico es el propio abrigo, mientras las de
maternidad/fertilidad o las agrupaciones de pocos individuos seleccionan áreas de accesibilidad menor, generalmente una cavidad, como destinadas a un público más reducido. Las
irregularidades del soporte no limitan el desarrollo escénico e incluso, en ocasiones, se utilizan para figurar el paisaje (Cova dels Cavalls) (Villaverde et al., 2002: 96-97).
Su distribución espacial no abarca exclusivamente el núcleo Valltorta-Gasulla, sino
que se extiende a diversos conjuntos del Maestrazgo castellonense —Cingle de Palanques A, Cova del Polvorí o dels Rossegadors, Mas dels Ous (Xert)—, a otros enclaves
abiertos a dos afluentes del Ebro ubicados al Norte de la provincia de Teruel, concretamente a los ríos Guadalope y Martín y sus afluentes —con los yacimientos de Els
Gascons, Els Secans (Mazaleón), algunas figuras de Val del Charco del Agua Amarga
(Alcañiz), El Arquero (Santolea), la Vacada (Castellote) y el gran arquero de los
Chaparros (Albalate del Arzobispo)— y a un conjunto catalán, Cabra Feixet.
—171—
[page-n-173]
12
I. DOMINGO SANZ
B. Horizonte Civil (fig. 5)
Caracterizado a partir del conjunto homónimo, las representaciones de tipo Civil
corresponden a las que, en su día, Obermaier y Wernert (1919) agrupaban bajo el término genérico de cestosomático. Su singularidad reside en la estilización y alargamiento del
tronco (la cintura se traslada a la mitad de su longitud), el modelado naturalista y somero de las extremidades y la casi total ausencia de ornamentos.
La deformación de la anatomía humana y la simplicidad de las formas son los parámetros que rigen la producción artística, manteniendo el tamaño medio-grande de los
motivos (20-35 cm). Su parquedad de ornamentos, limitada a un tipo de tocado de cabeza compuesto por trazos radiales efectuados en rojo o blanco (fig. 5.1), contrasta con una
mayor variedad de su equipamiento bélico, exhibido en una gran variedad de posturas, lo
que redunda en un predominio del tipo o la agrupación frente al individuo. Entre los rasgos exclusivos de este horizonte destaca una forma particular de resolver el haz de flechas, cruzado en la espalda, y la presencia de diversos carcaj, exclusivos de este horizonte
(fig. 5.b).
En la caracterización de los individuos proceden únicamente a la distinción sexual
entre hombres y mujeres. Mientras los hombres muestran una forma excepcional de
representar el sexo masculino, sobre la pierna adelantada y no entre ambas piernas, las
mujeres se identifican por el uso de faldas.
Continúa la hegemonía de la tinta plana monócroma como técnica de representación,
si bien la bicromía se documenta una vez más en ciertas temáticas para destacar algunos
detalles ornamentales (Cova del Civil) (fig. 5.a). Una técnica exclusiva de estos dos horizontes y de este ámbito geográfico, que pudiera constituir una variante de la técnica del
listado de carácter regional, destinada a determinados contextos en los que pudo adquirir
una cierta significación ideológica o ceremonial.
A nivel temático continúan los temas de índole social, con un protagonismo exclusivo
de la figura humana. Destacan las grandes agrupaciones de individuos que, más que una
escena bélica, parecen reproducir una exhibición de fuerzas de finalidad didáctica, demostrativa o persuasoria (Cova del Civil III), dada la presencia de representaciones femeninas
y la ausencia de flechas disparadas o de arqueros heridos y la similitud de los dos bandos
enfrentados (fig. 5.e). A su vez, se produce la aparición de los temas cinegéticos, con una
caza selectiva de cérvidos, en cacerías individuales (Cova Remigia V) (fig. 5.d) o en batidas indiscriminadas en las que se aniquila a toda la manada (Cova dels Cavalls) (fig. 5.c),
lo que parece poco propio de una sociedad respetuosa con el equilibrio del medio.
Sus composiciones se caracterizan por una ordenación espacial en alineaciones disimétricas de motivos yuxtapuestos, que pueden ser consecutivas, afrontadas u opuestas.
Esas alineaciones se distribuyen en diversos planos paralelos, con un desarrollo oblicuo
convergente, que coincide con el encuentro de los dos grupos enfrentados, ya sean arqueros o arqueros y sus presas.
—172—
[page-n-174]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
13
Fig. 5.- Principales rasgos que definen al tipo Civil. Calcos según: a. Coves del Civil (Cabré, 1925). b y e. Coves del Civil
(Obermaier y Wernert, 1919). c. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords., 2002). d. Cova Remigia (Sarriá, 1989).
—173—
[page-n-175]
14
I. DOMINGO SANZ
En la elección del campo de dibujo seleccionan las puntos centrales y más cóncavos
de la cavidad para reproducir sus escenas, con un desarrollo longitudinal que no se ve
limitado por las irregularidades del soporte. Se comportan siempre como motivos exclusivos y llevan a cabo una apropiación del espacio gráfico, ya que no respetan la existencia de motivos previos, sino que se superponen sobre ellos cuando se adhieren a espacios
previamente socializados. Un comportamiento que sin duda traduce un deseo de diferenciarse de lo anterior.
Los paralelos formales exceden el propio ámbito Valltorta-Gasulla (Coves del Civil,
Cova dels Cavalls II, Cingle dels Tolls del Puntal y tal vez Cova Remigia V), destacando el paralelismo formal de algunas figuras de l’Abric dels Rossegadors (Pobla de
Benifassà), de la Serra de la Pietat (Ulldecona, Tarragona) o la Cueva del Chopo (Obón,
Teruel). No obstante, consideramos necesaria la comprobación in situ de las citadas
representaciones con objeto de determinar su posible vinculación y profundizar en sus
rasgos formales y pautas de composición y adición.
C. Horizonte Mas d’en Josep (fig. 6)
Con este tipo humano se inicia una reducción progresiva del tamaño de las representaciones, que ahora oscilan entre los 8 y los 16 cm, paralela a una progresiva reducción del volumen corporal y al alargamiento del tronco, que ya observamos con el tipo
anterior.
Se trata, una vez más, de representaciones naturalistas y relativamente proporcionadas, de tronco estilizado y con un modelado muscular somero de las extremidades, que
incorporan el detalle de jarreteras. Sus proporciones anatómicas son afines a las del tipo
Civil, ya que la cintura se traslada a la mitad de su longitud, aunque algo menos exageradas. Sin embargo, se diferencia de ese tipo humano por el modelado anatómico y la
incorporación de adornos corporales que recuerdan a los del tipo Centelles (diseño de
melenas adornadas con diversos tipos de tocados y cinturones con cintas colgantes) (fig.
6.1 y 3), salvo por la total ausencia de brazaletes, la preferencia por el diseño de las cabezas piriformes en perspectiva lateral o la variedad de indumentaria asociada a las extremidades, que ahora se reduce a diversas variantes de jarretera (fig. 6.4). Asimismo, incorporan bolsas de pequeño tamaño, adecuadas para el desarrollo de las actividades cinegéticas en las que participan y que después repetirán otros horizontes (fig. 6.2).
En la caracterización del individuo no hay una reproducción explícita del sexo o de
otros convencionalismos que permitan la diferenciación del género representado, lo que
nos lleva a plantear la desaparición de las representaciones femeninas a partir de este
horizonte. Entre los rasgos propios de este tipo humano es interesante señalar el inicio de
la carrera al vuelo como recurso gráfico para acentuar la sensación de velocidad (fig. 6.b),
una convención gráfica que algunos investigadores ya señalan como exclusiva del área
septentrional del arte levantino (Alonso y Grimal, 1996) y que con posterioridad repiten
—174—
[page-n-176]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
15
Fig. 6.- Rasgos de definición del tipo Mas d’en Josep. Calcos según: a. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords.,
2002). b. Cueva del Polvorín II (Mesado, 1989). c y e. Cingle del Mas d’en Josep (Domingo et al., 2003). d. Val del Charco
del Agua Amarga (Beltrán, 2002).
—175—
[page-n-177]
16
I. DOMINGO SANZ
otros tipos humanos. Asimismo, en los individuos en disposición de disparo, distinguen
el brazo que sostiene el arco del astil de la flecha que va a ser disparada, cuando en el
tipo Civil se resolvía con un solo trazo (fig. 6.a). La tinta plana monócroma permite nuevamente la reproducción de figuras dotadas de volumen, que en ningún caso resulta exagerado.
A nivel temático, asistimos a una desaparición de los temas sociales en pro del dominio del mundo cinegético y de la reproducción de diversas tácticas de caza (fig. 6.c-e).
Resulta interesante destacar que en sus prácticas venatorias se constata una diversificación de las presas, que en este núcleo se especializa en la caza de ciervos machos adultos y jabalíes, en solitario o en manada, en cacerías individuales (Abric del Mas d’en
Josep, Saltadora VIII y IX y tal vez Cova dels Cavalls II) o en batidas de caza (Saltadora
IV y VII). Fuera de este ámbito incluye también la caza de cápridos (motivos 79 y 80 de
Val del Charco del Agua Amarga).
La intervención sobre jabalíes pone de manifiesto que su aparición no ocupa un lugar
tardío en la secuencia levantina, sino que es objeto de caza desde que la temática cazadora
irrumpe en el escenario levantino, al menos por lo que se refiere al núcleo estudiado.
Vinculado a esta temática, aparecen por primera vez los rastros de huellas o de sangre (Coves de la Saltadora VIII), una convención gráfica que actúa de nexo de unión
entre cazador y presa y que testimonia la importancia de la identificación y persecución
de huellas en las actividades cinegéticas pasadas y presentes.
A nivel compositivo también se documentan cambios con respecto a los tipos previos. Las escenas se componen por motivos en yuxtaposición estrecha, que combinan
planos de representación horizontal con planos oblicuos en función de la táctica de caza
reproducida. La perspectiva escénica no se obtiene mediante la superposición parcial de
motivos, sino mediante el recurso a planos de representación oblicuos, fundamentalmente cuando se figura la persecución de un animal, lo que permite dotar de mayor dinamismo a la escena. En su adición al panel, actúan como motivos exclusivos o a lo sumo se
adhieren a representaciones faunísticas previas para reproducir escenas cinegéticas.
Asimismo, combinan distribuciones espaciales extensivas e intensivas, aunque sus campos visuales son abarcables desde un único punto de vista, relativamente próximo al
soporte, y el límite escénico suele coincidir con lo que denominamos unidad (definida por
los cambios estructurales del soporte).
En cuanto a su distribución geográfica, excede una vez más los límites del núcleo
Valltorta-Gasulla,17 como observábamos con las figuras previas, y se expande prácticamente por el mismo territorio (NE de Teruel y Maestrazgo castellonense),18 aunque cuenta con un menor número de efectivos en territorio turolense.
Por último, nos queda plantear nuestras dudas acerca de la consideración de las figuras
17
18
Mas d’en Josep, Cova dels Cavalls, Coves de la Saltadora IV, VII, VIII y IX, Abric de les Dogues (Ares del Maestre).
Racó de Nando II (Benassal), Cova del Polvorí o dels Rossegadors II (Pobla de Benifassà), Abric B del Cingle de Palanques
(Palanques), Val del Charco del Agua Amarga-80 (Alcañiz) y con ciertas dudas El Garroso.
—176—
[page-n-178]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
17
Fig. 7.- Motivos tipo Tolls. Calcos según: a. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords., 2002). b, c y e. Cova del Rull,
Abric dels Tolls Alts y Coves de la Saltadora IV (Viñas, 1982).
de la cacería de jabalíes de Cova Remigia V y del arquero homólogo del Cerrao (Obón), ya
que exceden las dimensiones del resto de arqueros de este tipo y sus proporciones anatómicas se sitúan a medio camino entre los motivos de este horizonte y los de tipo Centelles (figs.
10 y 11). No obstante, su participación en una escena cinegética, al menos por lo que se refiere a la Cova Remigia, y la abertura de sus extremidades hasta alcanzar la horizontal, nada
propia del horizonte anterior, nos lleva a considerarlas más afines a este horizonte.
D. Tipo Tolls (fig. 7)
Se trata de un tipo de representaciones que bien pudiera constituir una variante funcional del tipo Centelles, centrada en el diseño de escenas cinegéticas, a la que se asemeja por sus proporciones anatómicas y sus adornos corporales; o una variante de autor
del tipo Mas d’en Josep, a juzgar por sus tamaños y disposiciones (carrera al vuelo), su
temática y sus pautas de composición. Al igual que el tipo anterior participan en escenas
cinegéticas en las que efectúan una caza selectiva de cápridos y cérvidos, en cacerías
individuales o en parejas, en las que intervienen sobre un número variable de presas sin
discriminación sexual. Su escasa distribución geográfica, limitada a cuatro conjuntos de
la Valltorta,19 nos hace insistir en que más que un horizonte debe tratarse de una variante
de los horizontes mencionados, probablemente del horizonte Mas d’en Josep.
19
Cova dels Cavalls, Cova dels Tolls, Cova del Rull y Coves de la Saltadora IV.
—177—
[page-n-179]
18
I. DOMINGO SANZ
E. Tipo Cingle (fig. 8)
En este nuevo horizonte, definido a partir del abrigo IX del Cingle de la Mola
Remigia, no se advierte ningún síntoma de continuidad con respecto a los horizontes previos, ya que las figuras se alejan totalmente del naturalismo propio de las fases anteriores. Se trata de personajes de troncos anchos y relativamente estilizados que contrastan
con las extremidades, de tipo lineal, que rara vez incluyen la articulación de la rodilla y
que resultan cortas, al trasladar la altura de la cintura al tercio inferior. El peso de la figura recae en su parte superior, con una cierta variación interna entre ellos. En el diseño de
las cabezas, que reproducen el perfil craneal sin detallar el cabello y en ocasiones incorporan una cierta variedad de tocados, prima la indicación de los rasgos faciales como si
trataran de proyectar la identidad de los personajes (fig. 8.1). La amplitud del tronco, muy
estilizado, oscila entre troncos casi lineales y otros con cierta prominencia abdominal
(fig. 8.2). La indicación del sexo masculino adquiere cierta importancia, bien representado de forma explícita entre las piernas, bien oculto bajo un faldellín triangular característico de estos individuos (fig. 8.3). Sin embargo no parece documentarse la presencia
de figuras femeninas. Bolsas o zurrones completan el equipamiento de algunos individuos, compuesto de arco y flechas.
El tamaño de las figuras se reduce considerablemente, con individuos que oscilan
entre los 8 y los 12 cm. Asimismo, la progresiva disminución del volumen lleva a combinar la tinta plana, para el diseño de cabeza y torsos, con la tinta lineal, para el diseño
de las extremidades.
Desde el punto de vista temático se produce una diversificación de contenidos con respecto a los horizontes anteriores. El mantenimiento de los temas cinegéticos (fig. 8.c), se
complementa con nuevos contenidos de tipo bélico y de tipo socio-cultural o ceremonial.
En sus actividades venatorias no existen grandes novedades, ya que continúa la diversificación de las presas, con una intervención sobre cérvidos, cápridos y jabalíes. La aparición
de un trepador aislado en el Cingle de la Mola Remigia IV (fig. 8.a) supone el inicio de esta
temática en este núcleo artístico, aunque si aceptamos que las figuras más naturalistas y con
cierto volumen corporal preceden a este horizonte, podemos afirmar que esta temática aparece con anterioridad fuera de este núcleo (Cueva de la Araña, Valencia, o Abrigo de los
Trepadores, Teruel), lo que indica una perduración de los temas a lo largo de diversos horizontes y las posibles diferencias regionales en la introducción de cada uno de ellos.
Algunas representaciones con tocados y adornos singulares, que parecen reproducir
seres fantásticos o portar algún tipo de disfraz, podrían remitirnos a actividades de tipo
simbólico o ceremonial (fig. 8.d-f). Los temas bélicos, con verdaderos enfrentamientos
entre dos bandos (Cingle de la Mola Remigia IX), se multiplican con las figuras de concepto lineal, revelando tal vez un aumento de la conflictividad social (fig. 8.b).
A nivel compositivo no muestran un comportamiento uniforme. En ocasiones actúan como motivos exclusivos, superponiéndose sobre las fases previas sin respetar su ubi—178—
[page-n-180]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
19
Fig. 8.- Rasgos que caracterizan al Tipo Cingle. Calcos según: a. Cingle de la Mola Remigia IV. b. Cingle de la Mola
Remigia IX (Ripoll, 1963). c. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords., 2002). d, e y f. Cingle de la Mola Remigia,
Cova del Polvorí y Cova Remigia (Alonso y Grimal, 2002).
—179—
[page-n-181]
20
I. DOMINGO SANZ
cación, y en todo caso reutilizando aquellas figuras que les resultan útiles para la nueva
temática.20 Cuando actúan como motivos complementarios, unas veces se adhieren a
escenas preexistentes manteniendo la coherencia narrativa,21 mientras que en otras producen un cambio temático.22 En su uso del soporte tampoco muestran un comportamiento regular, aunque los lienzos no suelen exceder el campo manual del pintor y sus límites vienen marcados por los cambios estructurales del soporte, cavidades y unidades, y
no por los límites del abrigo, como ocurría con los tipos Centelles y Civil.
Su presencia es significativa en los conjuntos castellonenses,23 pero más exigua fuera
de este ámbito. Tal vez podríamos aceptar la existencia de cierto paralelismo con algunos
individuos del territorio valenciano (falange de arqueros del Abrigo del Voro –Quesa–
[Aparicio, 1988] y figuras humanas del Abrigo de Trini –Millares–), si bien es cierto que
el primero parece más próximo desde el punto de vista temático que desde el estrictamente formal.
F. Tipo Lineal (fig. 9)
En las figuras de este horizonte, la línea configura la estructura corporal básica y las
variantes aparecen en función del grosor y la longitud del trazo o en la forma de articular sus diversas partes anatómicas. Sus variaciones en la relación tronco/extremidades o
en el formato de las cabezas evidencian que estamos ante una agrupación artificial, que
sin duda incorpora diversas variantes que deberán ser individualizadas en futuros trabajos, aunque se trata de una labor compleja dado el poco juego que deja al anlisis de la
variación interna su excesiva esquematización.
No obstante, en el maestrazgo castellonense destaca el predominio de los tipos compactos, de pequeño tamaño, efectuados mediante la yuxtaposición de dos simples trazos
lineales que figuran el tronco y las extremidades, en disposición de carrera al vuelo (fig. 9.ek). Una variante que podríamos denominar tipo Dogues, por la importancia que adquiere
este tipo en la escena bélica del citado yacimiento y que contrasta con otras variantes de
trazo más sutil documentadas en Civil y Cavalls (fig. 9.a-c). La simplificación de la figura
lleva a una pérdida de la importancia del individuo frente a la acción desarrollada, aunque
no redunda en una desaparición de tocados y complementos, tales como bolsas de pequeño tamaño. Su tamaño es reducido, sin llegar a superar los 14 cm. Las de tipo compacto rara
vez superan los 5 cm, lo que las convierte en verdaderas microfiguras.
20
21
22
23
En la escena bélica del Cingle de la Mola Remigia IX reaprovechan varios arqueros previos de tipo Centelles para insertarlos en
la acción, mientras que se superponen sobre dos cápridos de gran tamaño.
En la Cova dels Cavalls, los arqueros 8 y 24 se adhieren a dos escenas de caza repitiendo la acción desarrollada por los arqueros
previos para complementar la acción.
El arquero 50 de la Cova dels Cavalls se yuxtapone a dos representaciones de cápridos previas, para construir una escena de temática cinegética, mientras que se superpone a los restos de una pierna de un arquero de tipo Centelles.
Cingle de la Mola Remigia, Cova dels Cavalls, Cova Alta del Llidoner, Cova Remigia, Coves de la Saltadora, La Joquera, Cingle
de Palanques, Cova del Polvorí y tal vez Racó de Nando VII.
—180—
[page-n-182]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
Fig. 9.- Las variaciones del tipo Lineal. Calcos según: a. Cova dels Cavalls (Martínez y Villaverde, coords., 2002). b y c.
Coves del Civil (Obermaier y Wernert, 1919). d, e, f, j y o. Coves de la Saltadora VII (Domingo, 2000). g y h. Dogues. i.
Cingle de la Mola Remigia IX. k. Cingle de la Mola Remigia VI. l. Cingle del Mas d’en Josep (Domingo et al., 2003). m.
Abric de les Dogues (Porcar, 1935). n. Cingle de l’Ermita (Viñas, 1980). p y q. Cova Remigia V (Porcar, 1945).
—181—
21
[page-n-183]
22
I. DOMINGO SANZ
Se trata de la fase de mayor riqueza temática, ya que junto a las tradicionales escenas cinegéticas, en las que intervienen sobre ciervos, cápridos, bóvidos y jabalíes, reaparecen los ajusticiamientos, en los que se reproduce el pelotón que efectúa la acción (fig.
9.p-q), y los trepadores, que ahora son más numerosos y aparecen en contextos distintos,
vinculados a representaciones de insectos (fig. 9.n) o a escenas de caza de jabalíes (fig.
9.l). Entre las temáticas nuevas destaca el procesado de un animal muerto (fig. 9.o) y las
escenas bélicas, que podrían traducir un aumento de la conflictividad social (fig. 9.m). En
la mayor parte de los casos actúan como motivos complementarios aunque encontramos
algún ejemplo en el que conforman escenas por sí mismos. No obstante, debemos señalar la necesidad de profundizar en las variaciones internas de este tipo humano, que sin
duda engloba diversas variantes. Su dispersión geográfica es muy amplia ya que personajes que respondan al concepto general lineal aparecen en todos los núcleos con Arte
Levantino.
4.2. Propuesta de seriación estilística y evolución de las convenciones gráficas
En base a las pautas de superposición y adición, proponemos una secuencia evolutiva que se aleja completamente de las propuestas unilineales manejadas durante décadas
(fig. 10). Dicha secuencia revela la existencia de variaciones debidas a cambios temporales y otras a variaciones sincrónicas de tipo funcional (como las variantes englobadas
en el horizonte Centelles, cuyas diferencias formales buscan la caracterización de diversos grupos de sexo o edad dentro del mismo horizonte, o las figuras tipo Tolls, que podrían constituir una variante funcional sincrónica del tipo Centelles o una variante de autor
del tipo Mas d’en Josep).
Sin lugar a duda la fase más antigua en la que aparece la figura humana es el horizonte Centelles, sobre el que se superponen o adhieren el resto de tipos humanos individualizados. Pero resulta más complejo determinar cuál es la fase inmediatamente posterior, si el tipo Civil o el Mas d’en Josep.
Si partimos de un análisis formal, el parecido entre los tipos Mas d’en Josep y
Centelles nos podría incitar a considerarlos consecutivos o incluso dos variantes funcionales de un mismo tipo humano, el primero destinado a escenas de tipo cinegético y el
segundo a escenas de tipo social. A pesar de sus similitudes formales, a nuestro juicio
deben corresponder a dos horizontes diferenciados a escala temporal, dada su coexistencia en algunos conjuntos en los que las escenas del primer tipo interrumpen el desarrollo
narrativo del segundo (Cova dels Cavalls II, Coves de la Saltadora VII). Dicha coexistencia no es compatible, en nuestra opinión, con una estructuración espacial que reserva
áreas específicas para el desarrollo de actividades diversas, como es propio de las sociedades humanas, por lo que consideramos que debió existir un cierto lapso temporal entre
ambas intervenciones. Por otro lado, si nos centramos en la temática y las pautas de composición de los tipos Centelles y Civil, la reproducción de escenas protagonizadas por un
—182—
[page-n-184]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
23
Fig. 10.- Secuencia evolutiva de los tipos humanos a partir del análisis de las superposiciones y adiciones en los yacimientos
estudiados. En la parte inferior de cada tipo incluimos los yacimientos en los que se documenta, enmarcados por una línea
continua cuando protagonizan superposiciones y discontinua cuando se trata de adiciones.
importante número de arqueros, que constituyen los únicos protagonistas, que acaparan
prácticamente la totalidad del panel y que además comparten el recurso a la bicromía en
algunas temáticas, nos serviría para defender su proximidad temporal. Sin duda, ninguno
de estos argumentos puede considerarse definitivo para garantizar el orden sucesorio entre
ambos horizontes. La posibilidad de que los desaparecidos motivos 44, 47 y 48 de la Cova
dels Cavalls constituyeran tres individuos de tipo Mas d’en Josep que se adhieren a la
batida de caza protagonizada por figuras de tipo Civil, estaría sugiriendo que el horizonte Civil constituye la segunda fase de la secuencia, seguido por el tipo Mas d’en Josep.
Pero tal argumento podría rebatirse aduciendo que dichos arqueros también podrían ser
restos de un horizonte anterior, que las figuras de tipo Civil reaprovechan para su escena
de caza, precisamente porque su disposición resultara coherente con la nueva temática.
Por tanto, se trata de una propuesta que deberemos confirmar en futuros trabajos, mediante la búsqueda de superposiciones o adiciones que resulten más determinantes.
En la Cova dels Cavalls, sobre el tipo Civil y rompiendo el desarrollo escénico de las
figuras de tipo Centelles, parece adherirse un arquero de tipo Tolls. Pero una vez más
dudamos si realmente se adhiere al tipo Civil o se trata de una representación previa rea—183—
[page-n-185]
24
I. DOMINGO SANZ
provechada, precisamente por el lugar que ocupa en el lienzo y por mantener una disposición acorde con la nueva temática representada. Ya hemos señalado la posibilidad de
que este tipo humano constituya una simple variante funcional del tipo Centelles, centrada en la temática cinegética, o una variante de autor del tipo Mas d’en Josep, a la que se
aproxima desde el punto de vista formal, temático y compositivo.
Lo que no cabe duda es que las representaciones de tipo Cingle se adhieren y superponen sobre las figuras tipo Mas d’en Josep, Civil y Centelles, por lo que se trata de una
de las últimas fases de la secuencia evolutiva del Arte Levantino. Sobre ella tan sólo
intervienen motivos de concepto lineal. En cuanto a estos últimos, queremos insistir en
el carácter provisional de su agrupación en un mismo tipo, ya que existen suficientes diferencias internas como para individualizar diversos subtipos. No obstante, se trata de un
concepto que ocupa el último lugar en la secuencia.
A partir de esa secuencia artística podemos efectuar una primera propuesta de la evolución de las convenciones gráficas en el núcleo analizado, siempre referidas a la figura
humana (fig. 11). Su evolución podría considerarse relativamente lineal en algunos
aspectos, como en la progresiva reducción del tamaño de las figuras a medida que avanzamos en la secuencia, la tendencia hacia la desaparición del modelado anatómico, la
búsqueda progresiva de la estilización de los torsos o la progresiva reducción del campo
de dibujo cuando analizamos las composiciones. Pero esa progresión lineal es ficticia, ya
que si analizamos otros muchos aspectos que caracterizan a los diversos horizontes,
observamos cambios drásticos en determinadas fases, que vuelven a los orígenes en las
subsiguientes. Así por ejemplo, no podemos hablar de una progresión lineal en cuanto a
los ornamentos, que desaparecen con el tipo Civil y vuelven a ser recuperados con los
tipos Mas d’en Josep y Tolls, para volver a ser modificados en las dos últimas fases de la
secuencia. Un aspecto que se repite con la temática representada (fig. 12), que muestra
una progresiva transformación de los temas ‘sociales’ a los cinegéticos en las primeras
fases y que en las dos últimas vuelve a recuperar algunos de los temas perdidos, como las
ejecuciones de individuos o las pequeñas agrupaciones de personajes, tal vez con fines
ceremoniales. Asimismo, al final de la secuencia proliferan nuevas temáticas, como las
escenas bélicas, el procesado de animales o los trepadores vinculados con actividades
cinegéticas o con la presencia de insectos.
Desde el punto de vista compositivo observamos cambios en la selección del emplazamiento, con una progresiva tendencia a la reducción del campo de dibujo, cambios en
el uso de las irregularidades del soporte, que en las primeras fases incluso se incorporan
a la escena y a partir del horizonte Mas d’en Josep actúan como marco escénico; cambios
en la ordenación, en las formas de perspectiva y en los planos de representación, que
muchas veces varían en función de la temática, aunque los planos oblicuos aparecen a
partir de la introducción de la temática cinegética con el horizonte Civil. En sus formas
de adición también se observan cambios importantes, con un predominio de las escenas
de tipo exclusivo en los primeros horizontes y una multiplicación del comportamiento
—184—
[page-n-186]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
EVOLUCIÓN DE LAS
CONVENCIONES GRÁFICAS
Fig. 11.- Evolución de las diversas convenciones gráficas levantinas en relación con la secuencia evolutiva propuesta.
—185—
25
[page-n-187]
26
I. DOMINGO SANZ
Fig. 12.- Inventario de temas representados en los yacimientos levantinos del maestrazgo castellonense. (1) Abric de Centelles,
Cova dels Cavalls, Coves de la Saltadora VII, ¿Coves del Civil?, ¿Cingle de la Mola Remigia?, ¿Cingle de Palanques? (2)
Coves de la Saltadora IX, con paralelos en el Abrigo del Arquero (Teruel). (3) Abric de Centelles y Covetes del Puntal. (4)
Coves de la Saltadora VII-20 y VII-22 a 25, 27 y 28 y Cova Remigia. (5) Coves del Civil, Cingle dels Tolls del Puntal, con paralelos en Abrigo del Chopo fuera de este ámbito. (6) Cova dels Cavalls-23a, 25a y 26a y Cova Remigia. (7) Como motivos exclusivos se documentan en Mas d’en Josep-21, Coves de la Saltadora VIII-4, IX-19 y IV-4 a 6. Como posibles complementarios
del tipo Civil: Cova dels Cavalls 44-47 y 48. (8) Coves de la Saltadora 14-IX (aunque de atribución insegura), cuenta con un
paralelo en Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz, Teruel, motivo 80). (9) Mas d’en Josep-11, Coves de la Saltadora VII26 y 42, Cova Remigia V, Cova del Polvorí (panel II, según Mesado, 1989), Racó de Nando II (según González Prats, 1974).
(10) Cingle dels Tolls del Puntal. (11) Cova dels Cavalls. (12) Saltadora IV. (13) Cova Remigia y C.M. Remigia V-14 y 15. (14)
Cova Remigia, con paralelos turolenses en el Abrigo de los Trepadores y en Covacho Ahumado. (15) Cingle de la Mola
Remigia IX. (16) Cova dels Cavalls-24a. (17) Coves de la Saltadora IX. (18) Cova dels Cavalls-50a y Saltadora VII-53. (19)
Cova Alta del Llidoner. (20) Cingle de Palanques. (21) Racó de Nando II (según González Prats, 1974). (22) Cingle de la Mola
Remigia IV. (23) Cova Remigia II y V (con paralelos fuera del Maestrazgo castellonense en Abrigo de los Trepadores (El
Mortero, Alacón, Teruel). (24) La Galería del Roure (Morella); Dogues. (25) Coves de la Saltadora VII-78. (26) Coves de la
Saltadora IV y VIII-13 y 14. (27) Mas d’en Josep-16. (28) Cova dels Cavalls-37a y 42a. (29) Cova Alta del Llidoner. (30) Racó
de Nando VII. (31) Saltadora VII-46 y 47 y Cingle del Mas d’en Josep-10 y 12. (32) Coves de la Saltadora VII-15a. (33) Coves
de la Saltadora VII-61 y 64 y Cingle de la Mola Remigia VI. (34) Mas d’en Salvador (según Viñas, 1982: 113 recolectando miel
trepando a un árbol o construcción y abejas; Cingle de l’Ermità 3 trepadores lineales trepan por un tronco (según Viñas, 1982:
116). (35) Cova Remigia III. (36) Mas d’en Josep-12.
—186—
[page-n-188]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
27
complementario a partir del tipo Cingle. A medida que avanza la secuencia observamos
una progresiva ampliación de los espacios socializados. Junto a las grandes cavidades
seleccionadas en los primeros horizontes, se socializan nuevos espacios de menor envergadura, tal vez por cambios en la dinámica de ocupación del territorio, tal vez por la necesidad de ampliar los lienzos que se hallan excesivamente saturados.
5. CONSIDERACIONES FINALES
El análisis regional de las figuras humanas levantinas del núcleo Valltorta-Gasulla ha
permitido individualizar hasta seis horizontes estilísticos con sus respectivas especificidades formales, técnicas, temáticas y compositivas. No siempre podemos hablar de cambios drásticos entre las diversas fases, sino que se documentan perduraciones y rupturas,
tal vez vinculados con cambios sociales de cierta envergadura, que también debieron quedar plasmados en otros aspectos de la cultura material. Esto nos permite hablar de una
cierta perduración temporal de este arte.
La secuencia propuesta es sin duda provisional, ya que se basa en el análisis de seis
conjuntos y no presta atención a las pautas de variación de la figura animal, que juega un
papel importante en los paneles. Asimismo, debemos seguir profundizando en las pautas
de superposición y adición entre diversos tipos humanos, que no parecen definitivas, y
avanzar en la sistematización de las figuras de tipo lineal. Tan sólo partiendo de un análisis exhaustivo de ámbitos regionales más restringidos, en los que no debemos imponer
a priori las pautas evolutivas observadas en otros ámbitos, podremos avanzar hacia la
comprensión global de este arte.
La frecuente consideración del Arte Levantito a nivel global ha provocado la aceptación generalizada de ciertas premisas que se ven desarticuladas cuando analizamos de
forma individualizada las diversas fases internas. Tradicionalmente se consideraba que
los pintores levantinos valoraban fundamentalmente el mundo cinegético. Sin embargo,
la figura humana irrumpe en la secuencia de manera solitaria, para reproducir escenas de
tipo social con el horizonte Centelles. Este horizonte aparece intercalado entre representaciones animales de pequeño tamaño,24 que generalmente se consideraban finalistas en
la secuencia, y escenas narrativas que progresivamente van introduciendo los temas
venatorios. Asimismo, hemos podido constatar cómo las representaciones animales de
gran tamaño, en actitudes reposadas, no son exclusivas de las primeras etapas, ni la caza
del jabalí queda restringida a las últimas fases, sino que ambas parecen perdurar a lo largo
de la secuencia (Domingo et al., 2003). También debemos relativizar la supuesta dinamización progresiva de las representaciones, ya que los cambios en el grado de anima-
24
En la Cova dels Cavalls, un arquero de tipo Centelles parece superponerse a un cáprido de pequeñas dimensiones.
—187—
[page-n-189]
28
I. DOMINGO SANZ
ción dependen de los cambios temáticos, que son los que deben analizarse con mayor
detalle.
En resumen, la necesidad de profundizar en la relación entre arte y contexto debe partir necesariamente de la sistematización estilística de esta manifestación gráfica. El análisis de la figura humana ha resultado fructífero para este fin, aunque quedan pendientes
algunos aspectos, como la sistematización interna de las figuras de tipo lineal, para lo que
resulta necesario el acceso a un mayor número de conjuntos; la sistematización de la
fauna representada; la contextualización de cada uno de los horizontes individualizados,
analizados no sólo en relación al registro arqueológico sino también a los principales rasgos físicos de su emplazamiento con objeto de extraer información acerca de los usos del
espacio; y la realización de estudios arqueométricos, que están siendo fructíferos en el
terreno del Arte Rupestre Paleolítico y que nos ayudarían a determinar el orden de las
superposiciones, el grado de homogeneidad de las recetas empleadas en los diversos horizontes y tal vez su relación con otros componentes de la cultura material.
AGRADECIMIENTOS
Valentín Villaverde dirigió y colaboró en este trabajo, con la codirección de Rafael Martínez. Las
críticas constructivas de Claire Smith, Bernat Martí y Meg Conkey fueron fundamentales para diversos aspectos de nuestra investigación, así como las discusiones sobre el concepto de estilo con
Eduardo Serafín y Pablo García. En el proceso de documentación digital de los conjuntos estudiados
fue fundamental el trabajo de Esther López y de Rosa García y, en el trabajo de campo, la colaboración de Pere Guillem. Dídac Roman, Yolanda Carrión, Maria Ntinou, Tina Badal y otros muchos compañeros del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València me dieron el
apoyo necesario para finalizar este trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
ALMAGRO, M. (1952): El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida). Lérida, Instituto de
Estudios Ilerdenses (C.S.I.C).
ALONSO, A. y GRIMAL, A. (1996): El Arte rupestre prehistórico de la cuenca del Río Taibilla (Albacete
y Murcia): nuevos planteamientos para el estudio del Arte Levantino. Barcelona. 2 vols.
ALONSO, A. y GRIMAL, A. (2002): “Arte Levantino en Castellón”. Millars. Espai i Història, XXIV (año
2001): 111-152.
APARICIO, J. (1988): “Escena de danza en el abrigo del Voro (Quesa, Valencia)”. Bajo Aragón
Prehistoria, VII-VIII: 369-372.
BELTRÁN, A. (1968): Arte rupestre Levantino. Zaragoza, Seminario de Prehistoria y Protohistoria,
Facultad de Filosofía y Letras, 258 p.
—188—
[page-n-190]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
29
BELTRÁN, A. (dir.) (2002): Las pinturas rupestres del abrigo de Val del Charco del Agua Amarga de
Alcañiz. Zaragoza, Prames.
BLASCO, M.C. (1981): “Tipología de la figura humana en el arte rupestre levantino”. Altamira
Symposium. Madrid, Ministerio de Cultura: 361-377.
BREUIL, H. (1920): “Les peintures rupestres de la Péninsule Ibérique. Les roches peintes de Minateda
(Albacete)”. L’Anthropologie, XXX: 1-50.
CABRÉ, J. (1915): El Arte Rupestre en España. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y
Prehistóricas, 1, Madrid.
CABRÉ, J. (1925): “Las pinturas rupestres de la Valltorta: escena bélica de la cova del Civil”. Actas y
Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, IV (1 y 2): 201-233.
CARR, C. y NEITZEL, J.E. (eds.) (1995): Style, Society and Person. Archaeological and ethnological
perspectives. London, Plenum Press: 480 p.
CLEGG, J. (1987): “Style and tradition at Sturt’s Meadows”. World Archaeology, 19 (2): 236-255.
CONKEY, M. y HASTORF, C. (eds.) (1990): The uses of style in archaeology. Cambridge University Press:
124 p.
DOMINGO, I. (2000): El abrigo VII de les Coves de la Saltadora. Análisis interno y composición.
Trabajo de investigación inédito. Universitat de València.
DOMINGO, I. (2005): Técnica y ejecución de la figura en el Arte Rupestre Levantino. Hacia una definición actualizada del concepto de estilo: validez y limitaciones. Servei de Publicacions,
Universitat de València [CD-ROM].
DOMINGO, I. y LÓPEZ-MONTALVO, E. (2002): “Metodología: el proceso de obtención de calcos o reproducciones”. Martínez, R. y Villaverde, V. (coord.): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la
Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1. Tírig. Museu de la Valltorta, Generalitat
Valenciana: 75-81.
DOMINGO, I.; LÓPEZ-MONTALVO, E.; VILLAVERDE, V.; GUILLEM, P.M. y MARTÍNEZ, R. (2003): “Las pinturas
rupestres del Cingle del Mas d’En Josep (Tírig, Castelló). Consideraciones sobre la territorialización
del arte levantino a partir del análisis de las figuras de bóvidos y jabalíes”. Saguntum, 35: 9-50.
DOMINGO, I.; LÓPEZ, E.; VILLAVERDE, V. y MARTÍNEZ, R. (e.p.): Los Abrigos VII, VIII y IX de les Coves
de la Saltadora (Coves de Vinromà, Castelló). Monografías del Instituto de Arte Rupestre.
Valencia.
FORTEA, F.J. y AURA, E. (1987): “Una escena de vareo en la Sarga (Alcoi). Aportaciones a los problemas del arte levantino”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVII: 97-120.
GALIANA, Mª.F. (1992): “Consideraciones en torno al arte rupestre levantino del Bajo Ebro y del Bajo
Aragón”. En Utrilla, P. (coord.): Aragón / Litoral Mediterráneo. Intercambios Culturales durante
la Prehistoria. Zaragoza, Institución Fernando el Católico: 447-453.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1974): “El complejo rupestre del Riu de Montllor”. Zephyrus, XXV: 259-279.
HEGMON, M. (1992): “Archaeological research on style”. Annual Review of Anthropology, 21: 517-536.
HERNÁNDEZ, M.; FERRER, P. y CATALÀ, E. (1998): Art Llevantí. Cocentaina, Centre d’Estudis Contestans.
LEROI-GOURHAN, A. (1964): Le gest et la parole I: Technique et Language. Paris, A. Michel.
—189—
[page-n-191]
30
I. DOMINGO SANZ
LÓPEZ-MONTALVO, E. (2000): Los abrigos VIII y IX de les Coves de la Saltadora. Análisis interno y
composición. Trabajo de investigación inédito. Universitat de Valencia.
LÓPEZ-MONTALVO, E. y DOMINGO-SANZ, I. (2005): “Nuevas tecnologías y restitución bidimensional de
los paneles levantinos: primeros resultados y valoración crítica del método”. Actas del III Congreso
de Neolítico en la Península Ibérica (octubre de 2003). Universidad de Cantabria, Santander: 719728.
LÓPEZ-MONTALVO, E.; VILLAVERDE, V.; GARCÍA-ROBLES, M.R.; MARTÍNEZ, R. y DOMINGO, I. (2001): “Arte
rupestre del Barranc de la Xivana (Alfarb, València)”. Saguntum, 33: 9-26.
MARTÍ, B. y HERNÁNDEZ, M. (1988): El neolític valencià. Art rupestre i cultura material. València,
Servei d’Investigació Prehistòrica. Diputació de València.
MARTÍNEZ, R. (2002): “Intervenciones preventivas, conservación y difusión del arte rupestre en la
Comunidad Valenciana”. Panel, 1: 70-81.
MARTÍNEZ, R. y VILLAVERDE, V. (coords.) (2002): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la Valltorta.
Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1. Tírig. Museu de la Valltorta, Generalitat Valenciana.
MESADO, N. (1989): Nuevas pinturas rupestres en la “Cova dels Rossegadors”. (La Pobla de Benifassà-Castellón). Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura.
OBERMAIER, H. y WERNERT, P. (1919): Las pinturas rupestres del Barranco de la Valltorta. (Castellón).
Memoria de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 23. Madrid.
PIÑÓN, F. (1982): Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel). Monografías de Investigación y
Museo de Altamira, 6. Santander, Ministerio de Cultura.
PORCAR, J. (1935): “Noves pintures rupestres en el terme d’Ares”. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XVI, cuad. 1: 30-32.
PORCAR, J. (1945): “Iconografía Rupestre de Gasulla y Valltorta. Danza de Arqueros ante figuras
humanas sacrificadas”. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXI: 145-152.
RIPOLL, E. (1960): “Para una cronología relativa de las pinturas rupestres del levante español”.
Festschrift für Lothar Zotz. Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag: 457-465.
RIPOLL, E. (1963): Pinturas rupestres de la Gasulla. Monografías de Arte Rupestre. Arte Rupestre
Levantino, nº 2. Barcelona.
SARRIÁ, E. (1989): “Las pinturas rupestres de Cova Remigia (Ares del Maestre, Castellón)”. Lucentum,
VII-VIII: 7-33.
TRONCOSO, Andrés (2002): “Estilo, Arte Rupestre y Sociedad en la zona central de Chile”. Complutum,
13: 135-153.
VILLAVERDE, V.; DOMINGO, I.; LÓPEZ-MONTALVO, E. y GARCÍA-ROBLES, R.M. (2002): “Descripción de los
motivos pintados del Abric II de la Cova dels Cavalls”. En Martínez, R. y Villaverde, V. (coord.): La
Cova dels Cavalls en el Barranc de la Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1: 83133.
VILLAVERDE, V.; LÓPEZ-MONTALVO, E.; DOMINGO, I. y MARTÍNEZ, R. (2002): “Estudio de la composición y
el estilo”. En Martínez, R. y Villaverde, V. (coord.): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la
Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1: 135-189.
—190—
[page-n-192]
LA FIGURA HUMANA EN EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO
31
VILLAVERDE, V; DOMINGO, I. y LÓPEZ-MONTALVO, E. (2002): “Las figuras levantinas del Abric I de la
Sarga: aproximación a su estilo y composición”. En Hernández, M.S. y Segura, J.M. (coord.): La
Sarga. Arte Rupestre y territorio. Alcoi. Ajuntament, Caja de Ahorros del Mediterráneo: 101-126.
VIÑAS, R. (1975): “El conjunto rupestre de la Serra de la Pietat (Ulldecona, Tarragona)”. Speleon,
Monografía I: 115-151.
VIÑAS, R. (1980): “Figuras inéditas en el barranco de la Valltorta (Castellón)”. Ampurias, 41-42: 1-34.
VIÑAS, R. (1982): La Valltorta. Arte rupestre del Levante español. Barcelona, Ed. Castell.
VIÑAS, R. y RUBIO, A. (1988): “Un nuevo ejemplo de figura flechada en el conjunto de la Valltorta
(Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Castellonense, 13: 83-93.
VIÑAS, R. y SARRIÁ, E. (1981): “Noticia de un nuevo conjunto de pinturas rupestres en Albocàsser”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Castellonense, 8: 301-305.
—191—
[page-n-193]
[page-n-194]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Juan Antonio LÓPEZ PADILLA*
CONSIDERACIONES EN TORNO AL
“HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
RESUMEN: Desde principios de los años 80, la aparición y difusión de los elementos vinculados al denominado “fenómeno campaniforme” en el área del Levante peninsular se ha venido situando en la etapa denominada “Horizonte Campaniforme de Transición”. Dicha fase fue definida básicamente como un período de transformación de las estructuras económicas y sociales “neolíticas” precedentes que caracterizarían posteriormente a la “Edad del Bronce”, en un sentido anticipatorio con
respecto a éstas últimas. Sin embargo, el registro arqueológico permite hoy refutar algunas de las bases
desde las que dicho “horizonte” fue caracterizado, así como respaldar una nueva propuesta explicativa de los procesos de transformación de las sociedades del III milenio BC del Levante y Sudeste peninsulares, evidenciados en diferencias regionales respecto al patrón de ocupación del territorio y al
alcance espacial de determinadas prácticas sociales y tipos de productos.
PALABRAS CLAVE: Cambio social, campaniforme, sistemas-mundo, megalitismo, península
Ibérica.
ABSTRACT: Considerations around the “Bell Beaker Transitional Horizon”. From the
early 1980s, the appearence and diffusion of the Bell Beaker elements in the Levant of the Iberian
Peninsula has been setted to the “Bell Beaker Transitional Horizon”. This period was basically defined as a phase of change of the economic and social “neolithic structures” previous of the “Bronze
Age” ones, as an anticipation of the latter. Nevertheless, the archaeological record allow us to
actually refuse some foundations from which that “horizon” was defined, as well as to support a new
hipotesis about the transformation of Levant and Southeast iberian communities in the third millennium BC, showed in regional differences in relation to patterns of settlement location and spatial
distribution of certain social practices and some kind of products.
KEY WORDS: Social transformation, Bell Beaker, World-systems, Megalithism, Iberian
Peninsula.
* Museo Arqueológico Provincial de Alicante-MARQ. japadi@dip-alicante.es
—193—
[page-n-195]
2
J. A. LÓPEZ PADILLA
Desde que fuera definido por primera vez (Bernabeu, 1979), el denominado
“Horizonte Campaniforme de Transición”1 ha ocupado, en el modelo de secuencia cultural propuesto para el Levante de la Península Ibérica, el lugar correspondiente al momento en que se producía la transformación de las sociedades “neolíticas” en las sociedades
del “Bronce Valenciano”, tomándose como referentes arqueográficos para su reconocimiento los objetos tradicionalmente asociados al Campaniforme.
Sin embargo, creemos que la explicación del proceso histórico acontecido en la zona
meridional de esta área geográfica entre ca. 3000 BC y ca. 2000 BC, no puede seguir sustentándose sobre determinadas proposiciones hasta ahora comúnmente aceptadas en la
investigación prehistórica valenciana, a menos que se esté dispuesto a continuar soslayando determinados indicadores que de manera cada vez más clara revelan notables contradicciones entre el registro arqueológico hoy disponible y los contenidos de los que fue
dotado originalmente el HCT.
Nuestra exploración intentará mostrar que es posible refutar varias de estas hipótesis,
así como proponer, desde los fundamentos teóricos del materialismo histórico, una explicación que dé cuenta de manera más completa de algunos de los procesos involucrados
en el desarrollo histórico del III milenio en el ámbito comprendido entre el valle del río
Júcar, al norte, y la cuenca del Guadalentín, al sur, pretendiendo ser consecuentes con un
programa de investigación que exige no sólo el análisis de las contradicciones fundamentales generadas en la reproducción de las sociedades que ocuparon dicho espacio en
ese tiempo, sino también el de las relaciones establecidas entre ellas, responsables, junto
con aquéllas, del contenido y orientación general de tal desarrollo.
I. HACIA UNA REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS FUNDAMENTALES DEL
“HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
Tras la publicación de los trabajos de R. J. Harrison (1974, 1977) resultó evidente que
el esquema de periodización de la prehistoria reciente propuesto por E. Llobregat (1975)
para el Levante peninsular debía reconsiderarse, puesto que si se aceptaban las cronologías que aquél proponía para las cerámicas impresas de “estilo marítimo” y para las incisas y pseudoexcisas del “tipo Ciempozuelos” no podía mantenerse ya la sincronía de los
tipos “primitivos” y los de “reflujo” que E. Llobregat (1975: 128) había propugnado para
la zona valenciana, al tiempo que se planteaban una serie de contradicciones, derivadas
del modelo de “transición” al “Bronce Valenciano” y su cronología, que era necesario
resolver.
Éstas eran las cuestiones fundamentales que J. Bernabeu (1984) abordaba específicamente en su trabajo sobre el campaniforme valenciano, a las que se añadía determinar la
1
En adelante, HCT.
—194—
[page-n-196]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
3
existencia de un auténtico “grupo cultural campaniforme” en el Levante peninsular. Sin
embargo, algunas de las soluciones que al respecto vendría a proponer en este trabajo
habían sido anticipadas en un estudio anterior (Bernabeu, 1979) en el que se propugnaba
la existencia de una fase de “Eneolítico Pleno”, en cuyos momentos finales aparecerían
las cerámicas campaniformes más antiguas, mientras que las de tipo inciso, que acompañaban al resto del “ajuar campaniforme”, se adscribían a una etapa posterior a la que
denominó “Horizonte Campaniforme de Transición” y cuyo final, en torno a 1800 a. C.2
vendría marcado por las fechas radiocarbónicas obtenidas en Terlinques, en Villena, y
Serra Grossa, en Alicante (Bernabeu, 1979: 122-123). Éste es el esquema que defendería
más tarde, asociando la fase del Eneolítico Pleno con el nivel II de Ereta del Pedregal, en
Navarrés, y el Estrato C de El Promontori, en Elche, mientras que el HCT estaría representado por el nivel III y estrato B de estos dos mismos yacimientos (Bernabeu, 1984: 11).
Así, mientras que algunos aspectos permitían establecer claros lazos con las “tradiciones” neolíticas de la etapa anterior –tales como la continuación del hábitat en llano de
algunos poblados o la continuidad en el uso de las necrópolis de inhumación múltiple–
otros permitían considerar “...al HCT como la etapa en la cual se transformarán enteramente las tradiciones neolíticas precedentes dando lugar a formas cercanas a la Edad
del Bronce.” (Bernabeu, 1984: 110). Entre estas transformaciones el autor señalaría:
-la aparición de algunos enclaves sobre cerros y elevaciones de fácil defensa;
-la aparición de recintos amurallados, detectados en Peñón de la Zorra, Ereta del
Pedregal o Puntal de la Rambla Castellarda, en Llíria;
-primeras inhumaciones individuales en grietas cercanas al poblado, como la documentada en la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra;
-y cierto desarrollo de la producción metalúrgica, de la que existían ya evidencias
claras en el nivel III de la Ereta del Pedregal.
Pero inicialmente el HCT también conformaba una “cultura” (Bernabeu, 1984: 109),
aunque desde el particularismo histórico entonces imperante poco era lo que podía proponerse acerca del origen de este nuevo “grupo campaniforme”, aparte de consignarse al
respecto un aumento de las “influencias” del Sudeste en el marco más amplio del desarrollo de una “corriente cultural”, de la que participaba toda la Península Ibérica
(Bernabeu, 1984: 112).
Será precisamente a partir de los trabajos desarrollados en años posteriores por J.
Bernabeu y su equipo cuando se empiecen a plantear nuevas hipótesis, en las que el HCT
empezó a situarse más bien como la etapa final de un proceso en el que, una vez agotado el recurso de la puesta en cultivo de nuevas tierras en el territorio, la progresiva intensificación en la producción agropecuaria acabaría por provocar la crisis y disolución de
las estructuras productivas y sociales neolíticas iniciando el proceso de transformación y
de “jerarquización” patente en el “Bronce Valenciano” (Bernabeu y Martí, 1992: 230;
2 Fecha sin calibrar. En el texto, todas las fechas calibradas se expresarán seguidas de las siglas BC.
—195—
[page-n-197]
4
J. A. LÓPEZ PADILLA
Fig. 1.- Asentamientos con materiales campaniformes entre el Júcar y la desembocadura del Segura.
—196—
[page-n-198]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
5
Bernabeu, 1993: 164; Bernabeu, 1995: 57), de modo que a lo largo de esta trayectoria la
significación atribuida inicialmente a la aparición de las cerámicas campaniformes, concebidas entonces como resultado de la llegada de una “corriente cultural” de escala
peninsular, ha ido perdiendo una parte sustancial de su contenido.
Casi tres décadas después de su formulación, el aumento de la información arqueológica relacionada con el HCT (Juan-Cabanilles, 2004) nos permite hoy realizar algunas
matizaciones en cuanto a la caracterización que para el mismo se propuso inicialmente. Un
primer aspecto, ya señalado (Ruiz Segura, 1990: 80; Hernández, 1997: 96), es la constatación de una serie de diferencias observables a escala regional en cuanto al patrón de
asentamiento considerado hasta ahora típico del HCT, basado en la combinación de asentamientos en altura con emplazamientos en el llano (Bernabeu, 1993: 222). Las prospecciones arqueológicas realizadas (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989; Pascual Beneyto,
1993; Molina y Jover, 2000; Molina Hernández, 2004) han revelado en cambio la existencia de una evidente dicotomía entre una cuenca del Vinalopó donde la distribución de
asentamientos se ajusta a la “norma” establecida para el HCT, frente a los valles interiores –cuenca del Serpis– y zona montañosa nororiental de la provincia de Alicante, en
donde el hábitat parece establecerse exclusivamente en el llano o incluso en cuevas, faltando los emplazamientos sobre cerros o elevaciones montañosas (fig. 1). Se ha de asumir
por tanto una falta de uniformidad en el ámbito del HCT al menos en lo que respecta a este
rasgo, y admitir que frente a una destacada presencia de asentamientos en altura en el
cauce del Vinalopó, se da una ausencia notable de los mismos en el resto del territorio.
Por otra parte, la reciente revisión de uno de los más célebres conjuntos de restos físicos antropológicos adscrito tradicionalmente al HCT obliga en nuestra opinión a reconsiderar seriamente las constantes referencias al enterramiento supuestamente individual de
la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra (Soler García, 1981), el mismo que fuera señalado por J. Bernabeu (1984: 112) como terminus postquem para el desarrollo del “Bronce
Valenciano” y como precedente inmediato del tipo de enterramiento en grieta o covacha
que desde los estudios clásicos de M. Tarradell (1963, 1969) se ha considerado típico de
la Edad del Bronce en tierras valencianas (fig. 2). Dicha revisión, realizada tanto sobre los
restos humanos como sobre los elementos del ajuar que los acompañaban, permite concluir que si bien es probable que las dos puntas de Palmela y el puñal de lengüeta localizados formaran un conjunto perteneciente al ajuar de un único individuo, lo que resulta del
todo descartable es la existencia de una sóla inhumación en la cavidad, ya que se han contabilizado restos de un mínimo de 6 individuos (Jover y De Miguel, 2002: 65). En nuestra
opinión, estos datos no hacen más que ajustarse de modo más coherente con lo que hoy
conocemos de las prácticas funerarias del II milenio a. C. en esta zona, donde parece claro
que se mantiene la utilización de las cuevas como necrópolis para la inhumación de varios
cadáveres, paralelamente al empleo esporádico de fosas donde se practican enterramientos individuales dentro del área del poblado pero no en el interior de unidades habitacionales (Martí, De Pedro y Enguix, 1995; Martí Bonafé et al., 1996; De Pedro, 2004).
—197—
[page-n-199]
6
J. A. LÓPEZ PADILLA
Fig. 2.- Peñón de la Zorra, Villena (Alicante). Ajuar metálico del enterramiento de la Cueva Oriental (según J.L. Simón, 1998).
—198—
[page-n-200]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
7
Si bien esta última práctica tenía hasta hace poco tiempo su único precedente en tierras valencianas en el HCT, las recientes excavaciones realizadas en Camí de Missena,
en la Pobla del Duc (Pascual, Barberá y Ribera, 2005) permiten retrotraer en el tiempo
este tipo de inhumaciones al menos a la primera mitad del III milenio a. C., algo que los
escasos y fragmentarios restos óseos humanos localizados en yacimientos como Les
Jovades (Calvo, 1993: 158) o Marges Alts, en Alqueria d’Asnar (Pascual Benito, 1989)
hacían ya suponer (Soler Díaz, 1995).
Por consiguiente, lo que nos indica ahora el registro es que durante el HCT simplemente se constata una continuación de las prácticas funerarias previas, las cuales además
se prolongarán bastante en el tiempo, por lo que en rigor no es posible seguir utilizando
ningún enterramiento de estos momentos como referente netamente diferenciador respecto de las prácticas funerarias anteriores ni tampoco como claro precedente de las posteriores, como hasta ahora se venía considerando (Bernabeu, 1984: 112; Soler Díaz,
1995: 13; Jover y López, 1997: 111).
Finalmente, habría que referirse a la revisión de que ha sido objeto alguna de las
estratigrafías que en su momento sirvieron de apoyo a J. Bernabeu (1984: 110) para plantear la existencia de niveles en contacto sedimentario que permitían observar la “sucesión
transitiva” entre el HCT y el “Bronce Valenciano”. En la actualidad se cuenta con novedades en el registro que permitirían replantear esta cuestión, especialmente en el caso de
la Ereta del Pedregal, cuya secuencia de cuatro niveles establecida durante las décadas de
1970 y 1980, que se cerraba con una última fase –Ereta IV– cronológica y culturalmente adscrita a la Edad del Bronce (Pla, Martí y Bernabeu, 1983: 243), ha sido posteriormente reinterpretada por J. Juan Cabanilles (1994: 81) señalando que, en base a los resultados de las excavaciones anteriores y en función de los trabajos que él mismo llevó a
cabo en el yacimiento en 1990, “...no hay (...) indicios que permitan presuponer que el
Nivel IV de la Ereta haya albergado una ocupación del Bronce antiguo”, por lo que se
decanta por considerarla como un segmento más del relleno de la fase anterior, Ereta III.
Nada nuevo, en cambio, se ha publicado referente a El Promontori, yacimiento del que
tan sólo los materiales cerámicos con decoración campaniforme han merecido revisión y
publicación de manera reiterada (Ramos Fernández, 1983; Ruiz Segura, 1990).
Actualmente creemos que la presencia fehaciente de niveles arqueológicos de la
Edad del Bronce en estos dos yacimientos debería reconsiderarse, pues además de lo que
la revisión de la estratigrafía de la Ereta del Pedregal ha señalado, las intervenciones realizadas posteriormente en otros yacimientos semejantes como Arenal de la Costa
(Bernabeu et al., 1993) parecen indicar igualmente su inexistencia, algo que las prospecciones superficiales permitirían en principio hacer extensivo también a otros enclaves del
HCT (Molina y Jover, 2000; Molina Hernández, 2004).
Por otra parte, las excavaciones llevadas a cabo en asentamientos de la Edad del
Bronce del ámbito valenciano como la Lloma de Betxí, en Paterna (De Pedro, 1998) o
Terlinques (Jover y López, 2004) están poniendo claramente de manifiesto la inexisten—199—
[page-n-201]
8
J. A. LÓPEZ PADILLA
cia de materiales cerámicos con decoración campaniforme en la base de sus estratigrafías, contando con dataciones radiocarbónicas que transitan el paso del III al II milenio
BC. De hecho, dentro del territorio administrativo de la Comunidad Valenciana, sólo en
yacimientos argáricos como Tabaià, en Aspe (Hernández, 1982: 15), Pic de les Moreres,
en Crevillent (González, 1986: 207), Laderas del Castillo, en Callosa de Segura (Ruiz
Segura, 1990: 71) o San Antón, en Orihuela (Bernabeu, 1984: 112) han aparecido fragmentos de cerámica campaniforme, presencia que de forma reiterada ha servido para respaldar la hipótesis que defendía la existencia de relaciones entre los grupos “campaniformes” valencianos y los yacimientos argáricos (Bernabeu, 1984; Hernández, 1997). Sin
embargo, como tendremos oportunidad de exponer, esta presencia debe responder más
bien a otro tipo de causas.
En resumidas cuentas si, como acabamos de ver,
– la distribución de los enclaves con elementos “campaniformes” emplazados en
altura no es homogénea en el territorio del HCT, tal y como éste fuera delimitado
en su día, sino que se advierten en él claras diferencias a escala regional, restando
valor al contenido de pretendida “uniformidad de rasgos” inherente al concepto
mismo de “horizonte cultural”;
– si las transformaciones en el ritual funerario –empleadas para señalar los cambios
de orden social que parecen producirse en estos momentos– pierden fuerza como
indicadores de tales procesos a la luz de las nuevas evidencias del registro;
– y si la revisión de las antiguas estratigrafías y los datos aportados por las excavaciones más recientes arrojan sombras en torno a la efectiva existencia de una sucesión estratigráfica, sin solución de continuidad, como la propuesta en su día entre
el HCT y la Edad del Bronce,
parece que se hace necesario un replanteamiento de la explicación del proceso histórico
en el que se involucró el surgimiento y difusión de la cerámica y los elementos “campaniformes” en el Levante peninsular de la segunda mitad del III milenio BC.
II. NUEVOS PLANTEAMIENTOS PARA UNA REINTERPRETACIÓN
DEL HCT
Parece hoy por hoy incuestionable que la amplia dispersión de las cerámicas “campaniformes” debe relacionarse principalmente con la extensión de los contactos intersociales en un momento de clara pulsión expansiva de los mismos, de modo que su imitación y copia en distintos lugares de la Península y su consumo en un amplio espacio geográfico, van en casi todas partes asociadas a sensibles transformaciones de orden social
y económico.
A nuestro entender, no obstante, no se ha prestado suficiente atención al hecho de que
las transformaciones socioeconómicas que acompañaron al “campaniforme” no fueron
—200—
[page-n-202]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
9
iguales en todas partes, algo en lo que a no dudar ha tenido mucho que ver el “descontexto” de la mayoría de los “materiales campaniformes” de los que se compone el registro, pero sobre todo, con la ausencia de adecuadas perspectivas teóricas, geográficas y
cronológicas desde las que abordar el análisis de estas diferencias (Garrido, 2005).
Para explicar de modo más adecuado el proceso histórico en el que hacen aparición
las cerámicas y el resto de “elementos campaniformes” registrados en el ámbito del
Levante peninsular, deberemos situar a éstos en el plano contextual que les corresponde: como una parte más de los objetos cuya producción y consumo se hizo necesaria
como medio de reproducir la vida social. Pero no seremos capaces de interpretar adecuadamente la naturaleza de los cambios que hicieron posible su incorporación al registro si no es a partir del análisis y explicación de los procesos desarrollados previamente, a partir de los cuales se generaron las condiciones para que se produjeran tales transformaciones.
A nuestro juicio, la historia del III milenio BC en el territorio comprendido entre la
cuenca del río Júcar, al norte, y la cuenca del río Guadalentín, al sur, viene marcada fundamentalmente por el progreso en paralelo de dos procesos cuyo desigual desarrollo a
escala macrorregional se determina en instancias diferentes pero no disociadas:
–uno a nivel intrasocial, cuyo motor reside en la resolución de las contradicciones
generadas en la reproducción de las sociedades que ocupaban dicho territorio;
–y otro a nivel intersocial, cuya naturaleza viene fundamentalmente determinada por
la proyección al exterior de la sociedad de los efectos resultantes de la resolución de esas
mismas contradicciones.
Entre otros aspectos, con el primero de estos procesos debemos relacionar la progresiva –pero desigual– consolidación de la apropiación objetiva del espacio productivo por
parte de los grupos del Levante y Sudeste peninsulares a lo largo del IV y III milenios
BC, mientras que el segundo se vincula, ante todo, con la expansión en el territorio de las
relaciones de explotación intersocial generadas en la reproducción ampliada del entramado social, económico y político articulado en torno al sistema-mundo del Valle del
Guadalquivir (Nocete, 2001) y que en lo que atañe de manera más directa a nuestra
exploración, se relaciona fundamentalmente con el “ámbito millarense”, así como con los
procesos de reacción y/o de resistencia social a estas relaciones de explotación desarrollados en el seno de las sociedades colindantes.
II.1. La apropiación objetiva del espacio de producción
Como ha recordado recientemente L. F. Bate (2004: 27), el elemento que en esencia
determina la calidad de las relaciones sociales de producción de las formaciones sociales
tribales no es tanto su modo de vida –agricultor, pastoril, cazador-recolector, pescador...–
como el establecimiento de la propiedad comunal sobre el objeto de trabajo –y no sólo
su posesión– como condición para el desarrollo del proceso productivo.
—201—
[page-n-203]
10
J. A. LÓPEZ PADILLA
Resulta evidente que la intensificación en la explotación agropecuaria de un territorio
conlleva el incremento del volumen de trabajo comprometido en la obtención de un rendimiento aplazado, lo cual impone aumentar las garantías de apropiación de la tierra, receptora de una mayor inversión de trabajo social. Es en esta necesidad en la que halla fundamento la prevalencia que adquieren los lazos de parentesco, al enfatizar su papel de vínculo
capaz de identificar como grupo propietario y mantener unidos a los miembros de las unidades productivas. Perpetuar esta apropiación determina a su vez una jerarquía genealógica,
que a nivel de conciencia social sitúa en un plano superior a aquellos miembros del linaje
–los mayores– que precedieron a los demás en el trabajo de la tierra y contribuyeron a la producción de la simiente, con la que las sucesivas generaciones que se incorporan a la producción pueden sembrar los campos para reproducir el ciclo agrícola (Meillasoux, 1985: 66).
Es así como en la esfera ideológica la justificación en el derecho de explotación de un territorio se sitúa en un plano que de forma específica relaciona al grupo tribal con sus antepasados: aquéllos a quienes todos deben la simiente y que hicieron por primera vez productiva la tierra (Sahlins, 1977b: 126; Godelier, 1974: 88). De este modo, la disposición de un
gran número de necrópolis y áreas de inhumación colectiva, distribuidas a partir del IV milenio BC en los lindes y áreas de paso entre cuencas y valles, constituiría el argumento con el
que defender la precedencia del linaje ocupante en sus derechos de uso y explotación de los
recursos, heredados de los antepasados que desde emplazamientos estratégicos vigilan el
territorio y, sobre todo, sus vías de acceso (Vicent, 1990; Bernabeu, 1995; Cámara, 2000).
Sin embargo, también podemos vincular con este proceso los datos que reflejan
incrementos significativos en la distribución y circulación de productos en el ámbito del
Levante peninsular, como en el caso del intercambio regional de manufacturas líticas
cuya progresión será constante a lo largo del IV y III milenios BC (Orozco, 2000; Ramos
Millán, 1999). Esta importancia y amplitud de los intercambios, correlativa a la menor
movilidad de unos grupos humanos circunscritos en territorios controlados de forma cada
vez más exclusiva, parece radicar en el hecho de que cuanto mayores son los obstáculos
para acceder libremente a recursos desigualmente repartidos en el territorio –y no sólo
recursos naturales, sino también y en especial a las mujeres, de las que depende la producción de fuerza de trabajo (Meillasoux, 1985)– mayor será la competencia por ellos, y
mayor por tanto el riesgo potencial de enfrentamientos violentos por su control que sólo
pueden terminar provocando mermas más o menos importantes en la capacidad de trabajo. Así, la necesidad de establecer pactos de “no agresión” conforme se establecen límites socialmente aceptados entre diferentes territorios estimuló la creación de amplios circuitos de transferencia de productos, en un marco dominado básicamente por el intercambio equitativo, en donde sobre todo se tenía en cuenta el vínculo social establecido,
pero que a su vez obligaba a intensificar una producción artesanal destinada a satisfacer
las necesidades generadas por estos intercambios.
Sin embargo, esta tendencia a incrementar la productividad del trabajo artesanal chocaba frontalmente con los principios articuladores de una sociedad en la que la supervi—202—
[page-n-204]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
11
vencia dependía de garantizar la reproducción y el aprovechamiento del ciclo agrícola en
un espacio apropiado socialmente, cuyas posibilidades de explotación se hallaban sujetas
a la condición de pertenencia al grupo propietario del mismo (Godelier, 1974: 88; Ruíz
Rodríguez, 1978: 20), lo que determinaba a su vez la necesidad social de garantizar a
todos los miembros ese aprovechamiento manteniendo un bajo nivel técnico de los instrumentos de trabajo involucrados en la producción agropecuaria básica.
La consecuencia más claramente perceptible de ese principio fundamental fue un
necesario bloqueo tecnológico en el desarrollo de los medios de producción subsistencial,
el cual explica,
– de una parte, el que las herramientas de trabajo agrícola apenas experimentaran
cambios sustanciales a lo largo de varios miles de años;
– de otra, que el incremento de la producción agrícola sólo pudiera hacerse realmente efectivo a través del aumento de la fuerza de trabajo (es decir, un mayor número de hombres y mujeres trabajando);
– y finalmente, que a lo largo del IV y III milenios BC las actividades de producción
artesanal nunca pudieran llegar a desarrollarse como un verdadero sector productivo al margen de la producción agropecuaria, pues el desarrollo técnico necesario
para su intensificación y diversificación quedaba en última instancia bloqueado al
depender éste de la disponibilidad de fuerza de trabajo sustraída al desempeño del
trabajo agrícola.
Si bien al principio la producción artesanal destinada al intercambio pudo cubrirse
adecuadamente empleando sólo el tiempo disponible durante la etapa improductiva del
ciclo agrícola, a medida que éstos fueron creciendo en importancia, estimulados por un
sector de la sociedad cuya relevancia social se veía acrecentada proporcionalmente gracias a ellos (Terray, 1977), el incremento en la producción artesanal ya sólo podía alcanzarse mediante un aumento previo y necesario de la producción agropecuaria básica, de
modo que fuera posible garantizar el sustento de los miembros de las unidades productivas destinados a generar esta plusproducción de bienes artesanales mientras se encontraran produciéndolos (Sarmiento, 1992: 95), y dado el bloqueo socialmente impuesto al
desarrollo de los medios de producción agrícola, tal incremento sólo podía obtenerse
intensificando los mecanismos de disposición de fuerza de trabajo.
Es así como en esta nueva situación, el papel dominante de los individuos situados
al frente de los linajes de la comunidad no se encontraría apoyado tanto en el desempeño de su papel como coordinadores de los equipos de trabajo o en su autoridad como individuos de avanzada edad –es decir, en su calidad de depositarios de un alto grado de
“saber social” y de conocimientos técnicos del proceso productivo– como en el control
que directa e indirectamente ejercieron sobre la fuerza de trabajo (Meillasoux, 1985;
Terray, 1978). Y puesto que el volumen de fuerza de trabajo sujeta a control se constituyó en la medida en virtud de la cual se otorgaban socialmente los puestos de mayor rango
en la escala del prestigio y la autoridad, es fácil entender por qué aquellos objetos cuya
—203—
[page-n-205]
12
J. A. LÓPEZ PADILLA
posesión denotaba una inversión mayor de la misma se convirtieron en los símbolos de
tal autoridad, y también por qué es en este momento y no en otro –y por qué en determinadas regiones peninsulares antes que en otras– cuando comienzan a aparecer en el registro productos elaborados en materias primas de procedencia extrapeninsular como el
marfil, el ámbar o la cáscara de huevo de avestruz (Nocete, 2001). La obtención de este
tipo de productos adquirió así una importancia esencial como instrumento para expresar
–y también para crear– diferencias de rango social, circunstancia de donde parte el interés de los dirigentes de la comunidad en garantizar e incrementar progresivamente la
manufactura y disposición de estos productos y de estimular y aumentar la producción de
bienes con los que obtenerlos a través de los circuitos de intercambios recíprocos de los
que, por otra parte, se les había otorgado socialmente el control.
Por último, si el afán de garantizar un flujo constante de productos manufacturados
con los que habilitar relaciones de carácter social entre grupos pudo servir de acicate para
incrementar el número de trabajadores, no menos importante debió ser el deseo de procurar la defensa del producto almacenado –que lo será en cantidades cada vez mayores y
en torno al cual se irá produciendo un progresivamente acelerado proceso de nuclearización del poblamiento– y del espacio de producción apropiado, para lo cual resultaba también indispensable contar con el mayor número posible de efectivos. Uno y otro factor,
pues, constituyeron el auténtico estímulo del crecimiento demográfico experimentado.
II.2. La desigualdad intersocial y la teoría de los “Sistemas Mundiales”
Desde el registro arqueológico, podemos relacionar claramente con estos procesos no
sólo el incremento de asentamientos constatado sino también el elevado número de cavidades empleadas como necrópolis de inhumación múltiple que están siendo utilizadas
hacia la segunda mitad del IV milenio BC, tanto en las comarcas centro-meridionales
valencianas (Soler Díaz, 2002) como en el Sistema Ibérico (Lorenzo, 1990; Molina y
Pedraz, 2000) y el área sudoriental de La Mancha (Hernández y Simón, 1993: 37;
Hernández, 2002: 14). En cambio, en las cuencas del Segura y del Guadalentín se abre
una zona en la que este tipo de prácticas funerarias entra en contacto con el área máxima
de expansión hacia el este de las necrópolis de tipo megalítico (San Nicolás, 1994;
Lomba, 1999), lo que pone de relieve la existencia de una dicotomía en este tipo de prácticas sociales en una zona muy concreta que no puede interpretarse más que como área
de contacto entre dos sociedades con sensibles diferencias en los medios empleados para
expresar y justificar ideológicamente la apropiación del espacio productivo (fig. 3).
La constatación de estas diferencias en el registro regional no es, por supuesto, algo
que se revele ahora como novedad. Antes al contrario, hace ya bastante tiempo que se
señaló la ausencia del “fenómeno megalítico” como rasgo especialmente caracterizador
de los grupos del “Eneolítico valenciano” frente a los del resto de la península (Tarradell,
1963), y que en general se han explicado siempre en términos de “marginalidad”, “per—204—
[page-n-206]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
13
Fig. 3.- Distribución de las principales necrópolis documentadas entre el valle del Júcar y el valle del Guadalentín entre ca.
3000 y ca. 2500 BC.
sonalidad” o “regresividad” culturales con respecto al Sudeste. Sin embargo, no ha sido
sino hasta fechas relativamente recientes cuando han comenzado a realizarse propuestas
explicativas capaces de dar cuenta de esta diferenciación y “gradación” de rasgos evidenciados en el registro, en términos distintos a los del consabido mayor o menor “atenuamiento” de las “influencias culturales” o en la constatación del mayor o menor “retardamiento” de unas culturas con respecto a otras.
—205—
[page-n-207]
14
J. A. LÓPEZ PADILLA
En la medida en que las condiciones de existencia y de reproducción de las sociedades que estamos analizando pudieron hallarse determinadas –en la escala e intensidad que
fuese– por los procesos de producción y reproducción social de otras sociedades contemporáneas, no será posible plantear por separado el análisis de unas y de otras. Es decir,
si existió un nivel de desarrollo desigual (Amín, 1976) entre los grupos del IV y III milenios BC del cuadrante sudoriental peninsular, la explicación del proceso histórico que los
involucra no podrá plantearse más que desde la de cada una de esas sociedades y de la
naturaleza de las desigualdades establecidas entre ellas.
La progresiva consolidación de la apropiación objetiva del espacio de producción y
el necesario aumento de la cohesión grupal relacionado con ésta, favoreció una identificación de carácter excluyente con respecto al territorio apropiado (Cámara, 2000: 104),
en la cual se encuentra explicación a la tendencia a trasladar al exterior –o sea, hacia los
otros– los efectos de la contradicción fundamental generada en el seno de estas sociedades y que, como hemos visto, resultó de la compensación de la precariedad determinada
por el bajo nivel técnico de los medios de producción agrícola y el escaso volumen de
plusproducción generado mediante un alto grado de desarrollo de los mecanismos de gestión y coordinación de la fuerza de trabajo, materializados en la creación y el desempeño de determinados puestos de responsabilidad social capaces de canalizar adecuadamente los lazos de solidaridad y las relaciones intersociales concretadas en los intercambios regionales de productos (Nocete, 2001: 25).
Pero al mismo tiempo, al institucionalizarse la escasez como característica determinante de los objetos que posibilitaban el acceso y expresaban socialmente el desempeño
de estos papeles de prestigio, en función del número también escaso de los mismos
(Godelier, 1974: 34) y dado que estos productos “escasos” eran precisamente aquéllos
que al atravesar los límites de la reciprocidad establecidos en los ámbitos de contacto
intersocial, podían obligar a contrapartidas mayores de productos locales, su circulación,
distribución y consumo permitió también establecer las bases para el desarrollo de unas
condiciones de explotación entre sociedades (Bate, 1984: 79).
La aparición de disimetrías en estos procesos de intercambio intersocial –o, lo que es
lo mismo, de explotación– y sus efectos, es algo que sólo puede percibirse a través del
análisis del territorio concebido no como una unidad de carácter meramente ecológico,
sino como el espacio de expresión reconocible de las formaciones económico-sociales, lo
que le confiere un contenido esencialmente económico y político (Ruiz Rodríguez et al.,
1986: 76; Nocete, 1989: 38) capaz de ofrecer nuevas perspectivas a la investigación,
como a nuestro juicio han evidenciado los recientes ejemplos en los que se han puesto en
práctica programas de investigación basados en la Teoría de los Sistemas Mundiales
(Nocete, 2001; Kristiansen, 2001).
Por nuestra parte, creemos que existen datos suficientes como para considerar la existencia de evidentes desequilibrios a nivel regional en el consumo de determinados productos entre las sociedades peninsulares del III y II milenios BC, que a la postre no expre—206—
[page-n-208]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
15
san más que desigualdades regionales en la capacidad de movilización y captación de
recursos. Pero para que el desarrollo de dichas desigualdades pueda percibirse, analizarse y por tanto ser explicado, resulta a nuestro juicio imprescindible establecer unidades
de observación territorial muy superiores a las ópticas de alcance local o regional que
habitualmente se han empleado en la investigación, obligando a considerar no sólo el
espacio social en el que se desarrolló y reprodujo cada sociedad, sino también el ámbito
total que abarcó –en su caso– el sistema en el que éstas se encontraban integradas
(Nocete, 1999).
Es probable que entre finales del IV y durante el III milenio BC el sistema abarcara
prácticamente a toda la mitad meridional de la Península Ibérica (Nocete, 2001). Sin
embargo, creemos que para una adecuada observación de los procesos vinculados con la
problemática que específicamente nos ocupa en este trabajo, resultará factible reducir
dicho ámbito al territorio comprendido entre el cauce del Júcar, al norte, y la cuenca del
Guadalentín, al sur, atendiendo no sólo a las diversas calidades que ofrece el registro
empírico en las distintas áreas regionales en él incluidas, sino teniendo además presente
su situación con respecto a la articulación global del sistema del que formó parte esta
zona en sus diferentes diacronías.
III. OBSERVACIONES DE UNA ADECUADA UNIDAD DE ANÁLISIS
TERRITORIAL EN UN INTERVALO CRONOLÓGICO PERTINENTE
Como ya hemos señalado, entre mediados del IV y mediados del III milenio BC se
hace geográficamente reconocible la existencia de al menos dos sociedades concretas
dentro del marco territorial seleccionado para este estudio:
– la que ocupó el área suroccidental de la actual provincia de Murcia, especialmente
en el ámbito del Valle del Guadalentín, Mazarrón y Campo de Lorca, cuyos límites orientales pueden identificarse grosso modo con la zona de máxima expansión
hacia el este de las necrópolis megalíticas;
– y la que se reconoce fundamentalmente al norte y al este de la cuenca del río
Segura, y que se extiende hacia el Levante peninsular, donde las construcciones de
carácter megalítico son inexistentes y las principales necrópolis se ubican invariablemente en el interior de cavidades naturales.
Pero junto a la dicotomía que expresa esta desigual distribución geográfica de determinadas prácticas funerarias, hallamos también otras diferencias en el registro, como el
disimétrico reparto de las producciones cerámicas con almagra, de los vasos de piedra
decorados o de los productos metálicos, entre otros, a las que se añaden otras disimilitudes que se reconocen con mayor claridad a lo largo de la secuencia cronológica, como la
diferente diacronía que ofrecen unos determinados modelos de organización y gestión del
espacio apropiado.
—207—
[page-n-209]
16
J. A. LÓPEZ PADILLA
Así pues, será contemplando en escalas adecuadas a la vez el tiempo y el espacio
como se hará posible la observación de las relaciones e interacciones establecidas entre
estas dos formaciones sociales a lo largo de casi dos mil años de historia, intervalo que,
debido a las diferentes calidades del registro empírico disponible, nos hemos visto forzados a delimitar en dos bloques cronológicos principales:
–el que se establece entre ca. 3500 BC y ca. 2500 BC, por una parte;
–y el que ocupa el período comprendido entre ca. 2500 BC y ca. 2000 BC, por otra.
III.1. El registro arqueológico del IV y III milenios BC entre el Valle del Júcar y la
Cuenca del Segura
Sin duda, el valle del Serpis y la Vall d’Albaida siguen siendo en la actualidad las
zonas mejor conocidas de toda esta área, gracias a una larga trayectoria investigadora de
más de una década centrada en la problemática del surgimiento y desarrollo de las primeras sociedades agrícolas de la fachada mediterránea peninsular (Bernabeu, 1995). Es
por este motivo que los datos más relevantes para la caracterización de estos grupos proceden básicamente de los enclaves excavados en Jovades (Bernabeu et al., 1993), Niuet
(Bernabeu et al., 1994), Colata (Gómez Puche et al., 2004), Camí de Missena (Pascual,
Barberá y Ribera, 2005) y Arenal de la Costa (Bernabeu et al., 1993), no existiendo en la
región ninguna otra zona para la que se disponga de tanto y de tal calidad de registro
como el obtenido en estos yacimientos. En cualquier caso, ello no impide reconocer en
todo el ámbito territorial seleccionado características muy similares a las observadas en
esta área en cuanto a la ubicación de los asentamientos y de los espacios funerarios (fig.
3 y 4).
a) ca. 3500-ca. 2500 BC
En efecto, a lo largo y ancho del territorio comprendido aproximadamente entre el
Júcar y el Segura aparecen distribuidos, entre mediados del IV y mediados del III milenio BC, toda una serie de emplazamientos a menudo definidos como “poblados de silos”
(Gómez Puche et al., 2004), y que artefactualmente caracterizan el Neolítico IIB de la
periodización propuesta por J. Bernabeu (1993; 1995). De la mayoría apenas contamos
con unos cuantos objetos procedentes de prospecciones o, con fortuna, de algunos datos
estratigráficos. De otros, en cambio, se cuenta con un registro abundante y con información generada a lo largo de muchos años de trabajo, como sucede en la Ereta del
Pedregal, en Navarrés, reexcavada a inicios de los años noventa (Juan-Cabanilles, 1994).
A menudo la existencia de asentamientos de esta cronología sólo puede deducirse de la
localización de importantes necrópolis de inhumación múltiple en cuevas y grietas rocosas que hacen suponer la existencia de núcleos habitados en sus alrededores, como ocurre en La Safor, en La Marina, en el Camp d’Alacant y en la Foia de Castalla (Soler Díaz,
—208—
[page-n-210]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
17
Fig. 4.- Distribución de los principales asentamientos registrados entre el valle del Júcar y el valle del Guadalentín
entre ca. 3000 BC y ca. 2500 BC.
2002), teniendo tan sólo indicios muy parciales acerca de algunos asentamientos, invariablemente emplazados en el llano y en los que se documentan de manera reiterada
estructuras siliformes excavadas en el suelo (Aparicio, Gurrea y Climent, 1983; Belda,
1929; Fairén y García, 2004). Nueva información ha proporcionado la excavación de
enclaves costeros como la Playa del Carabassí, de Elche, donde recientemente se ha podido constatar la existencia de un asentamiento de carácter presumiblemente estacional
(Soler Díaz et al., 2005) o la documentación del yacimiento de La Torreta, en Elda (Jover
et al., 2001), a escasa distancia de la necrópolis de la Cueva de la Casa Colorá (Her—209—
[page-n-211]
18
J. A. LÓPEZ PADILLA
nández Pérez, 1982) y que permite ampliar el registro ya conocido de otros emplazamientos de esta cronología registrados en el valle del Vinalopó, como los señalados por
J. M. Soler (1981) en el Arenal de la Virgen, Casa de Lara (Fernández López de Pablo,
1999) y La Macolla (Guitart, 1989) asociados a diversas cuevas de enterramiento múltiple, como la Cueva del Alto o la Cueva de las Lechuzas, entre otras, así como los excavados por A. Ramos Folqués (1989) y R. Ramos Fernández (1981) en la Figuera Redona
y El Promontori, en Elche.
Igualmente, y pese a lo fragmentario de la información, hacia 3000 BC tendríamos
ocupadas ya varias zonas llanas en el fondo del valle de Yecla, con asentamientos en todo
similares a los ya comentados del Vinalopó o Serpis, como los de La Balsa y La Ceja
(Ruiz, Muñoz y Amante, 1989; Vicente, 1998). En el mismo momento se registra también una ocupación de las tierras llanas en Jumilla, atestiguada en El Prado, La Borracha
y Santo Costado (Walker y Lillo, 1983; Molina Grande y Molina García, 1991) y también evidencias de enterramientos coetáneos en cavidades como la Cueva de las Atalayas
(Simón, Hernández y Gili, 1999: 21) en Yecla, y la Cueva de los Tiestos, en Jumilla
(Molina Burguera, 2004).
Aún más hacia el interior, los últimos datos publicados señalan también diversos
enclaves a los que se atribuye una cronología del IV y III milenios BC (Jordán, 1992),
aunque tan sólo uno –Fuente de Isso, en Hellín– ha sido apenas excavado (López y Serna,
1996). Constatada la ausencia de construcciones de tipo megalítico, también las evidencias funerarias parecen quedar restringidas en esta zona a cuevas de inhumación múltiple, como la Peña del Gigante de Tobarra (Hernández, 2002: 14). Y por lo que respecta
al denominado Corredor de Almansa, la mayoría de los indicios se refieren a cuevas
sepulcrales como la Cueva de Mediabarba o de las Calaveras, en Montealegre del
Castillo, y la Cueva Santa, en Caudete (Hernández y Simón, 1993: 37), teniéndose sin
embargo noticia de algún yacimiento situado en llano (Pérez Amorós, 1990).
b) ca. 2500-ca. 2200 BC
A partir de mediados del III milenio BC parece darse un cambio en las estrategias de
ocupación del territorio en una amplia porción del espacio que acabamos de recorrer, traducido básicamente en la aparición de una corta serie de enclaves ubicados sobre altozanos, escarpes y peñas, con amplia visibilidad sobre las cuencas y valles, frente a otro
grupo de asentamientos que siguen ocupando terrazas fluviales en lugares cercanos a las
zonas de mayor rendimiento agrícola.
Sin embargo, si en la zona de la Vall d’Albaida, La Costera, L’Alcoià y El Comtat
todos los yacimientos conocidos –como L’Atarcó, Arenal de la Costa, Mas del Barranc o
Mas del Moreral– mantienen su emplazamiento preferente sobre cauces fluviales, en
terrazas o, en general, en lugares escasamente elevados con respecto al llano circundante, las prospecciones realizadas han permitido constatar en la cabecera del río Vinalopó y
—210—
[page-n-212]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
19
en el curso del río Clariano varios yacimientos sobre cerros y elevaciones –como la
Serrella, en Banyeres, y el Cabeço de Sant Antoni, en Bocairent (Pascual Beneyto, 1993:
120, 121)– que aparecen jalonando los pasos principales entre cuencas, pauta que observamos de manera reiterada a lo largo del Valle del Vinalopó. Así, el Peñón de la Zorra y
el Puntal de los Carniceros controlan la salida del Valle de Benejama hacia el Vinalopó;
El Monastil y El Canalón el acceso entre el Medio y Alto Vinalopó; y Tabaià la puerta
hacia el Camp d’Elx y el camino hacia la costa y la desembocadura del Segura.
Asimismo, las informaciones publicadas permiten constatar en algunos de ellos la existencia de murallas, como ocurre en el Peñón de la Zorra (Soler García, 1981; Jover,
López y López, 1995). Y junto a la aparición de estos enclaves, se registra un aparente
abandono de algunos de los asentamientos emplazados en las tierras bajas del valle y
también la continuidad de otros ubicados asimismo sobre el llano agrícola, cercanos a
humedales o sobre el mismo cauce del río, como Las Terrazas del Pantano, Casa de Lara,
La Alcudia, Figuera Redona o El Promontori (Jover y Segura, 1997; Soler García, 1981;
Ramos Fernández, 1984).
Algo similar parece ocurrir en la zona de Jumilla, donde si bien resulta difícil precisar el momento exacto de abandono del asentamiento de El Prado –dada la ausencia de
cerámicas campaniformes y, en cambio, la presencia de un cincel y un punzón metálicos
en los niveles superiores del yacimiento (Simón, Hernández y Gili, 1999: 21) y a pesar
de que alguna de las fechas radiocarbónicas obtenidas (lamentablemente descontextualizadas) parecen situarse próximas a mediados del III milenio BC (Eiroa y Lomba, 1998:
102)– los indicios registrados en la Herrada del Tollo, al pie de la vertiente noreste de la
Sierra de Santa Ana, parecen otorgar una cronología avanzada a este emplazamiento (Gil
y Hernández, 1999: 29) ubicado en las proximidades de Coimbra del Barranco Ancho, un
enclave en altura en donde se han registrado puntas metálicas de tipo Palmela y afiladores de arenisca perforados (Simón, Hernández y Gili, 1999).
Por tanto, hacia mediados del III milenio BC parece quedar configurado en el área de
Jumilla un modelo de ocupación del territorio análogo al constatado en el Valle del
Vinalopó, pues Coimbra del Barranco Ancho parece repetir en esta área la misma función
de control de paso entre cubetas geográficas, dominando no sólo las tierras llanas de
Jumilla sino también sus comunicaciones, a través de la Rambla del Judío, con el valle
del Segura, mientras que a sus pies, en la Herrada del Tollo, aparece un núcleo de población que conserva en cuanto a su localización las peculiaridades de los asentamientos del
IV milenio BC.
Por fin, mucho peor documentados pero perfectamente ajustados a este mismo modelo de poblamiento encontraríamos otros yacimientos, como el Puntal del Olmo Seco, en
Ayora, donde se señaló la presencia de estructuras identificadas como unidades habitacionales (Bernabeu, 1984: 108) sobre un cerro elevado que se ocupó al parecer en la
segunda mitad del III milenio BC (Juan Cabanilles, 1994: 94) controlando el acceso al
Valle de Cofrentes y al Alto Júcar, situación semejante a la de El Castellar, en Ontinyent
—211—
[page-n-213]
20
J. A. LÓPEZ PADILLA
(Ribera, 1989), que quizá ejerció un control similar del paso entre la Valleta d’Agres y la
Vall d’Albaida.
III.2. El registro arqueológico del IV y III milenios BC en la Cuenca del Segura y
del Guadalentín
Al margen de algunos pocos trabajos relacionados específicamente con el análisis del
territorio –como los llevados a cabo en la Comarca del Noroeste (López García, 1991) o
en las zonas de Lorca (Ayala, 1991) y Mazarrón (Risch y Ruiz, 1994), entre otras– tan
sólo contamos con algunas interesantes valoraciones que aun partiendo de un volumen
muy fragmentario de información, ceñida casi exclusivamente a unos pocos yacimientos
excavados, ofrecen a nuestro juicio datos relevantes al análisis que nos ocupa (Lomba,
1996, 2001; Martínez Sánchez y San Nicolás, 2003).
a) ca. 3500-ca. 2500 BC
Por lo que respecta al valle del Segura, la información actualmente disponible se basa
sobre todo en prospecciones superficiales, rara vez llevadas a cabo con carácter sistemático, que no permiten precisar adecuadamente la cronología de las ocupaciones detectadas, a menudo atribuidas a un “eneolítico” imprecisamente definido en la mayoría de los
casos. Prácticamente en todo el valle, sin embargo, encontramos esporádicamente señalados en el mapa una serie de enclaves que muestran las mismas características que los
asentamientos que hemos reconocido hasta ahora en Alicante, Altiplano de Yecla y
Jumilla o en la comarca de Hellín, siempre establecidos sobre terrazas fluviales, suaves
pendientes o, todo lo más, pequeñas elevaciones o lomas de poca envergadura apenas
destacadas del llano circundante, y siempre en las proximidades de zonas endorreicas o
del cauce de ríos o ramblas. Es el caso de la Fuente de las Pulguinas, en Cieza (Lomba y
Salmerón, 1995), de la Umbría del Mortero, en Abarán (Lisón, 1983) o del Cabezo de la
Zobrina, en Alguazas (Ayala Hurtado, 1977) y La Fuente y Charco Junquera, en Fortuna
(Matilla y Pelegrín, 1987) y cuyo modelo vemos extenderse hacia oriente y hacia el sur
en los emplazamientos costeros de Calblanque y de Las Amoladeras, en Cabo de Palos
(García del Toro, 1987; 1998), en donde la explotación de los recursos marinos debió
tener una gran importancia.
Del mismo modo, las necrópolis hasta ahora localizadas se emplazan en cuevas y
simas situadas en los relieves cercanos, como Los Grajos III y Los Realejos, en Cieza
(Lomba y Salmerón, 1995), Cabezos Viejos, en Archena (Lomba, 2002), Barranco de la
Higuera, en Fortuna (García del Toro y Lillo, 1980), Loma de los Peregrinos, en Alguazas
(Fernández de Avilés, 1946; Nieto, 1959) o la Cueva de Roca, en Orihuela (Moreno,
1942) que repiten en gran medida las pautas señaladas ya en las necrópolis del Prebético
—212—
[page-n-214]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
21
meridional valenciano al respecto de la composición de los ajuares y su ubicación en el
territorio.
Sin embargo, apenas poseemos información sobre la organización y distribución de las
unidades habitacionales y áreas de actividad de estos asentamientos, aunque por las evidencias recuperadas podemos inferir su sintonía con las registradas en algunos yacimientos
del valle del Argos, como Casa Noguera, en Caravaca de la Cruz, o Los Molinos de Papel,
en Archivel, que desde fechas recientes se vienen excavando y que han proporcionado un
extenso y variado conjunto de estructuras subterráneas definidas como fosos, fondos de
cabañas, fosas y silos de almacenamiento, en algunas de las cuales se han practicado inhumaciones tanto simples como dobles e incluso múltiples (García y Martínez, 2004), de las
que al menos una debe situarse cronológicamente a partir de mediados del III milenio BC
(Pujante, 2001: 21; Martínez Sánchez y San Nicolás, 2003: 159).
En contraste con lo que apreciamos en la cuenca del río Segura, el área de Lorca y
en general la región suroccidental murciana ofrece un panorama sensiblemente distinto
hacia esos mismos momentos, habiéndose documentado un cierto número de asentamientos a lo largo de la cuenca del Guadalentín que, en opinión de J. Lomba (1996: 325;
2001: 22) constituirían el límite oriental de distribución significativa de las producciones
cerámicas con decoración a la almagra, cuya ausencia en los asentamientos de la cuenca
del río Segura resultaría bastante notoria comparativamente (Lomba, 1992).
A. Martínez (1999: 29) ya hacía notar que la mayoría de los asentamientos lorquinos
podía agruparse en dos tipos de emplazamientos distintos, según se dispusieran sobre laderas o pequeñas elevaciones en la confluencia de cañadas, ramblas o ríos –caso de El Capitán,
Chorrillo Bajo, Valdeinfierno, Agua Amarga, Xiquena I y II o Torrealvilla, entre otros– o
sobre relieves más elevados, controlando visualmente vías de comunicación –como La
Parrilla y La Quintilla– e incluso algunos, como El Castellar o el Cerro de la Salud, implantados sobre la cima de relieves destacados que dominan los terrenos circundantes.
De los primeros –dejando al margen el importante asentamiento ubicado bajo el
casco urbano de la ciudad de Lorca, del que trataremos más adelante– la información disponible para el Campo de Lorca se restringe por ahora básicamente a los poblados del
Chorrillo Bajo (Ayala, Jiménez y Gris, 1995) y El Capitán (Gilman y San Nicolás, 1995),
y ello a pesar de que prácticamente en ninguno de los dos se han llegado a realizar excavaciones sistemáticas en extensión. Al parecer, tanto en uno como en otro yacimiento la
totalidad de las estructuras localizadas corresponde a silos y supuestos fondos de cabaña
excavados en el terreno, que podemos suponer semejantes a los hallados en su día en
Campico de Lébor, en Totana (Del Val, 1948).
Por el contrario, en algunos de los enclaves localizados en cotas más elevadas y junto
a los silos y estructuras de almacenamiento características, se constatan unidades de habitación de planta de tendencia circular pero que cuentan con zócalos de piedra, como en
La Parrilla (Lomba, 1996: 326), apareciendo en algunos también, como ocurre en el
—213—
[page-n-215]
22
J. A. LÓPEZ PADILLA
Cerro de la Salud, testimonios que podrían indicar la presencia de obras de fortificación
(Eiroa, 2005: 24). La fecha radiocarbónica obtenida en este último yacimiento, situada en
torno a 2800 BC (Eiroa y Lomba, 1998) fija en las primeras centurias del III milenio BC
la presencia en la región de Lorca de un patrón de asentamiento que está primando con
claridad el control y dominio visual del espacio de explotación, insinuándose en algunos
casos, y evidenciándose en otros, la inversión de trabajo en la construcción de estructuras pétreas con funciones defensivas.
Así pues, con la cautela a la que obliga la precariedad de la información hasta ahora
producida –procedente en su gran mayoría de materiales recogidos en prospecciones
superficiales y de yacimientos que en ocasiones presentan una dilatada secuencia de
sucesivas ocupaciones– es posible dibujar un panorama que, aunque difuso, señalaría no
obstante la coetaneidad probable en esta zona de toda una serie de asentamientos emplazados en laderas, terrazas, lomas o, a lo sumo, suaves elevaciones de escasa entidad, distribuidos a lo largo de los principales cauces fluviales, con un conjunto de enclaves ubicados en relieves destacados que mayoritariamente parecen destinados a controlar los
puntos estratégicos de acceso a los valles, y que en su mayoría presentan restos que
denuncian la existencia de fortificaciones.
De este modo, la presencia del Cerro de la Salud al pie de la Sierra de La Tercia estaría asegurando el control del paso hacia Lorca a través del valle del Guadalentín, mientras que hacia el este otros asentamientos en altura, como Corral de Amarguillo o el Cerro
de la Cueva de La Moneda, en Totana, controlarían el acceso al Campo de Lorca a través
del paso que abre la Rambla de Lébor entre las sierras de Espuña y La Tercia, y que
conectan el Campo de Totana con el Valle del Torrealvilla. Hacia el norte, el asentamiento
amurallado de la Virgen de la Peña I, en Cehegín (Fernández et al., 1991), custodiaría el
paso desde el valle del Segura remontando el curso del río Quípar, mientras que el yacimiento de Los Molinicos, en Moratalla (Lillo, 1987), posiblemente también fortificado
en estos momentos, ejercería un papel semejante desde su estratégica posición, en la confluencia del río Benamor con la Rambla de Caravaca, desde donde se controla el paso
hacia el oeste entre la Sierra del Cerezo y las estribaciones septentrionales de la Sierra de
los Álamos. En la cabecera del Guadalentín, asimismo, hallamos también el poblado fortificado de El Estrecho, en Caravaca de la Cruz (Verdú, 1996; 2002), oportunamente
emplazado sobre el paso que comunica el valle del Quípar y el Alto Guadalentín a través
de la Rambla de Los Royos y de la Rambla del Cantar. Y hacia el oeste, sobre el camino
que abre el valle del río Corneros hacia el Corredor de Vélez Rubio - Chirivel, encontramos nuevamente un poblado en altura, El Castellar, en Lorca, ubicado en las estribaciones septentrionales de la Sierra de La Torrecilla, mientras que al sur de la Sierra del
Gigante, en la confluencia del río Corneros con el río Claro localizamos otro asentamiento amurallado en el Cerro de las Canteras, en Vélez Rubio (Motos, 1918). Por fin,
el estratégico paso del Guadalentín entre las sierras de La Torrecilla y La Tercia, aparece
—214—
[page-n-216]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
23
vigilado por el enclave fortificado de Murviedro, al que se asocia además la necrópolis
megalítica más importante del área murciana (Lomba, 1999: 72).
A pesar de que las excavaciones de urgencia llevadas a cabo en fecha reciente en
Murviedro han localizado básicamente un asentamiento del denominado “Bronce Tardío”
(Pujante et al., 2003), la potente muralla con que cuenta el emplazamiento, de alrededor de
un metro de espesor, delimita un recinto en el que se han hallado, junto con materiales de
cronología argárica y postargárica, una gran abundancia de restos adscribibles al III milenio BC (Idáñez, Manzano y García, 1987), contemporáneos, por tanto, de las cada vez más
numerosas evidencias localizadas en el subsuelo del casco urbano de Lorca, donde hacia
finales del IV e inicios del III milenio BC hallamos un extenso poblado cuyas dimensiones
reales no parece fácil precisar por ahora, pero que las excavaciones efectuadas permiten
suponer muy importantes (Lomba, 2001: 39; Martínez Rodríguez, 2002; Pujante, 2003;
García, Martínez y Ponce, 2002) y del que al menos en la calle Floridablanca pudo constatarse la presencia de un foso, junto a silos y otras estructuras excavadas, para las que se dispone de dataciones radiocarbónicas que fijan su ocupación desde mediados del IV hasta
mediados del II milenio BC (Martínez Rodríguez y Ponce, 2004).
Por tanto, hacia la primera mitad del III milenio BC el patrón de asentamiento del área
de Lorca y del valle del Guadalentín, en general, parece haber estado conformado por una
serie de asentamientos agrícolas emplazados sobre terrazas fluviales o, a lo sumo, sobre
lomas con buen dominio visual pero maximizando siempre las posibilidades de intervención
agrícola, en contraposición a emplazamientos fortificados situados sobre puntos estratégicos,
decisivos tanto para el control de la circulación de personas y productos como para la vigilancia del propio proceso productivo (Lomba, 1996: 332) (fig. 4).
A todo ello se une además la aparición en el registro, a partir de estos momentos, de
toda una nueva serie de productos como la cerámica simbólica, los vasos de yeso y de
piedra y, por supuesto, el metal, cuya distribución, en general circunscrita a la zona occidental murciana, se ha puesto en relación con unos sólidos lazos de tipo ideológico con
el ámbito “millarense” (Lomba, 2001: 27-29).
b) ca. 2500-ca. 2200 BC
Aunque por ahora resulte difícil precisar cronológicamente su comienzo, al menos a
partir de mediados del III milenio BC se hace ya evidente la transformación de este
modelo de articulación de los espacios habitados, denotando la activación de varios procesos que de forma notoria corren más o menos paralelos:
– por un lado, el inicio de un aparente abandono –con la notable excepción del yacimiento ubicado bajo el casco urbano de Lorca– de un buen número de los asentamientos localizados sobre piedemontes, terrazas fluviales o sobre lomas;
– por otro, la desocupación de algunos de los principales enclaves fortificados en
—215—
[page-n-217]
24
J. A. LÓPEZ PADILLA
altura, vigentes hasta ese momento, como el Cabezo del Plomo, El Estrecho o el
Cerro de la Salud, a los que probablemente se sumen otros, como el Cerro de la
Virgen de la Peña, en los que la ausencia de excavaciones o la escasez de registro
publicado impiden confirmar este extremo;
– y por último, la multiplicación de poblados ubicados invariablemente sobre cerros con
amplio dominio visual sobre su entorno y favorables condiciones para la defensa.
En efecto, ni en Campico de Lébor, ni en El Capitán, Finca de Félix o Chorrillo Bajo,
en Lorca, se encuentran cerámicas o productos adscribibles con claridad a la segunda mitad
del III milenio BC, mientras que con frecuencia hallamos en sus cercanías poblados ex novo
ubicados fundamentalmente sobre cerros, como el Cabezo Juan Clímaco, a escasamente
500 m del Campico de Lébor (Lomba, 1996: 333). A lo largo del cauce del Segura asistimos a un notable incremento de asentamientos de este tipo: el Castillo de Alcalá, El Murtal,
Morrón de Bolbax, Cárcel de Totana, Monteagudo, Espeñetas, Cabezo de Redován y
Castillo de Cox (Ayala e Idáñez, 1987; Bernabeu, 1984; Ros y Bernabeu, 1983; Diz, 1982).
La presencia de cerámicas campaniformes en muchos de los yacimientos argáricos
posteriores como el Cerro de las Viñas, La Capellanía, La Ceñuela o Puntarrón Chico,
entre otros, delatan la estrecha conexión existente entre la posterior formación y articulación del territorio argárico con el proceso que estamos comentando, evidenciado en
ocasiones en los niveles fundacionales de esta cronología constatados en algunos de los
asentamientos excavados, como por ejemplo en el Cerro de las Víboras de Bajil (Eiroa,
1995; 1998), Cerro de Las Fuentes, en Archivel (Brotóns, 2004: 231) o en Santa Catalina
del Monte, en Verdolay (Ruiz Sanz, 1998). Y cuando esto no ocurre, también con mucha
frecuencia se documenta el abandono de un poblado campaniforme adyacente o muy próximo a otro posterior argárico, caso del ya comentado Cerro de Juan Clímaco –junto a La
Bastida– o de la mayoría de los poblados del sur de Alicante, como Espeñetas –próximo
a San Antón–, el Rincón de Redován –cercano a Laderas del Castillo– o Les Moreres
–junto a Pic de Les Moreres–. Significativamente, se trata de un proceso que a partir de
los datos observables se advierte también más al sur, en las cuencas del Antas y del
Almanzora, y en estos mismos momentos (Cámalich y Martín, 1999: 154).
Al final, pues, de esta exploración, y a la luz de los datos que es posible manejar en
la actualidad, podemos observar un cambio sustancial en cuanto a los patrones de ocupación registrados en todo el territorio analizado entre ca. 3000 BC y ca. 2500 BC:
Si hacia finales del IV e inicios del III milenio BC podíamos distinguir dos áreas
principales:
– el Valle del Guadalentín y, especialmente, el Campo de Lorca, en donde aparece
una combinación de asentamientos en el llano, cercanos a los espacios de explotación agrícola, junto a enclaves en altura ubicados sobre puntos estratégicos para la
comunicación entre cuencas;
– y por otra parte, el ámbito que se extiende desde el Valle del Segura hacia el este,
—216—
[page-n-218]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
25
Fig. 5.- Distribución de los asentamientos localizados entre el valle del Júcar y el valle del Guadalentín entre ca. 2500 BC
y ca. 2200 BC.
en donde sólo hallamos enclaves ubicados sobre el fondo de valle; el panorama que
se dibuja hacia mediados del III milenio BC nos muestra, en cambio:
– de una parte, una cuenca del Segura que comienza a articularse territorialmente en
función de un relativamente profuso grupo de enclaves establecidos principalmente sobre cerros con buenas defensas naturales y en algunos casos con murallas y
estructuras defensivas;
—217—
[page-n-219]
26
J. A. LÓPEZ PADILLA
– de otra, el Altiplano de Yecla y Jumilla, la Cubeta de Villena y el Valle del Vinalopó
en donde se registra una dualidad semejante a la que advertíamos en el Valle del
Guadalentín ca. 3000 BC: unos pocos asentamientos fortificados, emplazados en
altura y con un amplio dominio visual, frente a enclaves dispuestos en el llano junto
a los espacios de producción;
–y finalmente, la zona montañosa de Alicante, La Marina y los valles interiores que,
como la Vall d’Albaida o La Costera conectan este territorio con el valle del Júcar, en
donde el emplazamiento en el llano orientado preferentemente a la intervención agrícola
continúa siendo prácticamente exclusivo (fig. 5).
IV. UNA PROPUESTA DE EXPLICACIÓN DEL PROCESO HISTÓRICO: LA
FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA PERIFERIA “CAMPANIFORME” DEL LEVANTE PENINSULAR
En términos de la teoría de Sistemas Mundiales, los tres ámbitos que hemos diferenciado en el territorio en estudio, constituidos a partir de mediados del III milenio BC y
reconocibles en la evaluación del registro empírico que acabamos de realizar, podrían
considerarse a nuestro juicio como resultado de la fase expansiva de un sistema-mundo,
determinando una serie de transformaciones que, en su articulación en el espacio, se
expresan en tres modelos diferentes de organización y gestión de la producción y de la
generación y control de excedentes. Explicar los procesos por medio de los cuales se
llegó a la conformación de estos tres ámbitos dentro de las dinámicas que impone el funcionamiento de un sistema-mundo significa para nosotros explicar la historia de las
sociedades que ocuparon esta amplia porción del Levante y Sudeste peninsulares entre
finales del IV y finales del segundo tercio del III milenio BC.
Ya vimos cómo la intensificación de la producción agropecuaria y su progresiva conversión en la principal rama productiva –lo cual determina el paulatino refuerzo del grado
de fijación al territorio de explotación y de desarrollo de los mecanismos sociales de
expresión de la apropiación objetiva del mismo, así como un significativo incremento en
el grado de cohesión grupal– constituyó a la vez el estímulo para el aumento de los intercambios regionales recíprocos y, en consecuencia, para la intensificación de las actividades artesanales con las que habilitarlos.
A través de estos circuitos de intercambios recíprocos, aquellas unidades productivas con un menor número de miembros en situación de trabajar, aun viéndose obligadas
a concentrar sus esfuerzos en la producción agropecuaria necesaria para su subsistencia,
podrían acceder al consumo de productos artesanales de los que no pudieran proveerse
por sí mismas mediante el intercambio con otras unidades, circunstancialmente más favorecidas por disponer de un mayor volumen de fuerza de trabajo (Meillasoux, 1985: 63).
Sin embargo, conforme ciertos tipos de bienes fueron adquiriendo relevancia en la
articulación de la vida social, y en la medida en que los cauces de vehiculación de pro—218—
[page-n-220]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
27
ductos se extendían al pairo de la expansión de los vínculos parentales, irían acentuando
su importancia los canales fundamentados en la redistribución, la cual, en sí misma, no
supone más que el mecanismo habilitado por la sociedad para permitir el abastecimiento
de una variedad de bienes de consumo de los que no se dispone, a cambio del producto
que se canaliza hacia el núcleo redistribuidor (Manzanilla, 1983: 7). Es claro, no obstante, que su importancia iría creciendo a medida que fuese aumentando la cantidad y/o
variedad de procesos de producción que un número igualmente creciente de unidades
productivas no fueran capaces de continuar cubriendo por sí mismas, y que ello abría la
posibilidad de incrementar el control económico –y por tanto, político– sobre dichas unidades. Pero ello no implica necesariamente que desde el primer momento los linajes
detentadores de esas posiciones de privilegio fuesen capaces de desvirtuar de manera
constante el principio del intercambio equivalente, consustancial a la norma de reciprocidad alrededor de la cual se cementa el conjunto social.
En cambio, las nuevas condiciones establecidas por la delineación restrictiva impuesta a los espacios de producción y su carácter excluyente sí permitieron comenzar a torcer
los principios dictados por la reciprocidad allí donde las relaciones de parentesco quedaban desdibujadas (Sahlins, 1977) y se iniciaba el territorio propiedad de los otros, abriendo así la posibilidad de apropiación del trabajo de unas sociedades por parte de otras
(Godelier, 1974: 279; Bate, 1984: 79).
Si los recursos eran propiedad comunal y estaban al alcance de todos, pero no así los
productos elaborados, que aunque pudieran cederse entre miembros del mismo linaje o
de la unidad productiva, ya no constituían propiedad de toda la colectividad (Godelier,
1974: 87, 93; Terray, 1978: 123), y si la realización de manera regular de determinados
procesos de trabajo artesanal sólo quedaba al alcance de las unidades con más fuerza de
trabajo disponible, resulta evidente que el control de ésta se convertía en el elemento
clave con el que crear las bases para la desigualdad entre linajes.
Sin embargo, la sociedad también imponía unos límites al ejercicio de este control
pues, en primer lugar, los elementos esenciales en los que radicaba el principio de autoridad –la precedencia generacional y el conocimiento técnico y social– por el que éste se
legitimaba ideológicamente, se encontraban al alcance de la mayoría de los miembros
adultos de la comunidad: la primera, simplemente a través del paso del tiempo, que
garantizaba por sí solo el ascenso en la escala generacional; y el segundo porque siendo
todavía relativamente escasa la complejidad de los conocimientos involucrados en los
procesos de producción y reproducción sociales, el “saber social” que dotaba de autoridad no podía controlarse de manera exclusiva ni restringirse de forma efectiva. En consecuencia, tal principio de autoridad se tornaba si no débil, sí inestable.
Además, dicha autoridad tampoco permitía imponer a ninguna unidad productiva la
generación de un plusproducto de manera continuada –es decir, no podía mantener sobre
ellas un nivel de exacción económica– pues llegado el caso de excederse los límites considerados tolerables, siempre seguía quedando el recurso a la escisión, la cual permitía
—219—
[page-n-221]
28
J. A. LÓPEZ PADILLA
liberarse de una tutela demasiado opresiva. De este modo, y dado que la fuente de autoridad residía en el volumen de fuerza de trabajo sometido a control, la pérdida de efectivos que la fisión social podía producir implicaba su potencial menoscabo, lo que constituía un riesgo que aquéllos que detentaban el liderazgo grupal debían someter constantemente a consideración (Terray, 1977).
No obstante, esta segmentación del grupo social difícilmente podía llegar a ser completa puesto que desde el momento en que la producción agropecuaria se constituyó en
la principal rama productiva, la separación del grupo no era factible si ésta no iba acompañada de los medios indispensables para reproducir la vida social: semillas y animales
domésticos, los cuales en virtud del tipo de relaciones sociales que como vimos articula
en torno suyo la reproducción del ciclo agrícola, se consideran proporcionados –es decir,
adelantados (Meillasoux, 1985: 66)– por la comunidad de origen, lo que permitía a ésta
última detentar –y explotar ideológicamente– una posición de superioridad –en función
de su anterioridad– con respecto a la comunidad segmentada, lo que sentaba las bases
para el potencial desarrollo de relaciones de dependencia entre asentamientos, muy capaces de convertirse en vehículo para el transvase de plusproducto desde el segundo hacia
el primero.
En resumidas cuentas, estos procesos serán los responsables fundamentales de la
creación de una estructura política (Nocete, 2001: 25) cuya expansión se vería además
apoyada, en el caso millarense, en un desigual nivel de conocimiento técnico y de posibilidades de aprovechamiento efectivo de los recursos metalúrgicos con respecto a las
sociedades de su entorno oriental inmediato, sobre las que se haría posible establecer condiciones de extorsión económica basadas en la escasez de un saber (Godelier, 1974: 294).
Todo ello generó las premisas para una expansión gradual en el territorio, cada vez
más hacia el este –esto es, hacia el ámbito periférico del sistema– que fundamentó el origen y la conformación de una estructura política articuladora de un espacio que, hacia
oriente, integraría no sólo las cuencas del Antas y del Almanzora sino también claramente, hacia finales del IV milenio BC, el área occidental murciana.
A nuestro juicio, distintos elementos del registro arqueológico nos permiten aproximarnos al proceso a través del cual se llevó a cabo esa expansión del entramado social
“millarense” sobre las regiones del occidente murciano. Y es que a la luz de los todavía
exiguos datos disponibles, parece adquirir solidez la hipótesis de una implantación más
o menos temprana de una serie de enclaves, asociados invariablemente a necrópolis
megalíticas de tipo rundgräber, como el Cerro de las Canteras (Motos, 1918), Cerro
Colorado (Lomba, 1999: 60), El Piar (San Nicolás, 1994: 46), o como Peñas de Béjar
(Lomba, 1999: 69), dominando los corredores que comunican el Campo de Lorca con la
Depresión de Vera y Valle del Almanzora a través del Valle del Corneros y de Puerto
Lumbreras, y también en puntos estratégicos de la costa –caso del Cabezo del Plomo
(Muñoz, 1993)– así como en áreas especialmente ricas en recursos estratégicos –sería el
caso de El Capitán, localizado frente a la importante mina de sílex del Cerro Negro en
—220—
[page-n-222]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
29
donde precisamente se enclava la necrópolis megalítica del poblado (Gilman y San
Nicolás, 1995).
Por desgracia, poco es lo que se puede inferir acerca del momento cronológico aproximado en que se produjo esta expansión desde el oeste, pues apenas contamos con un
par de dataciones de las que conozcamos con precisión el contexto (Eiroa y Lomba,
1998). Sin embargo, parece razonable situarla entre mediados y finales del IV y sobre
todo a inicios del III milenio BC, lo que vendría en general a coincidir, como ya se ha
señalado, con el momento de máxima expansión del enclave de Los Millares (Molina
González et al., 2004) y con un momento de cambios importantes en la reordenación del
territorio de la Cuenca de Vera y del Valle del Almanzora (Cámalich y Martín, 1999). Lo
más relevante, no obstante, de este proceso es que la implantación de estos enclaves en
puntos estratégicos de la costa de Mazarrón y a lo largo del cauce del Alto Guadalentín
no pudo más que implicar profundas transformaciones en las poblaciones que ya ocupaban estas zonas y que desde el registro arqueológico podríamos considerar análogas a las
que ocupaban contemporáneamente el Valle del Segura, el área más oriental de La
Mancha y, en general, el Levante peninsular.
Ya se ha indicado que el contacto entre sociedades con diferente grado de desarrollo
social y económico determina inevitablemente cambios decisivos en las estructuras
sociales de los grupos menos jerarquizados (Bate, 1984: 71), algo que resulta sobretodo
perceptible desde el análisis del espacio social y de la distribución macroterritorial de los
distintos modelos que articulan la producción, el control y el consumo diferencial de
excedentes dentro de un sistema-mundo (Gailey y Patterson, 1988; Nocete, 2001).
Si bien hemos de admitir la insuficiencia actual del registro arqueológico para la adecuada evaluación de este proceso en los propios asentamientos del occidente murciano,
sí existen algunos aspectos del registro funerario que nos permiten reconocer esta acelerada transformación de las pautas sociales anteriores que se materializan en la aparición
de un megalitismo que se ha dado en denominar “atípico” (Lomba, 1999: 72) y que a
nuestro juicio no es más que la expresión de la paulatina imposición en esta zona de la
nueva ideología “millarense”, que trata de absorber y suplantar a las prácticas locales
(Gailey, 1987: 38). De este modo, las características de las necrópolis que aparecen distribuidas por todo este ámbito vienen a poner de relieve la existencia de un complejo
panorama de cambio social que se manifiesta, por una parte, en el mantenimiento de las
prácticas de inhumación colectiva en el interior de cuevas naturales, y por otra, en la
transformación de dicho modelo y la aparición de construcciones megalíticas que claramente tratan de adecuar las prácticas funerarias tradicionales al armazón ideológico
“millarense”. Las estructuras megalíticas de Murviedro o de El Milano, construidas aprovechando las paredes de abrigos rocosos, reflejarían este proceso en la misma medida que
las lajas de piedra dispuestas a la entrada de Cueva Sagrada II y que otorgaban a la cavidad una cierta apariencia de sepulcro de corredor (Lomba, 1999: 61).
Pero el límite oriental de distribución de este tipo de construcciones funerarias nos
—221—
[page-n-223]
30
J. A. LÓPEZ PADILLA
está indicando también que este proceso expansivo hacia el este de las formas de expresión “millarenses” se detuvo en un punto concreto del territorio: la cuenca del río Segura,
más allá del cual no encontramos necrópolis de carácter megalítico ni asentamientos
sobre relieves destacados orientados al control estratégico del territorio, y el registro de
determinados productos tales como cerámica “simbólica” de “estilo millarense”, vasos de
piedra o artefactos metálicos resulta sumamente esporádico (Lomba, 2001: 27).
Naturalmente, la primera cuestión que se debe resolver es por qué las fórmulas de
organización de la vida social expresadas en estos elementos, se vieron aquí contenidas
e incapaces de continuar expandiéndose en el espacio. Es decir, ¿qué barrera hallaron en
la cuenca del río Segura que fueron incapaces de superar?
Según la hipótesis defendida por autores como J. Lomba (1996: 333; 1999: 75), el
impedimento fundamental para la ampliación territorial del “megalitismo” más allá del
valle del río Segura sería la orientación noroeste-sureste del mismo, la cual dificultaría el
mantenimiento de la fluidez de los contactos con el núcleo almeriense en contraste con
las facilidades que ofrecerían para ello los valles occidentales murcianos, cuya orientación predominante es noreste-suroeste. Para nosotros, sin embargo, el límite a dicha
expansión no puede justificarse en la existencia de condicionantes meramente paisajísticos, sino que su presencia debió estar vinculada con los potenciales recursos que el territorio ofrecía para la producción y reproducción de la vida social, y no exclusivamente en
la situación y orientación de sus elementos topográficos.
Pero por otra parte, siendo muchas las evidencias que denotan una base económica
fundamentada en la agricultura y la ganadería en los asentamientos del Sudeste (Castro
et al., 1998), tampoco somos capaces de detectar en el Valle del Segura obstáculos que
en lo que a sus posibilidades de explotación agropecuaria se refiere, fueran capaces de
impedir la expansión a este territorio o a las tierras del Altiplano de Yecla y Jumilla y
valles del Vinalopó, del modelo de explotación y ordenación del espacio productivo y de
las formas de expresión ideológica que reconocemos a occidente del mismo. Por consiguiente, si el obstáculo no pudo residir en unas condiciones negativas para el desarrollo
de la producción agropecuaria básica, éste debió darse entonces en relación con algún
otro sector de la producción que debía resultar igualmente indispensable para garantizar
la reproducción social.
Desde nuestro punto de vista sólo un rasgo del amplio territorio que estamos analizando coincide claramente con este límite del que tratamos: la distribución geográfica de
los recursos minerales susceptibles de ser aprovechados en la producción de manufacturas metálicas (fig. 6). Claro que para advertir en ello la respuesta a la aparición de un condicionante físico para la expansión hacia oriente del entramado político, social y económico “millarense”, resulta imperativo abandonar toda perspectiva formalista al considerar la importancia que tuvo en éste la producción y el consumo de metal.
La idea del escaso “peso económico” de la metalurgia –y por tanto su menguado
valor como factor relevante en la explicación del proceso de cambio social– ha venido
—222—
[page-n-224]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
31
Fig. 6.- Distribución de las necrópolis megalíticas localizadas y de los afloramientos de rocas metamórficas.
encontrando su justificación en el exiguo inventario de manufacturas metálicas constatado en los yacimientos, en los que éstas se hallan siempre en desventajosa situación numérica en comparación con el resto de artefactos registrados (Delibes et al., 1989: 90;
Montero, 1999: 334) pasándose por alto, sin embargo, su enorme importancia social,
pues es en el ámbito de los mecanismos de reproducción social en donde debe ponderarse la verdadera trascendencia que para estas comunidades tenía el garantizar su acceso a
vetas de mineral de cobre, lo que explica el hecho de que aproximadamente un 66% de
los asentamientos de este momento conocidos en el Sudeste se ubique dentro de un radio
de no más de 10 km de distancia respecto de afloramientos y minas de cobre (Suárez et
al., 1986: 205). Ello resulta en general coherente con un modelo de explotación que trata
de garantizar el mantenimiento de un determinado margen de autonomía en la gestión de
los recursos por parte de cada uno de ellos, asegurando en potencia el acceso a las distintas fuentes de materia prima cuya explotación permitiera cubrir las necesidades de la
producción y reproducción social.
—223—
[page-n-225]
32
J. A. LÓPEZ PADILLA
La composición geológica y disposición orográfica de las Cordilleras Béticas en la
región murciana –y en el Sudeste peninsular en general– determinan una casi homogénea
distribución de las vetas de minerales metálicos a lo largo y ancho de una amplia zona,
desde Cehegín hasta Mazarrón y Águilas y desde la sierra de Cartagena hasta las comarcas de Lorca y Totana. Sin embargo, las posibilidades de conjugar la explotación agropecuaria y el beneficio de minas de cobre que podía darse en el entorno inmediato de los
asentamientos lorquinos, con vetas disponibles en las sierras de la Torrecilla, la Tercia,
Almenara, la Carrasquilla o Loma de Bas, no podían materializarse en la cuenca del
Segura, a pesar de la fertilidad de sus tierras. De esta forma, hacia oriente iría haciéndose cada vez más difícil compaginar de manera óptima una producción agropecuaria adecuada a las necesidades de la comunidad –manteniéndose el mismo nivel de desarrollo
de las fuerzas productivas– con un acceso rentable a los recursos minerales más próximos, que resultarían cada vez más lejanos.
En consecuencia, el progresivo traslado de la contradicción fundamental hacia el
exterior de la sociedad, que actuaba como motor de la expansión territorial, quedó imposibilitado para reproducirse. Es en esta fase en la que se pondrían en funcionamiento los
mecanismos que acabaron generando una situación crítica en la periferia del sistema,
pues las comunidades allí ubicadas debieron responder a un doble aumento progresivo de
la demanda de excedentes: la que debía cubrir las necesidades del centro político para su
reproducción y la necesaria para su propia reproducción (Nocete, 1994: 130).
Pero si, como vimos, el incremento de la producción sólo era posible mediante una
multiplicación de la fuerza de trabajo invertida, el aumento del número de trabajadores
necesario acrecentó correlativamente los efectos de la contradicción en una situación en
la que ésta ya no encontraba salida mediante su expansión en el territorio, determinando
un aumento de la tensión social y de la intensificación de la competición intergrupal por
los mejores espacios de producción y/o por los productos.
Además, el impulso expansivo, apenas contenido dentro de unos límites físicos
socialmente determinados, al enfatizar la necesidad de garantizar el acceso al suministro
de los medios imprescindibles para la manufactura de productos metálicos, arrastró igualmente a un aumento necesario de las relaciones de intercambios inter-asentamientos y a
una multiplicación paralela de la importancia social de los agentes responsables de tales
relaciones y de los puntos estratégicos vitales para el control de los intercambios y del
proceso productivo, en donde radica la extraordinaria importancia que cobrará un enclave con las características de Murviedro, dominador del nodo en el que confluyen las principales vías de comunicación norte-sur y este-oeste a escala regional.
Pero sobre todo, la nueva situación creada introdujo unas nuevas condiciones en la
correlación de fuerzas establecida hasta entonces entre los linajes dominantes y el resto
de las unidades productivas, permitiendo a los primeros aumentar las posibilidades de
exacción económica en virtud de unas circunstancias que, ahora sí, posibilitaban la suje-
—224—
[page-n-226]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
33
ción de la fuerza de trabajo sometida a su control, dado que las tendencias centrífugas se
habían visto contenidas.
El ejercicio, sobre estas nuevas bases, del control sobre la fuerza de trabajo se explicita en el registro arqueológico en una concentración demográfica sin precedentes en la
zona, generadora del enorme asentamiento situado bajo el actual casco urbano de Lorca,
cuyas verdaderas proporciones sólo hemos podido atisbar hasta ahora y cuya localización
al pie de un núcleo fortificado emplazado en altura sobre un punto estratégico de importancia determinante para el intercambio interregional –Murviedro–, expresa sin lugar a
dudas una nueva situación en la semiperiferia oriental del sistema en cuanto a las condiciones de creación, control y disposición de los excedentes.
Pero a partir de un determinado momento, las posibilidades de incrementar la producción de excedentes en el volumen requerido para reproducir la distancia social quedarían bloqueadas completamente ante la imposibilidad objetiva de una expansión en el
territorio bajo condiciones de mantenimiento del mismo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Será en este momento cuando se den los pasos hacia un decisivo cambio en la división social del trabajo y para la implantación de mecanismos de extorsión
intrasocial que se habían mantenido inhibidos hasta entonces y que al imponerse, dieron
lugar a nuevas relaciones sociales de producción en el marco de un desarrollo de las fuerzas productivas que constituye el motor del amplio abanico de transformaciones acontecidas en el Sudeste peninsular al menos desde mediados del III milenio BC, y que no
podemos disociar del resto de cambios ocurridos contemporáneamente en toda la mitad
meridional de la Península.
Tal y como ya propusieron autores como L. F. Bate (1984: 72) o G. Sarmiento (1992:
100), este proceso de transformación se concretaría en una tendencia a acentuar la dependencia –y por tanto la distancia social– de unos linajes con respecto a otros, tanto al interior de las comunidades como entre ellas. Y es que la posibilidad de acrecentar la capacidad de disposición de plusproducto agropecuario –convertido en excedente en virtud
del aumento del nivel de sujeción de la fuerza de trabajo– permitió a los sectores dominantes de determinados linajes aumentar correlativamente el control sobre el proceso productivo de manufacturas, y en especial sobre unas –las metálicas– que iban adquiriendo
un valor social cada vez más estratégico, pues además de ser las que posibilitaban una
mayor productividad del trabajo, requerían para su elaboración una materia prima que
había dejado de ser un recurso accesible para las unidades productivas que desearan
abandonar la comunidad de origen tratando de escapar al control ejercido sobre sus capacidades productivas y evitar así la completa subordinación y pérdida de autonomía para
su propia reproducción, puesto que la fisión social ya no se podía dirigir hacia nuevas
vetas de mineral todavía no explotadas.
Dado que la realización completa de los procesos de trabajo más complejos –como
la metalurgia– sólo quedaría de forma regular al alcance de las unidades con mayor dis-
—225—
[page-n-227]
34
J. A. LÓPEZ PADILLA
ponibilidad de fuerza de trabajo, el resto de las unidades productivas no podría más que
confiar en obtener los productos que no podían producir por sí mismas a través del intercambio recíproco con aquéllas, pero ahora en condiciones potencialmente mucho más
desventajosas, puesto que la posibilidad de segmentación social ya no era factible en las
mismas condiciones.
Es así como se abrió la puerta a una acentuación definitiva de la distancia entre linajes: unos, cuyos jefes o cabezas de linaje eran detentadores de un importante control de
la fuerza de trabajo de la comunidad y cuyo objetivo era extenderlo y perpetuarlo controlando en exclusiva el desarrollo de los procesos productivos socialmente más estratégicos –y si llegaba el caso, garantizarlo mediante la coacción física–, y otros a los que
dicha situación abocaba irremediablemente a la subordinación y a la dependencia política de los primeros, puesto que su forzada incapacidad para llevar a cabo aquellos mismos
procesos de trabajo por su propia cuenta, les obligaba a adquirirlos a cambio del principal tipo de plusproducto que estaban en condiciones de generar: el agropecuario, pues
éste era el que con independencia del número de efectivos disponible, toda unidad productiva era capaz de obtener, gracias al bloqueo tecnológico impuesto sobre la producción del instrumental agrícola y al mantenimiento de la propiedad colectiva del espacio
de producción.
Por tanto, a pesar de su relativa escasez en términos absolutos en el registro arqueológico, se puede afirmar que el metal constituyó un elemento clave en el desarrollo de las
contradicciones generadas en la reproducción de la sociedad en función de su papel creador de necesidades cuya satisfacción resultaba insoslayable, pues si hasta entonces los
artefactos metálicos habían disfrutado de una importancia relacionada, por una parte, con
su valor intrínseco como medio de producción y, por otra, como símbolo otorgador de
prestigio social en virtud del volumen de fuerza de trabajo invertido en su elaboración –es
decir, del control que sobre dicha fuerza de trabajo denotaba su posesión– la nueva situación creada hará que se enfatice al máximo este segundo valor en detrimento del primero, y que se asista ahora a un bloqueo en el desarrollo técnico de los artefactos metálicos
involucrados de manera más directa con la producción –sierras, hachas, cinceles, ...– a la
par que se comenzará a incrementar y diversificar extraordinariamente la elaboración de
adornos y de objetos destinados exclusivamente a la expresión del rango social –y especialmente aquéllos con un evidente contenido intimidatorio, como puntas de lanza, puñales y, posteriormente, alabardas y espadas–, transformación reconocible en el registro en
la cambiante proporción que se advierte entre instrumentos y adornos de metal entre el
III y II milenio BC (Montero, 1999: 354).
La tensión desencadenada como resultado de la oposición de una parte de las unidades productivas a la voluntad de la nueva clase dominante de ejercer un control monopolista de la fuerza de trabajo y de la producción y distribución de utensilios metálicos
(entre otros productos de alto valor social), probablemente se refleje en los contextos de
destrucción que clausuran de modo recurrente los niveles de ocupación de los principa—226—
[page-n-228]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
35
les asentamientos de este momento, como sucede en el propio casco urbano de Lorca
(Martínez Rodríguez, 2002; Martínez Rodríguez y Ponce, 2002; Pujante, 2003; García,
Martínez y Ponce, 2002). Pero si bien no es posible por el momento explicitar bajo qué
condiciones aparentes pudo estar encubierto este conflicto –como por ejemplo en forma
de enfrentamientos entre aldeas– sí conocemos cuál fue su resultado, pues sólo cuando
dicho control estuvo efectivamente en manos de esta nueva clase dominante se posibilitó la expansión y la fisión de la comunidad, pero bajo las condiciones establecidas por las
relaciones sociales que determinaban una nueva formación social.
Y es que para garantizarse el control objetivo de la producción y distribución de objetos metálicos en el marco de una expansión hacia nuevos territorios carentes de recursos
minerales beneficiables, resultaba imprescindible asegurar previamente el control de los
canales de vehiculación del mineral desde sus lugares de extracción. Sólo en la medida
en que la clase dominante, detentadora ahora en exclusiva de la autoridad socialmente
otorgada para la realización de los intercambios recíprocos intercomunales, utilice su privilegiada posición para monopolizar el circuito de transferencia de productos alóctonos
de alto valor social (entre los que ahora figurará también el metal) se posibilitará la
expansión y apropiación, primero, y la intensificación, después, de la explotación agrícola de nuevos territorios carentes de recursos metalíferos.
Ya se ha señalado, en el marco de la teoría de los sistemas mundiales, qué factores
determinaron el que estas transformaciones y los mecanismos habilitados para llevarlas
a cabo surgieran allí donde la necesidad de incrementar los excedentes se dejaba sentir
con mayor peso: en la periferia del sistema. Pero también es precisamente por ello por lo
que en ese ámbito y sobre la base de la creciente red de intercambios desarrollada para
asegurar el mantenimiento del acceso a recursos y productos metálicos cada vez más alejados, la clase dominante estimuló la creación de un nuevo modelo de explotación intersocial establecido sobre la base del control del acceso al metal y a las manufacturas metálicas que demandaban las comunidades del Prebético meridional valenciano y del
Levante peninsular en general, las cuales se incorporaban en ese momento de forma plena
al consumo e incipiente producción de objetos de cobre (Simón, 1998) para cuya elaboración dependían de una materia prima de la que no disponían y que era controlada en
exclusividad por otra formación social. Las posibilidades de explotar en su beneficio el
valor de cambio que el metal cobraba al producirse este intercambio entre dos formaciones sociales diferentes (Godelier, 1974: 123) y las posibilidades de acumulación de excedente que ello permitía, alentó un explícito cerramiento del territorio por su frontera
oriental, cuya delimitación garantizaba, hacia el interior, el acceso exclusivo tanto a espacios agrícolas de alta productividad como a las vetas metalíferas, mientras que hacia el
exterior se materializaba la exclusión de otras sociedades respecto de esos mismos recursos mediante el control de los puntos de comunicación más estratégicos.
Como resultado de todos estos procesos, se producirá un reordenamiento regional del
sistema que a grandes rasgos determinó:
—227—
[page-n-229]
36
J. A. LÓPEZ PADILLA
– la generalización, por toda el área integrada en el nuevo centro del sistema recién
constituído, de un modelo de ocupación del espacio social que comenzó a priorizar
el establecimiento de enclaves sobre cerros o elevaciones con buenas condiciones
defensivas y control visual sobre su entorno inmediato, así como un nuevo reparto
del territorio de producción bajo unas condiciones que –sólo aparentemente–
garantizaban la redistribución equitativa del mismo entre todos los asentamientos,
determinando así la conformación de un patrón de tipo modular que estableció una
irregular equidistancia inter-asentamientos sobre la que se articulará y desarrollará
el poblamiento argárico posterior;
– en la periferia, por el contrario, en las comarcas centro-meridionales valencianas
–valle del Júcar, La Costera, Vall d’Albaida, valle del Serpis– el poblado de llanura seguirá constituyendo el tipo de asentamiento exclusivo en estos momentos, evidenciando la continuidad de un modelo de ocupación que prioriza aún la accesibilidad a los espacios de producción;
– y finalmente, entre esta zona y las sierras que delimitan la vertiente oriental de la
cuenca del río Segura –en las áreas adyacentes del Altiplano de Yecla y Jumilla y
valle del Vinalopó–, la transformación de las condiciones para la producción y
reproducción social, consecuencia de la expansión hacia oriente del ámbito territorial del sistema, acabó configurando un área en la que, punto por punto, se aprecian
las características que definen una semiperiferia (Wilkinson, 1993: 232; ChaseDunn y Hall, 1997: 37) (fig. 7).
Podemos ahora concluir que la difusión de la cerámica con decoración de tipo campaniforme en el área meridional del Levante peninsular estuvo ligada a una expansión de
las relaciones de explotación intersocial relacionada con la ampliación y reordenación
territorial de un sistema-mundo, proceso cuyo origen podemos reconocer –en lo que respecta al espacio geográfico que aquí nos atañe más directamente– en el desarrollo histórico del entramado social “millarense” y sus necesidades de extracción de excedente para
reproducir la distancia social.
Por lo que concierne al ámbito adscrito al HCT, no cabe duda de que las sociedades
del Levante peninsular del III milenio BC se hallaban ya, hacia la primera mitad del
mismo, en un incipiente proceso de transformación de sus estructuras socioeconómicas
(Bernabeu 1993; 1995). Pero, hacia 2500 BC, estos procesos se vieron afectados de
forma decisiva por la expansión del sistema y, por tanto, transformados dentro de una
dinámica nueva que facilitó la aceleración de estos cambios de acuerdo con un esquema
típico en el que las sociedades vinculadas a las formas más desarrolladas de extracción
de excedentes se articulan en el espacio en arreglo a la situación del centro con respecto
a la periferia (Gailey y Patterson, 1988: 78; Nocete, 2001: 128).
—228—
[page-n-230]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
37
Fig. 7.- Distribución regional de los ámbitos del sistema ca. 2400 BC con indicación de los principales canales de
transferencia entre el centro y la periferia “campaniforme” del levante peninsular.
V. CONCLUSIONES. REPLANTEAMIENTO DE LA PERTINENCIA Y
CONTENIDOS DEL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
La correcta lectura de este proceso es la que permite interpretar, a nuestro juicio,
determinados elementos del registro no valorados de forma adecuada hasta ahora. El pri—229—
[page-n-231]
38
J. A. LÓPEZ PADILLA
mero de ellos es la presencia, tantas veces señalada, de cerámicas campaniformes en los
yacimientos argáricos del Bajo Vinalopó y del Segura, leídas tradicionalmente como
resultado de los “contactos culturales” entre los “grupos campaniformes valencianos” y
los asentamientos argáricos del sur de Alicante (Bernabeu, 1984; Martí y Bernabeu,
1992; Hernández, 1997). Sin embargo, toda vez que la presencia de materiales “campaniformes” en los niveles fundacionales de gran parte de los yacimientos argáricos excavados parece constituir prácticamente la norma, y no un elemento poco menos que casual
–si no intrusivo– detectado esporádicamente en las estratigrafías, debemos concluir que
su presencia lo que está poniendo de relieve son las verdaderas raíces del modelo de
organización social y económica que subyace en la génesis del grupo argárico, o lo que
es lo mismo, nos indican que los primeros pasos hacia la configuración de lo que más
tarde podremos reconocer como “cultura argárica” se dieron precisamente, y como no
podía ser de otro modo, con anterioridad al momento en que ésta empieza a ser reconocible en el registro a partir de los rasgos y parámetros establecidos por la arqueografía
tradicional.
La interpretación que ha hecho corresponder la presencia de estos artefactos “campaniformes” con “contactos culturales” es la misma que, en el fondo, esconde una lectura disociativa de la “cultura del vaso campaniforme”, por un lado, y de la “cultura de El
Argar”, por otro, dejándose llevar por el considerable peso de sus “fósiles directores” y
siendo incapaz de reconocer que la desaparición de la cerámica campaniforme no fue más
que el resultado de la disolución de los mecanismos que la hicieron socialmente necesaria y su sustitución por nuevos medios materiales de expresión –y coerción– ideológicos
más acordes con las nuevas relaciones que se impusieron a partir de finales del III milenio BC en buena parte del mediodía peninsular, vinculadas a una mayor integración grupal y territorial y, correlativamente, a unas menores cotas de autonomía política de los
asentamientos.
La coetaneidad, ya apuntada, de la presencia de plata en la Cueva Oriental del Peñón
de la Zorra con los primeros momentos del desarrollo del grupo argárico creemos que
viene a corroborar, desde la base empírica, el modelo de articulación del sistema a escala regional en la delimitación territorial concreta de su centro y de sus semiperiferia y
periferia orientales, dentro de una diacronía caracterizada por su progresiva ampliación,
pues significativamente, la perduración de las expresiones materiales “campaniformes”
en los territorios periféricos orientales de la recién constituída sociedad argárica tiene su
correlato también en su nueva periferia occidental (Arteaga, 2000: 140).
La inexistencia, por el contrario, de niveles arqueológicos con cerámicas con decoración campaniforme en los enclaves del II milenio BC del Altiplano de Yecla y Jumilla, de
los valles Medio y Alto del Vinalopó y, por ende, del resto del ámbito territorial tradicionalmente asociado al denominado “Bronce Valenciano”, se explica también en función de
la diacronía de esta misma dinámica expansiva del sistema, a la vez que confirma, desde
nuevos argumentos, la delimitación de la frontera argárica con el llamado “Bronce
—230—
[page-n-232]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
39
Valenciano” propuesta en función del registro funerario (Jover y López, 1995; 1997) y de
la distribución territorial de determinados tipos de artefactos argáricos con un elevado contenido ideológico y alta significación para la reproducción social, tales como las alabardas
metálicas, las copas o los vasos lenticulares (Jover y López, 2004). Esa frontera puede
ahora, además, dotarse de un significado sociopolítico en el contexto de la articulación de
un sistema-mundo, en cuyas transformaciones hallaremos también explicación a las variaciones que ésta sufrió a lo largo del tiempo en su delimitación en el espacio.
Todo lo anterior nos aboca necesariamente a reconsiderar el modelo de “transición”
a la “Edad del Bronce” contenido tradicionalmente en la propia definición del HCT, ya
que ese pretendido carácter “transitivo” no creemos que pueda seguir defendiéndose en
los mismos términos en que fue originalmente concebido, pues la “transición” que éste
representaba se constituía como una mezcla fundamental de los rasgos propios del
“Neolítico” con los de la “Edad del Bronce”, en un sentido claramente anticipatorio con
respecto a éstos últimos en lo referente, entre otros aspectos, a la ubicación topográfica
de los asentamientos –en altura– y a las prácticas funerarias –enterramientos individuales en grieta o covacha.
Creemos que actualmente existen base empírica y argumentos para defender otra
visión de este proceso, que a nuestro juicio se revela en realidad, más que como una verdadera “transición”, como una auténtica disolución de las estructuras socioeconómicas
del HCT en su sustitución por las del denominado “Bronce Valenciano”. Y es que en contraste con lo que ocurre en los yacimientos argáricos del Bajo Vinalopó, del Segura y del
Guadalentín, la ausencia de materiales cerámicos campaniformes en la base de las estratigrafías de los poblados del llamado “Bronce Valenciano” (De Pedro, 1998; Jover y
López, 2004), y de niveles del “Bronce Valenciano” en los estratos superiores de los yacimientos “campaniformes” del Levante peninsular (Juan-Cabanilles, 1994) nos indica que
en este ámbito la desocupación de los enclaves “campaniformes” se produjo al mismo
tiempo que se conformaba el entramado de asentamientos del “Bronce Valenciano”. Ello
implica aceptar, por supuesto, que este abandono tuvo poco o nada que ver con variaciones climáticas, como las que se señalaron para explicar la desocupación de la Ereta del
Pedregal (Juan-Cabanilles, 1994: 95), causas que por otra parte no explicarían por qué tal
desocupación no afectó únicamente a los asentamientos ubicados en el fondo de los
valles, en zonas encharcadas o junto a los cursos fluviales como la propia Ereta del
Pedregal, Arenal de la Costa, Mas del Barranc o Molí Roig, sino también a los enclaves
ubicados en altura como La Serrella, Peñón de la Zorra, Puntal de los Carniceros, El
Monastil o Coimbra del Barranco Ancho.
Se pone así de manifiesto, a nuestro juicio, la parcial invalidez de uno de los rasgos
postulados originariamente en la definición del HCT, y que se basaba en el pretendido
carácter “transicional” que los yacimientos en altura “campaniformes” tuvieron con respecto a las formas de ocupación características de la Edad del Bronce. Dicha invalidez
radica, para nosotros, en el hecho de que no fueron estos mismos asentamientos en altu—231—
[page-n-233]
40
J. A. LÓPEZ PADILLA
ra los que continuaron ocupándose en el II milenio BC en el Levante peninsular, sino que
fueron otros asentamientos distintos los que se fundaron ex novo sobre cerros, cabezos y
emplazamientos elevados.
Ante este dato, a nuestro juicio no suficientemente valorado hasta ahora, cabe preguntarse por las razones que hacia el tránsito del III al II milenio BC determinaron la conformación de este modelo de ordenamiento del territorio en cuya composición estuvo
implícita la clausura de los enclaves que se habían ocupado hasta ese momento. En nuestra opinión, la explicación estriba en el hecho de que los asentamientos “campaniformes”
en altura del Levante peninsular se inscribían aún en un modelo de explotación que todavía mantenía al conjunto global del espacio productivo –es decir, el espacio grupal–
como el marco de referencia primordial, lo cual explica, de una parte:
– que estos emplazamientos se fijaran en hitos geográficos situados en los límites
inter-cuencas, desde los que resultaba posible un amplio control visual de cada
valle y de los puntos de acceso estratégicos sobre los que se encontraban y sobre
los que se hacía posible una intervención inmediata;
– y de otra, el mantenimiento de poblados y asentamientos agrícolas en el fondo de
valle, responsables de la producción agropecuaria básica y emplazados aún junto a
los terrenos de cultivo de más alto rendimiento que se venían explotando durante
generaciones.
En cambio, el modelo de poblamiento que ordenó y caracterizó el espacio social en
este ámbito durante gran parte del II milenio BC, refleja la aparición y generalización de
un patrón basado en la distribución de enclaves aproximadamente equivalentes en tamaño y más o menos equidistantes entre sí que no puede entenderse más que como el resultado de un reparto de ese espacio grupal entre los distintos linajes propietarios del mismo
(Jover y López, 1998), dentro de un nuevo orden de relaciones entre ellos. La pérdida,
por tanto, del marco referencial que suponía el conjunto del espacio grupal y su fragmentación, fue la causa del abandono de los asentamientos “campaniformes” del Levante
peninsular, tanto de los ubicados sobre el llano agrícola –cuya situación ya no ofrecía plenas garantías desde el punto de vista defensivo, dadas las nuevas condiciones establecidas por el reparto del espacio productivo– como de los emplazados en altura –los cuales
habían surgido como resultado de una determinada estrategia de control del espacio grupal en su conjunto que, una vez fragmentado éste y redistribuido entre una red de nuevos
asentamientos, carecía ya de sentido.
Si en el valle del Segura de mediados del III milenio BC este mismo proceso se desarrolló, como vimos, a consecuencia de la aparición de unos límites a la expansión territorial de una formación social y su superación a través de un cambio en las relaciones
sociales de producción –para el que podríamos considerar unas causas esenciales de
carácter “endógeno”–, en el valle del Vinalopó, Cubeta de Villena y Altiplano de Yecla y
Jumilla de finales del III milenio BC los cambios de orden social se originaron como
resultado precisamente de aquella transformación, al acompañarse ésta de la creación e
—232—
[page-n-234]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
41
imposición de un nuevo circuito de explotación intersocial sobre una nueva área periférica –área en la que, por consiguiente, cabría hablar con propiedad de causas esenciales
de carácter “exógeno” en lo que respecta a su ulterior transformación.
Es desde esta perspectiva desde la que en cierto modo se podría señalar para el primero de estos dos ámbitos –en el sentido más cercano, creemos, al que postuló J.
Bernabeu para el HCT– un verdadero carácter “transitivo” de los contextos “campaniformes” en el desarrollo de este proceso de modificación de las estructuras socioeconómicas preexistentes en las de la “edad del bronce”, y que resultaría del hecho de que fue
en esta zona en donde se gestó la creación de los nuevos mecanismos para la generación
y disposición de excedentes a nivel intra e intersocial, frente a un cierto componente de
“ruptura” que, a nuestro juicio, aquéllos presentarían en cambio en el Valle del Vinalopó
y en el resto del nuevo espacio periférico argárico con respecto al desarrollo de esos mismos mecanismos, y que se explican básicamente en el marco de las transformaciones
determinadas por la extensión de las relaciones de explotación intersocial y de los procesos de resistencia generados contra éstas (Gailley y Patterson, 1988).
Las amplias posibilidades de extorsión económica que permitía el control exclusivo
del acceso a las fuentes de materia prima para la elaboración de productos metálicos permitieron al nuevo centro del sistema –aquél en el que se reconocen las formas de expresión del grupo argárico– imponer unas condiciones de explotación sobre su periferia
inmediata (Jover y López, 2004: 295), las cuales al mismo tiempo que estimularon el
aumento del volumen de producción de excedentes –imprescindible para su transferencia
hacia el centro a cambio del suministro de metal que éste proporcionaba– determinaron
también el aumento paralelo de la fuerza de trabajo necesaria para ello lo que, como
hemos visto, sentó las bases para la transformación de las estructuras sociales y, en consecuencia, también del modelo de ocupación y de explotación del espacio grupal.
Como si de una correa de transmisión se tratase, la rápida expansión por el territorio
periférico argárico de estas nuevas condiciones en la articulación del sistema, implicó la
amplia cadena de cambios que acontecieron a partir de inicios del II milenio BC en el
ámbito levantino y, por ende, en una vasta porción del mediodía y del interior peninsular.
Estamos convencidos de que esta propuesta de explicación del contexto histórico en
el que se desarrolló la difusión y el consumo de los elementos campaniformes en el
Levante peninsular, distará mucho de satisfacer a aquéllos que, con justicia, señalen la
extraordinaria complejidad que puede deducirse de ese proceso a partir del registro, en
comparación con la esencialidad y esquematismo de la propuesta que hemos trazado en
las páginas precedentes. No cabe duda de que encontramos gruesos límites para precisar
los complejos escenarios en que éste se desarrolló en su concrección histórica y que de
alguna manera subyacen tras el repertorio de objetos conocido, recientemente compilado
y revisado de nuevo (Juan-Cabanilles, 2004).
Nuestra exploración ni puede ni ha pretendido dar cuenta de aspectos que, aunque se
advierten claramente a partir de los datos –como por ejemplo, la anterioridad y peculiar
—233—
[page-n-235]
42
J. A. LÓPEZ PADILLA
reparto geográfico que presentan los vasos campaniformes “marítimos”, frente a los de tipo
inciso– resultan a nuestro juicio todavía inaprehensibles en función de la ausencia –o, en
algún caso, ausencia de difusión– de contextos bien documentados relativos a los mismos.
Pero sí creemos, en cambio, que esta propuesta permite explicar de modo más completo una serie de aspectos esenciales, casi todos ellos planteados ya en la bibliografía
publicada hasta ahora y claramente perceptibles en el registro arqueológico del III y II
milenio BC del Levante peninsular, como son:
– las verdaderas causas, en su concreción histórica, que determinaron la delimitación
del ámbito máximo de expansión del “fenómeno megalítico” del Sudeste hacia tierras valencianas;
– los motivos por los cuales las cerámicas campaniformes comparecen en el registro
de los yacimientos argáricos y se encuentran en cambio ausentes en los del denominado “Bronce Valenciano”;
– las razones por las que dicha presencia o ausencia se relaciona con el trazado de la
frontera política que se estableció, a finales del III milenio BC, entre el Grupo
Argárico y las comunidades del Medio y Alto Vinalopó y del Altiplano de Yecla y
Jumilla;
– por qué las manifestaciones materiales “campaniformes” perduraron más tiempo
en los ámbitos periféricos delimitados más allá de dicha frontera, como evidencia
la plata del enterramiento de la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra;
– la dinámica que determinó las transformaciones del patrón de poblamiento advertidas en el Levante peninsular a partir de mediados del III milenio BC, y las causas
de las disimetrías advertidas en el mismo a lo largo de este territorio;
– y, por último, por qué el desarrollo histórico de cada uno de estos ámbitos a lo largo
del II milenio BC se verá determinado directamente por la situación que ocupó en
la organización territorial del sistema a finales del III milenio BC, momento en que
el Valle del Vinalopó –y especialmente la Cubeta de Villena– comenzó a jugar un
papel crucial como canal vehiculador de los flujos de productos y excedentes entre
el centro y la periferia, hasta el momento en que, a partir de mediados del II milenio BC, culminen las transformaciones de orden social, económico y político que
acompañaron a una nueva reordenación macroterritorial del sistema.
BIBLIOGRAFÍA
AMÍN, S. (1976): Sobre el desarrollo desigual de las formaciones sociales. Ed. Anagrama, Barcelona.
APARICIO, J.; GURREA, V. y CLIMENT, S. (1983): Carta Arqueológica de La Safor. Instituto de
Estudios Duque Real Alonso el Viejo, Gandía.
ARTEAGA, O. (2000): “La sociedad clasista inicial y el origen del Estado en el territorio de El Argar”.
—234—
[page-n-236]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
43
Revista Atlántica-mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, III, Cádiz, p. 121-219.
AYALA JUAN, M. M. (1991): El poblamiento argárico en Lorca. Estado de la cuestión. Real Academia
Alfonso X El Sabio, Murcia.
AYALA JUAN, M. M. e IDÁÑEZ SÁNCHEZ, J. F. (1987): “Avance al estudio del vaso campaniforme en
la región de Murcia”. XVIII Congreso Nacional de Arqueología. Islas Canarias, 1985, Zaragoza,
p. 285-300.
AYALA JUAN, M. M.; JIMÉNEZ LORENTE, S. y GRIS MARTÍNEZ, L. (1995): “Asentamientos permanentes de agricultores y ganaderos del Sureste peninsular. El Cerro de las Viñas y el Chorrillo Bajo,
dos poblados neolíticos de Lorca, Murcia”. Verdolay, Murcia, p. 41-57.
AYALA HURTADO, F. (1977): Un poblado eneolítico en la comarca de “Las Alguazas” (Murcia).
Nogués, Murcia.
BATE, L. F. (1984): “Hipótesis sobre la sociedad clasista inicial”. Boletín de Antropología Americana,
9, México, p. 47-86.
— (2004): “Sociedades cazadoras recolectoras y primeros asentamientos agrarios”. Sociedades recolectoras y primeros productores. Actas de las Jornadas Temáticas Andaluzas de Arqueología,
Consejería de Cultura, Sevilla, p. 9-38.
BELDA DOMÍNGUEZ, J. (1929): “Excavaciones en el Monte de La Barsella. Término de Torremanzanas,
Alicante”. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 100, Madrid.
BERNABEU, J. (1979): “Los elementos de adorno en el eneolítico valenciano”. Saguntum, 14, Valencia,
p. 109-125.
— (1984): El vaso campaniforme en el País Valenciano. Trabajos varios del SIP, 80, Valencia.
— (dir.) (1993): “El III milenio a.C. en el País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina) y
Arenal de la Costa (Ontinyent)”. Saguntum, 26, Valencia, p. 11-179.
— (1995): “Origen y consolidación de las sociedades agrícolas. El País Valenciano entre el Neolítico
y la Edad del Bronce”. Actes de les Segones Jornades d’Arqueologia. Alfàs del Pi, 1994. Valencia,
p. 37-60.
BERNABEU AUBÁN, J.; GUITART PERARNAU, I. y PASCUAL BENITO, J. Ll. (1989): “Reflexiones en
torno al patrón de asentamiento en el País Valenciano entre el Neolítico y la Edad del Bronce”.
Saguntum, 22, Valencia, p. 99-124.
BERNABEU AUBÁN, J. y MARTÍ OLIVER, B. (1992): “El País Valenciano de la aparición del Neolítico
al Horizonte Campaniforme”. Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la
Prehistoria. Zaragoza, 1990. Instituto Fernando el Católico, p. 213-234.
BERNABEU, J.; PASCUAL, J. L.; OROZCO, T.; BADAL, E.; FUMANAL, M. P. y GARCÍA, O. (1994): “Niuet
(l’Alqueria d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.” Recerques del Museu d’Alcoi, 3, Alcoi, p. 9-74.
BROTÓNS YAGÜE, F. (2004): “El poblado calcolítico de Casa Noguera de Archivel. Excavaciones
urgentes durante 1997 en calle Reyes-calle Casa Noguera”. Memorias de Arqueología, 12.
Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 211-234.
CÁMALICH MASSIEU, M. D. y MARTÍN SOCAS, D. (dir.) (1999): El territorio almeriense desde los inicios de la producción hasta fines de la antigüedad. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía,
Sevilla.
—235—
[page-n-237]
44
J. A. LÓPEZ PADILLA
CÁMARA SERRANO, J. A. (2000): “Bases teóricas para el estudio del ritual funerario utilizado durante la prehistoria reciente en el sur de la península ibérica”. Saguntum, 32, Valencia, p. 97-114.
CALVO GÁLVEZ, M. (1993): “Antropología física”. En J. Bernabeu (dir): “El III milenio a.C. en el País
Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina) y Arenal de la Costa (Ontinyent)”. Saguntum,
26, Valencia, p. 153-158.
CASTRO, P.; GILI, S.; LULL, V.; MICÓ, R.; RIHUETE, C.; RISCH, R. y SANAHUJA, M. E. (1998): “Teoría
de la producción de la vida social. Mecanismos de explotación en el Sudeste ibérico”. Boletín de
Antropología Social, 33, México, p. 25- 77
CHASE-DUNN, C. y HALL, T. D. (1997): Rise and Demise: Comparing World-Systems. Westview Press.
DE PEDRO, M. J. (1998): La Lloma de Betxí (Paterna, Valencia). Un poblado de la Edad del Bronce.
Trabajos Varios del SIP, 94, Valencia.
— (2004): “La Cultura del Bronce Valenciano: consideraciones sobre su cronología y periodización”.
En L. Hernández y M. S. Hernández (ed.): La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas limítrofes. Villena, p. 41-57.
DEL VAL CATURLA, E. (1948): “El poblado del Bronce I Mediterráneo del Campico de Lébor, Totana
(Murcia)”. Cuadernos de Historia Primitiva, 1, Madrid, p. 5-36.
DELIBES DE CASTRO, G.; FERNÁNDEZ-MIRANDA, M.; FERNÁNDEZ POSSE, M. D.; MARTÍN MORALES,
C.; ROVIRA LLORENS, S. y SANZ, M. (1989): “Almizaraque (Almería): Minería y metalurgia calcolíticas en el Sureste de la Península Ibérica”. En C. Domergue (coord.): Minería y metalurgia en
las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, I. Madrid, 1985, p. 81-96.
DIZ ARDID, E. (1982): Iª Exposición de Arqueología de la Vega Baja. Orihuela.
EIROA GARCÍA, J. J. (1995): “Aspectos urbanísticos del Calcolítico y el Bronce Antiguo (El caso del
Cerro de las Víboras de Bagil)”. Estudios de Vida Urbana, Murcia, p. 59-83.
— (1998): “Dataciones absolutas del Cerro de la Víboras de Bajil (Moratalla, Murcia)”. Quaderns de
Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 19, Castellón, p. 131-148.
— (2005): El Cerro de la Virgen de la Salud (Lorca). Excavaciones arqueológicas, estudio de materiales e interpretación histórica. Colección Documentos. Serie Arqueología nº 5. Consejería de
Educación y Cultura. Murcia.
EIROA GARCÍA, J. J. y LOMBA MAURANDI, J. (1998): “Dataciones absolutas para la Prehistoria de la
Región de Murcia. Estado de la cuestión”. Anales de Prehistoria y Arqueología de la Universidad
de Murcia, 13-14, Murcia, p. 81-118.
FAIRÉN JIMÉNEZ, S. y GARCÍA ATIÉNZAR, G. (2004): “Consideraciones sobre el poblamiento neolítico en la Foia de Castalla”. I Congrés d’Estudis de la Foia de Castalla. Home i paisatge. Castalla,
p. 207-217.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V.; MARTÍNEZ NAVARRETE, M. I.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. y RUIZ ZAPATERO, G. (1991): “La prospección arqueológica”. En P. López (ed.): El cambio cultural del IV al II
milenios a. C. en la Comarca Noroeste de Murcia. C. S. I. C., Madrid, p. 317-402.
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A. (1946): “La Loma de los Peregrinos en Alguazas (Murcia)”. Archivo de
Prehistoria Levantina, II, Valencia, p. 73-79.
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, J. (1999): Casa de Lara (Villena, Alicante). Un yacimiento del
—236—
[page-n-238]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
45
Holoceno superior en el Alto Vinalopó: cultura material y producción lítica. Fundación Municipal
“José María Soler”, Villena.
GAILEY, C. W. (1987): “Culture Wars: Resistance to State Formation”. En T. C. Patterson y C. W.
Gailey (ed.): Power Relations and State Formation. Amerian Anthropological Association,
Washington, p. 35-56.
GAILEY, C. W. y PATTERSON, T. C. (1988): “State Formation and uneven development”. En J.
Gledhill, B. Bender y M. T. Larson (ed.): State and Society. The emergence and development of
social hierarchy and political centralization. Unwin Hyman, Londres, p. 71-90.
GARCÍA BLÁNQUEZ, L. A. y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. (2004): “Intervención arqueológica en Casa
Noguera (Archivel, Caravaca de la Cruz)”. Memorias de Arqueología, 12. Murcia, p. 235-352.
GARCÍA BLÁNQUEZ, L. A.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. y PONCE GARCÍA, J. (2002): “Excavaciones
arqueológicas en la Glorieta de San Vicente (Lorca)”. XIII Jornadas de Patrimonio Histórico y
Arqueología de la Región de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 20-22.
GARCÍA DEL TORO, J. R. (1987): “El hábitat eneolítico de Las Amoladeras (La Manga). Campañas
1981-1984. Memoria sucinta”. Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, I. Murcia, p. 65-92.
— (1998): “Los hábitats neo-eneolíticos de Las Amoladeras y de Calblanque en Cabo de Palos treinta años después. Nuevas perspectivas de futuro y «puesta en valor»”. Anales de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Murcia, 13-14, Murcia, p. 301-315.
GARCÍA DEL TORO, J. R. y LILLO CARPIO, P. (1980): “Un nuevo enterramiento colectivo eneolítico en
la Cueva del Barranco de la Higuera (Baños de Fortuna, Murcia)”. Anales de la Universidad de
Murcia. Filosofía y Letras, XXXVII, 3, Murcia, p. 191-200.
GARRIDO-PENA, R. (2005): “El Laberinto Campaniforme: Breve historia de un reto intelectual”. En
M. A. Rojo, R. Garrido-Pena e I. García (coord.) (2004): El campaniforme en la Península Ibérica
y su contexto europeo. Universidad de Valladolid y Junta de Castilla y León, p. 29-60.
GIL GONZÁLEZ, F. y HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. (1999): “Ritual funerario, complejidad social e interacción a finales de la Edad del Cobre en Jumilla (Murcia)”. Pleita, 2, Jumilla, p. 11-37.
GILMAN GUILLÉN, A. y SAN NICOLÁS DEL TORO, M. (1995): “El poblado calcolítico de El Capitán
(Lorca): Campaña 1987”. Memorias de Arqueología, 3. Excavaciones y prospecciones en la Región
de Murcia, 1987-1988, Murcia, p. 46-51.
GODELIER, M. (1974): Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas. Ed. Siglo XXI,
Madrid.
GÓMEZ, M.; DÍEZ, A.; VERDASCO, C.; GARCÍA, P.; McCLURE, S.; LÓPEZ, M. D.; GARCÍA, O.; OROZCO, T.; PASCUAL, J. L.; CARRIÓN, Y. y PÉREZ, G. (2004): “El yacimiento de Colata (Montaverner,
Valencia) y los “poblados de silos” del IV milenio en las comarcas centro-meridionales del País
Valenciano”. Recerques del Museu d’Alcoi, 13, Alcoi, p. 53-128.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1986): “La Peña Negra V. Excavaciones en el poblado del Bronce Antiguo y
en el recinto fortificado ibérico (Campaña de 1982)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 27,
Madrid, p. 145-221.
GUITART, I. (1989): “El Neolítico Final en el Alto Vinalopó”. Saguntum, 22, Valencia, p. 67-97.
HARRISON, R. J. (1974): “El vaso campaniforme como horizonte delimitador en el Levante Español”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 1, Castellón, p. 63-70.
—237—
[page-n-239]
46
J. A. LÓPEZ PADILLA
— (1977): The Bell Beaker Cultures of Spain and Portugal. American School of Prehistoric Research,
Cambridge, Massachusetts, USA.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1982): “La Cueva de la Casa Colorá: un yacimiento eneolítico en el Valle
Medio del Vinalopó (Alicante)”. Lucentum, I, Alicante, p. 5-18.
— (1997): “Desde la periferia de El Argar. La Edad del Bronce en las tierras meridionales valencianas”. Saguntum, 30, Valencia, p. 93-114.
— (2002): “El poblamiento prehistórico de Albacete. Estado actual y perspectivas de futuro”. II
Congreso de Historia de Albacete. I. Arqueología y Prehistoria. Madrid, p. 11-20.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. y SIMÓN GARCÍA, J. L. (1993): “El II milenio A. C. en el Corredor de
Almansa (Albacete). Panorama y perspectivas”. En J. Blánquez, R. Sanz y M. T. Musat (coord.):
Arqueología en Albacete. Patrimonio Histórico-Arqueología Castilla-La Mancha, nº 9. Toledo.
IDÁÑEZ, J. F.; MANZANO MARTÍNEZ, J. y GARCÍA LÓPEZ, M. (1987): “El poblado de la Edad del
Bronce de Murviedro, Lorca, Murcia. (Interrelación topografía-material superficial)”. XVIII
Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, p. 419-435.
JORDÁN MONTÉS, J. F. (1992): “Prospección arqueológica en la comarca de Hellín-Tobarra.
Metodología, resultados y bibliografía”. Al-Basit, 31, Albacete, p. 183-227.
JOVER MAESTRE, F. J. y DE MIGUEL, M. P. (2002): “Peñón de la Zorra y Puntal de los Carniceros
(Villena, Alicante): revisión de dos conjuntos de yacimientos campaniformes en el corredor del
Vinalopó”. Saguntum, 34, Valencia, p. 59-74.
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1995): “El Argar y el Bronce Valenciano. Reflexiones
en torno al mundo funerario”. Trabajos de Prehistoria, 52, 1, Madrid, p. 71-86
— (1997): Arqueología de la muerte. Prácticas funerarias en los límites de El Argar. Universidad de
Alicante.
— (1998): “Campesinado e Historia. Consideraciones sobre las comunidades agropecuarias de la
Edad del Bronce en el Corredor del Vinalopó”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIII, Valencia,
p. 233-257.
— (2004): “2110-1200 BC. Aportaciones al proceso histórico en la cuenca del río Vinalopó”. En L.
Hernández y M. S. Hernández (ed.): La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas limítrofes.
Villena, p. 285-302.
JOVER MAESTRE, F. J.; LÓPEZ MIRA, J. A. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1995): El poblamiento durante el
II Milenio a.C. en Villena (Alicante). Fundación Municipal “José María Soler”, Villena.
JOVER MAESTRE, F. J. y SEGURA HERRERO, G. (1997): El poblamiento prehistórico en el Valle de
Elda. Centre d’Estudis Locals, Petrer.
JOVER, F. J.; SOLER, Mª. D.; ESQUEMBRE, M. A. y POVEDA, A. M. (2001): “La Torreta-El Monastil
(Elda, Alicante): un nuevo asentamiento calcolítico en la cuenca del río Vinalopó”. Lucentum, XIXXX, Alicante, p. 27-40.
JUAN-CABANILLES, J. (1994): “Estructuras de habitación en la Ereta del Pedregal (Navarrés,
Valencia). Resultados de las campañas de 1980-1982 y 1990”. Saguntum, 27, Valencia, p. 67-97.
— (2004): “Las manifestaciones del Campaniforme en el País Valenciano. Una visión sintética”. En
M. A. Rojo, R. Garrido e I. García (coord.): El campaniforme en la Península Ibérica y su contex-
—238—
[page-n-240]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
47
to europeo. Universidad de Valladolid y Junta de Castilla y León, p. 389-399.
KRISTIANSEN, K. (2001): Europa antes de la Historia. Ed. Península, Barcelona.
LILLO CARPIO, P. (1987): “El poblado ibérico de Los Molinicos (Moratalla). Últimas campañas”.
Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas. Consejería de Cultura, Murcia, p. 256-262.
LISÓN HERNÁNDEZ, L. (1983): Aproximación al pasado histórico de Abarán. Abarán V centenario.
Abarán, Murcia.
LOMBA MAURANDI, J. (1992): “La cerámica pintada del Eneolítico en la Región de Murcia”. Anales
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Murcia, 7-8, Murcia, p. 35-46.
— (1996): “El poblamiento del Eneolítico en Murcia: estado de la cuestión”. Tabona, IX, La Laguna,
p. 317-340.
— (1999): “El megalitismo en Murcia. Aspecto de su distribución y significado”. Quaderns de
Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 20, Castellón, p. 55-82.
— (2001): “El calcolítico en el valle del Guadalentín. Bases para su estudio”. Clavis, 2, Lorca, p. 747.
— (2002): “Cabezos Viejos (Archena)”. XIII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la
Región de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 16-17.
LOMBA MAURANDI, J. y SALMERÓN JUAN, J. (1995): “VI. El Eneolítico. Los comienzos de la metalurgia”. En F. Chacón (dir.): Historia de Cieza. Vol I. Cieza, p. 153-183.
LÓPEZ PRECIOSO, F. J. y SERNA LÓPEZ, J. J. (1996): “Neolítico”. Macanaz, 1. Historia de la Comarca
de Hellín, Hellín, p. 43-54.
LÓPEZ GARCÍA, P. (ed.) (1991): El cambio cultural del IV al III milenio A. C. en la Comarca Noroeste
de Murcia. Vol. I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
LORENZO LIZALDE, J. I. (1990): “La Paleoantropología turolense”. Teruel, 80-81 (I), Teruel, p. 67-137.
LLOBREGAT, E. (1975): “Nuevos enfoques para el estudio del período del Neolítico al Hierro en la
región valenciana”. Papeles de Laboratorio de Arqueología de Valencia, 11, Valencia, p. 119-140.
MANZANILLA, L. (1983): “La redistribución como proceso de centralización de la producción y circulación de bienes” Boletín de Antropología Americana, 7, México, p. 5-18.
MARTÍ OLIVER, B. y BERNABEU AUBÁN, J. (1992): “La Edad del Bronce en el País Valenciano”.
Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria. Zaragoza, 1990,
Institución Fernando el Católico, p. 555-567.
MARTÍ OLIVER, B.; DE PEDRO, M. J. y ENGUIX, R. (1995): “La Muntanya Assolada de Alzira y las
necrópolis de la cultura del Bronce Valenciano”. Saguntum, 28, Valencia, p. 75-91.
MARTÍ BONAFÉ, M.A.; GRAU ALMERO, E.; PEÑA SÁNCHEZ, J.L.; SIMÓN GARCÍA, J.L.; CALVO GÁLVEZ,
M.; PLASENCIA, E.; PALLARÉS, A. y PIQUERAS, F. (1996): “La Mola d’Agres: aportaciones desde una
óptica interdisciplinar al estudio de una inhumación individual”. Recerques del Museu d’Alcoi, 5,
Alcoi, p. 67-82.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (1999): “I. Desde nuestros lejanos antepasados hasta época romana”. En
J. F. Jiménez (coord.): Lorca Histórica. Historia, Arte y Literatura. Lorca, p. 19-59.
—239—
[page-n-241]
48
J. A. LÓPEZ PADILLA
— (2002): 10º Aniversario del Museo Arqueológico Municipal de Lorca. Ayuntamiento de Lorca,
Lorca.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. y PONCE GARCÍA, J. (2002): “Excavación arqueológica de urgencia en el
subsuelo de la antigua iglesia del Convento de las Madres Mercedarias (C/ Zapatería-C/ Cava,
Lorca)”. Memorias de Arqueología, 10. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 90-137.
— (2004): “Excavaciones arqueológicas de urgencia en un enclave romano y un asentamiento del
Neolítico Final en la calle Floridablanca, espalda Huerto Ruano (Lorca, Murcia)”. Memorias de
Arqueología, 12. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 291-306.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. y SAN NICOLÁS DEL TORO, M. (2003): “El Neolítico en Murcia. Continuidad
y cambio durante el Calcolítico”. Estudios de Arqueología dedicados a la profesora Ana María
Muñoz Amilibia. Universidad de Murcia, p. 155-173.
MATILLA SÉIQUER, G. y PELEGRÍN GARCÍA, I. (1987): “Contexto arqueológico de la Cueva Negra de
Fortuna”. Antigüedad y Cristianismo, IV, p. 109-132.
MEILLASOUX, C. (1985): Mujeres, graneros y capitales. Ed. Siglo XXI, Madrid.
MOLINA BURGUERA, G. (2004): Fronteras culturales en la Prehistoria Reciente del Sureste peninsular. La Cueva de Los Tiestos (Jumilla, Murcia). Universidad de Alicante, Museo de Jumilla, Murcia.
MOLINA BURGUERA, G. y PEDRAZ PENALVA, T. (2000): “Nuevo aporte al Eneolítico valenciano: La
Cueva de las Mulatillas I (Villargordo del Cabriel, Valencia)”. Anales de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad de Murcia, Murcia, p. 7-15.
MOLINA GONZÁLEZ, F.; CÁMARA SERRANO, J. A.; CAPEL MARTÍNEZ, J.; NÁJERA COLINO, T. y SÁEZ
PÉREZ, L. (2004): “Los Millares y la periodización de la Prehistoria Reciente del Sureste”. II y III
Simposios de Prehistoria Cueva de Nerja. Fundación Cueva de Nerja, p. 142-158.
MOLINA GRANDE, M. C. y MOLINA GARCÍA, J. (1991): Carta Arqueológica de Jumilla. Addenda
1973-1990. Real Academia Alfonso X El Sabio, Jumilla.
MOLINA HERNÁNDEZ, J. (2004): “La ocupación del territorio desde el Paleolítico medio hasta la Edad
del Bronce en el área oriental de las comarcas de L’Alcoià y El Comtat (Alicante)”. Archivo de
Prehistoria Levantina, XXV, Valencia, p. 91-125.
MOLINA HERNÁNDEZ, J. y JOVER MAESTRE, F. J. (2000): “Mas del Barranc: un yacimiento campaniforme en el Barranc del Cint (Alcoi)”. Recerques del Museu d’Alcoi, 9, Alcoi, p. 85-96.
MONTERO RUIZ, I. (1999): “Sureste”. En G. Delibes e I. Montero (coord.): Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica. II, Estudios regionales. Instituto Universitario Ortega y Gasset,
Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, p. 333-357.
MORENO TOVILLAS, S. (1942): Apuntes sobre las Estaciones prehistóricas de la Sierra de Orihuela.
Trabajos Varios del SIP, 7, Valencia.
MOTOS, F. DE (1918): La Edad Neolítica en Vélez Blanco. Memoria nº 19 de la Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
MUÑOZ AMILIBIA, A. M. (1993): “Neolítico final-Calcolítico en el sureste peninsular: El Cabezo del
Plomo (Mazarrón, Murcia)”. Espacio, Tiempo y Forma, 6, Madrid, p. 133-180.
NIETO GALLO, G. (1959): “La cueva artificial de la Loma de los Peregrinos”. Ampurias, XXI,
Barcelona, p. 189-244.
—240—
[page-n-242]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
49
NOCETE, F. (1989): “El análisis de las relaciones Centro/Periferia en el Estado de la Primera Mitad
del Segundo Milenio a.n.e. en las Campiñas del Alto Guadalquivir: La Frontera”. Fronteras.
Arqueología Espacial, 13, Teruel, p. 37-61.
— (1994): La formación del Estado en las Campiñas del Alto Guadalquivir (3000-1500 a.n.e.).
Universidad de Granada, Monografías de Arte y Arqueología, 23, Granada.
— (1999): “Las relaciones y contradicciones centro/periferia de la sociedad clasista inicial. Hacia la
definición de una unidad arqueológica para la evaluación empírica de los estados prístinos”. Boletín
de Antropología Americana, 34, México, p. 39-51.
— (2001): Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el
Valle del Guadalquivir. Ed. Bellaterra, Barcelona.
OROZCO KÖHLER, T. (2000): Aprovisionamiento e intercambio. Análisis petrológico del utillaje pulimentado en la Prehistoria Reciente del País Valenciano (España). British Archaeological Report.
International Series, 867. Oxford.
PALACIOS MORALES, F. (1986): “Águilas desde la Prehistoria hasta la Edad Media”. En A. Morata
(dir.): Aproximación a la Historia de Águilas. Aguilas, p. 15-39
PASCUAL BENITO, J, Ll. (1989): “El foso de Marges Alts (Muro, Alacant)”. XIX Congreso Nacional
de Arqueología, Castellón, 1987. Zaragoza, p. 227-235.
PASCUAL BENEYTO, J. (1993): “Les capçaleres dels rius Clariano i Vinalopó del Neolític a l’Edat del
Bronze”. Recerques del Museu d’Alcoi, Alcoi, p. 109-139.
PASCUAL BENEYTO, J.; BARBERÁ MICÓ, M. y RIBERA, A. (2005): “El Camí de Missena (La Pobla del
Duc). Un interesante yacimiento del III milenio en el País Valenciano”. En P. Arias, R. Ontañón y
C. García- Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Santander, octubre de
2003, Universidad de Cantabria, p. 803-813.
PÉREZ AMORÓS, L. (1990): La Carta Arqueológica del Término Municipal de Caudete, Albacete.
Tesis de Licenciatura, inédita.
PLA, E.; MARTÍ, B. y BERNABEU, J. (1983): “Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Campañas de
excavación 1976-1979”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 15, Madrid, p. 41-58.
PUJANTE MARTÍNEZ, A. (2001): “El yacimiento de ‘Los Molinos de Papel’, Caravaca de la Cruz”. XII
Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional. Consejería de Educación y Cultura,
Murcia, p. 21-22.
— (2003): “Excavación arqueológica en el solar de calle Juan II nº 3 y calle Leonés nº 5 (LorcaMurcia)”. XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 30-31.
PUJANTE MARTÍNEZ, A.; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.; MADRID BALANZA, M. J. y BELLÓN AGUILERA,
J. (2003): “Excavación arqueológica de urgencia en el poblado del Bronce Tardío de Murviedro
(Lorca)”. XIII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional. Consejería de Educación
y Cultura, Murcia, p. 26-29.
RAMOS FERNÁNDEZ, R. (1981): “El Promontori del Aigua Dolça i Salá de Elche. Avance a su estudio”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVI, Valencia, p. 197-218.
—241—
[page-n-243]
50
J. A. LÓPEZ PADILLA
— (1983): “Precisiones evolutivas sobre cerámicas de tipo campaniforme”. XVI Congreso Nacional
de Arqueología, Murcia- Cartagena, 1982. Zaragoza, p. 113-120.
— (1984): “Memoria de las excavaciones realizadas en El Promontori de Elche durante las campañas
1980-1981”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 19, Madrid, p. 11-33.
RAMOS FOLQUÉS, A. (1989): El Eneolítico y la Edad del Bronce en la comarca de Elche. Serie
Arqueológica II, Elche.
RAMOS MILLÁN, A. (1999): “Culturas neolíticas, sociedades tribales: economía política y proceso histórico en la Península Ibérica”. Saguntum, Extra nº 2. Actes del II Congrés del Neolític a la
Península Ibèrica. Valencia, p. 597-608.
RIBERA, A. (1989): “Prehistòria, antiguitat i època alt-medieval a Ontinyent; aproximació a les dades
arqueològiques”. Alba, 2-3, Ontinyent.
RISCH, R. y RUIZ PARRA, M. (1994): “Distribución y control territorial en el Sudeste de la Península
Ibérica durante el tercer y segundo milenios A.N.E.”. Verdolay, 6, Murcia, p. 77-87.
ROJO, M. A.; GARRIDO, R. y GARCÍA, I. (coord.) (2004): El campaniforme en la Península Ibérica y
su contexto europeo. Universidad de Valladolid y Junta de Castilla y León.
ROS DUEÑAS, A. y BERNABEU QUIRANTE, A. (1983): “El Cabezo de Redován”. Varia II. Universidad
de Valencia, p. 165-174.
RUIZ MOLINA, L.; MUÑOZ LÓPEZ, F. y AMANTE SÁNCHEZ, M. (1989): Guía del Museo Arqueológico
Municipal “Cayetano de Mergelina”. Yecla.
RUIZ RODRÍGUEZ, A. (1978): “Elementos para un análisis de la fase asiática de transición”. Primeras
sociedades de clase y modo de producción asiático. Ed. Akal, Madrid, p. 9-39.
RUÍZ RODRÍGUEZ, A.; MOLINOS MOLINOS, M.; NOCETE CALVO, F. y CASTRO LÓPEZ, M. (1986):
“Concepto de producto en arqueología”. Arqueología Espacial, 7, Teruel, p. 63-80.
RUIZ SANZ, M.J. (1998): “Excavaciones de urgencia en el poblado de Santa Catalina del Monte
(Verdolay)”. Memorias de Arqueología, 7. Consejería de Educación y Cultura, Murcia, p. 78-116.
RUÍZ SEGURA. E. (1990): “El fenómeno campaniforme en la Provincia de Alicante”. Ayudas a la
Investigación, 1986- 1987, III. Arqueología, Arte, Toponimia. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,
Alicante, p. 71-81.
SAHLINS, M. D. (1977): Las sociedades tribales. Ed. Labor, Barcelona.
SAN NICOLÁS DEL TORO, M. (1994): “El megalitismo en Murcia. Una aproximación al tema”.
Verdolay, 6, Murcia, p. 39-52.
SARMIENTO, G. (1992): Las primeras sociedades jerárquicas. Instituto Nacional de Antropología e
Historia, México.
SIMÓN GARCÍA, J. L. (1998): La metalurgia prehistórica valenciana. Trabajos Varios del SIP, 93,
Valencia.
SIMÓN GARCÍA, J. L.; HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. y GILI GONZÁLEZ, F. (1999): La metalurgia en el
Altiplano Jumilla-Yecla. Prehistoria y Protohistoria. Jumilla.
SOLER DÍAZ, J. A. (1995): “Algunas consideraciones entorno al Campaniforme en la Provincia de
Alicante”. XXII Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993). Vigo, p. 11-16.
—242—
[page-n-244]
CONSIDERACIONES EN TORNO AL “HORIZONTE CAMPANIFORME DE TRANSICIÓN”
51
— (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad Valenciana. Real Academia de la
Historia-MARQ, Serie Mayor 2. Madrid y Alicante.
SOLER DÍAZ, J. A., LÓPEZ PADILLA, J. A.; GARCÍA ATIÉNZAR, G. y MOLINA HERNÁNDEZ, J. (2005):
“Nuevos datos en torno al poblamiento neolítico en el sur de la provincia de Alicante. Los yacimientos de la Playa del Carabassí”. En P. Arias, R. Ontañón y C. García-Moncó (eds.): III Congreso
del Neolítico en la Península Ibérica, Santander, octubre de 2003. Universidad de Cantabria, p.
455-464.
SOLER GARCÍA, J. M. (1981): El Eneolítico en Villena. Serie Arqueológica, 7. Valencia.
SUÁREZ MÁRQUEZ, A.; BRAVO GARZOLINI, A.; CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J.;
ORTIZ SOLER, D.; RAMOS DÍAZ, J. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, J. M. (1986): “Aportaciones al estudio de
la Edad del Cobre en la Provincia de Almería. Análisis de la distribución de yacimientos”.
Homenaje a Luis Siret, Cuevas de Almanzora, 1985. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía,
Sevilla, p. 196-207.
TARRADELL, M. (1963): El País Valenciano del Neolítico a la Iberización. Ensayo de síntesis. Anales
de la Universidad de Valencia XXXVI, Valencia.
— (1969): “La cultura del Bronce Valenciano. Nuevo ensayo de aproximación”. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 6, Valencia, p. 7-30.
TERRAY, E. (1977): “Clases y conciencia de clase en el Reino Abron de Gyaman”. En Análisis marxista y antropología social. Ed. Anagrama, Barcelona, p. 105-162.
— (1978): El marxismo ante las sociedades “primitivas”. Ed. Losada, Buenos Aires.
VERDÚ BERMEJO, J. C. (1996): “El poblado de El Estrecho (Caravaca, Murcia). Nuevo asentamiento
fortificado del III milenio a. C. en el Sureste de la Península Ibérica”. XXIII Congreso Nacional de
Arqueología, Elche, 1995, p. 51-58.
— (2002): “Informe sobre la intervención arqueológica realizada en el poblado calcolítico de “El
Estrecho” (Caravaca) en noviembre de 1995”. Memorias de Arqueología, 10. Consejería de
Cultura, Murcia, p. 66-71.
VICENT, J. M. (1990): “El Neolític: transformacions socials i econòmiques”. En J. Anfruns y E. Llobet
(ed.): El Canvi Cultural a la Prehistòria. Ed. Columna, Barcelona, p. 241-293.
VICENTE CARPENA, D. (1998): “Notas sobre el yacimiento eneolítico de La Balsa (Yecla, Murcia)”.
Yakka, 8, Yecla, p. 19-22.
WALKER, M. J. y LILLO CARPIO, P. A. (1983): “Excavaciones arqueológicas en el yacimiento eneolítico de El Prado, Jumilla (Murcia)”. XVI Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, p. 105-116.
WILKINSON, D. (1993): “Civilisation, Cores, World Economies, and Oikumenes”. En A. Gunder y B.
K. Gills (ed.): The World System. Five hundred years or five thousand? Ed. Routledge, LondonNew York.
—243—
[page-n-245]
[page-n-246]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
J. CARRASCO RUS Y J.A. PACHÓN ROMERO*
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS
DE CODO TIPO HUELVA
RESUMEN: Nuestro trabajo representa un estudio crítico en torno a la cronología de las fíbulas de codo tipo Huelva, a partir de la tradición bibliográfica existente y de la nueva documentación
recientemente aportada por el registro arqueológico. Ello supone la comprobación en estos artefactos de una secuencia evolutiva crono-tipológica, centrada entre el siglo XI y finales del IX, con
algún tipo de pervivencia en los inicios del VIII a.C.
PALABRAS CLAVE: fíbulas de codo tipo Huelva, Bronce Final, aleaciones binarias, bronces
arsenicados, Ría de Huelva, taller metalúrgico, cronología, Península Ibérica.
ABSTRACT: On the Chronological elbow fibulae of type Huelva. In this paper we try a critical analysis about elbow fibulae type Huelva from bibliographic tradition and new data from
archaeological record. For these artifacts a chronological and typological sequence have been proposed centered between XI century BC to the end of the IX century BC, and probably even to the
beginning of the VIII century BC.
KEY WORDS: Elbow fibulae of type Huelva, Late Bronze Age, bynarys alooys, arsenics bronzes, Stuary of Huelva, metallurgist worksop, chronology, Iberian Peninsula.
* Universidad de Granada. Grupo de Investigación HUM 143. Junta de Andalucía. jcrus@ugr.es y japr@arrakis.es. Departamento
de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras. Campus Universitario de Cartuja, 18071 – Granada.
—245—
[page-n-247]
2
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
1. INTRODUCCIÓN
La cronología de las fíbulas de tipo Huelva ha constituido en los últimos años uno
de los temas más controvertidos respecto de la sistematización del Bronce Final peninsular. Gran parte de su problemática, pensamos, fue debida al carácter exógeno que desde
el primer momento de la investigación se le asignó, con débitos mediterráneos de la más
diversa índole. También fue considerado un tipo en el que tenían cabida o se le asimilaban, de forma indiscriminada, modelos fibulares de distintas etiologías y, por lo tanto, de
cronologías diferentes. Finalmente, las escasas datas absolutas que se tenían sobre ellas
fueron utilizadas a partir de sucesivas calibraciones y “re-calibraciones”, en un intento de
ajustar periodos y fases que convenían a ciertos intereses coyunturales que se impusieron
en la investigación de fines de la Prehistoria en el Mediterráneo Occidental.
En los últimos años hemos desarrollado un intento de sistematización de este artefacto, intentando delimitar el tipo a partir del conocimiento de sus características morfológicas y estructurales, análisis de composición metálica, asociaciones arqueológicas y
nuevas dataciones absolutas. Este modelo de estudio, en cierta forma novedoso, nos ha
permitido configurar una tabla evolutiva de las fíbulas que, grosso modo, marcaría una
pauta con la que se podrían establecer ciertos jalones cronológicos, dentro de la precariedad de los datos con que contamos, pero siempre al margen de lecturas interesadas y
posicionamientos forzados.
En definitiva, la intención de este trabajo es precisar suficientemente que la fíbula de
codo tipo Huelva responde a un patrón concreto en el que no cabe otro tipo de formas y,
consecuentemente, que no existirían, a priori, relaciones cronológicas de origen entre
ellas. A su vez, dentro de este tipo tampoco existe una cronología similar para el grupo
que lo conforma, ni el depósito de la Ría de Huelva constituye en este aspecto un referente paradigmático. La globalidad en este caso no nos parece acertada, porque el puzzle
cronológico que podría ofrecer el conjunto de fíbulas peninsulares que componen el
grupo estudiado, haría tambalear gran parte de las asociaciones que tradicionalmente se
han estructurado a partir de sus supuestas semejanzas, o que han surgido como resultado
de su desconocimiento entre los diversos conjuntos arqueológicos y depósitos broncíneos peninsulares y extra-peninsulares. Queremos decir que con este estudio no nos enfrentamos a una especie de juego de tamgran, susceptible de solucionarse con varias y posibles configuraciones, aunque tampoco a un rompecabezas más o menos complejo que
pueda recomponerse con el solo recurso de la imaginación, sino más bien –como diría
Buchholz (1986: 224)– ante un hecho de consecuencias históricas.
2. PRECEDENTES HISTÓRICOS
Resulta evidente que el inicio de la investigación sobre la cronología de estas fíbulas
está íntimamente ligado al descubrimiento del depósito de la Ría de Huelva, lo mismo
—246—
[page-n-248]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
3
que con los trabajos específicos que se hicieron sobre él, realizados –entre otros– por M.
Almagro Basch (1940a, 1940b, 1957-58, 1958, 1966 y 1975). Pero no sabemos, a ciencia cierta, a qué se debe la presencia de este depósito en la geografía onubense, ni conocemos las circunstancias de su hallazgo, pese a la existencia de mucha literatura al respecto y a que se hayan emitido diversos modelos explicativos, de los que pensamos que
la versión de Almagro continúa representando, por el momento, la argumentación más
coherente. Es decir, aunque el depósito de bronces perteneciese a la carga de un barco
hundido, no sabemos ni su procedencia ni su destino, porque es evidente la inexistencia,
en el actual registro arqueológico de Huelva, de elementos broncíneos relacionados claramente con el contenido de tal depósito, lo que impide la determinación de su adscripción territorial. Desde esta perspectiva, opinamos que el conjunto onubense podría proceder incluso de otros ámbitos peninsulares, como Andalucía Oriental, la propia Meseta
o Extremadura, donde artefactos como los que lo integran presentan un mejor y más
documentado registro.
Dejando a un lado las circunstancias de origen y procedencia del depósito, incluyendo con ello las demás dudas que plantea, sí aparece nítidamente la presencia de un grupo
de más de cuatrocientos útiles, entre ellos nueve fíbulas o fragmentos de ellas que configurarían a lo largo del tiempo el denominado tipo Huelva y que, en cierta forma, fecharon parte de este y –en ocasiones– otros depósitos y agrupaciones arqueológicas, al amparo de ciertas coincidencias o interpretaciones artificiosas y también interesadas.
El problema fundamental de estas fíbulas, dentro del parámetro temporal, es que fueron fechadas desde un primer momento por asociación con otros ejemplares no plenamente asimilables del Mediterráneo Central y Oriental, que estaban aún más descontextualizados que los de Huelva, no respondían al tipo en cuestión y contaban con cronologías mucho más ambiguas; aunque la fuerza del difusionismo empleado en estos estudios
pareció del todo suficiente. En ello, resultó evidente el reconocimiento internacional de
la importancia arqueológica del depósito de la Ría de Huelva, así como del estudio particularizado de sus fíbulas que hiciera el profesor Almagro Basch, cuyos trabajos en este
sentido fueron fundamentales e inspiradores de toda la investigación posterior. Más aún,
diríamos que algunos aspectos de su indagación, como por ejemplo la documentación
gráfica de los objetos que conformaban el depósito, sigue siendo a nuestro entender el
único referente fiable.
Ya en un primer trabajo, Almagro Basch (1940a: 138) consideraba que las fíbulas
eran los únicos objetos del depósito que reflejaban relaciones directas con el
Mediterráneo, haciendo derivar el tipo, ya más evolucionado por su decoración, de las
formas sículas tardías de Cassibile, con una fecha no anterior al 750 a.C. En un estudio
paralelo (Almagro Basch, 1940b: 3) afirmaría que:
«Los tipos sicilianos han hecho nacer, desde luego, los modelos españoles, del que
es el más antiguo ejemplar el de Huelva, pero no el único, y de ninguna manera de la
misma época que sus precedentes sicilianos. Aclimatado en España el tipo, perduró evo—247—
[page-n-249]
4
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
lucionando, siendo un caso más del conservadurismo extremo de nuestra Península».
En otro trabajo más puntual, centrado en estas fíbulas, insistía en la fecha de 750 a.C.
para datar la totalidad del depósito onubense, en base a su aparición en el mismo
(Almagro Basch, 1957: 9). En cuanto a los paralelos exógenos que cotejó para estas fíbulas cambiaron progresivamente, a medida que avanzaba en sus investigaciones. En las
primeras ocasiones, Chipre era el lugar de origen «donde más claramente encontramos
paralelos a la estructura y organización ornamental de las fíbulas más corrientes en el
depósito de Huelva» (Almagro Basch, 1957: 13), llegadas a la Península con el comercio fenicio-chipriota. En opinión de Almagro, el tipo de fíbula de Kourion constituía
–aunque sin una cronología exacta– el precedente y origen directo de la fíbula de Huelva
(Almagro Basch, 1957: 31). También hizo entrar en escena, como predecesor inmediato,
el ejemplar considerado de tipo Kourion que se localizó en el estrato VA del yacimiento
palestino de Megiddo, aceptándolo con una insegura cronología del 1050-1000 a.C.
(Almagro Basch, 1957: 33). Finalmente, consideraba que los ejemplares de Huelva eran
una variante posterior provincial, derivada del tipo de fíbula de Kourion-Megiddo, con
paralelos cronológicos en las fíbulas de arco triangular con botón en el vértice del ángulo, tipo Tamasos, Lindos, Egina y Kourion (Almagro Basch, 1957: 36).
De estos trabajos pioneros de Almagro Basch deberíamos quedarnos básicamente
con la visión de conjunto que tuvo de las fíbulas antiguas, dentro del entorno circunmediterráneo. Sus paralelos fueron, en cierta forma y para la época, correctos, especialmente
los referidos –aunque con algunos matices– al Mediterráneo Oriental; mientras su cronología de mediados del siglo VIII a.C. para el depósito de la Ría de Huelva fue aceptada durante más de cuarenta años por la investigación oficial, pues sólo en los últimos
años ha sido elevada de forma paulatina y con argumentos poco más firmes que los
suyos. Especialmente se han derivado de condicionantes tipológicos, a partir de los restantes bronces descontextualizados que se asociaban a estas fíbulas de la Ría, pero nunca
a partir de los mismos imperdibles. Por último, debe destacarse también que Almagro se
adelantó a su tiempo al valorar los posibles contactos precoloniales del Mediterráneo
Oriental con la Península, que hoy están tan en boga, y que trajeron por una “ruta directa greco-chipriota” algunos modelos fibulares peninsulares y otros hallazgos que justificaban, por otra parte, en este contexto la fundación temprana de Cádiz (Almagro Basch,
1957: 46).
Trabajos posteriores de M. Almagro mantuvieron sus puntos de vista sobre el origen
chipriota de la fíbula de tipo Huelva y su cronología de 750 a.C. (Almagro Basch, 195758, 1958, 1966). Su argumentación se aceptó ampliamente por los investigadores españoles sin recurrir a ningún aparato crítico concreto, siéndolo algo menos por los estudiosos extranjeros.
Entre éstos últimos debe destacarse a H. Hencken, que al publicar en 1956 un trabajo sobre espadas de lengua de carpa de Francia, España e Italia, se refirió necesariamente a las fíbulas de Huelva, aceptando una cronología no solo del siglo VIII, sino también
—248—
[page-n-250]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
5
del VII a.C. Se basaba en las conexiones del sur de la Península Ibérica con el
Mediterráneo Oriental, con argumentos como la existencia común en ambos extremos del
Mediterráneo de los denominados escudos Herzsprung (de escotadura en V), para lo que
se apoyaba en una fecha tardía del Hallstatt C (Hencken, 1956: 132). En un trabajo posterior sobre las fíbulas de Huelva este autor consideró un origen único para las fíbulas
sicilianas y chipriotas, a partir del ejemplar de Megiddo (Hencken, 1957: 213 ss.), pero
hizo derivar los ejemplares de Huelva de los tipos chipriotas. Aún más tarde, al estudiar
los cascos europeos, situó el ejemplar de Huelva en el siglo IX a.C., con lo que fechó todo
el depósito metálico de la Ría (Hencken, 1971: 72 ss.).
J. Birmingham (1963: 103) en otro interesante estudio sobre las fíbulas de Chipre y
del Mediterráneo Oriental, difirió radicalmente de las tesis de M. Almagro, considerando
que los ejemplares de la Ría tenían un origen plenamente occidental. Su hipótesis se basaba no solo en argumentos tipológicos, como pudiera ser el codo cerrado, o fundido, de
los ejemplares orientales más evolucionados que los peninsulares, sino también en el
avanzado contexto cultural en que solían aparecer. Para esta autora, en el probable caso
de que las fíbulas de la Península Ibérica derivaran de tipos chipro-levantinos, sólo alcanzarían cronológicamente –siguiendo bases exclusivamente tipológicas– los inicios, o
mediados del siglo VIII a.C.
Otros autores extranjeros se mostraron partidarios de elevar la cronología de los
ejemplares de Huelva, tal como hizo L. Bernabó Brea (1964-65: 13), quien atribuyó al
comercio fenicio su difusión por todo el Mediterráneo. Por su parte, P. G. Guzzo, en otro
sugerente trabajo sobre las fíbulas del depósito onubense, abundando en los orígenes chipriotas y de Próximo Oriente que ya propugnara M. Almagro Basch, llegó a afirmar que
tales fíbulas no ofrecían elementos de referencia suficientes para establecer una comparación totalmente exhaustiva, aunque pudieran fijarse caracteres comunes como el representado por el espesamiento del arco (Guzzo, 1969: 299-309). Este investigador creía que
otros paralelos tipológicos de las fíbulas de Huelva se encontraban en ejemplares sicilianos de Cassibile, fechados en la denominada fase Pantalica II, indicando que los casos
peninsulares constituyen un tipo híbrido de elementos orientales y sicilianos, mezcla de
las actividades propias del comercio desarrollado por los fenicios entre los extremos del
Mediterráneo, a lo largo de los siglos X al IX a.C.
Hasta finales de los años sesenta la dialéctica interpretativa sobre los orígenes y cronología de las fíbulas de la Ría de Hueva se centró, especialmente, en la búsqueda de
paralelos más o menos acertados del Mediterráneo Central y Oriental, con cronologías
dispares que oscilaban entre los siglos VIII, IX e incluso el X a.C. A partir de la década
de los setenta, la investigación sobre el tema sufre un cambio brusco, entrando en escena las dataciones radio-carbónicas que dieron lugar, a mediados de los noventa, a lo que
denominaremos fase de calibraciones y re-calibraciones. Pero, ¿qué sucedió en el
transcurso de esos años?
En el ámbito nacional siguieron utilizándose modelos ya propuestos por Almagro
—249—
[page-n-251]
6
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Basch desde los años cuarenta, adecuándolos ahora a las nuevas fechas absolutas. Se
publicaron dos tesis de doctorado (Ruiz Delgado, 1989 y Storch, 1989) que recogían
entre otros estos tipos fibulares, en algún caso con precisiones interesantes. Se dieron a
conocer dos contextos arqueológicos con fíbulas y dataciones por C14 (Delibes, 1978:
225-250; Carrasco et al., 1985: 265-333; ídem, 1987) y salieron a la luz algunos trabajos
en los que se quiso dar un contenido cultural a estos bronces, como en el de FernándezMiranda y Ruiz-Gálvez, aunque con resultados limitados (Fernández y Ruiz-Gálvez,
1980: 65-80), a los que se añadiría el coordinado más recientemente por Ruiz-Gálvez
sobre el depósito de la Ría de Huelva (Ruiz-Gálvez, ed., 1995), que serán tratados después con mayor detenimiento.
En el ámbito internacional encontramos novedades importantes en el útil análisis de
H. G. Buccholz (1986: 223-244) sobre las fíbulas chipriotas, con interesantes referencias
a las de Huelva; así como algunas de las opiniones vertidas en las publicaciones de F. Lo
Schiavo (1978: 25-116; 1991: 213-224; 1992: 296-303; Lo Schiavo y D’Oriano, 1990:
99-161). Es quizás lo más destacable, pues el trabajo de A. Coffyn sobre el Bronce Final
Atlántico no es trascendental, ni adecuado en el aspecto concreto que aquí desarrollamos
(Coffyn, 1985).
Repasando las cronologías existentes en la bibliografía de los años setenta se comprueba que el depósito de la Ría de Huelva se situó y reafirmó hacia la mitad del siglo IX
a.C., lo que no deja de sorprender y permite preguntar qué sucedió para tan drástica subida en el tiempo. Sin lugar a dudas, esta elevación del marco temporal se debió a la publicación por parte de M. Almagro-Gorbea de seis dataciones absolutas obtenidas por C14,
procedentes de muestras de madera extraídas –en su totalidad– de los regatones de algunas de las lanzas que formaban parte del hallazgo onubense (Almagro-Gorbea, 1977: 173;
Almagro-Gorbea y Fernández-Miranda, 1978: 101-109). La nueva cronología se situaba
entre 880 y 850 a.C. sin calibrar (s. c.); es decir, en el siglo IX a.C. La coherencia entre sí
de esas fechas hizo posible su homologación y aceptación por parte de la generalidad de
los investigadores, sin que se cuestionara nunca la bondad de su procedencia, después de
que estas maderas pasaran tantos años sumergidas en un medio orgánico, y sin considerar
las condiciones sufridas en la extracción del agua, aparte de los más de cincuenta años
pasados desde su recuperación en los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Pero, por
otra parte, la cronología propuesta parecía coincidir con los presupuestos de la investigación de entonces, por lo que a ese referente temporal fueron incorporándose, sin más,
todos los hallazgos broncíneos que aparecieron posteriormente en la Península y que guardaban alguna contrastable similitud con los metales recuperados en la Ría de Huelva.
Nunca llegó a ponerse en duda cuál de los nuevos hallazgos tenía verdaderamente ese
marco cronológico, si se correspondía con la fecha del hundimiento del barco, o si encajaba mejor con los objetos más tardíos que también pertenecían al depósito.
Oportunamente, en base a esta cronología y al trabajo de H. Schubart sobre el Bronce
del Suroeste (Schubart, 1975), Fernández-Miranda y Ruiz-Gálvez intentaron reordenar el
—250—
[page-n-252]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
7
contexto cultural del depósito onubense (1980: 65-80), en una ardua tarea en la que no
estaban muy claros los datos originales que permitirían iniciar esa labor. Creemos que
esos datos eran escasos, por no decir ninguno; es decir, no había nada especial que justificase tal empresa y que la apoyase con suficientes garantías científicas; quizás por ello
se obtuvo una incorrecta lectura del problema y una limitada interpretación del registro
arqueológico. Para entenderlo mejor puede bastar un ejemplo: al tratar el tema de las
fíbulas estos autores señalan que la fecha propuesta por M. Almagro Basch, en 750 a.C.,
no podía sostenerse con las nuevas dataciones radio-carbónicas obtenidas por M.
Almagro-Gorbea, pero tampoco por la «presencia de estas fíbulas en los depósitos franceses tipo Nôtre Dame D’Or y Vénat» (Fernández-Miranda y Ruiz-Gálvez, 1980: 67), lo
que dotaba a este último argumento de un valor científico que no alcanzamos. En realidad, parece que esos depósitos franceses que se fechaban entre el 850-700 a.C., por similitud con un nivel de ocupación de la cueva de Queroy (Gómez, 1978: 394-421), sirvieron para que nuestros autores estimaran que la cronología de Almagro Basch debía elevarse un siglo.
Tal alza cronológica ignoraba si realmente existía una verdadera relación tipológica
o temporal entre las fíbulas de Huelva y las de los depósitos franceses; más aún, si se considera el argumento esgrimido de que las fíbulas francesas estaban en un estado fragmentario como las de Huelva «cuando fueron enterradas», esto sería índice –de modo
general– de una mayor antigüedad en su estado primario; por lo que, junto al aval de la
fechación más corta de San Román (870 a.C.), habría que situarlas en los inicios del siglo
IX. Tendríamos que añadir que, frente al estado fragmentario de las fíbulas francesas,
aunque también aparece en las del depósito de Huelva, algunos de los ejemplares onubenses son los más nuevos que conocemos de la serie estudiada; junto a la consideración
de que los mismos autores también indicaron que el «hundimiento del depósito» de la Ría
de Huelva no parecía poder retrasarse más allá de fines del siglo IX a.C., por comparación con otros depósitos más modernos del siglo siguiente.
Ante estos razonamientos huelga decir de nuevo que las fíbulas francesas nada ofrecen en común con las de tipo Huelva, ya que son más modernas y, en algún caso como
la de Vénat, de tipología suficientemente dudosa para aceptarlas razonablemente dentro
del tipo de codo.1 Por todo ello, los paralelos franceses aducidos no podían servir de
mucho en la datación del tipo Huelva y –menos aún– en lo que respecta a sus fechas absolutas, provenientes de la extrapolación de otros referentes y alejados lugares de hábitat.
Es decir, se trataba de paralelos inexistentes, junto a fechas reutilizadas de otros lugares.
1
Ver Coffyn et al. (1981: fig. 13 y planche 27, nº 34 y 35). Las mortajas de estas fíbulas son amplias, así como la sección rectangular (nº 34) y cuadrada de los brazos (nº 35), lo que las alejan ostensiblemente de los tipos ad occhio peninsulares, y, dado que
corresponden a dos fragmentos, es difícil definir el tipo final de fíbula, pues hasta podrían corresponder a algún tipo de las de
doble resorte. La nº 35 es de dudosa filiación; Duval, Eleuére y Mohen (1974: 1-61, fig. 19, 2) las incluyen en su tipo de arco multicurvilíneo acodado y resorte en la modalidad de pie alargado, llegando a aproximarlas a las de Cassibile, para luego acabar relacionándolas sin ningún tipo de contrastación, con las de Megiddo y Kourion.
—251—
[page-n-253]
8
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Fernández-Miranda y Ruiz-Gálvez, en favor de los inicios del siglo IX, sustentaban
la fecha corta (870 a.C.) obtenida en San Román de La Hornija (Delibes, 1981: 173-181),
sobre la que también es posible plantear algunas dudas, como el no tener en cuenta la
amplitud del margen de oscilación (más/menos) de la fecha del yacimiento, o que no
valoraran la fecha más larga. Es evidente que los datos arqueológicos se utilizan en múltiples ocasiones ad usum, atendiendo a modas circunstanciales o intereses propios de la
investigación realizada. En el caso que nos ocupa podría pensarse que la fecha de 870 era
menos comprometedora, por lo que no merecía la pena afrontar la compleja dialéctica de
tan amplio intervalo de calibración, siendo despreciada la fecha larga de este yacimiento
(siglo XI a.C.), que en aquellos momentos era menos acorde.
En este mismo trabajo que acabamos de referenciar no quedaba suficientemente claro
si el depósito de Huelva debía interpretarse como un conjunto material que se enterró, se
hundió u otra cosa de más difícil explicación. Posiblemente esa incertidumbre latente en
1980 fuese la causa que inspirara el siguiente trabajo de Ruiz-Gálvez. Nos referimos al
sugerente estudio de conjunto que se editó no hace mucho sobre el depósito de la Ría de
Huelva (Ruiz-Gálvez, ed., 1995), donde se inicia una interesante y nueva línea de la
investigación de la que disentimos globalmente y que, en síntesis, supone la moderna
revisión de los trabajos de Almagro Basch. Aquí solo destacaremos sucintamente ciertos
aspectos relacionados con la tipología, significado y cronología de las fíbulas, aunque
entendemos razonablemente que hay otros muchos planteamientos polémicos que requerirían ser analizados en profundidad.
La detenida lectura de las aportaciones de este libro permite un amplio recorrido por
asuntos de lo más variado: entornos alejados, tapices antiguos, etc.; todo, envuelto en una
exposición dialéctica atractiva y entretenida, que muchas veces se agradece en una literatura científica poco proclive a la agilización, suavización y amenización de temas, que
–por contra– están dominados por áridos y puros modelos analíticos. Pero creemos, sinceramente, que este tipo de presentación de contenidos arqueológicos conlleva el riesgo
de olvidar el fondo de la cuestión y facilita en demasía el desarrollo de un envoltorio que
hace olvidar el continente, o contribuir a una mayor opacidad. No se trata, por otro lado,
de una línea de investigación y puesta en escena totalmente novedosa, puesto que ya ha
sido presentada por investigadores de la escuela anglosajona a partir de hallazgos arqueológicos propios que resultan difíciles de comprender cuando se extrapolan a problemas
concretos del mediodía ibérico. No queremos negar con ello la viabilidad de comprensión y explicación de los procesos de finales de la prehistoria como los expone M.ª L.
Ruiz-Gálvez, sólo que resulta de difícil asunción en una época donde las relaciones centro-periferia han de limitarse espacialmente más de lo que permiten algunos planteamientos.
La aceptación de cualquier koiné es difícil incluso en las zonas más desarrolladas del
mundo antiguo, pero en cualquier caso debe plantearse básicamente en la doble dirección
que marca el centro con sus respectivas periferias; ahora bien, establecer una hipotética
—252—
[page-n-254]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
9
realidad en la que se reproducen esquemas de igual consistencia (koiné) entre distintos
márgenes de esa misma periferia resulta algo más peliagudo. Los argumentos expuestos
en los trabajos de investigación más recientes de M.ª L. Ruiz-Gálvez parecen incidir en
esta última problemática indicada, tratando de relacionar ciertos aspectos de la Ría de
Huelva con interpretaciones etno-arqueológicas de raíz sajona que, al menos, resultan de
difícil comprensión en la Península. Así lo creemos cuando plantea problemáticas cuestiones como la costumbre nupcial del rapto de la novia en relación con la Ría (RuizGálvez, 1993: 219-251); o cuando interpreta el hallazgo onubense mediante la hipótesis
de la existencia de una especie de necrópolis trashumante. Se trata de planteamientos
de indudable interés, pero el registro arqueológico existente creemos que permite aceptar derroteros interpretativos de distinto signo.
Centrándonos en el registro arqueológico que nos ocupa: es decir, en las fíbulas que
en su momento fueron los tipos fósiles en que se basó la cronología del depósito de
Huelva, debemos plantear de partida la cuestión de las novedades documentales aportadas por Ruiz-Gálvez respecto de los trabajos pioneros de M. Almagro Basch. Primero hay
que considerar la limitada documentación presentada, lo que produce un cierto sesgo en
su análisis, si la relacionamos con la aportada por el propio Almagro, en lo que redunda
el limitado tratamiento gráfico que los objetos recibieron, pese a que podría haber constituido un recurso fundamental para el conocimiento de su tipología. Esta última evidencia se ejemplariza en la lámina (Ruiz-Gálvez, ed., 1995: lám. 11) donde se recoge la
documentación de las fíbulas, concretamente las correspondientes a los números 24, 26,
28, 29 y, especialmente, la 27, que coincide con la famosa fíbula sícula que tanta importancia tuvo en los trabajos iniciales de M. Almagro para establecer las relaciones centromediterráneas del depósito. Su insuficiente representación gráfica se completa negativamente con la ausencia del detalle de las finas decoraciones incisas que, en realidad, muestran las fajas centrales de los brazos de la fíbula y que son tan características en estos
imperdibles, como agudamente describía, precisaba y documentaba hace casi cincuenta
años M. Almagro (1957: 12). La sorpresa ante el falseamiento y equívoco provocado por
los nuevos dibujos quedó confirmada tras revisar la bibliografía general de la monografía editada por Ruiz-Gálvez, que permitió confirmar que aquel estudio puntual de M.
Almagro Basch no parecía haberse consultado, ni contrastado con las fíbulas originales,
explicando así el error de documentación que se ha señalado.2 Desde nuestra perspectiva,
esta circunstancia es especialmente importante, dado que en el modelo interpretativo que
defendemos son precisamente las tipologías las que, dentro de las escasas referencias
absolutas en las que nos movemos, dan a estos objetos ciertos datos de cronología relativa interna.
2
El descuido tipológico de la autora se hace evidente en otros aspectos: así, al analizar la descripción o ficha que se ofrece de las
fíbulas en el catálogo, vemos que de forma reiterada se confunden los resortes fibulares, no distinguiendo entre muelle y charnela al describir las fíbulas onubenses. En realidad, las fíbulas estudiadas nunca tuvieron charnela, pues es evidente que constituye
un recurso técnico muy posterior al tipo antiguo de codo.
—253—
[page-n-255]
10
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
No es de extrañar que estos equívocos se produzcan en el trabajo de Ruiz-Gálvez, pues
en estudios anteriores ya parecía definir incluso tipos de imperdibles que desconocemos
(1993b: 49). Así ocurre con la que denomina fíbula chipriota de arco serpeggiante cuya
relación con el tipo Huelva también desconocemos, aunque la fecha que le aplica en los
siglos XI/X a.C. lo haría posible. Esa ‘novedosa’ fíbula la sitúa junto con los ejemplares
tipo ad occhio en la costa levantina peninsular, a partir del ejemplar de Mola d’Agres que
publicara M. Gil-Mascarell (1989: 129-144); aunque también relaciona el litoral con el
interior de la pretendida área atlántica de la Península, concretamente por medio de las
inconexas fíbulas que describe Salete da Ponte en Portugal (1989: 73-79), además de la
publicada por C. Blasco procedente del Valle del Manzanares (1987: 18-28).
Sorprende que, en principio, ninguna de las autoras señaladas utilice el siglo XI para
fechar sus fíbulas, aunque en el caso de algunas ad occhio peninsulares esta cronología
pudiera tener algo de fundamento, pese a nuestras dudas. Pero no son estas las fíbulas que
interesan de momento, al escapar del ámbito del presente trabajo; además de no servir,
indudablemente, para concretar el aparente nuevo tipo dado a conocer por Ruiz-Gálvez.
Por contra, los ejemplares portugueses son los que quizás puedan ayudarnos en el esclarecimiento de la curiosa ingeniería tipológica a que abocan las originales interpretaciones que analizamos.
Revisando la bibliografía en la que se apoya Salete da Ponte comprobamos que incluye todos los tipos antiguos portugueses del Bronce Final Atlántico en su grupo de arco
multicurvilíneo, fechados globalmente en el curso de los siglos IX-VIII a.C. (Da Ponte,
1989: 76). Sin embargo, M.ª L. Ruiz-Gálvez Priego, sin conocer aparentemente estos
tipos, indicará que «nada se opone sin embargo, a una datación más alta –s. XI-X a.C.–
que no desentona con el ambiente de los castros portugueses en los que estas fíbulas aparecen», añadiéndole la referencia del mapa de dispersión que aporta la investigadora portuguesa (1993: 49 ss.) A continuación, especula –totum revolutum– con los castros de
Santa Luzia, Mondim da Beira y Baiôes en el distrito de Viséu, y su situación cercana a
las vetas minerales del estaño, para sostener la alta fecha que adjudica a la tumba de Casal
do Meio.
Sin necesidad de entrar críticamente a fondo en las argumentaciones de Ruiz-Gálvez,
pero refiriéndonos siempre al documento arqueológico en sí, comprobamos que la fíbula de
Mondim da Beira (existen dos) corresponde realmente a un hallazgo de codo descontextualizado, de tipología moderna, que quizás deba considerarse una pervivencia tardía y
colateral del tipo Huelva, no asimilable al “nuevo tipo” chipriota de arco serpeggiante, ni
con los modelos ad occhio. La del castro de Senhora da Guia (Baiôes), que Ph. Kalb dio a
conocer en sus excavaciones de 1977 (Kalb, 1978: 112-138, Abb. 10), es un caso extremadamente dudoso, por no decir mal interpretado. Aunque considerada por sus descubridores
de “doble espiral” (Doppelspiralfibel), no se corresponde con la realidad, pues a simple
vista pudiera parecer un tipo ad occhio, pero su sección triangular y su configuración general, faltando resorte y mortaja y su extremo apuntado, nos hace dudar incluso de su clasifi—254—
[page-n-256]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
11
cación como fíbula, pudiendo ser un tipo de punzón transformado posteriormente con esa
forma definitiva. La de Santa Luzia pudiera ser un ejemplar sui generis del tipo ad occhio,
que sus descubridores fechan entre la segunda mitad del siglo IX y el VIII a.C., pero que
paralelizan con la también descontextualizada de Nossa Senhora de Cola, que sí resulta por
tipología y cronología claramente dudosa (Da Ponte e Inês Vaz, 1988: 181), pues ni siquiera parece ad occhio, pero tampoco de codo en sentido estricto. Más aún, Salete da Ponte la
denomina de arco murticurvilineo serpentiforme, situando su origen italiano en el siglo VIII
a.C. y, en contextos halsttáticos del Sudeste francés y peninsular (?), en el VII a.C. (Da
Ponte, 1988: 75-87). En definitiva, estos “útiles” sirvieron a Ruiz-Gálvez para argumentar
y sustentar parcialmente una serie de ‘viajes exploratorios’ por parte de “visitantes orientales” hasta la Península Ibérica, aunque quede por solventar desde qué parte de Oriente lo
hicieron y en qué momento se produjeron tales viajes.
Siguiendo con el trabajo editado por Ruiz-Gálvez sobre la Ría de Huelva, una vez
comprobado el uso dado al registro arqueológico, tendríamos que continuar con el tratamiento que en su estudio reciben las circunstancias cronológicas. Pese a que inicia este
apartado con una sugerente frase en torno a que ha «‘calibrado’ las dataciones absolutas
de Ría de Huelva» (Ruiz-Gálvez, 1995: 79), la verdad es que no se aportan elementos
novedosos o de relevancia, por lo que la inseguridad cronológica se patentiza a lo largo
del trabajo en muchos pasajes, en los que se destacan ambientes de los siglos XI, X, y IX
a.C. Todo confluye en un cuadro sinóptico/cronológico del Bronce Final de la Península
(Ídem, 1995: fig. 17), donde no quedan recogidas las fíbulas del depósito onubense, que
ocupa una amplia celdilla (desde el 1250 al 900 a.C.) compartida por una fuente de cerámica cogoteña y la fíbula ad occhio del Valle del Manzanares. Es decir, se evidencia cierta inseguridad para la comprensión dentro del contexto del Bronce Final de la fíbula más
genuinamente peninsular, utilizándose en cambio el tipo ad occhio para definir el modelo predominante del período en relación con la Cultura de Cogotas. Esta asociación está
fuera de toda duda, considerando el amplio espectro cronológico que atañe a esa cultura,
pero de igual forma podría asociársele prácticamente cualquier otra fíbula antigua de la
Península, incluso algunas más tardías. En este particular caso, la ‘excepcionalidad’ de la
fíbula del Manzanares ha sido determinante para su exclusiva inclusión en un cuadro,
vacío desde el punto de vista cerámico, donde la incorporación del tipo Huelva hubiese
tenido también coherencia. Pero parece que para la autora las fíbulas ad occhio, Huelva,
portuguesas, etc., pueden englobarse en el nuevo tipo chipriota de arco serpeggiante
bajo una cronología de los siglos XI/X a.C.
Cronológicamente, las calibraciones realizadas por Ruiz-Gálvez Priego sobre las
dataciones radio-carbónicas obtenidas por M. Almagro-Gorbea en la Ría de Huelva tienen unos intervalos de más de 300 años (Ruiz-Gálvez, 1995: 79). Aunque también se
comprueba que los datos acaban tomando un incomprensible sesgo, pues de forma aproximada se observa que los intervalos están dentro de un arco de oscilación bastante más
variable de lo que aparentemente se señala. Así, una de las fechas se aproxima más a los
—255—
[page-n-257]
12
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
400 años (CSIC 202: 1200/820 B.C.); otra, gira en torno a los 350 (CSIC 205: 1160/810);
tres más, sobre 340 (CSIC 203, 206 y 207: 1160/820) y una cerca de 320 (CSIC 204:
1130/810).
Esto se completa con la afirmación de la propia M.ª L. Ruiz-Gálvez Priego cuando
indica que «las fechas más probables se sitúan entre la 2ª mitad a fines del s. XI e inicios
a 1ª mitad del s. IX para las muestras CSIC 202, 203, 206 y 207 y fines del s. XI, s. X y
mediados del s. IX a.C. para la muestra CSIC 205 y s. X a.C. para la muestra CSIC 204».
De sus propios elementos de juicio ya se deduce que estas cronologías son bastante coherentes entre los inicios del siglo XI y finales del IX a.C., por lo que no tendría que buscar otras justificaciones para su adecuación. Pero, posteriormente, «por razones de contexto arqueológico» piensa que la datación más aceptable del depósito de la Ría de
Huelva es el siglo X a.C. y, ante la nueva inseguridad, apoya la última data en las fechas
absolutas del siglo IX, obtenidas en los horizontes más antiguos de las factorías coloniales fenicias de Andalucía Oriental.
Sin necesidad de ahondar en cuestiones sobre las que volveremos, debe apreciarse
primero que se arranca de fechas absolutas a partir de muestras conflictivas que, en el
mejor de los casos, sólo fecharían los regatones de las lanzas de las que se obtuvieron;
segundo, se utilizan calibraciones sin que se dé información sobre su porcentaje de probabilidad; tercero, se diluyen las fechas reales de estas calibraciones en un amplio y poco
claro cuadro; cuarto, se entresacan de los intervalos de calibración, sin mayor especificación, aquellas cronologías más acordes con los planteamientos defendidos; quinto, pese
a lo anterior, se añade una fecha más aceptable del siglo X a.C.; por último, se extrapolan cronologías de otro ámbito geográfico y cultural –el representado por las colonias
fenicias de Andalucía Oriental–, tratando de sustentar el ambiente temporal que mejor
sintoniza con tan complejo universo de nuevas calibraciones.
El conjunto así presentado no está exento de cierta espectacularidad, aunque se nos
antoja algo artificioso, complejo e innecesario; pero quizás tenga su particular justificación. De hecho, Ruiz-Gálvez añade a este peculiar sistema otro complejo entramado cuya
finalidad podría ser la adecuación de sus cronologías a las propuestas que había venido
estableciendo para la Europa atlántica J. Gómez (1991: 369 ss.). Olvidando la urdimbre
artificial de este inseguro entramado, debemos interesarnos por el tratamiento dado a las
cronologías absolutas de dos de las cuatro únicas fíbulas peninsulares de tipo Huelva aparecidas en contexto estratigráfico; si hacemos excepción de la del Cerro de los Infantes
de Pinos Puente, que no cuenta con fechas absolutas y a la que no hace referencia nuestra investigadora, pero que fue extraída de un contexto estratigráfico preciso, constituyendo un ejemplar de obligada referencia si, además, pretendemos hablar de metalurgia
y centros productivos peninsulares. La cuarta fíbula es la de la calle San Miguel de
Guadix (Carrasco et al., 2002b), pero de la que tampoco trataremos aquí porque su conocimiento es posterior al trabajo de Ruiz-Gálvez En concreto, nos referimos ahora a las
procedentes de San Román de La Hornija y Cerro de la Miel.
—256—
[page-n-258]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
13
En el caso de la fíbula vallisoletana (Delibes, 1978: 225-250), Ruiz-Gálvez da también un tratamiento particular a su cronología, diferente al utilizado con las calibraciones
de la Ría de Huelva. En ella especifica que los intervalos de calibración para las dos
fechas absolutas proporcionadas por San Román son de 510 y 636 años, respectivamente, considerando por lo tanto que son poco indicativas (Ruiz-Gálvez, 1995: 81), y contrastando así que su artificial intervalo de 300 años para las dataciones de Huelva sí
podría ser representativo. Para la autora, tener en cuenta en las calibraciones intervalos
de 400 y 350, en lugar de 510 y 600 años, supone aceptar de igual forma pautas cronológicas demasiado extensas y, por lo tanto, poco definidoras para el Bronce Final en que
se incluyen, no siendo así para otros períodos más antiguos de la Prehistoria. En realidad,
rechazar algunas dataciones radio-carbónicas de amplio intervalo, o algunas ligeramente
superiores a las que se aceptan, sería un absurdo. Por lo que se hace evidente la intención
de hacer caso omiso desde un principio de las datas de San Román, posiblemente por dificultades de interpretación, u otros motivos que se nos escapan, aunque ello no sea óbice
para fechar el yacimiento y no precisamente –como sería lógico– por su contexto arqueológico, cuando afirma que «por la presencia de una fíbula de codo como en la Ría de
Huelva, cabe suponer un ambiente cronológico similar, en torno al s. X-IX a.C.»
Es preciso matizar primero que, para excluir las fechas absolutas, explicita en números reales los intervalos de calibración, sin aislar en este caso «las fechas más probables»;
posteriormente, fecha por un tipo fibular que considera similar a los onubenses y aporta
una datación extraída de las calibraciones de Huelva que, dice, tiene su apoyo más firme
en cronologías absolutas posteriores, aunque estas se hayan obtenido en otro y muy distinto ambiente.3 Frente a todo esto, debemos considerar las cronologías de San Román
suficientemente coherentes, porque sus intervalos de calibración son relativamente coincidentes y sus cronologías calibradas (cal. ANE 1S) inciden en torno a los inicios del
siglo XI a.C. Una fecha que, por lo elevada, no sería aplicable a las fíbulas procedentes
de la Ría de Huelva, pero que en cambio sí alcanza suficiente coherencia en el hallazgo
de Valladolid respecto del contexto en la que se obtuvo, pese a otros inconvenientes que
trataremos posteriormente.
Respecto de la fíbula del Cerro de la Miel, Ruiz-Gálvez también se ha extendido críticamente hablando de su asociación con la que ella denomina «supuesta» espada, contexto arqueológico, escasez de sondeos, etc. en el yacimiento; pero sobre lo que no nos
detendremos porque es objeto de un estudio más extenso.4 Sólo indicaremos que la fecha
3
4
Nos referimos a las dataciones absolutas ya citadas de las factorías fenicias de Andalucía Oriental. Un apoyo cronológico que es
difícil averiguar de dónde procede leyendo el artículo de M.ª L. Ruiz-Gálvez Priego (1995: 68 y 79), puesto que remite a un libro
de M.ª E. Aubet, de 1994, que luego no aparece como tal en la bibliografía, sino que es citado por la fecha de su primera edición
(1987), confundiendo al lector que no esté habituado a consultar estas obras, porque las referencias de cronología radio-carbónica solo aparecen en la segunda edición (Aubet, 1987, 1994: 323).
Se trata del trabajo completo sobre estas fíbulas: Carrasco, J. y Pachón, J. A. (en preparación): Las fíbulas de codo tipo Huelva.
Monografías de Arte y Arqueología. Universidad de Granada.
—257—
[page-n-259]
14
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
que adjudicamos en su momento al hallazgo, entre el último tercio del siglo XI y la primera mitad del X a.C. (Carrasco et al., 1985: 327 y 328), la seguimos manteniendo con
ciertas matizaciones al alza que exponemos más abajo.
En relación con las cronologías absolutas propuestas para estos dos últimos yacimientos, A. Mederos, al referirse recientemente a sus fíbulas, incide –por diversos motivos– en una antigüedad de los siglos XII-XI (Mederos, 1996: 95-115). Por su parte, G.
Delibes y Fernández Manzano expresan con buen criterio que la sepultura de La
Requejada es «inexcusablemente» de comienzos del primer milenio a.C. (Delibes y
Fernández, 1991: 208).
Siguiendo a investigadores anglosajones, Ruiz-Gálvez sitúa la Ría de Huelva en el
margen, o zona que alcanzarían los contactos e influencias indirectas de los grandes
emporios urbanos del Mediterráneo Oriental, haciendo llegar al Sureste y Mediodía peninsular elementos materiales desde el último tercio del segundo milenio a.C. En la nómina
de objetos supuestamente llegados a la Península que la autora proporciona en ese proceso, sin que sepamos la concreta procedencia desde ese ámbito oriental, ni la exacta presencia de este tipo de fíbulas, cita el ajuar de la Roça de Casal do Meio (Spindler y Da
Veiga, 1973: 60 ss.; Spindler et al., 1973-74: 91-153). Sin entrar en el tipo y cronología de
la fíbula que se asocia a este enterramiento portugués, fuera del ámbito tipológico estudiado y ajeno a las relaciones de origen con el depósito de la Ría de Huelva, sí interesa
puntualizar algunas argumentaciones esgrimidas al respecto. Ruiz-Gálvez disiente de la
cronología de los siglos IX-VIII a.C. ofertada por M.ª Belén y J. L. Escacena, al considerarla baja; pese a que otros investigadores apoyan esa datación, tanto los excavadores de
la sepultura, como M. Almagro-Gorbea (1977: 187), M. Pellicer5 y un largo etcétera entre
los que nos incluiríamos, son partícipes de ellas. Entonces, qué nuevos argumentos sostiene Ruiz-Gálvez para elevar estas cronologías hasta los siglos XI-X a.C. Literalmente
afirma que «las fíbulas sicilianas ‘ad ochio’ (sic) o chipriotas ‘de arco serpeggiante’ admiten fechas más altas, ss. XI/X a.C. Y estas fechas coinciden también con el ambiente de
otros yacimientos peninsulares en que éstas aparecen (Ruiz-Gálvez, 1993: 49-50), y con
el de la Ría de Huelva» (Ruiz-Gálvez, 1995: 139).
Sobre estas afirmaciones, en primer lugar, debería poder explicarse qué fíbulas ad
occhio de la Península han sido fechadas en el siglo XI a.C.: ¿Mola d’Agres,
Manzanares, Casal do Meio o Berrueco?, por indicar sólo las más conocidas en el
momento de la publicación del trabajo de referencia. En realidad, volvemos a incidir en
ello, ninguno de los investigadores que las han estudiado ofrecen tal cronología. Por otra
parte, Ruiz-Gálvez vuelve a insistir en las fíbulas chipriotas de arco serpeggiante que asimila a las de tipo ad occhio, de las que seguimos sin saber a qué fíbulas se refiere o si
estamos –quizá– ante un nuevo tipo desconocido hasta la fecha. Lo curioso de la situa5
Dice M. Pellicer que la fíbula de la Roça do Casal do Meio corresponde a un tipo de doble resorte «con una sola espira en cada
uno de ellos», del tipo Pantalica Sur (850-730), que debe fecharse en el siglo VIII a.C. (Pellicer, 1986: 443).
—258—
[page-n-260]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
15
ción es que todos los argumentos en que se apoya la investigadora son de orden morfológico, aunque sorprendentemente no deje suficientemente claras las tipologías fibulares
a las que se refiere. En definitiva, no vemos la relación de las fíbulas ad occhio con las
de tipo Huelva, para poder incluirlas en un mismo horizonte cronológico; del mismo
modo que no está clara la relación de estas últimas con las chipriotas ni con los consabidos prototipos de Próximo Oriente, o con las procedentes de otros ambientes del
Mediterráneo Central. En suma, no parecen existir argumentos suficientemente coherentes para aceptar la llegada de este tipo de fíbulas de otros ambientes orientales, menos aún
del Mediterráneo Central (Carrasco y Pachón, 2005b). En ello incide la opinión de autores como A. Mederos que llegó a considerar que los tipos peninsulares son más antiguos
que las formas fibulares chipriotas y del Levante asiático (Mederos, 1996: 95-115).
Siguiendo con los ambientes de yacimientos peninsulares que coinciden, según la
misma autora, con aquella cronología de los siglos XI/X a.C., debemos remitirnos a otro de
sus trabajos (Ruiz-Gálvez, 1993: 49-50), que vuelve a insistir en los mismos argumentos ya
señalados. Es decir, la «presencia esporádica de fíbulas sicilianas de tipo ad occhio y chipriotas de arco serpegiante y fechas centrales del siglo XI/X a.C., en yacimientos tanto de
la costa levantina, como de la costa y del interior del área atlántica de la Península».
Relaciona así la dispersión de hallazgos peninsulares con la llegada por vía costera de
poblaciones desde no sabemos donde en “viajes exploratorios”, e insiste de nuevo en la cronología del XI-X que, según ella, ofrecen los castros portugueses de Santa Luzia, Mondim
da Beira y Baiôes, en los que estas fíbulas dice que aparecen. Pero el mapa costero que
Ruiz-Gálvez configura, como justificación de la llegada de poblaciones mediterráneas, no
se corresponde con la realidad, pues el grueso del registro fibular de codo coincide mayoritariamente con el interior peninsular. Es decir, desde Peña Negra de Crevillente, que no
constituye un yacimiento plenamente costero, con hallazgos sólo de fíbulas de codo tipo
Monachil, hasta Casal do Meio, con una forma ad occhio, no ha aparecido ni un solo
hallazgo de fíbulas antiguas en situación litoral o perilitoral, teniendo en cuenta siempre que
las del depósito de la Ría no sabemos su procedencia. Estaríamos, pues, en un tramo costero donde se sitúan y fechan los establecimientos fenicios más antiguos, en los que pueden
argumentarse mejor los posibles contactos precoloniales, pero donde no se han registrado
fíbulas de codo como las descritas por Ruiz-Gálvez. Además, en relación con los castros
portugueses que señala, tampoco pueden aceptarse como asentamientos propiamente costeros, ni las fíbulas corresponden a la realidad descrita, ni tienen relación con el tipo Huelva,
ni podrían fecharse a lo largo de los siglos XI-X a.C.
En definitiva, los argumentos fibulares de Ruiz-Gálvez no son suficientes para justificar la llegada de poblaciones orientales en los siglos XI-X a.C. Creemos que la investigadora ha establecido determinados presupuestos sin contrastar suficientemente, pero
que llega a asumirlos como posibles y acepta, apoyándose en buena parte de su propia
producción bibliográfica, hasta conformar una realidad cronológica y tipológica solo con
apariencia lógica y claramente insuficiente.
—259—
[page-n-261]
16
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Por último, considerando la autora que el depósito de la Ría de Huelva debe interpretarse como una deposición ritual, se hace la pregunta de cuánto tiempo pudo representar la misma: «¿entre el siglo X y VIII a.C.?, ¿sólo hasta comienzos o mediados del
siglo IX a.C.?, ¿siglo X a.C.?», aunque ahora indicará que no lo sabe y, por primera vez,
se olvida del siglo XI a.C. (Ruiz-Gálvez, 1995c: 155).
3. EL REGISTRO ACTUAL
Dejando a un lado ese proceso general de elaboración del propio sistema discursivo,
hemos de volver a la temática puramente arqueológica. Las únicas bases sólidas que, por
el momento y como lo entendemos, se pueden utilizar como argumentaciones coherentes
para el conocimiento global de la cronología del tipo Huelva, residen básicamente en la
delimitación y estudio de una serie de parámetros internos y externos de la propia fíbula.
Entre los de tipo interno, qué duda cabe que el principal de ellos reside en la propia
delimitación del tipo a partir de su análisis morfométrico. En este aspecto solo se puede
comenzar a hablar de un “tipo” cuando las regularidades en las formas son controlables
en más de una pieza (Buchholz, 1986: 227). Desde este punto de vista, hemos conformado el tipo tras el estudio pormenorizado de un conjunto aproximado de treinta fíbulas
(Carrasco y Pachón, 2005a). Así, se ha podido delimitar, en base a la configuración de los
brazos que forman sus puentes, como rasgo evolutivo característico de este tipo de fíbulas, una serie de formas que evolucionarían en el tiempo y que, de forma más o menos
precisa, podrían corresponder a diferentes estadios culturales del Bronce Final.
Otro parámetro interno, considerado en el estudio de la evolución del tipo, ha sido el
análisis compositivo de las aleaciones metálicas que fueron fundidas para la producción
de estas fíbulas (Carrasco et al., 1999: 123-142). Al respecto, pensamos que en la historia de las aleaciones de bronce pudieron darse varias fases evolutivas, al margen de tradiciones locales, conservadurismos, recursos mineros propios de cada región, influencias
tecnológicas exógenas, etc., que coincidirían grosso modo con situaciones culturales a lo
largo de todo el Bronce Final, que es el espacio temporal ocupado por estas fíbulas.
Evidentemente, como en el caso anterior, este parámetro no ofertaría cronologías absolutas, pero sí algunos referentes relativos de cierta validez. También hemos considerado
las posibilidades evolutivas de estas fíbulas en relación con sus dimensiones (Carrasco,
Pachón y Esquivel, en prensa).
En el estudio de los parámetros externos no dudamos que los contextos arqueológicos, donde fiablemente aparecieron estos ejemplares, constituyen referentes cronológicos
concluyentes y decisivos. El gran inconveniente es que siguen siendo escasos y, aún más,
en asociación con dataciones radio-carbónicas, pero consideramos –dentro de esa escasez documental– que disponemos de mejores argumentos para estudiar desde tal perspectiva la cronología de estas fíbulas, frente a tipos similares pero no iguales de otras
—260—
[page-n-262]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
17
geografías mediterráneas. El largo camino por contextualizar este tipo de fíbulas, iniciado con cierto éxito por Almagro Basch hasta los fallidos intentos de Ruiz-Gálvez, ha dado
lugar a importantes aportaciones como la de G. Delibes para la Meseta, entre las que creemos deben incluirse también algunos datos de interés debidos a nuestros estudios
(Carrasco et al., 1985 y 1987).
El esfuerzo más importante desde nuestra parte se produce a partir de 1995, animados por el desconcierto que producía el caos en que se encontraban los estudios de estas
fíbulas, pese a ser elementos definitorios y paradigmáticos de horizontes culturales del
final de la Prehistoria peninsular, pero cuya comprensión y análisis de relaciones había
quedado establecido de forma ciertamente extravagante respecto de otros ámbitos mediterráneos y atlánticos, incidiendo en el cariz exógeno que se les daba. Iniciamos nuestros
trabajos principalmente en relación con Andalucía Oriental, en los que fuimos configurando un mapa más real de la distribución de sus hallazgos, intentando contar siempre
con una adecuada contextualización (Carrasco y Pachón, 1988a, 1988b, 2001, 2002,
2004; Carrasco et al., 1999, 2002b; Carrasco y Pachón, en prensa, 2004, 2005a y 2005b;
Pachón, 1997), a los que habría que añadir los realizados por otros investigadores en
áreas extremeñas (Jiménez y González, 1999; Barroso y González, en prensa) y portuguesas (Carreira, 1994: 47-144) que, en definitiva, dan pie para ser más optimistas en el
futuro de estas investigaciones.
También, como parámetro externo en orden a la clasificación tipológica y cronológica de este tipo de fíbulas, hemos analizado sus posibles débitos extra-peninsulares, en
relación con los consabidos prototipos orientales y con otros menos conocidos o referenciados que, en cierta forma y concretamente estos últimos, nos ayudarán a comprender la
evolución cronológica interna del útil que estudiamos (Carrasco y Pachón, 2005b).
Con lo que se completa la serie de elementos que hemos tenido en cuenta para la sistematización cronológica que vamos a considerar seguidamente, aunque sigamos sin
saber a ciencia cierta si es totalmente correcta, pero que se ha argumentado estrictamente en el conocimiento del tipo de fíbula estudiado y en los datos reales que nos ofrece el
actual registro arqueológico.
Para iniciar una sistematización cronológica, considerando los parámetros descritos,
hemos tenido en cuenta, dentro del actual mapa de dispersión peninsular que ofrecen
estas fíbulas sensu stricto, cinco áreas de distribución coincidentes con Andalucía
Oriental, Occidental, Meseta, Extremadura y Portugal (fig. 1), en la Península. Al margen de estos ámbitos geográficos, no se ha producido, de momento, ni un solo hallazgo
de fíbula que pueda adscribirse al tipo Huelva fuera de la Península, salvo la fíbula localizada recientemente en la antigua necrópolis fenicia de Achziv, en Israel, que sí puede
considerarse como tal (Mazar, 2004: fig. 28, 1); junto a ella, la procedente de Amathus
(Karageorghis, 1987: fig. 193) también podría entrar de forma menos segura en este
grupo. En total, se han computado veintinueve fíbulas del tipo, una aguja y otras cinco
dudosas o espurias.
—261—
[page-n-263]
18
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
—262—
[page-n-264]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
19
El proceso habría que iniciarlo en Andalucía Occidental, donde por tradición se inició la configuración del tipo, como conocemos tras los trabajos de Almagro Basch (fig.
1: 2). Son nueve ejemplares, entre fíbulas y fragmentos aparecidos en el contexto del
depósito de la Ría de Huelva (Almagro, 1957: 7-46), asociados a análisis metalográficos
y fechas absolutas que, en cierta forma, pueden relacionarse con ellas. En el grupo de
Huelva, sin seguridad, podemos incluir un ejemplar descontextualizado que se conserva
en una colección privada de Valverde del Camino, Huelva (Storch, 1989: fig. I-13).
También se han adscrito al tipo, pensamos que de forma forzada, dos ejemplares de propiedad privada, localizadas en el Coronil, Sevilla (Ruiz, 1988; Ruiz et al., 1991) y Coria
del Río, Sevilla (Ruiz, 1989: fig.10:1; Storch, 1989: fig. I-13, I-2), que recientemente han
sido consideradas como tipos degenerados o de procedencia exógena (Carrasco y
Pachón, 2005a). En conjunto, serían diez los ejemplares nítidos que pueden considerarse
con muchas dudas de este ámbito andaluz, pues –en definitiva– seguimos sin conocer la
procedencia original del depósito onubense.
Este depósito, ya se ha dicho, tuvo en los inicios de la investigación una cronología
del siglo VIII a.C. Posteriormente, las dataciones absolutas lo situaron a lo largo del siglo
IX a.C. y, últimamente, hemos comprobado cómo Ruiz-Gálvez, sin argumentos de peso,
utilizando confusamente modelos fibulares del más diverso origen y cronología, pero justificando su presencia peninsular como importaciones debida a incursiones de pueblos
orientales, bajo el tamiz de las calibraciones sobre las dataciones por C14 obtenidas por
Almagro-Gorbea y el concluyente «nada se opone», fecha el depósito indistintamente en
los siglos IX, X y XI a.C. No nos ofrece dudas y, por lo tanto, no nos oponemos a que
alguno de estos siglos corresponda con la cronología de sus fíbulas, aunque nos queda el
interrogante de cuál de ellos, pero desde otros argumentos arqueológicos menos inconsistentes. Tampoco hemos podido saber, tras la lectura de los trabajos de esta autora, a
qué corresponde esta amplia cronología ni qué es lo que fecha: si las fíbulas ad occhio,
las denominadas “chipriotas de arco serpeggiante”, las no contrastadas de codo, las del
tipo Huelva, etc. Ni por supuesto, desde qué ambientes orientales llegaron, ni la relación
que tuvieron con la “necrópolis” de la Ría.
Por todo ello, si consideramos que las tipologías de los elementos broncíneos de este
depósito poco han ayudado hasta la fecha a la definición cronológica del depósito, comprobamos que las dataciones absolutas lo sitúan en el siglo IX a.C., aunque al parecer sin
mucho énfasis y, por último, que los paralelos establecidos para sus fíbulas son escasamente reales, comprobaremos que el panorama cronológico que ofrecen resulta ciertamente difuso. Esto justifica nuestro afán de intentar, precisar o clarificar dicha probleFig. 1.- Distribución general de las fíbulas de codo de tipo Huelva en el Mediterráneo. 1. Grupo de Andalucía Oriental: (de
arriba abajo y de izquierda a derecha) Casa Nueva 1, Cerro de la Miel, Puerto Lope, Allozos 1, Infantes, Casa Nueva 2, Allozos
2 y Guadix (San Miguel, 1 y 2); 2. Grupo de Andalucía Occidental: Ría de Huelva, excepto la no numerada (Valverde del
Camino); 3. Grupo de la Meseta: San Román de la Hornija, Burgos/Palencia, Alto de Yecla, Berrueco y Sabero; 4. Grupo de
Extremadura: Talavera la Vieja, Cáceres; 5. Grupo de Portugal: Abrigo Grande das Bocas; 6. Chipre: Amathus, tumba nº
523; 7. Israel: Achziv, tumba familiar nº 1.
—263—
[page-n-265]
20
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
mática, pero con otro tipo de argumentos y ciertas precisiones que pueden ayudarnos en
tal propósito.
Desde la perspectiva de los acercamientos a la metalurgia de estas fíbulas, considerando la posible evolución existente respecto de los porcentajes de cobre (Cu) y estaño
(Sn) que presentan sus aleaciones, los ejemplares han sido repartidos en dos conjuntos:
el A, para dos casos, y el B, para el resto de ejemplares (Carrasco et al., 1999: 13). Los
análisis han permitido apreciar en cada uno de estos conjuntos lo siguiente:
El conjunto A incluye las fíbulas con mayor porcentaje de Cu y presencia de oligoelementos como el arsénico (As) y antimonio (Sb), menor porcentaje de Sn y de oligoelementos como el níquel (Ni) y el hierro (Fe). En este grupo, damos importancia al escaso
porcentaje de Sn y a la existencia de As, que en una etapa metalúrgica anterior, del Cobre
y Bronce Antiguo, invertirían sus valores porcentuales, haciéndose evidente el As como
metal de importancia en la aleación, con toda la problemática que se quiera entrever y la
inexistencia de Sn en el metal fundido. En este proceso, apenas imperceptible, de la historia de la tecnología metalúrgica, estos cambios en las aleaciones pueden marcar no sólo
etapas tecnológicas sino cronológicas. Por tanto, consideramos que este grupo podría
entrar globalmente en un momento que denominamos fase de tanteos, coincidente con
las postrimerías del Bronce Tardío e inicios del Bronce Final en el Sureste.
El conjunto B está caracterizado por aleaciones con un menor porcentaje de Cu y de
oligoelementos como el Sb, desapareciendo el As posiblemente –entre otras causas– por
la mejora tecnológica de los hornos de fundición y por el uso de mayores porcentajes de
Sn, junto con la presencia de oligoelementos mayoritarios como el Fe y Ni, que podríamos asimilar a lo que podría llamarse fase de consolidación, coincidente con un Bronce
Final Pleno.
De estos conjuntos que hemos asimilado, grosso modo, con fases culturales sucesivas, evidentemente no podemos obtener dataciones absolutas, pero sí posibles cronologías relativas de orden interno. Teniendo siempre en cuenta que, a veces, las modas y
transiciones tipológicas evolucionan más rápidamente que los mismos desarrollos tecnológicos que venían representados por las mismas aleaciones.
La existencia en el propio depósito onubense de materiales broncíneos con diferentes tipos de aleaciones, reflejarían en sí mismo, y a nuestro entender, diferentes momentos cronológicos. De hecho, existen entre estos materiales de tipología diferenciada dos
fíbulas que, como hemos indicado, entrarían en el conjunto A, como expresión de una
mayor antigüedad. Por el contrario, el grupo mayoritario de este depósito se incluiría en
el conjunto B, presentando una tecnología metalúrgica más evolucionada en el tiempo.
Atendiendo a lo puramente tipológico, ese desfase cronológico entre ambos grupos
también pudiera tener una lógica contrastación. Haciendo historia de las investigaciones
realizadas sobre las fíbulas del depósito, Almagro Basch ya indicó en su momento la existencia de dos modelos, o quizás la utilización de dos modos de fundición diferentes para
su elaboración (Almagro Basch, 1957: 9). Es decir, distinguía dos modelos de fíbulas
—264—
[page-n-266]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
21
dentro del mismo grupo y, para ello, el parámetro diferenciador estaría centrado en las
diferentes organizaciones decorativas que presentaban sus puentes, algo que nosotros
seguimos considerando su rasgo evolutivo más definitorio. En base a esta característica,
hemos definido en un reciente trabajo dos momentos evolutivos que podrían corresponderse con los tipos de aleaciones más o menos ricas en Sn, lo que podría dar lugar a relaciones cronológicas internas en origen, que establecerían correspondencias entre bronces
pobres en estaño y oligoelementos como el As y puentes de fíbulas con decoraciones
poco desarrolladas. Pero estos parámetros tampoco ofrecen cronologías absolutas, aunque podrían referirse a etapas más o menos ambiguas dentro de periodos concretos del
Bronce Final Antiguo y Pleno, en la terminología que se suele utilizar en Andalucía
Oriental, pero sin englobar el Bronce Tardío en esta secuencia y que correspondería en
otros ámbitos a fases que cubrirían temporalmente el Bronce Final Antiguo.
Con ánimo de ofertar alguna fecha para ordenar particularmente estas fíbulas,
podríamos recurrir puntualmente a algún referente extra-peninsular, pero sin pretender
buscar orígenes de ningún tipo, sino para fechar un momento en la evolución de estos
artefactos que pudiera coincidir con algunas de las formas representadas en el depósito
de Huelva. En este aspecto, siempre bajo nuestro punto de vista, sólo existe un referente
válido en la fíbula procedente de una antigua tumba fenicia de la necrópolis israelita de
Achziv, recientemente publicada y que ha sido fechada a finales del siglo X o los principios del IX a.C., a partir de cerámicas y otros elementos metálicos bien contextualizados
en Palestina (Mazar, 2004: fig. 28, 1). Tipológicamente, el ejemplar a que nos referimos
tiene evidentes correspondencias con las fíbulas evolucionadas de la Ría y, ante la ausencia de otros parámetros como los análisis de su aleación, podríamos concluir –por su
carácter único en estos ambientes orientales– que, muy posiblemente, procediese de la
Península gracias a los contactos precoloniales que pudieron haber tenido lugar a lo largo
del siglo X/IX a.C. y que A. Mederos, a partir de diferentes argumentos, nos ha descrito
(Mederos, 1996), entre otros autores (Almagro-Gorbea, 2000).
El conjunto de estas fíbulas onubenses, entre las que podríamos incluir la procedente de Valverde del Camino, tendrían una cronología básicamente del siglo IX, aunque
algunos de sus ejemplares podrían ser fechados quizás en ciertos momentos de finales del
X. a.C. Posiblemente estas cronologías, como comprobaremos, también encuentren cierto apoyo en los datos que ofrece el hallazgo de San Román de Hornija.
Mención aparte merece la fíbula de El Coronil (Sevilla), que el malogrado Ruiz
Delgado incluyó en su momento dentro del tipo Huelva (Ruiz Delgado, 1988), pero sobre
lo que tenemos ciertas reticencias como hemos expresado recientemente (Carrasco y
Pachón, 2005a). Debe apreciarse que se trata de un ejemplar que no presenta molduraciones en los brazos constitutivos del puente, aunque sus fajas decorativas incisas guardan ciertos patrones similares que quizás evidencien algún desarrollo tardío colateral del
tipo Huelva. Junto a ello, presenta una aleación ternaria de Cu, Sn y Fe, que justificaría
parcialmente dicha modernidad.
—265—
[page-n-267]
22
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
En último término, el ejemplar de Coria del Río también ha sido asimilado al tipo
Huelva en alguna ocasión, pero nosotros estimamos que no es así por el carácter exógeno que le otorgamos, aún sin saber si fue introducido en la Península en tiempos antiguos
o modernos, pero que correspondería más bien a la serie chipriota que, en principio, nada
tiene que ver con las fíbulas peninsulares, pues ofrecerían un desarrollo interno propio
dentro de este tipo de fíbulas orientales.
Consideramos, así, que las fíbulas del área onubense tendrían una cronología básica
de los siglos X/IX a.C., descartándose en la actualidad aquellas otras que la sobrepasen,
pues no hay argumentos fuera de este tipo fibular en la Península que lo justifiquen, ya
sean las descontextualizadas portuguesas o las ad occhio a que se refiere Ruiz-Gálvez. No
se trata de manifestar nuestra oposición a la cronología del siglo XI o incluso algo antes,
algo que, por otra parte, ya habíamos avanzado con anterioridad a la fecha ofertada entre
otros por Ruiz-Gálvez (Carrasco et al., 1985); sino que esta se puede aplicar más bien a
otros ejemplares más antiguos dentro del árbol genealógico común del tipo Huelva, que
no son precisamente los que coincidirían con las fíbulas recuperadas en la Ría.
El segundo grupo peninsular, correspondiente a las fíbulas localizadas en Andalucía
Oriental que denominamos variante Granada (fig. 1: 1) por su procedencia absoluta de
esta provincia, representa, dentro de la precariedad que ofrecen estas fíbulas, el conjunto
más homogéneo, numeroso y, en cierta forma, mejor contextualizado, al provenir de
algunos yacimientos excavados y dotados de dataciones absolutas, así como otros conocidos a partir de materiales arqueológicos de superficie. El conjunto lo componen diez
ejemplares y una aguja que corresponderían a un ejemplar y una aguja de Cerro de la
Miel, Moraleda de Zafayona (Carrasco et al., 1985 y 1987); otro ejemplar de Cerro de los
Infantes, Pinos Puente (Mendoza et al.,1983); dos fíbulas de Cerro de los Allozos,
Montejícar (Carrasco y Pachón, 1998b); otro ejemplar de Íllora (Carrasco y Pachón,
1998a); dos más de Casa Nueva (Carrasco y Pachón, 2001), uno de ellos inédito; otras
dos superficiales de Guadix (Carrasco y Pachón, 2002), y una tercera contextualizada de
Calle San Miguel, también de Guadix (Carrasco et al., 2002b).
De este numeroso grupo, tres serían las fíbulas que aportan referencias cronológicas
precisas, como ocurre con las de Cerro de la Miel, Calle San Miguel y Cerro de los
Infantes, al presentar contexto arqueológico y dataciones absolutas las dos primeras y
sólo contexto arqueológico la tercera. El resto de la información viene proporcionada por
la vertiente tipológica, junto a los análisis de composición metálica de las demás fíbulas
que componen el grupo, y que pueden articularse en torno a las anteriores.
La fíbula mejor conocida, por haber generado una amplia controversia en los últimos
años en relación a su cronología, es la procedente de Cerro de la Miel. Polémica que hay
que considerar escasamente fundamentada, al haberse abordado desde parámetros poco
contrastados en lo relativo a la arqueología de campo, pero también en lo tipológico, así
como en otras cuestiones menos significativas. En este sentido, se llegó a cuestionar la
bondad de las cronologías ofertadas por el Laboratorio de C14 de la Universidad de
—266—
[page-n-268]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
23
Granada, al tiempo que se señalaba la reducida dimensión del sondeo donde apareció esta
fíbula y hasta se llegó a poner en duda de la procedencia de la espada de lengua de carpa
que apareció asociada con la fíbula (Ruiz-Gálvez, 1990: 330 ss.), cuestiones que, como
hemos indicado, serán tratadas con mayor profundidad en otro lugar. Solamente diremos
que tras el enclave de Cerro de la Miel está el Cerro de la Mora, de los que no debe olvidarse que constituyen un único yacimiento, cuya importancia no solo radica en el estudio de estos artefactos, sino para otros del Bronce Final y posteriores, pues sus amplias y
continuadas estratigrafías, algunas por encima de los quince metros, ofrecen un espectro
desde aproximadamente el 2000 a.C. hasta época medieval, con cronologías absolutas
avaladas por once muestras de C14. Por lo que se trata de un asentamiento muy a tener
en cuenta, pese a que no se conocen todavía más que aspectos parciales del mismo
(Pachón, 1997).
Estas cuestiones son de vital importancia para comprender, en su justa medida, la
auténtica relación entre La Mora y La Miel; lugares que, bajo ningún concepto, podríamos considerar independientes o con desarrollos particulares, sino formando claramente
parte de un mismo conjunto cuyas partes se interrelacionan plenamente en lo económico
y demográfico. La Miel, con un espectro estratigráfico infinitamente más corto, hay que
concebirla como una extensión poblacional y económica de la Mora, en un determinado
momento del Bronce Tardío/Final, en que las necesidades productivas y demográficas
exigieron un espacio complementario más amplio, más especializado, o diferente que el
representado por el núcleo principal. La presencia de restos de hornos, probablemente
metalúrgicos, en La Miel se completan con otros, junto a restos de crisoles procedentes
de La Mora (fig. 2), que explicarían la concomitancia económica de uno y otro sitio;
cuando las exigencias de la demanda impusieron la ampliación del sector productivo
metalúrgico en La Miel, donde no habría inconvenientes espaciales derivados de las
necesidades de ámbitos habitacionales como en La Mora.
La separación técnica en la construcción de los hornos conservados en Miel y Mora,
hablaría quizás de la diferenciación productiva alcanzada en el desarrollo evolutivo de la
tecnología metalúrgica. Los hornos más antiguos de La Miel (lám. I, arriba) se delimitaron con piedras que cerraban el espacio interior de fundición, mientras que en La Mora
(lám. I, abajo) su estructura estaba limitada con bloques regulares de adobe. Esta separación morfológica expresaría un claro distanciamiento temporal que debe mostrar también
un cambio productivo entre ambos: así, mientras en La Miel parece evidente la producción de fíbulas tipo Huelva, en La Mora sólo se han encontrado fíbulas de codo de tipo
Monachil; mientras que los hornos de este último espacio ocupan el nivel superior de la
acumulación arqueológica de Bronce Final en la cima del yacimiento, aprovechando un
momento de desalojo poblacional de este sector del asentamiento, en favor de las cotas
más bajas del poblado, ya en las inmediaciones del río Genil; lo que contribuiría también
al abandono definitivo del Cerro de la Miel, marcando con ello la aparición de una nueva
tecnología, por medio de hornos diferentes que también producían artículos diferentes.
—267—
[page-n-269]
24
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Fig. 2.- Crisol de fundición metalúrgico del Cerro de la Mora.
—268—
[page-n-270]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
Lám. I.- Hornos metalúrgicos de los cerros de la Miel (arriba) y de la Mora (abajo).
—269—
25
[page-n-271]
26
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
Debe hacerse notar que los vestigios de hornos en La Mora han reflejado este cambio
tecnológico, al superponerse las estructuras de adobe sobre hornos más antiguos del estilo de los de La Miel, aunque como ya hemos dicho sin muestras –por el momento– de
fíbulas de codo de tipo Huelva.
El Cerro de la Miel se dio a conocer gracias a la realización de algunos sondeos estratigráficos durante la campaña del año 1983, dentro del proyecto general de investigación
que veníamos llevando a cabo en el Cerro de la Mora. Su finalidad fue delimitar, en la
zona, el amplio espacio ocupacional del yacimiento y su posible desarrollo sectorial,
tanto en lo espacial como en lo temporal. En este lugar obtuvimos una pequeña secuencia estratigráfica propia del Bronce Tardío/Final, en la que, junto a un sugerente conjunto cerámico, apareció junto a una espada de bronce, un excelente ejemplar de fíbula de
codo y la aguja de otra.
Una vez realizado el preceptivo depósito de la citada espada y el resto de los materiales asociados en el Museo Arqueológico Provincial de Granada, para su mayor disponibilidad ante la posibilidad de que fuesen estudiados por cualquier otro investigador al
margen de nuestro equipo de trabajo, dado el interés del hallazgo, decidimos hacer una
rápida publicación (Carrasco et al., 1985 y 1987) en la que optamos por dar al sitio el
nombre diferenciado de Cerro de la Miel, propio de la toponimia local. No pretendemos
justificar con esto la precariedad que otros investigadores han querido observar en aquella publicación, ya que después de veinte años de la publicación de aquel estudio, seguimos manteniendo básicamente las mismas conclusiones que obtuvimos entonces.
En síntesis, basándonos en los materiales cerámicos asociados en estratigrafía a
esta fíbula, además de en una fechación por C14 y en otra serie de dataciones del propio Cerro de la Mora, posteriormente utilizadas parcialmente por otros investigadores
para recrear ambientes ficticios sin conocer con qué estrato de este yacimiento ni con
qué materiales estaban asociadas, marcamos una referencia temporal de finales del
siglo XI a la primera mitad del siglo X a.C. Cronología que levantó una cierta polémica, al no aceptarse nuestra hipótesis que ponía en tela de juicio las fechas que hasta
entonces se habían venido utilizando en torno al siglo IX a.C. para este tipo de elementos metálicos. Curiosamente, años después –como hemos comprobado– RuizGálvez utilizó el siglo XI a.C. para fechar, no sabemos en base a qué, objetos broncíneos del depósito de la Ría, junto con fíbulas de tipologías sensiblemente más tardías
o inexistentes de los castros portugueses. Por su parte, también hemos visto que A.
Mederos, con una argumentación diferente a la de Ruiz-Gálvez y con mayor precisión
en el uso del registro arqueológico, ofreció cronologías del siglo XII a.C. en la
Península para este tipo de fíbulas, tomando como referente paradigmático de esas
datas la fíbula de Cerro de la Miel.
Pero, tras el largo tiempo transcurrido desde su publicación, ¿qué podríamos aportar
de novedoso en esta fíbula respecto de su cronología? Básicamente tendríamos que aducir la mayor comprensión del tipo fibular correspondiente, después del descubrimiento en
—270—
[page-n-272]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
27
los últimos años, y en diferentes entornos granadinos, de otros ejemplares semejantes que
han ayudado decisivamente a la configuración del modelo y, desde este punto de vista, a
su mayor valoración dentro del esquema evolutivo propuesto para estos artefactos
(Carrasco y Pachón, 2005a).
Ese esquema evolutivo valora la fíbula de La Miel como el ejemplar más primitivo,
por su mayor datación absoluta y su contexto arcaico más antiguo dentro del Bronce
Final del Sudeste, siguiendo la terminología de Molina González (Molina, 1977 y 1981).
Pero también, porque presenta unos análisis de componentes metálicos con porcentajes
escasos de Sn (6,69 %), oligoelementos como el As y una tipología considerada antigua,
como mostraría la sección de sus puentes de media caña, aguja recta y fajas decorativas
del puente sin resaltar, ni extenderse mucho más allá de la general configuración elipsoidal de los brazos, separadas por finas incisiones sin desarrollar; entre otros argumentos
que no podemos desarrollar aquí. Igualmente, respecto de la estratigrafía general del
Cerro de la Mora, constituiría un ejemplar único, dentro de la multitud de fíbulas de codo
que este sitio ha aportado, aunque del tipo Monachil, de pivote, doble resorte, etc., correspondientes ya a momentos más avanzados del Bronce Final y de los períodos
Orientalizante e Ibérico Antiguo. Es decir, estaríamos ante un modelo arcaico, que hemos
situado en el principio de la serie, aunque este lugar también podría corresponder a otros
ejemplares de características similares, pero que al carecer de contextualización pierden
validez en este aspecto.
En su momento, situamos esta fíbula entre finales del siglo XI y principios del X a.C.,
aunque si siguiéramos el concluyente argumento de que “nada se opone”, este tipo pudo
tener un origen a lo largo de todo el siglo XI e incluso de finales del XII a.C., aunque
seguimos opinando que el referente cronológico, que originalmente le adjudicamos, sigue
siendo válido.
En relación con las características morfométricas y tecnológicas de la fíbula de La
Miel, en los últimos años ha aparecido un conjunto de fíbulas del mismo grupo, que presentan evidentes similitudes en aras de fortalecer, configurar el tipo y definir mejor su
cronología interna. Por sus características arcaicas, aunque descontextualizadas, tendríamos que mencionar una fíbula de Casa Nueva y los dos ejemplares procedentes de Los
Allozos; en ambos casos procedentes de yacimientos conocidos y prospectados, aunque
los materiales que se pueden asociar son irrelevantes para su cronología, sobre todo en el
primero de estos casos. Evidentemente las fíbulas de Los Allozos, por tipología y analítica compositiva metálica, con porcentajes muy bajos de Sn, podrían situarse junto a la
de La Miel, entre las más antiguas de la serie, auque sus dimensiones significativamente
inferiores nos hagan pensar a priori lo contrario. El ejemplar con decoración áurea en las
fajas decorativas centrales de los brazos, procedente de Casa Nueva, también podría tener
la misma consideración de antigüedad, si nos atenemos a sus grandes dimensiones, la
aguja recta y su analítica con porcentajes igualmente bajos de Sn. Sin embargo, la decoración no presenta ya incisiones para separar las molduraciones de sus brazos gallonados,
—271—
[page-n-273]
28
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
sino que el elemento moldurado va quedando exento mediante amplias acanaladuras y,
quizás, a la inclusión de los botones de oro en lo alto de sus fajas centrales, que le dan un
aire evolucionado en relación con los anteriores modelos. De igual forma, uno de los
ejemplares procedentes de Guadix, podríamos decir que entraría en este mismo grupo,
pero las fajas decorativas están ya claramente exentas, lo que junto a su mayor ligereza
impulsa su inclusión en un escalón más bajo que las fíbulas de Allozos y Miel. Es el caso
también de la fíbula de Puerto Lope, cuyas fajas centrales sobrepasan el contorno elipsoidal de los brazos, así como el resto de las fajas claramente molduradas, constituyendo
signos evidentes de modernidad en cuanto a las características evolutivas descritas.
En este grupo de Andalucía Oriental, hemos dejado para el final los dos ejemplares
que, a nuestro entender, serían más modernos; fundamentalmente por el contexto arqueológico en el que aparecieron, junto a las dataciones absolutas que se obtuvieron de alguno de los hallazgos. Nos referimos a las fíbulas procedentes de las excavaciones realizadas en Cerro de los Infantes de Pinos Puente y Calle San Miguel de Guadix.
La primera de estas fíbulas (Infantes) fue localizada en las excavaciones realizadas
entre 1980 y 1981 en el Cerro de los Infantes por el Museo Arqueológico de Granada.
Procede del estrato tres del corte nº 23, perteneciente al horizonte III y correspondiente
a un pleno Bronce Final, que recibió una datación global entre 900 y 750 a.C. (Mendoza
et al., 1981: 177, 188 y ss., fig. 12f; Molina et al., 1983: 692-693). El ejemplar –según
directa información de nuestro compañero F. Molina– apareció en un lamentable estado
de conservación, obligando a la realización de un dibujo rápido y su ulterior entrega al
restaurador del museo. Su configuración actual la desconocemos, por lo que la documentación que siempre hemos dispuesto responde al original publicado por sus autores.
Ese mismo estado de conservación impidió, en palabras de F. Molina, practicarle ningún análisis de composición metálica, que hubiese sido indispensable en nuestro trabajo para rastrear y comprobar en el yacimiento algún indicio de taller metalúrgico, o
determinar la posibilidad de que sus fíbulas procediesen de un taller diferente del de La
Miel/Mora.
Desde luego, la importancia del Cerro de los Infantes permite suponer de antemano
que también pudo tener su propia producción metálica, lo mismo que disfrutó de otro tipo
de actividades, como las alfareras, que le llevó incluso a producir ánforas de tipo fenicio
(Contreras et al., 1983: 533-537). De todos modos, la diferente articulación económica
con el entorno podría interpretarse como exponente de una especialización productiva
que hiciera de los importantes yacimientos de esta zona (Albaicín, Infantes y Mora) una
serie de áreas de producción complementarias que asegurase la propia supervivencia. En
este sentido, quizás, La Mora hubiese constituido el centro metalúrgico que abasteciese
a todos los asentamientos de esta parte del Genil, lo que la presencia de restos de hornos,
así como de útiles de fundidor aparecidos sólo en la Mora parecen mostrar, al menos
como hipótesis de trabajo mientras no se generalicen otros trabajos arqueológicos, cuyos
hallazgos permitan constatar definitiva mente este supuesto, o desmentirlo.
—272—
[page-n-274]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
29
Pese a las dificultades señaladas, no hay impedimento para hacer determinadas
observaciones sobre el horizonte de Los Infantes, donde se halló la fíbula de codo. Se
trata de una facies temporal muy amplia, centrada en torno al siglo y medio (900-750
a.C.) y en la que no resulta conveniente admitir un único tipo de fíbula de codo, ya que
en horizontes similares, sin cerámicas a torno y previos a la irrupción de las influencias
coloniales fenicias, como en La Mora, se recuperó una fíbula de pivote que no creemos
deba ser contemporánea, al menos en origen, con las de tipo Huelva. Queremos decir con
esto, que ciento cincuenta años parece demasiado transcurso de tiempo para aceptar un
único tipo y modelo de fíbula de codo, por lo que la fecha de este ejemplar debería matizarse mucho más, atendiendo quizás a cuestiones de tipo tipológico/cronológico.
El horizonte III de Los Infantes no debe interpretarse por tanto como un único nivel
deposicional, sino como un cúmulo de estratos que la publicación de la excavación no
clarificó en cuanto a su estructuración con los materiales arqueológicos dados a conocer,
sin que tampoco sepamos si la fíbula procedía de los rellenos altos o inferiores del paquete estratigráfico de ese tercer horizonte. La fecha adjudicada a Infantes III, en 750 a.C.,
debe elevarse en la actualidad en los registros de la provincia de Granada, atendiendo al
hecho de que, en La Mora, las primeras importaciones fenicias se datan por C14 en torno
al 790 a.C. (s. c.) La presencia, junto a la fíbula de Los Infantes, de cerámicas con decoración incisa de tipo Camporchanes/Cabezo Colorado permitió a sus excavadores hablar
de un Bronce Final Pleno, que hoy no podríamos –según algunos investigadores– bajar
cronológicamente del siglo X a.C.6 Por otro lado, la presencia en el mismo nivel de cerámica con decoración bruñida es de gran interés para la situación cronológica de este tipo
de materiales, mal fechado en la Baja Andalucía, donde pese a su abundancia sigue
situándose básicamente en horizontes coloniales fenicios.
La tipología de esta fíbula tampoco ayuda mucho a definir su cronología, pues como
hemos indicado se encuentra muy deteriorada, con el codo abierto, centrado sobre el
puente y una extraña sección pseudo-cuadrangular. Los brazos, al parecer, son de sección
lenticular, presentando una decoración compuesta, al menos, por tres incisiones perpendiculares que hacen resaltar unas fajas lisas. No creemos que la fíbula, atendiendo a esas
características, se remonte mucho más allá del siglo IX a.C., aunque su origen pudiese
ser algo más antiguo.
La tercera fíbula que dispone de contexto arqueológico es la procedente de la Calle
San Miguel, que a su vez proporcionó dos dataciones absolutas. Apareció en el transcurso de unas excavaciones de urgencia realizadas en el casco urbano de Guadix, asociada
a un relleno estratigráfico con cerámicas del Bronce Final y unas estructuras que podrían
ser hornos. Estos hornos serían asimilables a los más recientes de la superposición detec6
Para apoyarnos en alguna cronología ajena, lejos de nuestro interés directo, ese horizonte pleno del Bronce Final encuentra jalones temporales muy altos, incluso entre aquellos autores que se han mostrado críticos con nuestras adjudicaciones al alza de las
fechas de esta etapa. Así la propia Ruiz-Gálvez sitúa ahora ese período entre el 1100 y el 940 a.C. (Ruiz-Gálvez, 1995: 82-83).
—273—
[page-n-275]
30
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
tada en Cerro de la Mora (lám. I, abajo) que, aunque en un principio relacionamos con
actividades cerámicas, tras las posteriores excavaciones justifican mejor su uso metalúrgico por la multitud de trozos de escorias, restos de fundición, rebabas, cabezas de clavos, remaches, punzones, útiles inacabados, etc., de bronce que aparecieron asociados a
ellos (Carrasco et al., 2002: 357-385).
La estratigrafía aportada por el yacimiento de Guadix no es muy potente, pero sí lo
suficientemente diáfana y clara para concretar que se trata de un relleno habitacional y
productivo del Bronce Final pre-fenicio, asociado posiblemente a dos hornos metalúrgicos de tipo doméstico. El paquete estratigráfico lo componían un total de diez unidades
estratigráficas para una potencia de aproximadamente un metro, en la que los contenidos
cerámicos no ofrecían caracteres diferenciadores para aislar profundamente esos estratos
desde el punto de vista de la cultura material y, por supuesto, cronológico. Su estudio
comparativo con las estratigrafías conocidas de Cerro de la Mora e Infantes permitió establecer su correspondencia con un período de transición hacia los momentos finales del
Bronce Final. Ello representa el contexto más tardío de este periodo con fíbulas de codo
tipo Huelva, en relación con otros sitios donde contamos también con ejemplares del
mismo grupo, como el Cerro de la Miel que sería el más temprano, y el posterior a este
de Cerro de los Infantes. Atendiendo a estas referencias, se podría establecer una secuencia cronológica de mayor a menor antigüedad dentro del Bronce Final granadino, representada por los contextos de La Miel, Cerro de los Infantes y Calle San Miguel, sin llegar a las primeras importaciones fenicias que en el Cerro de la Mora se vienen situando
al menos desde principios del siglo VIII a.C.
La situación cronológica del hallazgo de Guadix se confirma con la existencia de
dos dataciones por C14, que merecen un rápido comentario. La muestra de carbón disponible en un principio (UGRA 515), sólo alcanzó un escaso peso de benceno, casi en
los límites que exige el debido margen de seguridad, por lo que la fecha obtenida debe
tomarse con las debidas precauciones (2620±90 años B.P.). Esta data debe conjugarse con otra obtenida a partir de una muestra de hueso (UGRA 516), ahora con un índice óptimo de benceno, lo que nos permite ser más optimistas con el resultado (2750
±60 años B.P.). Las calibraciones realizadas a estas dataciones ajustan las fechas obtenidas, reconduciendo la primera muestra hasta una banda temporal asumible entre los
años 832 y 768 a.C. para un sigma, mientras que la segunda quedaría entre 928 y 822
a.C. (también para un sigma). Pensamos que una fecha intermedia en torno al último
tercio del IX a.C. sería correcta y apropiada al carácter de mixtura material del conjunto cerámico de este yacimiento que integraba el contexto de la fíbula en cuestión.
Pero esa cronología coincidiría también con la analítica efectuada sobre el metal de
la fíbula, cuyo porcentaje de Sn (13,09 %) estaría en relación con el que presentan los
ejemplares evolucionados de la Ría de Huelva. Desde un punto de vista tipológico, consideramos que esta fíbula pudiera ser de los últimos ejemplares que se produjeron de la
variante Granada. Más aún, consideramos que se trata de una pieza deforme, un de—274—
[page-n-276]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
31
secho de fundición que nunca llegó a utilizarse y que guarda algunos de los parámetros
arcaicos que configuraron el modelo originalmente.
Por otro lado, este hallazgo de Guadix no debe interpretarse como un elemento aislado de difícil inserción en el desarrollo del Bronce Final de la comarca. En este sentido,
se documentan otras dos fíbulas procedentes del término municipal de Guadix (Carrasco
y Pachón, 2002), cuyos diseños y decoraciones con motivos incisos en la faja central de
sus brazos, las incluirían dentro de la gama de ejemplares como los recuperados en la Ría
de Huelva, posiblemente de fines del siglo X a mediados del IX a.C.7
El tercer gran grupo de fíbulas peninsulares (fig. 1: 3) lo compondrían cinco hallazgos documentados en la Meseta, que corresponderían a los ejemplares de La Requejada,
San Román de la Hornija, en Valladolid (Delibes, 1978); la fíbula de procedencia desconocida (Burgos o Palencia) depositada en el Museo Arqueológico de Barcelona (Almagro
Basch, 1940: fig. 60, 2; 1957: fig. 27, 1; 1966: fig. 75, 3); Cerro del Berrueco, Salamanca
(Maluquer, 1958: 86); Alto de Yecla, Santo Domingo de Silos en Burgos (González,
1936-1940: 103-123) y Castro de la Cildad de Sabero, León.8
Todos los ejemplares de este conjunto entran dentro del taxón Huelva y, de ellos, ha
de destacarse la fíbula de San Román, por su buen estado de conservación y por su asociación a un contexto arqueológico característico, pero también por las implicaciones
cronológicas que su descubrimiento vino a representar, al proceder de un hallazgo funerario del que se pudieron obtener dataciones radiocarbónicas. Junto con las granadinas de
Cerro de la Miel, Infantes y Calle de San Miguel conforman las únicas que se han localizado en contextos estratigráficos más o menos seguros, asociadas a materiales arqueológicos que –en cierta forma– definen horizontes culturales concretos. Aunque el ejemplar vallisoletano procede del relleno de tierra localizado encima del enlosado de piedra
que sellaba una triple inhumación funeraria, según las propias observaciones que aportó
G. Delibes. A este respecto, es indudable que todos los materiales cerámicos representativos de Cogotas I, localizados en este yacimiento, junto con la fíbula, son indicativos de
un intervalo cronológico breve, dentro de un momento evolucionado de esa cultura.
De este contexto se obtuvieron dos fechas por C14, con una diferencia entre ellas de
140 años, 2820±150 BP y 2960±95 BP (s. c.), que precisamente no apoyan la temporalidad corta del yacimiento. G. Delibes en su elaborado trabajo intentó, con buen criterio,
conjugar estas dos fechas absolutas (Delibes, 1978: 246 y ss.). La fecha más moderna la
justificó paralelizando la fíbula con los ejemplares sicilianos ya clásicos en la bibliografía, fíbulas que Almagro Basch había estudiado para los casos de la Ría de Huelva. Así,
la fecha de 1100 a.C. de Pantalica II, para las fíbulas de Cassibile y las de 1050-1000 a.C.
7
8
Del mismo tipo sería otra fíbula inédita encontrada superficialmente en Casa Nueva, muy cerca del Cerro de los Infantes, en el
mismo yacimiento del que procedería la espectacular fíbula con botones de oro en el puente que ya se ha señalado.
El original del dibujo fue realizado por J. Celis para su Memoria de Licenciatura, a partir del cual hemos elaborado nuestra propia representación. Desde aquí agradecemos su amabilidad por hacernos llegar a través de G. Delibes la documentación correspondiente.
—275—
[page-n-277]
32
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
fueron utilizadas para datar los supuestos prototipos de donde tomaron las onubenses su
posterior configuración, considerándose estas más tardías, con lo que se las relacionaba
con las dataciones absolutas del siglo IX a.C. obtenidas por Almagro Gorbea en el depósito de Huelva. En un primer momento, G. Delibes consideró los modelos peninsulares
coetáneos de los orientales y centro-mediterráneos, justificando su presencia precoz en la
Península por los contactos proto-orientalizantes, intuidos desde hacía tiempo por M.
Almagro Basch. Pero esta interesante hipótesis quedó diluida y sometida, de nuevo, a las
inseguras cronologías de los reiterados prototipos orientales, no dándose una fechación
definitiva.
En nuestra opinión, G. Delibes, en el momento de fechar su fíbula, se encontró frente a dos interpretaciones difíciles de homogeneizar: por un lado, la versión difusionista
que hacía subsidiario el tipo Huelva de modelos inespecíficos y mal fechados del otro
lado del Mediterráneo, avalado por las cronologías más bajas que había ofertado el C14
para el depósito de la Ría; por otra parte, la versión autoctonista, con menos tradición,
sustentada por la fecha larga que le había proporcionado el propio enterramiento de San
Román. Pero en uno de sus últimos trabajos, Delibes y Fernández Manzano, apoyándose en las dataciones radiocarbónicas obtenidas en diferentes yacimientos, fijan la fase terminal de Cogotas I a lo largo del siglo X a.C., sustentado tal fecha por la aparición de
fíbulas tipo Huelva como la de San Román (Delibes y Fernández, 1991: 208 y 211).
Cronología bastante acertada, aunque hay algunos aspectos relacionados con el mismo
tipo de la fíbula, sobre los que matizaremos posteriormente.
Pero la trascendencia cronológica de este hallazgo no ha sido destacada suficientemente. Así, Ruiz-Gálvez, en sus posteriores trabajos sobre el depósito de la Ría, no hizo
demasiado caso a las dataciones del yacimiento vallisoletano, ni consideró su contexto
arqueológico ni las opiniones de G. Delibes, que siempre se nos ha parecido más preciso que todas las recreaciones portuguesas que aquella investigadora adujo en su intento
por precisar cronologías para las fíbulas del depósito onubense. Por otra parte, la fíbula
de San Román hubiese sido más representativa respecto a las que estudiaba del depósito
y a la que relacionó –del tipo ad occhio– con Cogotas en su cuadro cronológico para el
Bronce Final (Ruiz-Gálvez, 1995: fig. 17). Algo que, pese a todo, no debe chocarnos porque para ella todas las posibles fíbulas consideradas de codo, y otras que no lo serían
tanto, parecen tener el mismo status tipológico y cronológico.
No hace mucho tiempo, un sugerente trabajo de A. Mederos ha considerado la cronología de la fíbula de San Román en el siglo XII/XI (Mederos, 1996), fecha sobre la que
hemos expresado recientemente nuestra disconformidad (Carrasco y Pachón, 2005b). En
este sentido, la opinión de Delibes y Fernández sobre la «ocupación de Hornija en los
comienzos del I milenio a.C.» (Delibes y Fernández, 1991: 208) no puede justificar esta
cronología en base a supuestas relaciones tipológicas y cronológicas de origen con la
fíbula procedente de Cerro de la Miel, por lo que tampoco podría situarse al ejemplar
vallisoletano en la base genealógica del tipo Huelva.
—276—
[page-n-278]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
33
Volviendo a las opiniones de Delibes y Fernández, sorprende al final de su trabajo
(Delibes y Fernández, 1991: 211) que indiquen de forma concluyente que la fíbula de San
Román constituya una importación del Suroeste. Algo que supone un planteamiento sorprendente, pues su aceptación supondría contar en la zona de referencia con un centro
metalúrgico productor que hoy desconocemos. El depósito de la Ría, por lo que sabemos,
no constituye ninguno, como tampoco hay comprobación alguna de un centro de esas
características –de momento– en ninguna otra parte del Suroeste; al margen del hecho de
no saber de dónde procedía el posible barco hundido con las fíbulas del depósito, como
tampoco puede probarse que tales fíbulas de codo fueran frecuentes en esta área bajoandaluza. La aceptación de un origen en el Suroeste se ha debido, fundamentalmente, a
la similitud de los análisis de componentes metálicos de la mayoría de los ejemplares de
Huelva y el caso vallisoletano, detalle que permite elucubrar sobre la procedencia de un
mismo taller metalúrgico, que suele situarse en aquel lugar donde más fíbulas juntas se
han obtenido y que no es otro que la Ría. Pero, como hemos destacado más arriba, una
consideración más profunda de las características de este hallazgo hace difícil, de
momento, aceptar que la fíbula vallisoletana fuese un producto comercial de la geografía
onubense.
Desde un punto meramente técnico, si se considera la composición espectrográfica
de la fíbula de San Román, este ejemplar se integraría en nuestro conjunto B (Carrasco
et al., 1999) junto al grueso de las procedentes de la Ría y la ad occhio de Soto de Tobilla,
que le es más próxima geográficamente y que apunta a algún taller de la Meseta, pues en
Andalucía este tipo de fíbulas es desconocido. Por otra parte, tipológicamemte presenta
características controvertidas que la diferencia de las onubenses y que se centrarían en la
mayor profusión de decoraciones incisas, tanto en las fajas centrales del puente como en
su parte inferior; además, la sección de su puente es más oblonga y rechoncha. Sin
embargo tiene una peculiaridad que, a nuestro entender, representa arcaísmo: concretamente, la propia configuración del puente que no llega a desarrollar las fajas decorativas.
Todo lo cual nos induce a pensar que, por morfología, se aproxima más a las fíbulas localizadas recientemente en Talavera la Vieja, Cáceres (Jiménez y González, 1999: fig. 4, 12), que también son más próximas geográficamente.
Como conclusión a todo lo expuesto sobre la fíbula de San Román de Hornija, consideramos que –desde el punto de vista cronológico– una fecha en torno a la primera
mitad del siglo X a.C. podría ser aceptable, en una banda temporal muy sintónica con la
que han propugnado Delibes y Fernández en atención con su contexto arqueológico, aunque sin relaciones evidentes con las procedentes de la Ría de Huelva.
Para el resto de las fíbulas meseteñas, las tipologías aluden a características más
avanzadas, aunque relacionadas también con horizontes culturales de Cogotas I; hecho
que ya fue destacado en su día por Almagro Basch (1952: fig. 181). Nuestra secuencia
cronológica y tipológica, para esas fíbulas, se iniciaría con la de San Román, continuaría
con la de procedencia desconocida (Burgos o Palencia), la del Alto de Yecla y acabaría
—277—
[page-n-279]
34
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
con la del Berrueco y Sabero, en un proceso que llegaría hasta finales del siglo IX y
–posiblemente– principios del VIII a.C. Esto estaría evidenciado por el desarrollo evolutivo de los puentes, donde las fajas centrales se extienden extraordinariamente, sobresaliendo de sus contornos elipsoidales originales y añadiendo otros motivos decorativos
perlados y reticulados, como sucede en los ejemplares de Burgos/Palencia y Alto de
Yecla. Así mismo, del análisis del metal de la fíbula de Sabero se desprende un gran porcentaje de Sn (18,64 %) y oligoelementos como el plomo (Pb), Fe y Ni en cantidades
apreciables, siendo el ejemplar de tipo Huelva con menor porcentaje de Cu (79,31 %). Es
decir, que junto con caracteres tipológicos evolucionados presenta una aleación que
podríamos considerar también muy consolidada y evolucionada, propia de una fíbula tardía dentro del grupo de ejemplares que configuran el tipo.
En resumen, solamente la fíbula de San Román puede aportar una cronología aproximativa en el desarrollo de estos ejemplares meseteños. Unas fíbulas que configuran un
grupo de características controvertidas, aunque propias e idiosincrásicas de un área geográfica concreta como es la Meseta. Sus relaciones de origen serían mucho más difíciles
de precisar, aunque nos parecen más próximas –de momento– a la misma región extremeña que a la también cercana Andalucía Occidental.
La Alta Extremadura ha ofrecido en los últimos años un conjunto de fíbulas de codo
que deben tenerse muy en cuenta. Se trata de un fenómeno con hallazgos que no han de
extrañar, considerando un hecho tan tangible como sus conocidas representaciones en las
estelas decoradas, cuya localización está ampliamente distribuida por su geografía, a
diferencia de lo que ocurre en Andalucía donde no lo está tanto. Pese a que nosotros planteamos en un principio que podría haber un reparto de fíbulas en proporción inversa a la
distribución de estelas decoradas, los hallazgos fibulares extremeños que comentamos
podrían invertir esa tendencia y dejar sin sustento nuestra hipótesis; por ello su aparición
en esta zona de máxima presencia de estelas también resulta lógica en atención a que era
un objeto de sobra conocido en otro tipo de soportes. La situación actual conforma un
núcleo relativamente importante y, en parte, muy relacionado con el que hemos visto de
la Meseta y conexionado a través del río Tajo. En este aspecto, a la fíbula conocida de
Cerro de la Muralla en Alcántara, Cáceres (Esteban, 1988: 265- 294) hay que añadir los
recientes hallazgos de la Muralla de Valdehuncar, en Campo Arañuelo, Cáceres (Barroso
y González, 2001) y Talavera la Vieja, Cáceres (Jiménez y González, 1999: 181-190). De
ellas destacan dos de los ejemplares de este último yacimiento que, recientemente, hemos
tenido ocasión de analizar. Adscribibles al tipo Huelva, de momento llenan el vacío de
hallazgos que había en esta importante área geográfica,9 siendo fechada por sus descubridores en torno al cambio de milenio y, más probablemente, entre los siglos IX y VIII
a.C. (Jiménez y González, 1999: 188).
9
Desde aquí agradecemos a A. González Cordero por ofrecernos las muestras para su análisis, así como por la información que nos
dio sobre ellas y otro tipo de documentación gráfica.
—278—
[page-n-280]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
35
Particularmente estimamos que existen argumentos suficientes para ampliar esta cronología, en cierta forma, tomada de los trabajos de Ruiz-Gálvez y Blasco Bosqued, así
como de las dataciones tradicionales asignadas a las fíbulas de la Ría de Huelva. Por
supuesto, ni tendrían un origen sirio ni chipriota, sino más bien de un momento antiguo de
la serie peninsular del tipo Huelva. Basta apreciar la configuración del puente de una de
ellas, en la que no sobresale la faja central, delimitada por simples incisiones transversales.
El segundo ejemplar, evolutivamente más desarrollado, presenta una faja central que sobresale del contorno, con decoración de motivos incisos paralelos como la de San Román y
similar a otros ejemplares de la serie, con una sección más oblonga que la anterior. Es evidente que corresponden con dos tipos de fíbulas de características internas diferenciadas y
que deben reflejar dos cronologías diferentes, aunque sus analíticas por EDX muestran una
cierta homogeneidad, con porcentajes de Sn por debajo del 10 % que las incluirían en nuestro conjunto antiguo A (Carrasco et al., 1999). La diferencia con las fíbulas granadinas quedaría establecida en la presencia de otro tipo de oligoelementos, donde la existencia estimable de Fe indicaría un taller metalúrgico distinto de los de Andalucía Oriental.
El contexto arqueológico donde aparecieron no está bien precisado, pero los caracteres morfométricos y los análisis ya comentados, junto a la consideración de que la fíbula de San Román –muy semejante a éstas– puede situarse en los inicios del siglo X a.C.,
nos permite plantear que la fíbula no decorada de Talavera, al menos, pudiera tener esa
misma cronología, mientras que el ejemplar decorado encajaría mejor con una cronología algo más baja, de fines de ese mismo siglo o de muy a principios del IX a.C.
De Portugal procede otro grupo de fíbulas en su mayoría descontextualizadas que, de
una u otra forma, han sido utilizadas para fechar contextos de la más diversa índole y
recrear otros ambientes de semejantes garantías. Anteriormente hemos referenciado
algún ejemplar de este grupo, pero con esta ocasión incidiremos en aquellos ejemplares
que pudieron tener algún tipo de relación con las fíbulas de tipo Huelva.
En 1986, S. da Ponte nos daba a conocer un fragmento de puente de fíbula procedente de Mondim da Beira, localizada en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología
de Portugal (Da Ponte, 1986: 70-71, fig. 1). Inventariada con el nº 14299, sin contexto
arqueológico conocido, acabó siendo incluida –siguiendo las nomenclaturas francesas al
uso– en la primera categoría del amplio grupo de fíbulas de arco multicurvilíneo (Duval
et al., 1974: 30-31). En su interpretación, alineándose con Sundwall (1943: 47-48), Da
Ponte consideró esta modalidad fibular de origen italiano y la situó cronológicamente
entre los siglos IX y VII a.C., siendo frecuente, según la investigadora, en el final del
siglo VIII y los inicios del VII a.C. (Da Ponte, 1986: 70).
En un posterior trabajo, esta autora incluirá la fíbula en el complejo y fragmentario
mosaico que constituye la última fase del Bronce Atlántico (Da Ponte, 1989: 74-81),
fechándola en el tránsito de los siglos IX-VIII a.C., que en territorio portugués no debe-
—279—
[page-n-281]
36
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
ría ser anterior a la primera mitad del siglo IX a.C., siguiendo las tendencias de otros
investigadores como A. Coffyn (1985: 212 y 227) y C. Blasco (1987: 25 y 26).10
Recientemente, esta fíbula ha sido de nuevo publicada por J. R. Carreira (1994: 47144), junto con otro ejemplar proveniente del mismo sitio. Este investigador indica que
tales fíbulas fueron dadas a conocer de forma aislada y sin reconstruir por parte de Leite
de Vasconcelos en 1933 y, desde entonces, habían pasado inadvertidas para la bibliografía arqueológica subsiguiente. Esta afirmación demuestra un olvido en los trabajos de S.
da Ponte, aunque el desliz quizá sea seguramente inconsciente, debido al dibujo tan
esquematizado y muy diferenciado que esta autora presentaba de la primera fíbula. Al
mismo tiempo que estos imperdibles, dio a conocer un amplio conjunto de piezas de
bronce de cronología poco homogénea. Hemos reconstruido gráficamente estas fíbulas,
pero por supuesto no corresponden sensu stricto al tipo Huelva, aunque de igual forma
que la procedente de El Coronil (Sevilla) pudieran ser derivaciones tardías colaterales de
él. Nos hemos basado para ello en los diseños incisos que parecen delimitar fajas, aunque no se trate de molduraciones, pero que en cierta forma recuerdan los mismos patrones decorativos que las onubenses.
Carreira, basándose en los altos porcentajes de Sn presentes en estas fíbulas, considera que son producciones indígenas de la metalurgia del bronce del Noroeste Peninsular
y de las Beiras portuguesas. Desde nuestra posición, este segundo ejemplar debe corresponder, de similar forma que la primera, a una producción local tardía, posiblemente de
principios del siglo VIII a.C. Su importante contenido de estaño, por encima del 40 %,
apunta en principio hacia lo sugerido por J. R. Carreira sobre su indigenismo y elaboración tardía, pero no pueden aceptarse los aducidos paralelismos bibliográficos extrapeninsulares.
En este mismo trabajo, J. R. Carreira estudia también los materiales arqueológicos de
Abrigo Grande das Bocas, exhumados en 1937 por un equipo del Museo Etnológico de
Portugal. Corresponden a un gran conjunto de cerámicas de diversa tipología, desde el
Neolítico Antiguo al Bronce Final/Hierro; junto a las que se documenta una amplia muestra de utensilios metálicos de amplio y conocido espectro cronológico, al que no vamos
a referirnos por ignorarse el contexto donde aparecieron. En nuestro análisis solo interesa una gran fíbula de codo que, de las conocidas, es la que presenta mayores dimensiones; al mismo tiempo que es, entre los modelos portugueses, la que más analogías presenta con el tipo Huelva. Su buena reconstrucción y la correcta orientación dada por J. R.
Carreira permite apreciarla en su justa importancia (Carreira, 1994: Estampa XXXIII, 1),
habiendo sido paralelizada, acertadamente, con las del subtipo Huelva. J. R. Carreira
también critica el modelo evolutivo desde lo complejo a lo simple, modelo seguido por
los investigadores cuando han referenciado las fíbulas de la Ría, como prototipos a par10
Más recientemente S. da Ponte ha vuelto a estudiar genéricamente las fíbulas portuguesas, donde hace mención de nuevo a los
ejemplares de codo, pero sus conclusiones no difieren sustancialmente de lo que hemos señalado (Da Ponte, 2001: 94 ss.).
—280—
[page-n-282]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
37
tir de las cuales se han situado, o han evolucionado, los demás ejemplares peninsulares.
Él apuesta por la hipótesis opuesta, pensando que la pieza de Bocas es una variante antigua en la serie de fíbulas de codo peninsulares, para lo que se apoya en algunos de los
rasgos más o menos característicos que presenta, como –por ejemplo– su forma relativamente simétrica, similar a las de Meggido (Palestina) y Kourion (Chipre), pero muy diferente, según él, a las asimétricas del Sudoeste y de Huelva. Del mismo modo, entiende
que la relativa simplicidad decorativa que muestra esta fíbula, con un único espesamiento en cada brazo, no debe considerarse como una degeneración estética, sino más bien
como un arcaísmo derivado de su mayor antigüedad. Por último, considera que la abundancia de hallazgos peninsulares en los últimos años, en diferentes áreas culturales y geografías bien distintas, pero nunca fuera de ella, de variantes del subtipo Huelva, sugiere
una producción largamente divulgada en su interior, como una especie de recreación
indígena a partir de un prototipo oriental. Cuestión esta última, con la que disentimos
como recientemente hemos expresado (Carrasco y Pachón, 2005b).
Estamos de acuerdo con la globalidad de su hipótesis, si exceptuamos la cuestión de los
paralelos orientales, pero hay matices de detalle que no compartimos, como la asimetricidad del conjunto de fíbulas de Huelva y del Suroeste, algo que hemos demostrado que no
debe ser así (Carrasco y Pachón, 2005a). Además, esto no puede utilizarse como argumento para la conceptualización de modelos evolucionados y, así, tratar de justificar la antigüedad del ejemplar portugués, que –por otra parte– no ha sido situado cronológicamente
respecto del conjunto de las fíbulas peninsulares, sin ofertar tampoco para él ningún tipo de
fecha concreta. Hay también algo que nos parece que no encaja muy bien con la lógica, en
relación con la supuesta antigüedad de la fíbula lusa, aunque este punto podría ser objeto
de controversia por otros investigadores; se trata del alto contenido de estaño, por encima
del 27 %, que presenta la aleación de esta pieza (Seruya y Carreira: 140, Cuadro 1). En este
sentido, por mucho que se quieran justificar contenidos metálicos ricos en estaño, como
componente parcialmente sustitutivo del cobre, gracias a la existencia en momentos antiguos de talleres metalúrgicos locales, enclavados en áreas geológicas ricas en casiterita
fácilmente obtenible, también debieron darse las mismas condiciones geológicas de estas
zonas geográficas en los inicios de la metalurgia, al igual que en fases posteriores, y, por
contra, estas condiciones favorables a priori no se explotaron para la elaboración de los
bronces. La razón estriba en que la metalurgia del bronce, en realidad, fue un descubrimiento tardío en la Península y, aún más, en lo concerniente a las aleaciones ricas en estaño, así como en las aleaciones ternarias. Debe recordarse al respecto, que también se justificaron los altos porcentajes de estaño en fíbulas portuguesas, del mismo modo que en otros
casos peninsulares, como un intento de los artesanos metalúrgicos por dar más maleabilidad o ductilidad a sus objetos, reduciendo la dureza del producto a fin de facilitar su decoración; algo que, pese a satisfacer la lógica actual, no se cumple en el registro arqueológico conocido. Así, por ejemplo, en Andalucía Oriental tenemos la fíbula de Monachil,
Granada (Schüle, 1969: Abb. 39, b), decorada con finos motivos incisos; del mismo modo
—281—
[page-n-283]
38
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
que la procedente de Cerro Alcalá, Jaén (Carrasco et al., 1980: 221-236), posiblemente la
más profusa en decoración de la Península; que presentan escasos porcentajes de estaño, sin
que esa circunstancia haya constituido ningún serio impedimento para acabar presentando
una terminación totalmente decorativa.
En relación con la cronología real de esta fíbula portuguesa no nos atreveríamos a
definirnos claramente, pues pese a nuestras argumentaciones que, en el fondo, son muy
similares a las de J. C. Carreira, nos queda la duda, por su especial configuración y la gran
sobriedad formal que presenta, de que sea un prototipo antiguo del que puedan evolucionar directamente los demás tipos Huelva. Por el contrario, quizás se trate de una antigua
forma colateral de estas, mantenida en el tiempo, lo que complica su posición final en el
entramado cronológico de estos objetos a lo largo, aproximadamente, de los tres siglos
de vigencia que les otorgamos. Si pudiesen asociarse con seguridad las piezas cerámicas
con las metálicas que se dan como procedentes de este yacimiento, sería más fácil su
posición cronológica, pero esto no es posible, porque también entraríamos ante otra dinámica especulativa, tan compleja como la que estamos planteando. Solo quedaría por analizar, en lo cronológico y ante la falta de mejores argumentos, un matiz decorativo que
presenta: el especial resalte de la faja central de sus brazos. Si consideramos, entonces,
que en las fíbulas más antiguas de la serie Huelva esta faja –aunque indicada– nunca está
realzada, podemos argumentar, junto con la gruesa sección lenticular que presentan los
brazos y su analítica rica en Sn, que constituye un modelo poco evolucionado; diríamos
que estamos ante un arcaísmo moderno que podría situarse muy bien, sin solución de
continuidad, a lo largo del siglo IX y principios del VIII a.C.
Fuera de la Península sólo disponemos de dos ejemplares conocidos que consideramos porque pueden relacionarse con las fíbulas de tipo Huelva, aunque una de ellas no
entraría de forma totalmente nítida en sus parámetros. Nos referimos al hallazgo chipriota, procedente de la necrópolis de Amathus (Karageorghis, 1987: fig. 193), que fue fechada entre el Chipro-geométrico I (1050-950 a.C.) y Chipro-arcaico I (750-600 a.C.) y a la
que se dio una cronología algo más precisa, en relación con otros artefactos metálicos
exógenos asociados a ella en la tumba 523 del yacimiento, entre los siglos X/IX a.C. No
se trata de una fíbula que, por el tipo de decoración en aspa de sus fajas centrales y su
sección lenticular, se corresponda claramente con las peninsulares del tipo estudiado,
pero su perfil y brazos moldurados sí lo recuerdan, pudiendo pertenecer a una forma evolucionada de ellas, aunque su cronología ambigua no aporte demasiado.
El segundo ejemplar, procedente de la necrópolis israelita de Achziv (Mazar, 2004:
fig. 28, 1), sí proporciona datos más precisos respecto a este tipo de fíbulas. Ha sido
fechada en la fase I de una tumba familiar fenicia, para la que se aporta una precisa cronología de fines del siglo X e inicios del IX a.C. Esta datación coincidiría plenamente con
la que adjudicamos a un momento evolucionado de estos ejemplares fibulares en la
Península, lo que le proporciona una relación muy directa con las fíbulas documentadas
en el depósito de la Ría de Huelva, así como con algunas de la Meseta y otras de Granada.
—282—
[page-n-284]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
39
Relación que se establece no solo por la datación que reciben, sino por sus similares
características morfométricas, entre las que se comprueba un codo plenamente centrado,
la presencia de nítidas molduraciones, fajas centrales desarrolladas, decoraciones incisas
sobre las mismas, etc. Todo muy en concordancia con la cronología ofertada.
4. CONCLUSIONES
De lo desarrollado a lo largo de este trabajo puede concluirse que la fíbula de codo tipo
Huelva ha sido utilizada a lo largo de los años para fechar y ejemplificar ambientes culturales del Bronce Final peninsular, pero sin un suficiente conocimiento de lo que representa y
con una cronología cambiante. Es precisamente esa inseguridad cronológica lo más llamativo, dado que redundantemente se ha querido relacionar con las fechas ofertadas por ambientes exógenos, pero que nunca fueron bien precisados y que, sin embargo, sirvieron para encajar en bloque todas las fíbulas de las denominadas de codo y otras que no lo son tanto. Dentro
de esos ambientes exógenos, lo oriental ha primado sobre contextos arqueológicos peninsulares, dataciones absolutas asociadas y configuración morfológica de tipos.
En este sentido, dirigiéndonos hacia el este fuera de la península, debe quedar claro
que en el Mediterráneo Central no hay una sola fíbula de codo que pueda asimilarse al
tipo de Huelva, siendo inadmisibles las continuas referencias a los modelos de Cassibile
y su cronología de Pantalica II; teniendo en cuenta el registro actual de estos artefactos,
debe considerarse que ya es momento de obviar todo ese mundo, en función de la búsqueda de cronologías foráneas.
En relación con el Mediterráneo Oriental, de igual forma podemos efectuar las mismas
reflexiones, pero con ciertas matizaciones. Esto se debe a la comprobación de la existencia
de dos fíbulas referenciables, que sí pudieran tener evidentes relaciones con el tipo Huelva,
especialmente la procedente de Achziv y, en menor medida, la chipriota de Amathus. Sin
embargo, estos ejemplares ofrecen cronologías precisas por asociación a otros artefactos
bien fechados en los lugares de hallazgo, de entre finales del siglo X y principios del IX a.C.,
que representan un distanciamiento respecto de las fíbulas peninsulares, por lo menos en su
etapa más antigua. La cronología oriental de esas dos fíbulas no sirve para fechar el origen
de las fíbulas onubenses, aunque indudablemente sí son útiles para ilustrar un momento de
su evolución; por lo que es factible justificar su presencia en estos ambientes en relación con
la existencia de un comercio antiguo de carácter impreciso, posiblemente de tipo fenicio o
levantino, relacionado con la Península y evidente ya en el siglo X a.C.
Hablar de un comercio, del tipo que sea, para esas fechas hace necesario mencionar el
problema de la pre-colonización peninsular (Almagro-Gorbea, 2000). Circunstancia en la
que habría que imbricar el tema de la fíbula de codo, pero sustrayéndola de la interpretación tradicional que siempre impregnó la explicación de estos contactos tempranos de la
Península con pueblos del mediterráneo. Básicamente la comprensión de los mismos se
—283—
[page-n-285]
40
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
basó en la sencilla premisa del interés despertado, en un primer momento, por el extremo
occidente sobre los pueblos más desarrollados del Mediterráneo Oriental, generando una
corriente de contacto de este a oeste, que canalizaba básicamente productos en ese mismo
sentido, primero con objetos de prestigio, dones destinados a las élites peninsulares que, en
un segundo momento, fueron las que acabaron facilitando la apertura económica y comercial del mercado peninsular a los comerciantes orientales a partir de los fenicios; aunque los
productos que reflejan ese primer momento pudieron ser de origen sirio, chipriota o micénico, entre otros. Mientras la consolidación de los objetivos en ese segundo momento se
llama colonización, las fases previas de tanteo recibieron la denominación de pre-colonización. Pero esa precolonización, anterior a la arribada fenicia, parecía reflejarse en una
exclusiva presencia de objetos exóticos aportados por las poblaciones extranjeras que iniciaban los contactos con nuestro territorio (Mederos, 1999). La posibilidad de ese proceso
de acercamiento entre comunidades diferenciadas, tratando de alcanzar acuerdos que aseguraran una relación económica de más amplio calado ha sido propuesto recientemente por
autores como A. Mederos, para quien era evidente que el intercambio de productos debió
ser mutuo y explicaría la presencia de objetos peninsulares en lugares como Chipre
(Mederos, 1996). Un fenómeno que alcanza hoy su feliz constatación gracias al hallazgo de
la fíbula de codo tipo Huelva de Achziv (Mazar, 2004).
Esto es muy importante porque supone la inversión de una hipótesis muy arraigada
en la investigación peninsular, que intentaba justificar la presencia de estas fíbulas en la
Península Ibérica a partir de la llegada de poblaciones orientales y de sus productos
comerciales. El planteamiento que hacemos reduce ese planteamiento a un simple fiasco,
en el que se incluirían teorías similares que afectan a otros tipos fibulares que aún tienen
menos que ver con Oriente, ni responden a una tipología tan precisa, ni disponen de una
cronología antigua. Con la información disponible, parece evidente que el origen y desarrollo de las fíbulas analizadas en este trabajo hay que comprenderlo –de momento– a
partir de los ejemplares documentados en Iberia, que es en donde los hallazgos han permitido la configuración del tipo; mientras que en territorios extra-peninsulares, la documentación con la que se cuenta es tan insignificante que convierte en un proceso inviable una pretensión semejante.
En la Península se comprueba, según el mapa de dispersión que ofrecen estos artefactos, la existencia de cinco áreas más o menos definidas y distintivas. Una de ellas es
Andalucía Occidental, donde contamos con el depósito de la Ría de Huelva como conjunto más concluyente, pero del que no sabemos si era un cargamento naval que procedía de un sitio concreto y que iba a un destino determinado; lo único cierto es que su contenido no parece tener mucha relación con el registro arqueológico de la zona en que se
halló. Tres áreas más las constituyen Andalucía Oriental, Meseta y Extremadura con un
repertorio de fíbulas que se asocian, con mayor o menor éxito, a conjuntos arqueológicos
precisos; mientras la última coincidiría con Portugal, área en la que sólo contamos con el
extraño ejemplar de Abrigo Grande das Bocas.
—284—
[page-n-286]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
41
En relación con los datos morfométricos, análisis de componentes metálicos, dataciones absolutas y contextos arqueológicos asociados, consideramos para el grupo fibular del tipo Huelva una cronología de origen que no se puede retrotraer más allá del siglo
XI a.C. y que pudo pervivir, posiblemente en algunos ambientes meseteños, como
mucho, hasta principios del siglo VIII a.C. Esta fecha haría referencia a lo que en el
Sudeste ha venido considerándose como los inicios del Bronce Final Antiguo, pero que
en cronología calibrada correspondería al Bronce Final Pleno. Esta toma de posición no
significa una renuncia a la posibilidad de unos orígenes anteriores, quizás en el siglo XII
a.C., pero en la actualidad no conocemos ningún registro arqueológico que lo sustente,
por lo que la prudencia nos hace desistir de esa cronología más elevada. No obstante,
debe tenerse en cuenta que estas fíbulas no pueden fecharse de modo global, en base a
generalidades, pues se ha comprobado que son muchos los parámetros que pueden diferenciarlas y, por supuesto, matizarlas desde el punto de vista cronológico, considerando
básicamente su largo proceso de tres siglos de desarrollos evolutivos.
En la actualidad no tenemos otros datos suficientemente fiables y justificativos para
poder situarlas fuera de los parámetros cronológicos que se han señalado. En cuanto a su
origen cultural, no existen referencias fidedignas que definan a estas fíbulas como una
respuesta a estímulos orientales, pero tampoco de otro tipo, ni –por supuesto– que puedan relacionar su origen cronológico con las fíbulas de tipo ad occhio, Monachil, etc. y
menos aún con ese mal denominado tipo chipriota de arco serpeggiante que algunos
autores han pretendido relacionar con la fíbula de codo de tipo Huelva.
BIBLIOGRAFÍA
ALBELDA, J. (1923): “Bronces de Huelva. Espagne”. Revue Archéologique, Paris, p. 222-226.
ALMAGRO BASCH, M. (1940a): “El hallazgo de la Ría de Huelva y el final de la Edad del Bronce en el
Occidente de Europa”. Ampurias, 2, Barcelona, p. 85-143.
ALMAGRO BASCH, M. (1940b): “La cronología de las fíbulas de codo”. Saitabi, III, Valencia, p. 1-5.
ALMAGRO BASCH, M. (1952): “La invasión céltica en España”. En Menéndez Pidal, R., Historia de
España, I2, Madrid, p. 1-278.
ALMAGRO BASCH, M. (1957): “La fíbula de codo de la Ría de Huelva. Su origen y cronología”.
Cuadernos de la Escuela Española de Roma, IX, Roma, p. 7-45.
ALMAGRO BASCH, M. (1957-58): “A propósito de la fecha de las fíbulas de Huelva”. Ampurias, XIX,
Barcelona, p. 198-207.
ALMAGRO BASCH, M. (1958): Depósito de la Ría de Huelva. Inventaria Arqueológica. España, 1-4: E.1,
Madrid.
ALMAGRO BASCH, M. (1966): Las estelas decoradas del Suroeste Peninsular. BPH, VIII, Madrid.
ALMAGRO BASCH, M. (1975): Depósito de bronces de la Ría de Huelva. Huelva, Prehistoria y
Antigüedad, Madrid, p. 213-220.
—285—
[page-n-287]
42
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
ALMAGRO-GORBEA, M. (1977): El Bronce Final y el Periodo Orientalizante en Extremadura. BPH,
XVI, Madrid.
ALMAGRO-GORBEA, M. (1978): “Las dataciones para el Bronce Final y la Edad del Hierro y su problemática”. En Almagro y Fernández: C-14 y Prehistoria, p. 101-109.
ALMAGRO-GORBEA, M. (2000): “La ‘precolonización fenicia’ en la Península Ibérica”. IV Congreso
Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, 2, Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 711-721.
ALMAGRO-GORBEA, M. y FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1978): C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica.
Fundación Juan March, Serie Universitaria, nº 77, Madrid.
ALMAGRO-GORBEA, M. y RUIZ ZAPATERO, G. (eds.) (1992): Paleoetnología de la Península Ibérica.
Complutum, 2-3, Madrid.
ARRUDA, A.M. (2002): Los fenicios en Portugal. Fenicios y mundo indígena en el centro y sur de
Portugal (siglos VIII-VI a.C.). Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 5-6, Barcelona.
AUBET, M.ª E. (1987): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Ed. Bellaterra, Barcelona.
AUBET, M.ª E. (1994): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Edición ampliada y puesta al día.
Crítica/Arqueología, Barcelona.
BARROSO, R.M. y GONZÁLEZ, A. (en prensa): “Datos para la definición del Bronce Final en la zona
suroccidental de la Meseta. Los yacimientos de la comarca del Campo Arañuelo (Caceres)”. II
Encuentros de Arqueología de Molina de Aragón (2001).
BELÉN DEAMOS, M.ª y ESCACENA, J.L. (1992a): “Las comunidades prerromanas de Andalucía
Occidental”. En Almagro y Ruiz Zapatero (eds.): Paleoetnología… Madrid, p. 65-87.
BELÉN DEAMOS, M.ª y ESCACENA, J.L. (1992b): “Las necrópolis ibéricas de Andalucía Occidental”. En
Blánquez Pérez y Antonia del Val (eds.): Congreso de…, p. 509-529.
BELÉN DEAMOS, M.ª y ESCACENA, J.L. (1995): “Acerca del horizonte de la Ría de Huelva. Consideraciones sobre el final de la Edad del Bronce en el Suroeste Ibérico”. En Ruiz-Gálvez (ed.): Ritos
de paso…, p. 85-113.
BERNABÒ BREA, L. (1958): Alt-Sizilien. Kulturelle Entwicklung v.d. griech. Kolonisation (Übers. aus d.
Engl). Köln.
BERNABÒ BREA, L. (1964-65): “Leggenda e archeologia nella protoistoria siciliana. Atti I Congresso
Internazionale di Studi sulla Sicilia antica”. Kokalos, X-XI, Palermo, p. 1-33.
BIRMINGHAM, J. (1963): “The development of the fíbula in Cyprus and the Levant”. Palestine
Exploration Quarterly, 95, London, p. 80-112.
BLÁNQUEZ, J. y ANTONA, V. (eds.) (1992): Congreso de Arqueología Ibérica. Las necrópolis. Serie
Varia, 1, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
BLASCO BOSQUED, M.ª C. (1987): “Un ejemplar de fíbula de codo ‘ad occhio’ en el Valle del
Manzanares”. BAEAA, 23, Madrid, p. 18-28.
BLINKENBERG, C. (1926): Fibules Grecques et Orientales. Copenhagen.
BUCHHOLZ, H.G. (1985): “Ein kyprischer Fibeltypus und seine auswärtige Verbrei tung”. Cyprus
Between the Orient and the Occident. Acts of the Internacional Archaological Symposium, Nicosia,
8-14 sept. Nicosia, p. 223-245.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (1998a): “La fíbula de codo tipo Huelva procedente de la comarca de
—286—
[page-n-288]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
43
Puerto Lope/Íllora (Granada)”. Tomás Quesada Quesada. Homenaje, Facultad de Fisolofía y
Letras, Univ. de Granada, Granada, p. 877-896.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (1998b): “Fíbulas de codo tipo Huelva de Montejícar, Granada”. Florentia
Iliberritana, 9, Granada, p. 423-444.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2001): “Fíbula de codo tipo Huelva en el entorno norte de la Vega de
Granada”. Spal, 10, Sevilla, p. 235-248.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2002): “Fíbulas de codo en las altiplanicies granadinas: dos nuevos hallazgos en la comarca de Guadix”. Tabona, 11, La Laguna, p. 169-188.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2004): “Fíbulas de codo de tipo Huelva en la Provincia de Granada”.
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 16, Granada, p. 13-69.
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2005a): “La fíbula de codo tipo Huelva. Una aproximación a su tipología”. Complutum, Madrid (en prensa).
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (2005b): “Algunas cuestiones sobre el origen de la fíbula de codo tipo
Huelva”, (en prensa).
CARRASCO, J. y PACHÓN, J.A. (en preparación): Las fíbulas de codo tipo Huelva. Monografías de Arte
y Arqueología. Universidad de Granada, Granada.
CARRASCO, J.; PACHÓN, J.A.; ADROHER, A. y LÓPEZ, A. (2002b): “Taller metalúrgico de fines del bronce
en Guadix (Granada): contribución a la contextualización de las fíbulas de codo tipo Huelva en
Andalucía Oriental”. Florentia Iliberritana, 13, Granada, p. 357-385.
CARRACO, J.; PACHÓN, J.A. y ESQUIVEL, J.A. (en prensa): “Nuevos datos para el estudio metalúrgico de
la fíbula de codo tipo Huelva”. Homenaje J. Smolka Cláres. Universidad de Granada, Granada.
CARRASCO, J.; PACHÓN, J.A.; ESQUIVEL, J. A. y ARANDA, G. (1999): “Clasificación secuencial tecno-tipológica de las fíbulas de codo de la Península Ibérica”. Complutum, 10, Madrid, p. 123-142.
CARRASCO, J.; PACHÓN, J.A. y LARA, I. (1980): “Hallazgos del Bronce Final en la provincia de Jaén. La
necrópolis de Cerro Alcalá, Torres (Jaén)”. CPUGr, 5, Granada, p. 221-36.
CARRASCO, J.; PACHÓN, J.A. y PASTOR, M. (1985): “Nuevos hallazgos en el conjunto arqueológico del
Cerro de la Mora. La espada de lengua de carpa y la fíbula de codo del Cerro de la Miel (Moraleda
de Zafayona, Granada)”. CPUGr, 10, Granada, p. 265-333.
CARRASCO, J; PACHÓN, J.A; PASTOR, M. y GÁMIZ, J. (1987): La espada de lengua de carpa del Cerro de
la Miel (Moraleda de Zafayona) y su contexto arqueológico. Nuevas aportaciones para el conocimiento de la metalurgia del Bronce Final en el sudeste peninsular. Moraleda de Zafayona.
CARREIRA, J.R. (1994): “A Pré-História recente do Abrigo Grande das Bocas (Rio Mayor)”. TAEAM,
2, Lisboa, p. 47-144.
CHEVILLOT, CH. y COFFYN, A. (eds.) (1991): L’Âge du Bronze Atlantique. Ses faciès, de l’Écosse a
l’Andalousie et leurs relations avec le Bronze continental et la Méditerranée. Actes du Premier
Colloque du Parc Archéologique de Beynac, Beynac-et-Cazenac.
COFFYN, A. (1985): Le Bronze Final Atlantique dans la Péninsule Ibérique. Ed. Picard, Paris.
COFFYN, A.; GÓMEZ, J. y MOHEN, J.P. (1981): L’apogée du Bronze Atlantique. Le dépot de Vénat. Paris.
COFFYN, A. y SION, H. (1993): “Les relations Atlanta-méditerranées. Eléments pour une révision chronologique du Bronze final atlantique”. Mediterrâneo, 2, p. 285-310.
—287—
[page-n-289]
44
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
CONTRERAS, F.; CARRIÓN, F. y JABALOY, E. (1983): “Un horno de alfarero protohistórico en el Cerro de
los Infantes (Pinos Puente, Granada)”. CNA, XVI, Zaragoza, p. 533-537.
CRUZ SÁNCHEZ, P.J. y QUINTANA LÓPEZ, J. (1999): “Reflexiones sobre la metalurgia de Baiôes-Venat en
el interior de la submeseta norte y su relación con los contextos del tránsito del bronce al hierro”.
II Cong. Arq. Peninsular. Primer Milenio y Metodología., t. III, Univ. de Alcalá de Henares y
Fundación Rei Afonso Henriques. Madrid, p. 161-170.
CUNISSET-CARNOT, P.; MOHEN, J.P. y NICOLARDOT, J.P. (1971): “Une fibule chypriote trouvée en Côte
d’Or”. BSPF, Études et Travaux, fasc. 2, Paris, p. 602-609.
DA PONTE, S. (1986): “Una fíbula de Mondím da Beira (Viseu)”. Beira Alta, XLV, fasc. 1-2, Viseu, p.
70-71.
DA PONTE, S. (1988): “Valor residual de seis fíbulas da região de Beja”. Arquivo de Beja, III, Beja, p.
75-87.
DA PONTE, S. (1989): “As fíbulas do Bronze Final Atlantico/Iª Idade do Ferro do Noroeste Peninsular.
Abordajem e encuadramento cultural”. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 29 (1-4), Porto, p.
73-79.
DA PONTE, S. (2001): Corpus Signorum das Fíbulas proto-históricas e romanas. Portugal. Tesis
Doctoral, Faculdade de Letras, Porto.
DA PONTE, S. e INÊS VAZ, J.L. (1988): “Considerações sobre algunas fíbulas de Santa Luzia (Viseu) no
seu contexto estratigráfico”. Actas do I Coloquio Arqueológico de Viseu, Viseu, p. 181-188.
DELIBES DE CASTRO, G. (1978): “Una inhumación triple de facies Cogotas I en San Román de Hornija
(Valladolid)”. TP, 35, Madrid, p. 225-250.
DELIBES DE CASTRO, G. y FERNÁNDEZ MANZANO, J. (1991): “Relaciones entre Cogotas I y el Bronce Final
Atlántico en la Meseta Española”. En Chevillot y Coffyn (eds.): L’Âge du Bronze…, p. 203-212.
DÍAZ, E. (1923): “Objetos de bronce de la Ría de Huelva”. AMSEAEP, 2, Madrid, p. 89 ss.
DUVAL, A.; ELEUÉRE, CH. y MOHEN, J.P. (1974): “Les fibules antérieures au Ve siècle avant notre ère,
trouvées en France”. Gallia, 32, Paris, p. 1-61.
ESCALERA UREÑA, A. (1978): “Examen de laboratorio de los materiales de “La Joya” (Huelva)”.
Excavaciones en la necrópolis de “La Joya” (Huelva) II. (3º, 4º y 5º campañas). (J.P. Garrido y E.
M.ª Orta, eds.), EAE, 96, Madrid, p. 213-238.
FERNÁNDEZ MIRANDA, M. y RUIZ-GÁLVEZ, M. (1980): “El depósito de la Ría de Huelva y su contexto cultural”, Oskitania, I, Bordeaux, p. 65-80.
GIL-MASCARELL, M. y PEÑA, J.L. (1989): “La fíbula ‘ad occhio’ del yacimiento de la Mola d’Agres”.
Saguntum, 22, Valencia, p. 129-144.
GÓMEZ DE SOTO, J. (1978): “La stratigraphie chalcolithique et protohistorique de la grotte du Quëroy à
Chazelles (Charente)”. BSPF, LXXV, Paris, p. 394-421.
GÓMEZ DE SOTO, J. (1991): “Le fondeur, le trafiquant et les cuisiniers. La broche d’Amathonte de
Chypre et la chronologie absolue du Bronce Final atlantique”. En Chevillot y Coffyn (eds.): L’Âge
du Bronze…, p. 369-373.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1990): Nueva luz sobre la protohistoria del Sudeste. Univ. de Alicante, Caja de
Ahorros Provincial de Alicante, Murcia.
—288—
[page-n-290]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
45
GONZÁLEZ-SALAS, S. (1936-1940): “Hallazgos arqueológicos en el alto de Yecla, en Santo Domingo de
Silos (Burgos)”. Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y
Prehistoria, XV, Madrid, p. 103-123.
GONZÁLEZ-SALAS, S. (1945): El castro de Yecla en Santo Domingo de Silos (Burgos). IMCGEA, 7,
Madrid.
GUZZO, P.G. (1969): “Considerazioni sulle fibule del ripostiglio dal Ria de Huelva”. Rivista di Scienze
Preistoriche, XXIV-2, Firenze, p. 299-309.
HENCKEN, H. (1956): “Carp’s Tongue Sworfs in Spain, France and Italy”. Zephyrus, VII, Salamanca,
p. 125-178.
HENCKEN, H. (1957): “The Fibulae of Huelva”. Proceedings of the Prehistoric Society, 22, London, p.
213-215.
JIMÉNEZ ÁVILA, J. y GONZÁLEZ CORDERO, A. (1999): “Referencias culturales en la definición del Bronce
Final y la Primera Edad del Hierro de la Cuenca del Tajo: el yacimiento de Talavera la Vieja,
Cáceres”. II Cong. Arq. Peninsular, III. Primer Milenio y Metodología. Universidad de Alcalá de
Henares y Fundación Rei Afonso Henriques, Madrid, p. 181-190.
KALB, Ph. (1978): “Senhora da Guia, Baiôes. Die Ausgrabung 1977 auf einer hohen- siedlung der
Atlantischen Bronzezeit in Portugal”. MM, 19, Heidelberg, p. 112-138.
KARAGEORGHIS, V. (1987): “Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1986”.
Bulletin de Correspondance Hellenique, 111, Paris, Atenas, p. 663-733.
LEITE DE VASCONCELOS, J. (1933). Memórias de Mondim da Beira. Imprensa Nacional, Lisboa.
LO SCHIAVO, F. (1978): “Le fibulle della Sardegna”. Studi Etruschi, XLVI (2), Roma, p. 25-116.
LO SCHIAVO, F. (1991): “La Sardaigne et ses relations avec le Bronze Final Atlantique”. En Chevillot
y Coffyn (eds.): L’Âge du Bronze.., p. 213-226.
LO SCHIAVO, F. (1992): “Un altra fíbula ‘Cipriota’ dalla Sardegna”. Sardinia in the Mediterranean: A
footprint in the Sea. Studies in Sardinian Archeology, Sheffields, p. 296-303.
LO SCHIAVO, F. y D’ORIANO, R. (1990). “La Sardegna sulle rotte dell’Occidente”. Grecia ed il lontano
Occidente, XXIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Tarento, p. 99-161.
MALUQUER, J. (1958): Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Berrueco (Salamanca). Acta
Salmanticensia, XVI, 1, Salamanca, p. 86 ss.
MAZAR, E. (2004): The Phoenician Family Tomb n. 1 at the Cemetery of Achziv (10th - 6th Centuries
BCE). Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 10. Barcelona.
MEDEROS, A. (1996): “La conexión levantino-chipriota. Indicios de comercio atlántico con el
Mediterráneo Oriental durante el Bronce Final (1150-950 AC)”. TP, 53 (2), Madrid, p. 95-115.
MEDEROS, A. (1999): “Ex Occidente Lux. El comercio micénico en el Mediterráneo central y occidental (1625-1100 a.C.)”. Complutum, 10, Madrid, p. 229-266.
MENDOZA, A.; MOLINA, F.; ARTEAGA, O. y AGUAYO, P. (1981): “Cerro de los Infantes (P. Puente, Provinz
Granada). Ein Beitrag zur Bronze und Eisenzeit in Oberandalusien”. MM, 22, Heidelberg, p. 171-210.
MOLINA, F. (1977): La cultura del Bronce Final en el Sudeste de la Península Ibérica. Resúmenes de
Tesis Doctorales de la Univ. de Granada, 178, Granada.
—289—
[page-n-291]
46
J. CARRASCO RUS y J.A. PACHÓN ROMERO
MOLINA, F. (1981): “Definición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el Sudeste de la
Península Ibérica”. CPUGr, 3, Granada, p. 159-232.
MOLINA, F.; MENDOZA, A.; SÁEZ, L.; ARTEAGA, O.; AGUAYO, P. y ROCA, M. (1983): “Nuevas aportaciones
para el estudio del origen de la cultura ibérica en la Alta Andalucía. La campaña de 1980 en el Cerro
de los Infantes”. CNA, XVI. Zaragoza, p. 689-707.
PACHÓN, J.A. (1997): La metalurgia del Cerro de la Mora y su incidencia en el desarrollo de ciertos
artefactos. Tesis de doctorado inédita. Univ. de Granada.
PELLICER, M. (1986): “El Bronce Reciente e inicios del Hierro en Andalucía oriental”. Habis, 17,
Sevilla, p. 433-475.
RUIZ DELGADO, M.M. (1988): Fíbulas protohistóricas en el sur de la Península Ibérica. Tesis Doctoral
(Inédita). Universidad de Sevilla.
RUIZ DELGADO, M.M. (1989): Fíbulas protohistóricas en el sur de la Península Ibérica. Publicaciones
de la Universidad de Sevilla, 112. Sevilla.
RUIZ DELGADO, M.M.; RESPALDIZA, M.A. y BARRANCO, F. (1991): “Análisis elemental de bronces arqueológicos por XRF y PIXE”. Deya Internacional Conference of Prehistory. BAR Internacional Series,
573, Oxford, p. 139-163.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1990): “La metalurgia de Peña Negra I”. En González Prats (1990), p. 317-356.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1993a): “La novia vendida”. Spal, 2, Sevilla, p. 219-251.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1993b): “El Occidente de la Península Ibérica, punto de encuentro entre el
Mediterráneo y el Atlántico a fines de la Edad del Bronce”. Complutum, 4, Madrid, p. 41-68.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (ed.) (1995a): Ritos de paso y puntos de paso. La Ría de Huelva en el mundo del
Bronce Final Europeo. Complutum, Extra 5, Madrid.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1995b): “La Ría en relación con la metalurgia de otras regiones peninsulares
durante el Bronce Final”. En Ídem (1995a), p. 59-67.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1995c): “Cronología de la Ría de Huelva en el marco del Bronce Final de Europa
Occidental. En Ídem (1995a), p. 78-83.
RUIZ-GÁLVEZ, M.ª L. (1995c): “El significado de la Ría de Huelva en el contexto de las relaciones de
intercambio y de las transformaciones producidas en la transición Bronce Final/Edad del Hierro”.
En Ídem (1995a), p. 129-155.
SERUYA, A.I. y CARREIRA, J.R. (1994): “Análise não destructiva por Fluorescencia de raios X do espólio do Abrigo de Bocas (Rio Mayor)”. A Pré-História recente do Abrigo Grande das Bocas (Rio
Mayor) (J.R. Carreira, ed.), TAEAM, 2, Lisboa, p. 47-144.
SCHUBART, H. (1975): Die Kultur der Bronzezeit in Südwesten der Iberischen Halbinsel. MF, 9, Berlin.
SCHÜLE, W. (1969): Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel. MF, 3, Walter de Gruyter, Berlin.
SPINDLER, K. (1973): “Der spätbronzezeitliche Kuppelbau von der Roça do Casal do Meio in
Portugal”. MM, 14, Heidelberg, p. 60-108.
SPINDLER, K. y DA VEIGA, O. (1973): “Der Spätbronzezeitliche Kuppelbau von der Roça do Casal do
Meio in Portugal”. MM, 14, Heidelberg, p. 560-108.
—290—
[page-n-292]
SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LAS FÍBULAS DE CODO TIPO HUELVA
47
SPINDLER, K.; DE CASTELLO, A.; ZBYSZEWSKI, G. y DA VEIGA FERREIRA, O. (1973-74): “Le monument à
coupole de l’âge du Bronze Final de la Roça do Casal do Meio (Calhariz)”. Comunicações dos
Serviços Geológicos de Portugal, LVII. Lisboa, p. 91-154.
STORCH DE GRACIA, J.J. (1989): La fíbula en la Hispania Antigua: las fíbulas protohistóricas del suroeste peninsular. Universidad Complutense, Colección Tesis Doctorales 39/89, Madrid.
SUNDWALL, J. (1943): Die Alteren Italischen Fibeln. Berlin.
—291—
[page-n-293]
[page-n-294]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Jaime VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ*
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS
FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
RESUMEN: Se presenta la historia de la investigación acerca de los estudios fenicios en tierras valencianas y se valora a través de tres etapas (una primera de indefinición, otra de descubrimiento y la tercera de acumulación de datos) con referencias al contexto español y europeo. Son de
especial interés el modo en que los contactos culturales han sido conceptualizados en cada momento, el papel de los grupos indígenas y mediterráneos, y las referencias a la arqueología ibérica como
cuerpo de estudios consolidado. El trabajo muestra una lectura crítica y, al mismo tiempo, constructiva al incluir no sólo un estado de la cuestión sino vías futuras de estudio.
PALABRAS CLAVE: historiografía, País Valenciano, fenicios, cultura ibérica
ABSTRACT: Historiographic notes on the Phoenician studies in the Valencian country.
The history of the research on the Phoenician studies in the Valencian country is presented in this
paper through three phases (first the indefinition; second the discovery; and nowadays a data-pile
phase) with their specific contributions to the Spanish and European intellectual context. The way
the culture contacts have been conceptualised in each phase, the role of the indigenous and
Mediterranean peoples, and the references to Iberian archaeology as a body of studies are of special
interest. The paper aims to be a critical and, at the same time, constructive review because new research trends are betrayed.
KEY WORDS: historiography, Valencian country, Phoenicians, Iberian culture.
* Servicio de Investigación Prehistórica. Diputación de Valencia.
jaime.vivesferrandiz@dva.gva.es
—293—
[page-n-295]
2
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
INTRODUCCIÓN
Toda interpretación arqueológica es una construcción cultural y por ello necesariamente discutible, revisable y susceptible de actualización. Las interpretaciones arqueológicas comprenden e incluyen las ideas que son importantes para el autor en el momento
de estudiar ciertos aspectos de la existencia humana en el pasado y las que él mismo ha
aprendido de otros investigadores o tendencias ideológicas. Un campo de estudio, una
clasificación tipológica o un marco teórico son elecciones determinadas por el contexto
social, político, económico o académico de modo que el pasado se produce por individuos con objetivos —implícitos, explícitos, conscientes, inconscientes— y para determinados receptores o consumidores. En consecuencia, dado que pasado y presente están
interrelacionados, también lo están los conceptos y significados de aquél con los objetos
arqueológicos, puesto que se ilustran, se constituyen y se dan sentido unos a otros
(Shanks y Tilley, 1992: 256) hasta el punto de que «los objetos no pueden contarnos nada
acerca del pasado porque el pasado no existe. No podemos tocar el pasado, verlo o sentirlo; ha muerto y desaparecido. Nuestros amados objetos pertenecen en realidad al presente. Existen en el ahora y aquí [...], el pasado existe únicamente en las cosas que decimos sobre el mismo» (Johnson, 2000: 29; cursivas en el original).
Por ello, abordar la historiografía es esencial para valorar, desde la perspectiva que da
la distancia en el tiempo, los ritmos de la formación de ideas, las diversas interpretaciones de que es objeto el registro arqueológico o las explicaciones históricas. Conocer la
historia de la investigación sobre un tema nos sitúa en el marco de un estudio quizás ya
abordado en otras ocasiones y desde diferentes puntos de vista, lo cual siempre es enriquecedor. En este trabajo analizaré la historia de la investigación sobre los estudios fenicios en el País Valenciano a través de tres apartados que corresponden, cada uno de ellos,
a tres etapas. De entrada, conviene reiterar que todas ellas han supuesto avances importantes en la disciplina, en cada una se han producido aportaciones al conocimiento y,
obviamente, ninguna puede entenderse sin las precedentes. Al final se incorpora un breve
estado actual de la cuestión y algunas líneas de investigación futura.
HASTA LOS AÑOS 60 DEL SIGLO XX, O LA APARENTE INDEFINICIÓN DE
LA PROTOHISTORIA
«Y entre aquellas [estaciones] del principio de los metales, con cerámica basta, manufacta y
cocida a baja temperatura; con objetos de cobre y bronce y abundancia de utensilios de piedra, y
estas de la Segunda Edad del Hierro, con barros finos, torneados y cocidos a elevada temperatura,
y objetos de hierro abundantes y diversos, se ve que hay un abismo de tiempo imposible de llenar
satisfactoriamente, hasta ahora, y durante el cual estas estaciones estuvieron, sin duda, abandonadas»
N. P. GÓMEZ SERRANO, 1929: 148
—294—
[page-n-296]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
3
«Sea cualquiera la data que ha de atribuirse al primer contacto con los fenicios, hasta el
momento presente no pueden señalarse restos de su presencia en el Levante español»
D. FLETCHER, 1960: 48
Estas dos citas, separadas por 31 años, ilustran la primera etapa de la investigación
sobre la presencia —o no presencia— fenicia en el País Valenciano. En ninguna de las
dos encontramos referencias directas a los fenicios sino que aluden a la dinámica evolutiva de las comunidades indígenas o manifiestan la ausencia de datos sobre su presencia.
Para entender el por qué de estas formulaciones analizaré el contexto de estudios arqueológicos europeo y peninsular durante la primera mitad del s. XX.
Antes del s. XIX los estudios sobre la civilización fenicia no podían contar más que con
la documentación que ofrecían los textos clásicos, pues eran prácticamente inexistentes
los testimonios materiales atribuidos a los fenicios, púnicos o cartagineses. Ahora bien,
una lectura acrítica de los textos grecolatinos provocaba la asunción de una serie de tópicos de los que no escapaba, por ejemplo, ni el mismo Vives. En 1521 escribe en
Comentarios á La Ciudad de Dios de San Agustín acerca del intercambio de metales en
la península Ibérica, que califica de desigual ya que los «fenicios, pueblos que recorrían
todo el mundo guiados sólo por el lucro, se los cambiaban por dijes y fruslerías de poco
valor». Los escritos de Vives deben entenderse como la defensa de los valores y la moral
cristianos frente a los semitas —entre los cuales se incluye a los fenicios— y que lleva al
humanista a expresar juicios de valor negativos tomados de la Biblia, en aquel entonces
única fuente de estudio asumida como verdad histórica: así, los fenicios habrían inducido a la codicia a «pueblos sencillos, entre los que no eran conocidos los vicios ni las
malas pasiones» e incluso habían sido «los causantes é inventores de males sin cuento y
de todas nuestras desgracias».1 Estas concepciones serán también recogidas por la historiografía posterior ya que se rastrean por ejemplo en la magna obra de De Mariana
Historia General de España (s. XVII), donde los fenicios son tratados como un pueblo con
afán de lucro, mercantilistas y astutos, contribuyendo a ese lugar común del fenicio
ambicioso (Gala, 1986: 230 y ss.). Sin embargo, las lecturas históricas no son nunca
homogéneas ya que años después los fenicios son vistos como introductores de avances
y reciben un tratamiento más considerado: «Vives […] en vez de presentarnos á los fenicios trayendo el primer alfabeto y enseñando á deletrear á pueblos salvajes, los acusa de
codiciosos, corruptores de unas razas y de un pueblo que, sobrio y morigerado, y viviendo una vida patriarcal y de fraternidad, buscaba por sí el camino de la civilización»
(Brusola, 1876: 38), críticas que, sin embargo, no asume este mismo autor a lo largo de
1
Lib. VIII, cap. IX, 94, en Commentarii ad divi avrelii avgvstini de Civitate Dei, III, libri VI-XIII, Pérez Durà y Estellés
(eds.), 1993: 200-201. Para la traducción cf. Brusola y Briau, 1876: 34-37.
—295—
[page-n-297]
4
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
una obra que hay que entender como el interés por ponderar el pasado glorioso de
España.
Durante el s. XIX, los nacionalismos de segunda generación —el término es de
Anderson— exigían construir una identidad, imaginarse como unidad y reconocerse en
los antepasados a través de la continuidad de las lenguas y, lo que más nos interesa en
este caso, de la Historia, que debía ser específica y narrada no a lo largo del tiempo sino
a través del tiempo (Anderson, 2005). Nuevos enfoques encabezados desde la Altertumswissenschaft alemana ponían el acento en Grecia y su cultura para buscar los orígenes de
Europa y construir de este modo la nacionalidad. En este estado de la cuestión, es comprensible que fenicios o cartagineses estuviesen cargados de prejuicios pues se consideraban la alteridad de los europeos en tanto que pueblo oriental: inferiores, meros comerciantes y, sobre todo, afines culturalmente a los judíos (Bernal, 1993: 312) lo que, por un
lado, permitía asimilarlos cultural y étnicamente bajo el término ‘semitas’ y, por otro,
bastaba para provocar recelos, pues se hacía evidente que eran los otros frente a los griegos y, después, los romanos.
La europeidad se situaba, sin embargo, en una ambigüedad puesto que Europa, a través de Grecia, habría recibido de manos del Próximo Oriente el relevo de la ‘antorcha de
la civilización’, siendo no obstante Oriente el que quedaba categorizado como el extraño
o como el otro (Larsen, 1989; Kohl, 1989). Ello tiene que ver con el modo en que Europa
construyó una ideología de su idiosincrasia a través del Orientalismo (Said, 2003) y
orientó la Arqueología en el Próximo Oriente en la vía de parámetros eurocéntricos. Entre
éstos destaca el conocido Ex Oriente Lux, con el que se percibían los valores culturales
orientales como contribución a la civilización europea, sin la cual no tendrían sentido
(Liverani, 1996: 425). Además, tras la afanosa búsqueda de las identidades nacionales
europeas se dejaba sentir el peso de los textos clásicos grecorromanos enfocando el estudio del colonialismo en la Antigüedad como una propagación de los valores europeos
(van Dommelen, 1998: 23).
Ahora bien, entre finales del s. XIX y el primer tercio del XX se producía el descubrimiento de una serie de objetos excepcionales fenicios y púnicos no sólo en diversos puntos del Mediterráneo sino también en el sur peninsular. La lectura de los textos no ocupaba tanto la atención científica como los continuos hallazgos pues, para el caso concreto de la península Ibérica, en 1887 se descubría el famoso sarcófago antropoide en Punta
de la Vaca, en Cádiz (Mederos, 2001: 39). Las décadas siguientes iban a ver una profusión de hallazgos fenicios, orientales y orientalizantes en la península parejo al desarrollo de la Arqueología como disciplina. Con ellos se aportaba un corpus inicial de datos
que permitía confirmar materialmente la llegada fenicia al Extremo Occidente, vista en
aquel entonces como una expansión exclusivamente comercial, tal y como señalaba Siret:
«Les phéniciens ont les premiers fait le commerce de l’argent d’Espagne, sur une grande échelle, et ils ont, d’une façon ou de l’autre, tenu le pays sous leur dépendance» (Siret,
1907: 49). Y los novedosos descubrimientos los interpretaba como evidencias del inter—296—
[page-n-298]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
5
cambio de metales, pues «de plus en plus nombreuses sont les preuves de leur commerce très étendu, qui avait comme object principal l’exportation des métaux rares» (Siret,
1909: 3).
Los nombres que ocupan las notas arqueológicas de la época son la ciudad de Cádiz,
donde Quintero había intensificado las actividades con éxito (Bosch Gimpera, 1913-14),
la necrópolis de Villaricos (Almería), excavada desde 1890 por parte de Siret, la necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona, Sevilla) con las labores de Bonsor, o las excavaciones en el Puig des Molins (Ibiza) con los trabajos de Vives y Pérez Cabrero y la creación de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. Mientras, la geografía contaba, y mucho,
para entender esta área como periférica respecto al desarrollo del comercio fenicio, pues
la Arqueología valenciana quedaba desligada de los espectaculares hallazgos feniciopúnicos.
Pero, ¿qué se debatía en los centros intelectuales de Valencia? Para esta época es de
destacar la aparición de las Sociedades Arqueológicas, de las que fue pionera la valenciana (1871), centrada en las investigaciones del pasado prehistórico, y a cuya desaparición en 1881 siguió un vacio institucional que tardó varias décadas en superarse (Martí,
1993: 23). Así, en nuestro recorrido por esta historia de la investigación es imprescindible desviar la mirada hacia la cultura ibérica, que aquí ocupaba la atención por sí misma
a raíz de hallazgos como la Dama de Elche. Las referencias documentales —es decir,
materiales— en este estado de la cuestión no venían de la mano de pueblos orientales,
bien definidos en las fuentes y ausentes en esta geografía, sino de la llamada «Edad de
los metales» y la cultura ibérica. Así, asistimos ahora al surgimiento de uno de los grandes debates de la arqueología valenciana en el s. XX: el tránsito desde el final de la Edad
del Bronce hacia la cultura ibérica.
Ya desde los años 20 se planteaba la existencia de un hiatus entre ambos periodos
debido a la superposición de sus facies en muchos yacimientos de altura, en los que no
había etapas intermedias conocidas. Visedo ponía de manifiesto el problema de «la llacuna que hi ha entre la civilització del principi dels metalls i la plenament ibèrica de la
Serreta, que coneixia perfectament el ferro i una artística ceràmica feta a torn»; esta
cuestión se resolvía planteando el concurso de otra civilización más avanzada —aunque
sin definir sus características o procedencia— que interactuaría con la indígena siguiendo el camino inexorable de la evolución, en una lectura lineal de la historia: «cal suposar, fonamentant-se en els fets, que aquests primitius pobladors van viure amb els seus
objectes de pedra i bronze fins que una altra civilització més avençada va entrar puixant
i anorreadora i es confongué amb la indígena, a la qual faria, sens dubte, evolucionar»
(Visedo, 1925: 176). Gómez Serrano, por su parte, exponía una explicación similar a ese
vacío en el que existiría una «civilización de la paz, la de las llanuras, floreciente sin duda
en ese interregno ignorado —entre la aurora de los metales y lo ibérico—» (Gómez
Serrano, 1929: 150). En definitiva, en tierras valencianas se proponía la existencia de una
primera Edad del Hierro que habría surgido de la mano de una «civilización» más avan—297—
[page-n-299]
6
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
zada. La comparación de la cultura material de poblados de la Edad del Bronce con la de
poblados ibéricos estaba en la base de estas ideas claramente evolucionistas, y se ponía
de manifiesto la evidente capacidad de mejora tecnológica entre la prehistoria del Bronce
y la protohistoria ibérica mediante la llegada de una civilización que mostraría la luz y el
camino a las otras; y, sobre todo, que la distinguiría de otras áreas peninsulares.
Paralelamente, en Cataluña y de la mano de Bosch Gimpera se daban a conocer indicios de la existencia de una primera Edad del Hierro con materiales, por una parte, de
marcado carácter indoeuropeo (céltico o hallstáttico) y, por otra, de tradición arcaizante
o que se relacionaban con la cultura eneolítica del interior peninsular (Bosh Gimpera,
1915-20a: 587). En todo caso, y por lo que hace referencia a los primeros, quedaban desligados de la cultura ibérica desde el punto de vista cronológico —«la seva decadència
correspon al començament del poder ibèric»— y material, pues se emparentaban claramente con la facies de los campos de urnas europeos (Bosh Gimpera, 1925: 209). A diferencia de la zona valenciana, en Cataluña se conseguía llenar parcialmente ese vacío preibérico sólo representado por los materiales de los campos de urnas que habrían llegado a
través de sucesivas oleadas indoeuropeas vislumbrándose en ello las lecturas nacionalistas catalanas de Bosch.
Estrechamente relacionado con estas cuestiones, el origen de la cultura ibérica no
podía ser satisfactoriamente explicado, mientras que su desarrollo era bien conocido por
los trabajos de Ballester en Covalta (Albaida, Valencia) (excavado de forma interrumpida
entre 1906-1919) o en Casa de Monte (Valdeganga, Albacete) (1918-1920), de Visedo en
la Serreta de Alcoi a partir de 1920, o después, del Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación de Valencia en la Bastida de les Alcusses de Moixent (1928-1931). Se
buscaba un lugar de «formación» del mundo ibérico —es decir, un origen— desde el cual,
supuestamente, irradiaría a otros territorios y, lo que es más interesante para nuestros propósitos, se buscaban las influencias foráneas que lo habría motivado o posibilitado,
denunciando un marcado trasfondo difusionista. De este modo, Bosch Gimpera había
defendido el periodo formativo de la cultura ibérica en torno al s. V en algún lugar del sur
o sudeste peninsular, donde habría sido influenciada por elementos fenicio-cartagineses y
griegos a través de sus colonias peninsulares, decantándose, no obstante, por la opción
griega en base a los parámetros de comparación empleados, elementos artísticos como la
decoración pintada de la cerámica o la escultura (Bosch Gimpera, 1915-20b: 691 y 692).
Evidentemente, los estudiosos valencianos conocían los textos clásicos que aludían a
la pericia fenicia en los mares, en competencia para algunos con los tartesios entre los ss.
X y VIII (Gómez Serrano, 1929: 143, siguiendo a Schulten). Además, se estaba al corriente de las noticias que llegaban del sur peninsular así como de los descubrimientos de
Ibiza, que demostraban una presencia en la isla en el s. VII, caracterizada sin embargo
como púnica, aunque se trataba de descubrimientos desligados de la fachada oriental
peninsular, que imponía un silencio absoluto de los hallazgos. Los fenicios, puesto que
indiscutiblemente navegaban a lo largo y ancho de los mares, habrían fundado algunas
—298—
[page-n-300]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
7
colonias en las costas del sur peninsular y, para algunos, también en tierras valencianas;
por ello, no puede llamar la atención la publicación de una noticia poco conocida sobre
la existencia de una «colonia fenicia» en la orilla derecha del río Mijares, en la partida de
Villarrachel [sic], y que defiende la existencia de una población «antiquísma y a corta
distancia de la playa» (Forner, 1933: 254). Sin materiales arqueológicos datables en
fechas arcaicas que lo demostraran, este trabajo se convertía en una suposición, no del
todo infundada, del papel que jugaría el yacimiento de Vinarragell (Borriana, Castellón)
en la investigación de la protohistoria valenciana, ya en una etapa posterior.
En definitiva, los testimonios materiales para valorar en la fachada mediterránea
peninsular las manifestaciones culturales fenicias o púnicas no existían o, en el mejor de
los casos, se limitaban al conocimiento de la cultura púnica entendida como cartaginesa
o ebusitana, como se desprendía de una lectura, rara vez crítica, de los textos clásicos,
especialmente aquellos que nos hablan de episodios bélicos como la Segunda Guerra
Púnica o de fundación de ciudades en estas regiones (Polibio, Diodoro de Sicilia, Tito
Livio). En tierras alicantinas, algunas excavaciones llevadas a cabo en la década de los
años 30 —fundamentalmente la necrópolis de la Albufereta (Alicante)— permitían
defender una presencia púnica arraigada: «de lo que no podía caber duda es de que estábamos excavando una necrópolis púnica» (Lafuente, 1944: 75) cuyos exóticos objetos
contrastaban, sin embargo, con «ciertos vasos de ingratas formas y barros pobres, que se
sustraen al cuadro de la cerámica corriente en el área del iberismo» (Figueras, 1956: 15).
Años después, la labor de Llobregat al frente de Museo Arqueológico de Alicante rechazaría de plano estas atribuciones criticando la falta de atención en el mundo ibérico
durante aquellos años y una lectura incorrecta de los textos, para acabar señalando que
«en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante no se conserva nada específicamente
púnico» (Llobregat, 1969b: 50).
Un punto de inflexión se va a producir en los años que siguieron al final de la Guerra
Civil, pues algunos autores empezarán a poner de manifiesto la indudable presencia de
«cerámicas arcaizantes» conviviendo con las ibéricas a torno en poblados ibéricos bien
conocidos como Covalta, la Bastida de les Alcusses o el Tossal de Sant Miquel de Llíria.
El interés científico empezaba a centrarse en las estratigrafías de los poblados ibéricos
que depararan información sobre los momentos más antiguos, ya que ahora se advertía
una «aparente perduración de tipos cerámicos tenidos por eneolíticos» para los que se
entreveían fuertes relaciones culturales con yacimientos catalanes y la zona del Bajo
Aragón (Ballester, 1947: 48). Se trataba de un grupo de materiales heterogéneo en el que
se incluían desde el plato con cordones de la necrópolis de Llíria hasta algunas cerámicas de la Bastida, y que reflejaba las tesis imperantes de la escuela valenciana sobre la
baja cronología aceptada para estos fenómenos.
En síntesis, durante los años 50 esta escuela, representada por el S.I.P. y la
Universidad de Valencia, seguirá considerando la perduración del Bronce en tierras
valencianas hasta mediados del s. VII o incluso hasta finales del s. VI; en un momento
—299—
[page-n-301]
8
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
impreciso entre los ss. VII y VI, surgiría la Edad del Hierro debida a influencias europeas
y mediterráneas —«aires renovadores», de nuevo el difusionismo— que desembocarían
en la cultura ibérica. Es la opinión de estudiosos como Fletcher quien, a la vez que reclamaba un protagonismo local para este desarrollo, negaba la influencia fenicia para la
formación de la cultura ibérica en las costas valencianas, aunque no así la cartaginesa en
su desarrollo (Fletcher, 1954: 10), al mismo tiempo que aceptaba cierta influencia céltica en los poblados ibéricos antiguos en dirección norte-sur y una responsabilidad abusiva del papel griego. Los iberos experimentarían «una radical transformación en su cultura al entrar en contacto con pueblos de nivel más elevado» a mediados del primer milenio a.C. (Fletcher, 1960: 34), aunque el mismo autor aporta algunas matizaciones, pues
es consciente de que la presencia de pueblos mediterráneos en tierras ibéricas «no equivale a decir que los modos de vida de los indígenas se transformaron desde el momento
en que aquéllos aportaron en estas costas» (ibídem, 47). Otros autores también acentuaban la especifidad de la formación de la cultura ibérica «a través de una complicada
madeja de aportaciones que configuran una cultura diversa a todas las demás»; aportaciones que eran valoradas de diferente manera según la zona geográfica y el periodo ya
que se planteaba que entre las que «acaban fundiéndose con lo indígena, hay que señalar,
lo púnico, lo griego y, al fin, lo romano» (San Valero, 1954). En el trasfondo están los
debates que siguieron a la Guerra Civil entre los que promovían una visión unitarista de
las culturas peninsulares, con la consideración de lo ibero como una facies celta mediterránea (Martínez Santa-Olalla, 1946), o aquellos que abogaban por una mayor diversificación cultural (Fletcher, 1949), siendo evidentes las conexiones políticas de ambas posiciones.
En el panorama intelectual del tercer cuarto del s. XX ocupa un lugar destacado
Tarradell quien, desde sus actividades como director de los Servicios de Arqueología del
Marruecos Español entre 1948 y 1956, impulsará los estudios arqueológicos feniciopúnicos y proporcionará, al menos para la mitad meridional del Estrecho de Gibraltar, el
corpus material y sobre todo la dedicación y atención que reclamaba para otras áreas
(Tarradell, 1952 y 1953). Aproximadamente en los mismos años, Blanco publicaba dos
trabajos clave que pretendían, de algún modo, seguir la línea abierta por García y Bellido
(1942) y llenar el vacío de una disciplina que comenzaba a ver la luz: la de los estudios
«orientalizantes», a partir de materiales considerados de importación oriental y las producciones realizadas en la península Ibérica e inspirados en ellos (Blanco, 1956 y 1960).
Un ligero cambio de perspectivas para el área valenciana se va a producir de la mano
de Pla a finales de los años 50. En una comunicación presentada en el V Congreso
Nacional de Arqueología, que versaba sobre los orígenes de la cultura ibérica y sus relaciones con las precedentes, señalaba el autoctonismo del proceso frente a las tesis invasionistas —africanistas o indoeuropeistas— y destacaba la importancia decisiva que, en
el tránsito de la Edad del Bronce al Hierro, tuvo la asimilación por parte de los grupos
locales de elementos aportados por poblaciones orientales y, en menor medida, célticas
—300—
[page-n-302]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
9
(Pla, 1959: 129). Se definía, así, la importancia que tuvieron estos contactos en el proceso histórico, incluso con aportes poblacionales —célticos—, sin caer en el difusionismo
más estricto que anteriormente había estado en boga, pues entendía que las poblaciones
locales eran parte activa y protagonista. Por primera vez se definían paralelos feniciopúnicos para materiales arqueológicos hallados en tierras valencianas, como las piezas
del Collado de la Cova del Cavall y del Puntalet, de Llíria, estableciendo similitudes con
otras piezas halladas en Rachgoun (Argelia), sin llegar a sospechar, sin embargo, la filiación fenicia de éstas últimas (fig. 1).
Fig. 1.- Tinaja fenicia procedente de Llíria. Pla, en 1959, ya señaló la similitud de esta pieza con otras de Rachgoun (Argelia) que
después se identificarían como fenicias.
La cuestión cronológica se resolvía aceptando la antigüedad de estos procesos entre
mediados del s. VII y el V, como, por otra parte, reflejan las conclusiones cronológicas
de las excavaciones en el Alt de Benimaquia (Dénia, Alicante), un yacimiento que
luego ocupará un lugar importante en la bibliografía arqueológica protohistórica: «no
aparece ningún fragmento decorado con semicírculos o motivos vegetales, como tampoco se encontró ni un solo resto de cerámica campaniense. […] La decoración a franjas horizontales y la abundancia de bordes de perfil grueso hablan en pro de situar la
—301—
[page-n-303]
10
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
fortificación en el siglo V o IV, pero debemos mencionar que la cerámica decorada a
franjas horizontales puede presentarse ya en estratos y hallazgos del siglo VI» (Schubart
et al., 1962: 19).
La Edad del Bronce era otro hito cultural bien definido en la arqueología valenciana
de la primera mitad del s. XX. Sus características fundamentales eran conocidas a partir
de la información que ofrecían los trabajos de campo dirigidos igualmente desde el
mismo S.I.P. y que servían a Tarradell, ahora en el Laboratorio de Arqueología de la
Universidad de Valencia, para dibujar un cuadro en el que se reclamaba una personalidad
propia para una cultura cuya perduración explicaba el enlace con la cultura ibérica
(Tarradell, 1963 y 1969). Su formación, por otra parte, se hacía depender de los contactos con Andalucía. No obstante, el aparente vacío cultural y material existente entre el s.
XI y los ss. VII-VI seguiría siendo difícil de llenar, por lo menos hasta la década siguiente.
A modo de síntesis de esta primera etapa se debe resaltar la idea de que en la fachada
mediterránea peninsular, con la excepción de la isla de Ibiza, el término fenicio y su cultura material estaban aún vacíos de contenido arqueológico. Aquello que se entendía por
fenicio tan sólo eran unas referencias textuales grecorromanas y hallazgos lejanos en el
sur peninsular; y además, en ocasiones, se identificaba con lo púnico o cartaginés debido a cierta confusión en la atribución de los materiales: «en muchas ocasiones es difícil
determinar qué se debe propiamente a los fenicios y qué a los cartagineses» (Fletcher,
1952: 53). Si la cultura material no era conocida, la cronología derivada de ella no podía
en ningún modo ser fijada.
Fenicio era, pues, un término que no encontraba su sitio en una protohistoria bipolar
que se dirimía entre la Edad del Bronce y una cultura ibérica que constituía el referente
principal, y a la que se prestaba atención para buscar los orígenes, las raíces étnicas o
influencias culturales para su desarrollo. El desconocimiento de las etapas que existieron
entre éstas dos explica que la investigación tan sólo intuyera algún tipo de presencia o, al
menos, influencia en el desarrollo de los pueblos indígenas, sin saber por quién, de qué
tipo o las modalidades y los ritmos. Esta influencia era definida de modo genérico como
«mediterránea», sin mayor precisión o, en el mejor de los casos, oriental, púnica o griega. La investigación arqueológica sobre la primera edad del Hierro estaba inmersa en un
cul de sac provocado por la inexistencia de datos que no fueran los del periodo ibérico
conocido que se hacía remontar, como máximo, al s. V siguiendo el criterio de Fletcher y
la cronología establecida para la necrópolis de la Solivella (Fletcher, 1965). Pero pronto
novedosos hallazgos comenzarían a modificar este estado de la cuestión.
—302—
[page-n-304]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
11
ENTRE LOS AÑOS 60 Y LOS 80, O EL DESCUBRIMIENTO DEL COMERCIO
FENICIO
«La cuestión de los orígenes de la cultura ibérica local […] responde a un proceso de aculturación singularmente más complejo»
E. A. LLOBREGAT, 1975: 132
«Por todo lo anteriormente expuesto […] queda una cuestión bastante clara: la existencia de un
complicado panorama de asuntos protohistóricos, que se intercala entre la típica cultura del Bronce
pleno y el florecimiento de la Cultura Ibérica»
O. ARTEAGA, 1976: 192
El «complicado panorama de asuntos protohistóricos» al que aludía Arteaga en 1976
era un hecho sospechado en las décadas anteriores pero absolutamente desconocido,
como hemos visto. Sin embargo, a partir de finales de los años 60 comenzaría a adquirir
forma y nombre puesto que salían a la luz materiales arqueológicos reconocibles, fechables y algunos bien estratificados, que abrirían una nueva etapa de la investigación. Sus
jalones más sobresalientes son los descubrimientos históricos de algunos materiales fenicios en yacimientos de la desembocadura del río Ebro y las excavaciones en los yacimientos de Vinarragell primero, y los Saladares (Orihuela, Alicante) un poco más tarde,
con los que se comenzó a valorar el papel del interlocutor fenicio en la comprensión de
la protohistoria valenciana y catalana. En ello tuvieron mucho que ver los espectaculares
descubrimientos de materiales fenicios que a principios de los años 60 se empezaban a
realizar en el sur peninsular. Veámoslo.
En la península Ibérica, las primeras publicaciones de materiales fenicios recuperados
con metodología arqueológica moderna se deben a Pellicer quien, en 1962, sacaba a la luz
la necrópolis ‘Laurita’ (Almuñécar, Granada) (Pellicer, 1962). El hecho de que en un principio fuera calificada como «púnica» o «paleopúnica», y no como fenicia, es sintomático
de la novedad del descubrimiento y su adjetivación a partir de parámetros culturales y
materiales conocidos. No obstante, éstos no eran los primeros materiales fenicios conocidos, pues a los descubiertos a finales del s. XIX y durante el primer cuarto del XX hay que
añadir la publicación de otros sin contexto (Fernández de Avilés, 1958) y los trabajos pioneros de Tarradell en Marruecos ya señalados. Años más tarde, en 1966, el mismo Pellicer
publicaba junto a Schüle una nueva estratigrafía del Cerro del Real (Granada) en la que
se demostraba la llegada de importaciones «greco-púnicas» y su influencia sobre las
poblaciones indígenas y se definía el periodo de los años oscuros «preibéricos» en el sudeste (Pellicer y Schüle, 1966). Por otra parte, el papel del Instituto Arqueológio Alemán
de Madrid iba a ser determinante desde 1961, fecha en la que se ponía en marcha un pro—303—
[page-n-305]
12
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
yecto de investigación en la costa malagueña con el fin de confirmar las teorías de
Schulten acerca de la existencia de la colonia focea Mainake, nombrada en los textos, y
que daría como resultado el paradójico descubrimiento de una colonia fenicia en el yacimiento de Toscanos (toda la bibliografía en Niemeyer, 1986: 124 y ss.).
Las novedades arqueológicas permitieron empezar a valorar, aunque tímidamente, el
proceso de presencia comercial fenicia en las costas orientales peninsulares. Ejemplo de
ello es la aportación de Maluquer en el V Simposium de Prehistoria Peninsular donde
presentó los escasos restos fenicios conocidos por aquellos años en Cataluña (fig. 2), y
los puso en relación con el comercio arcaico que, desde Ibiza, conectaría con la costa
mediterránea peninsular a partir del s. VII, especialmente con la desembocadura del Ebro
o con Ampurias; incluso no descartó la localización de una colonia fenicia en estas costas (Maluquer, 1969).
El reconocimiento en el área valenciana llegaría unos años más tarde, con las publicaciones de las excavaciones en Vinarragell y los Saladares, a los que se añadía, años después, las de Peña Negra (Crevillent, Alicante). La importancia de los tres registros radicaba en la estratigrafía, que rompía la idea de una continuidad cultural desde el segundo
milenio hasta el s. V y, sobre todo, se empezaba a definir el periodo previo a la aparición
de la cultura ibérica. Un periodo que permanecía en blanco en su secuencia cultural y en
el que el papel de los fenicios empezaba a ser visible.
Desde 1967 se venía excavando en Vinarragell pero no se publicarían los resultados
hasta 1974 (Mesado, 1974) por el empeño de parte de la investigación valenciana en ver
una cronología restringida para la aparición de las primeras manifestaciones culturales
que se identificaban con lo ibérico, fundamentalmente la cerámica (Tarradell, 1961; Pla,
1962: 238; Fletcher, 1965: 57), cuya referencia era principalmente la documentación de
la Bastida de les Alcusses. Con la publicación de Vinarragell se reconocieron las primeras importaciones fenicias en estas costas y se fecharon en los ss. VI-V (fig. 3).
Casi al mismo tiempo, el yacimiento alicantino de los Saladares confirmó estos resultados. Fue reconocido a partir de los primeros sondeos y prospecciones en 1969 y, ya en
1971, se emprendieron las excavaciones regulares, hasta un total de cinco campañas. Se
debió, no casualmente, a Arteaga y Serna, pues el primero conocía de primera mano los
resultados de Vinarragell —participando incluso en el estudio de la fauna que había deparado la primera campaña (Mesado, 1974) y en la memoria de la segunda campaña de
excavaciones (Mesado y Arteaga, 1979)— por lo que estaba sobre la pista del componente fenicio en las costas orientales de la península, en el marco de estudio más amplio
de la formación y poblamiento de la cultura ibérica, objetivo de su Tesis Doctoral. Fruto
de esta colaboración comenzaron un estudio comparativo sobre las estratigrafías y materiales de los dos yacimientos valencianos, estudio que nunca vió la luz. La valoración de
la estratigrafía de los Saladares supuso retrasar sensiblemente la cronología de la llegada
de materiales fenicios a la zona meridional valenciana, pues las primeras importaciones
se fechaban en la primera mitad del s. VII (Arteaga y Serna, 1973, 1975a, 1975b y 1979—304—
[page-n-306]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
Fig. 2.- Identificación de materiales fenicios en la
desembocadura del río Ebro (Maluquer, 1969).
13
Fig. 3.- Vinarragell, primera publicación de materiales
fenicios en tierras valencianas (Mesado, 1974).
80), aunque en un trabajo posterior se llegará a subir la cronología hasta la segunda mitad
del s. VIII a partir de su comparación con otros yacimientos del sur peninsular (Arteaga,
1982: 139).
Algunas breves síntesis publicadas en estos años empezaban a valorar los nuevos
datos al plantear una primera Edad del Hierro con dos facies, una de tipo céltico, en
Castellón, y otra de facies no céltica con materiales que remitían al Bronce Valenciano;
en el segundo cuarto del primer milenio seguirían los influjos célticos y unos «reflejos
orientalizantes» debidos a la colonización fenicia y desvirtuados por la perduración de las
tradiciones locales (Llobregat, 1975). Aunque el trasfondo difusionista de estas tesis es
evidente es destacable el acento en los grupos indígenas para entender los desarrollos históricos.
Desgraciadamente estos trabajos constituían, por lo general, una excepción ya que los
debates se centraban en torno a las cronologías y a la caracterización cultural de cada
estrato, no importando cuestiones estructurales o socioeconómicas. En ello tenía no poca
importancia el método empleado, que privilegiaba la excavación vertical en catas de
superficie restringida, levantando capas artificiales regulares con una minuciosidad estratigráfica excepcional, por lo que el estudio de la cerámica era el conductor de las hipótesis y, evidentemente, de las conclusiones. El método determinaba las preguntas al regis—305—
[page-n-307]
14
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
tro documental, centradas en cuestiones cronológicas y, sobre todo, de difusión tecnológica hasta el punto de señalarse que «la cuestión principal del problema se centra en la
necesidad de concluir si la adopción del torno de alfarero se debió, en esta parte de la
Península, al impulso decisivo de los fenicios, de los griegos, o de otros ambientes indígenas adelantados en la asimilación del conocimiento» (Mesado y Arteaga, 1979: 74-76),
mientras que las causas y los modos de esta presencia comercial no se planteaban. Es, no
obstante, una etapa de la investigación importantísima, al proporcionar las estratigrafías
y el corpus de datos para empezar a discutir los parámetros cronológicos o el planteamiento de nuevos problemas, como los derivados de la interacción del comercio fenicio
con los grupos locales.
Me parece conveniente considerar el año 1976 otro punto de inflexión, pues es cuando se iniciaron las excavaciones en la Peña Negra. Con ellas comenzaba a conocerse otro
yacimiento clave para definir y comprender mejor el papel de los comerciantes fenicios
y sus relaciones con los grupos indígenas del sur valenciano, hasta el punto que, por primera vez, se reconocía la presencia de artesanos fenicios instalados entre aquéllos. Se
propuso la existencia de un periodo orientalizante en el sur alicantino que estaría en la
órbita de Tartessos con escasas influencias de la llamada cultura de campos de urnas
(González Prats, 1983 y 1986). En estos años se encuadraba la cronología de esta presencia fenicia a partir de la segunda mitad del s. VII excepto para los yacimientos de los
Saladares y Peña Negra, precisamente situados en el sur, y cuya cronología se hacía
remontar hasta el s. VIII.
Paralelamente, en Cataluña se señalaba la existencia de materiales fenicios que, aunque poco abundantes, retomaban las propuestas de Maluquer de una década atrás
(Arteaga et al., 1978), y en Valencia y Castellón se rastreaban unas pocas piezas fenicias
de poblados ibéricos como el Tossal del Sant Miquel (Mata, 1978) o el Puig de Vinaròs
y de Benicarló (Gusi, 1976a y 1976b; Gusi y Sanmartí-Grego, 1976-78). En fin, se definía en estas tierras un matizado «periodo orientalizante» que estaba en la génesis de la
cultura ibérica (Arteaga, 1977), hasta el punto que el propio Maluquer destacará que una
«moda fenicia se ha impuesto en gran medida y los posibles hallazgos de ambiente púnico se han perseguido en toda el área ibérica, histórica» (Maluquer, 1982: 36). Como una
paradoja, este periodo filofenicio era el contrapunto a la fiebre griega de los años 40 y 50.
Entre finales de los años 70 y principios de los 80 se dieron a conocer algunas escalas
de presencia o «influencia» fenicia, junto a puntuales publicaciones de estratigrafías que
señalaban la anterioridad de la llegada fenicia sobre la griega en estas costas. En el sur de
la península Ibérica los hallazgos de materiales fenicios iban a ser continuos: a los ya
señalados se sumarían, a lo largo de la década de los 70 los yacimientos de Jardín,
Alarcón, Cerro del Mar, Peñón, Málaga, Morro de Mezquitilla, Chorreras, Trayamar,
Sexi, Cerro del Villar, Castillo de Doña Blanca, Villaricos o Huelva, entre otros. Esta
abundancia de datos nuevos exigía una síntesis general interpretativa en relación con las
demás evidencias de todo el Mediterráneo que llegaría años más tarde (Aubet, 1987).
—306—
[page-n-308]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
15
La presencia fenicia en el País Valenciano y Cataluña se definía al mismo tiempo que
se producía su redescubrimiento en el contexto peninsular. Los iberistas seguían manifestando interés por los orígenes de la cultura ibérica, muestra de lo cual fue el Congreso
Internacional celebrado en 1977 en Barcelona sobre Els orígens del món ibèric. Las
diversas aportaciones empezaban a definir, en cada región, los rasgos específicos de la
cultura ibérica y se publicaban estratigrafías y síntesis en las que los elementos autóctonos tenían decisiva importancia en el devenir de estas sociedades, pero a la vez se documentaban importaciones mediterráneas en contextos indígenas que habrían hecho posible el cambio cultural, al ser el exponente material de la llegada de nuevas poblaciones,
ideas o novedades técnicas. Merece la pena destacar la publicación de las estratigrafías
del yacimiento gerundense de Illa d’en Reixach, donde la estratificación del material
fenicio es anterior a las importaciones griegas (Martín y Sanmartí-Grego, 1976-78); o las
de los asentamientos costeros del norte de Castellón (Gusi y Sanmartí-Grego, 1976-78)
(fig. 4). Para el área valenciana se reconocía la existencia de materiales fenicios, relativizando mucho su papel, y griegos, considerados más determinantes, y se mantenía la
postura de años anteriores que defendía cronologías bajas para el surgimiento de la cultura ibérica (Fletcher et al., 1976-78) consecuencia de una larga pervivencia de la Edad
del Bronce (Llobregat, 1969a; Aparicio, 1976), aunque poco tardarían en ser matizadas
(Gil-Mascarell, 1981; Aranegui, 1981).
Para algunos investigadores no habría influencias fenicias directas del sur peninsular
en tierras valencianas ya que los elementos orientalizantes, y las cerámicas fenicias entre
ellos, se entendían como una irradiación tartésica. A la vez se propugnaba mayor protagonismo desde las zonas de colonización griega (Aranegui, 1981 y 1985), entroncándose con una corriente crítica con la interpretación de los vestigios fenicios en el País
Valenciano y Cataluña. Desde esta perspectiva habría que señalar, por una parte, ciertas
publicaciones de los años 60 encaminadas a desmitificar las identificaciones de las colonias griegas (Martín, 1968) que se venían buscando afanosamente desde los años 20 y 30
en estas costas (Carpenter, 1925), y por otra, posiciones que revisaban el pretendido
pasado púnico de Alicante en boga entre las décadas de los 30 y los 50 (Llobregat,
1969b). Sin embargo, la lectura que se hacía de los materiales fenicio-púnicos planteaban
una curiosa duplicidad espacio-cultural entre lo fenicio y lo cartaginés: «en nuestra costa
[de la península Ibérica], el estado actual es el predominio absoluto fenicio por toda la
costa sur hasta el cabo de Gata. Acá comienza la influencia cartaginesa con el yacimiento
de Villaricos (la antigua Baria) y el de Cartagena […]. No hay noticia —salvando Ibiza—
de más yacimientos cartagineses» (Llobregat, 1969b: 48; las cursivas son mías). Y puesto que los fenicios estaban ausentes en la costa oriental peninsular, los nuevos estudios se
acercaban a valorar el elemento comercial griego desde la atención al medio indígena y
con la vista puesta en los textos clásicos (Rouillard, 1979), o bien se proponían identificar las ciudades que los textos ubican en tierras alicantinas, como Akra Leuke en el Tossal
de Manises (Alicante) (Rouillard, 1982), o Alonis en la Picola (Santa Pola, Alicante)
—307—
[page-n-309]
16
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
Fig. 4.- Congreso Internacional sobre Els orígens del Món
Ibèric (Barcelona, 1977). En la figura, materiales fenicios
del norte de Castellón publicados por Gusi y
Sanmartí-Grego.
Fig. 5.- Las excavaciones en Aldovesta, durante los años 80,
mostraron la existencia de un modelo comercial específico
en el entorno del río Ebro (Mascort et al., 1991).
(Rouillard, 1999); o, incluso, la existencia de un foco de irradiación helénica en la zona
meridional valenciana a juzgar, sobre todo, por la escultura.
No se puede dejar de señalar la aparición, paralela, de otros estudios monográficos de
base, como la sistematización del periodo protohistórico en toda la región a partir de la
integración de todos los datos disponibles en aquel entonces (Aranegui, 1981); o el trabajo de Ribera sobre las ánforas prerromanas (1982) y en el que las ánforas fenicio-púnicas del área valenciana eran recogidas por primera vez, configurando una importante base
material para el conocimiento de estas importaciones.
En aquellos años se editó un conjunto de aportaciones de síntesis sobre los fenicios en
la península Ibérica (Del Olmo y Aubet, 1986) destacando las investigaciones en Ibiza,
en Cataluña y en el sur alicantino, debido a la llamativa evidencia arqueológica de Peña
Negra; sin embargo, se echa en falta una síntesis sobre el estado de la cuestión en tierras
valencianas que llegaría a finales de la década en un par de sucintos trabajos (Gómez
Bellard, 1988 y 1991). Estas publicaciones llevaron, a partir de mediados de los 80, a la
identificación de más materiales fenicios que ahora capilarizaban todo el territorio, destacando su volumen en algunos yacimientos como Aldovesta (Benifallet, Tarragona)
(Mascort et al., 1991) (fig. 5) o la Torrassa (Vall d’Uixó) (Oliver et al., 1984) junto a otros
como los Villares (Mata, 1991).
—308—
[page-n-310]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
17
En el contexto peninsular, la indudable irrupción del comercio fenicio se explicaba
con notables aportaciones que incorporaban modelos antropológicos y planteamientos
materialistas como los sistemas mundiales, la diáspora comercial o las relaciones económicas basadas en los intercambios de elementos de prestigio entre elites
(Frankenstein, 1979; Aubet, 1987). En definitiva, los testimonios documentales publicados estos años demostraban que las costas valencianas y catalanas no parecían haber
quedado al margen del desarrollo del comercio fenicio ya que, al contrario, se trataba de
un área frecuentada.
Las miradas de la investigación a la hora de valorar todos estos datos se dirigían al sur
peninsular pero también, y sobre todo, a la isla de Ibiza. El problema de la documentación en Ibiza, sin embargo, era la falta de datos arqueológicos para los ss. VII y VI:
«Resulta prou clar que no ha estat identificat ni el vernís vermell ni les formes més típiques del grup vell» (Tarradell y Font, 1975: 154), a pesar de lo cual se aceptaba tanto la
fecha de Diodoro como el hecho de que fueran «cartaginesos […] per tal de crear un
punt més que servís per a la navegació en funció dels intercanvis comercials» (ibídem,
240). Se seguía, en cierto modo, algunas ideas de los años 40 cuando se veían a griegos
y cartagineses —no fenicios— enfrentados por el dominio comercial del Mediterráneo ya
que se tomaban las noticias de los textos que hablan de una fundación cartaginesa en 654
a.C. (Diodoro de Sicilia V, 16, 2 y 3) como válidas, sin ningún tipo de crítica textual: «los
griegos, si pensaron establecerse en Ibiza, no llegaron a tiempo para tal empresa. Se les
adelantaron los cartagineses. […] Por primera vez en la histora de la colonización púnica en España parecen coincidir los textos con los hallazgos arqueológicos» (García y
Bellido, 1942: 32).
Pero no abordaré aquí cuestiones historiográficas e históricas suficientemente tratadas
(Barceló, 1985) ya que tan sólo las enfocaré desde el prisma de las costas mediterráneas
peninsulares. Se había otorgado gran relevancia a la instalación fenicia en Ibiza para
explicar el comercio desarrollado en la costa peninsular, primero con pocos datos
(Maluquer, 1969) y más tarde con mayores evidencias (Arteaga, 1976); aunque tampoco
faltaba quien defendiera tan sólo una influencia de la isla tardía, a partir de finales del s.
V, posterior a otros influjos procedentes de la Turdetania (Llobregat, 1974). Sin embargo, la isla se seguía mostrando silenciosa hasta que el panorama cambió a partir de finales de los años 70 y principios de los 80. La novedad más importante fue el descubrimiento de una ocupación desde el s. VII, confirmando en cierta manera las noticias de los
textos clásicos, por parte de fenicios de las colonias occidentales y no por cartagineses
en, al menos, dos enclaves: en sa Caleta (Sant Josep de sa Talaia) y en la misma ciudad
de Ibiza (Ramon, 1981; Gómez Bellard et al., 1990; Ramon, 1991). Ibiza era, pues, la
única muestra de presencia fenicia segura hasta que en la década de los años 90 un nuevo
hallazgo iba a configurarse poco más o menos como el eslabón perdido entre las colonias
del sur peninsular y la isla de Ibiza.
—309—
[page-n-311]
18
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
DESDE LOS AÑOS 90 HASTA LA ACTUALIDAD, O LA INCESANTE ACUMULACIÓN DE DATOS AISLADOS
«La Fonteta, con la fortificación del Cabezo del Estany, sería el foco de difusión y transmisión
de productos, ritos y creencias característicos de la cultura cananeo-fenicia en el Sudeste de la
Península Ibérica, explicando la presencia, pues, con igual fuerza que en Andalucía occidental, de
la fase del Hierro Antiguo u Orientalizante que caracteriza los desarrollos culturales indígenas de
estas regiones»
A. GONZÁLEZ PRATS, 2000: 149
«Il faut toutefois insister sur le fait que ce commerce colonial a très fortement influencé les
sociétés indigènes et en a accéleré l’évolution interne […] Or, tout cela arrive au moment où les
marchands phéniciens introduisent dans ce territoire des produits spécialisés, et c’est sans doute
ce nouveau facteur qui est à l’origine de cette évolution de la société indigène»
ASENSIO ET AL., 2000: 259
Estas palabras, tomadas a modo de ejemplo entre las publicadas hoy en día, reflejan
un estado de la cuestión donde se plantea el contacto cultural desde parámetros difusionistas, unos, y evolucionistas, otros en un marco de obtención de datos continuo debido
no sólo a proyectos de investigación sino al desarrollo de excavaciones de urgencia.
En los últimos años, sin duda, la novedad más importante de los estudios fenicios para
el área que nos ocupa la constituye el descubrimiento de un asentamiento de fundación o
con presencia fenicia emplazado en la desembocadura del río Segura, en Guardamar del
Segura (Alicante). La existencia de hipotéticas factorías comerciales fenicias en esta zona
era sospechada ya desde los años 70. Para Arteaga y Serna un centro «neurálgico» fenicio
situado en algún punto indeterminado en el triángulo Santa Pola-Guardamar/TorreviejaTabarca explicaría los expresivos materiales fenicios de los Saladares (Arteaga y Serna,
1975b: 748). A mediados de los 80 un asentamiento que parecía responder a estas características fue identificado por González Prats a raíz de la valoración de un conjunto de
materiales procedentes de los muros de tapial de una rábita islámica situada en el mismo
entorno que las dunas de Guardamar del Segura (fig. 6). Los proyectos de investigación,
hoy en día en curso de publicación, ya han avanzado algunos resultados (González Prats,
1998; González Prats y Ruiz Segura, 2000; Azuar et al., 1998 y 2000).
Junto a las investigaciones de estos yacimientos son igualmente relevantes los resultados de numerosos trabajos arqueológicos de campo emprendidos a lo largo y ancho de
toda la fachada mediterránea peninsular en la década de los años 90 e inscritos en el
marco de estudios territoriales: se han documentado yacimientos con materiales fenicios
—310—
[page-n-312]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
19
Fig. 6.- Desde mediados de los años 90 han comenzado las excavaciones en la Fonteta, una colonia
fenicia en la desembocadura del río Segura. Foto extraída de González Prats y Ruiz Segura, 2000.
e imitaciones en el valle del Ebro y sus afluentes (Rafel, 1991; Gracia y Munilla, 1993,
con amplia bibliografía; Asensio et al., 2000; Garcia i Rubert y Gracia, 2002), en la provincia de Valencia (Pla y Bonet, 1991), en la comarca de la Marina Alta (Bolufer, 1995;
Bolufer y Vives-Ferrándiz, 2003), en la desembocadura del Segura (García Menárguez,
1994 y 1995), en el valle del Vinalopó (Poveda, 1994) y en el interior de la provincia de
Alicante (Martí y Mata, 1992; Grau, 2002). Por otra parte, la revisión de fondos de museos procedentes de antiguas excavaciones ha permitido ampliar el listado de la distribución de las importaciones fenicias (Castelló y Costa, 1992; Espí y Moltó, 1997) o iniciar
proyectos de excavaciones, como el del Alt de Benimaquia (Gómez Bellard y Guérin,
1994). Y, finalmente, no se debe olvidar los proyectos de excavaciones ordinarias que han
continuado siendo referencias esenciales como el Torrelló del Boverot (Almassora,
Castellón) (Clausell, 2002) o los Villares. También son años en que han visto la luz
monografías de poblados ibéricos que habían sido hitos bibliográficos en la génesis de
estos estudios, como el Puig de la Nau (Oliver y Gusi, 1995) o el Tossal de Sant Miquel
de Llíria (Bonet, 1995). De gran interés es el hallazgo de un asentamiento en la desembocadura del río Júcar, en Albalat de la Ribera, con material del Hierro Antiguo entre el
que hay algunas importaciones fenicias.2
2
Agradezco a X. Vidal, codirector de las intervenciones, la información sobre el yacimiento actualmente en curso de publicación.
—311—
[page-n-313]
20
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
También es destacable la labor emprendida desde los estudios paleoeconómicos para
la evaluación de los recursos agropecuarios en los asentamientos de los periodos del
Bronce Final y Hierro Antiguo (Iborra et al., 2003; Grau et al., 2004). Además, una de
las síntesis relacionada con los fenómenos orientalizantes peninsulares que merece mayor
atención se ha basado, precisamente, en documentación tradicionalmente poco atendida
como es la arquitectura (Díes, 1994).
VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL Y VÍAS FUTURAS DE ESTUDIO
En los últimos años asistimos a una acumulación de datos que se inscribe en una paradoja: por un lado la información que ofrece la nueva documentación, recuperada además
con moderna metodología y excelentes resultados, es sin duda alguna positiva; pero, por
otro lado, limita el conocimiento ya que la mayor parte de los estudios quedan inconexos
de sus contextos locales. Por ello son valorables las síntesis que superan el discurso descriptivo acentuando el papel del comercio fenicio como distribuidor de mercancías, aunque la mayor parte centradas en zonas geográficas reducidas o aspectos concretos
(González Prats, 1991 y 2000; Sanmartí, 1991 y 1995; Llobregat, 1992; Aubet, 1993).
Otros destacables trabajos han valorado, desde perspectivas de fondo similares, las diferencias regionales de las comunidades indígenas desde el Bronce Final y cómo se insertan en ellas los aportes comerciales fenicios (Mata et al., 1994-96; Bonet y Mata, 2000;
Sanmartí, 2004) con referencias a la complejidad de la situación colonial en el conjunto
del territorio (Asensio et al., 2000: 252; Sala, 2004).
La aparición de la cultura ibérica se vincula a la presencia fenicia ya que para tierras
alicantinas se señala que «obviamente, el impacto de ambos productos [el aceite y el vino
de los fenicios] sobre el mundo indígena debió de ser determinante para explicar esos
rápidos procesos de aculturación y orientalización» (González Prats, 2000: 111); y, más
adelante, que «la mixtificación humana conllevaría un elevado grado de mestizaje que
debió constituir un caldo de cultivo excelente para la transmisión de artefactos e ideas»
concluyendo que «el resultado lo conocemos eclosionado en época ibérica» (ibídem,
113; las cursivas son mías). Es, en el fondo, la misma idea que ve en la cultura ibérica el
«resultado definitivo del proceso de aculturación» (Sala, 2004: 72), que se ralentiza o
acelera según las zonas y los tiempos para acabar llegando a un tipo ideal de cultura ibérica, fragmentando el pasado en compartimentos rígidos que ocultan las dinámicas de los
desarrollos históricos.
Un reciente trabajo de síntesis ha puesto de manifiesto el problema de llegar a lecturas divergentes partiendo de un mismo registro material y, además, ha animado al abandono de las interpretaciones difusionistas para explicar la cultura ibérica: mientras las
interpretaciones viejas deben ser abandonadas, las preguntas viejas pueden seguir siendo
válidas (Junyent, 2002). Añadiré que las preguntas también deben orientarse porque cada
—312—
[page-n-314]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
21
cuerpo teórico permite abordar los problemas desde puntos distintos, lo que es la base
para avanzar en el conocimiento. En este sentido, las perspectivas vinculadas al postprocesualismo como nuevo paradigma y su interés por enfocar lo particular en los procesos
locales ofrece enfoques diferentes o, en algunos casos, complementarios con las interpretaciones existentes. Los encuentros coloniales se prefieren ver como procesos culturales tejidos a modo de maraña —entanglement— (Thomas, 1994: 2) de relaciones culturales, sociales, económicas, simbólicas o de cualquier tipo más que constituir un marco
para la inevitable aculturación o una dialéctica entre dominación y resistencia.
Con todo, es pronto para juzgar esta etapa por nuestra proximidad temporal. Sin duda,
ha supuesto un impulso en la disciplina arqueológica protohistórica y, quizás, uno de los
aspectos más positivos es que los hallazgos de la última década y media en la costa oriental peninsular han permitido incluir la zona —o al menos una parte de ella— en la bibliografía de los estudios fenicios mediterráneos, abriendo un periodo en el que hablar de
fenicios en la península Ibérica o en el Mediterráneo es también hablar de la desembocadura del Segura o de otros territorios como zonas del interior o la desembocadura del
Ebro; algo que hace diez o quince años, cuando esta región se interpretaba como un territorio meramente periférico en comparación con el sur penisular, era impensable. No obstante, también se puede hacer una lectura crítica a través de dos aspectos.
En primer lugar, en ocasiones da la sensación de que lo fenicio se viene sobrevalorando en la literatura arqueológica desde hace un tiempo (también había sucedido lo
mismo con lo griego años atrás), puesto que sistemáticamente remite a ello la búsqueda
de paralelos, comparaciones y referencias evidenciando una posición que infravalora las
capacidades de desarrollo autónomo. Son criticables las lecturas que ven al fenicio como
difusor de civilización y cultura mediante elementos materiales como el hierro, el torno
alfarero, el vino, o el urbanismo complejo, que llegan a unas poblaciones indígenas vistas ciertamente receptivas y dispuestas a asumir el progreso técnico mediante esas novedades, a aprender en definitiva. Una visión aculturacionista y unidireccional que ilustran
las interpretaciones parciales de la presencia fenicia en este área: la búsqueda de metales,
el aprovechamiento de sistemas de producción preexistentes y la distribución de objetos.
Pero pocas veces se plantea el aprovechamiento por parte indígena de esos intercambios,
si hay una selección de las importaciones y por qué, o en qué contextos se encuentran y
cuáles son los usos que les dan.
En segundo lugar, la mayor parte de estudios y síntesis de la protohistoria valenciana,
en línea con una corriente mayoritaria, siguen considerando el material desde una perspectiva dualista oponiendo el contexto fenicio al indígena y asumiendo, implícitamente,
una caracterización del contacto cultural como diferencia de los unos respecto a los otros.
Además se ignora la historicidad de los fenómenos con la consecuencia de ver los grupos implicados como esencias inmutables a lo largo de los siglos. Ambas lecturas —la
difusionista y la dualista— presentan una visión del colonialismo estática, de confrontación entre dos culturas en tanto que bloques homogéneos. Frente a estas interpretaciones,
—313—
[page-n-315]
22
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
las tendencias teóricas postprocesuales prefieren entender como punto de partida que las
culturas no son entes abstractos sino que están formadas, sencillamente, por gente y sus
prácticas. Además, entienden los encuentros coloniales como interacción compleja entre
grupos sociales con relaciones de clase, de género o de edad, y no como meros influjos
unidireccionales, difusionistas o evolucionistas (van Dommelen, 1998; Rowlands, 1998;
Gosden, 2004). En este marco, la Arqueología postcolonial presta especial importancia a
la prácticas híbridas como herramienta epistemológica para analizar las construcciones
identitarias en los espacios coloniales (van Dommelen, 2006; y para la zona de estudio
Vives-Ferrándiz, 2005).
Desde mi punto de vista, los futuros trabajos deberían poner el acento, por una parte,
en la interacción entre los grupos indígenas y los fenicios en el contexto local y, por otra,
en las relaciones de estas mismas áreas con otras zonas de presencia fenicia. Ahora bien,
difícilmente podemos evaluar las relaciones sin definir mejor los actores que los protagonizaron y, en este sentido, es imprescindible emprender proyectos a medio y largo
plazo que proporcionen un mayor corpus material con contextos arqueológicos bien definidos para el final de la Edad del Bronce y el Hierro Antiguo: ¿cómo eran estos grupos,
qué diferencias tenían en cada contexto territorial y qué relaciones establecieron las distintas esferas sociales?
Para acabar, dar paso a campos de análisis complementarios es enriquecedor para el
avance del conocimiento y, así, propondría tres líneas insuficientemente exploradas. Por
un lado, definir mejor los procesos que dieron lugar a la integración de un asentamiento
con población foránea en la desembocadura del Segura, sus características y sus relaciones con la metrópoli y entre los mismos grupos foráneos. Por otro lado, incorporar la
dinámica del consumo como una de las mejores expresiones de los valores de los grupos
en cada circunstancia histórica. Y, finalmente, examinar las estrategias sociales encaminadas a reforzar las identidades preexistentes o a promover la invención de otras en contextos de contacto cultural.
BIBLIOGRAFÍA
ANDERSON, B. (2005): Comunitats imaginades. Reflexions sobre l’origen i la propagació del nacionalisme. Afers, València.
APARICIO, J. (1976): Estudio económico y social de la Edad del Bronce Valenciano. Valencia.
ARANEGUI, C. (1981): “Las influencias mediterráneas al comienzo de la Edad del Hierro”. Monografías del Laboratorio de Arqueología de Valencia 1, Valencia, 41-69.
ARANEGUI, C. (1985): “El Hierro Antiguo valenciano: las transformaciones del medio indígena entre
los ss. VIII y V a.C.”. Arqueología del País Valenciano: panorama y perspectivas, Alicante, 185200.
—314—
[page-n-316]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
23
ARTEAGA, O. (1976): “La panorámica protohistórica peninsular y el estado actual de su conocimiento
en el Levante Septentrional (Castellón de la Plana)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense 3, 173-194.
ARTEAGA, O. (1977): “Las cuestiones orientalizantes en el marco protohistórico peninsular”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 2, 301-320.
ARTEAGA, O. (1982): “Los Saladares 80. Nuevas directrices para el estudio del Horizonte protoibérico en el Levante meridional y sudeste de la Península Ibérica”. Huelva Arqueológica VI, 131183.
ARTEAGA, O. y SERNA, M.R. (1973): “Los Saladares. Un yacimiento protohistórico en la región del
Bajo Segura”. XII Congreso Nacional de Arqueología, 437-450.
ARTEAGA, O. y SERNA, M.R. (1975a): “Los Saladares 71”. Noticiario Arqueológico Hispánico 3, 7140.
ARTEAGA, O. y SERNA, M.R. (1975b): “Influjos fenicios en la región del Bajo Segura”. XIII Congreso
Nacional de Arqueología, 737-750.
ARTEAGA, O. y SERNA, M.R. (1979-80): “Las primeras fases del poblado de los Saladares (Orihuela,
Alicante). Una contribución al estudio del Bronce Final en la Península Ibérica”. Ampurias 4142, 65-137.
ARTEAGA, O.; PADRÓ, J. y SANMARTÍ, E. (1978): “El factor fenici a les costes catalanes i del Golf de
Lió”. II Col·loqui d’Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà, 129-135.
ASENSIO, D.; BELARTE, C.; SANMARTÍ, J. y SANTACANA, J. (2000): “L’expansion phénicienne sur la
côte orientale de la péninsule ibérique”. Mailhac et le Premier Âge du Fer en Europe Occidentale. Actes du Colloque International de Carcassonne (1997), 249-260.
AUBET, M.E. (1987): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Bellaterra.
AUBET, M.E. (1993): “El comerç fenici i les comunitats indígenes del Ferro a Catalunya”. Laietània
8, 23-40.
AUBET, M.E. (1994): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Crítica, Barcelona.
AZUAR, R.; ROUILLARD, P.; GAILLEDRAT, E.; MORET, P.; SALA, F. y BADIE, A. (1998): “El asentamiento orientalizante e ibérico antiguo de “La Rábita”, Guardamar del Segura (Alicante). Avance
de las excavaciones 1996-1998”. Trabajos de Prehistoria 55 (2), 111-126.
AZUAR, R.; ROUILLARD, P.; GAILLEDRAT, E.; MORET, P.; SALA, F. y BADIE, A. (2000):
“L’établissement orientalisant et Ibérique Ancien de “La Rábita”, Guardamar del Segura
(Alicante, Espagne)”. Inscripta in honorem Enrique A. Llobregat Conesa, Alicante, 265-285.
BALLESTER, I. (1947): Las cerámicas ibéricas arcaizantes valencianas. Serie de Trabajos Varios del
Servicio de Investigación Prehistórica 10, Valencia, 47-56.
BARCELÓ, P. (1985): “Ebusus: ¿Colonia fenicia o cartaginesa?”. Gerión 3, 271-282.
BERNAL, M. (1993): Atenea Negra. Las raíces afroasiáticas de la civilización clásica. Crítica,
Barcelona.
BLANCO, A. (1956): “Orientalia. Estudio de objetos fenicios y orientalizantes en la Península”.
Archivo Español de Arqueología 29, 3-51.
—315—
[page-n-317]
24
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
BLANCO, A. (1960): “Orientalia II”. Archivo Español de Arqueología 33, 3-43.
BOLUFER, J. (1995): El patrimoni arqueológic de Teulada. Teulada.
BOLUFER, J. y VIVES-FERRÁNDIZ, J. (2003): “La Plana Justa (Xàbia, Alicante): un nuevo yacimiento
con materiales fenicios y del ibérico antiguo”. Saguntum 35, 69-86.
BONET, H. (1995): El Tossal de Sant Miquel de Llíria. La antigua Edeta y su territorio. Servicio de
Investigación Prehistórica, Valencia.
BONET, H. y MATA, C. (2000): “Habitat et territoire au Premier Âge du Fer en Pays Valencien”.
Mailhac et le Premier Âge du Fer en Europe Occidentale. Actes du Colloque International de
Carcassonne (1997), 61-72.
BOSCH GIMPERA, P. (1913-14): “La necròpolis de Càdiç”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.
Secció històrico-arqueològica V (part II), 850-856.
BOSCH GIMPERA, P. (1915-20a): “L’estat actual de la sistematització del coneixement de la primera
Edat del ferro a Catalunya”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. Secció històrico-arqueològica VI, 586-589.
BOSCH GIMPERA, P. (1915-20b): “El problema dels orígens de la cultura ibèrica”. Anuari de l’Institut
d’Estudis Catalans. Secció històrico-arqueològica VI, 671-694.
BOSCH GIMPERA, P. (1925): “Els celtes i les cultures de la primera Edat del Ferro a Catalunya”.
Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria 3, fasc. 2, 207-214.
BRUSOLA Y BRIAU, R.J. (1876): Valencia ántes de Aníbal. Observaciones históricas sobre la del
Reino de Valencia. Libro primero. Madrid.
CARPENTER, R. (1925): The Greeks in Spain. Pensilvania.
CASTELLÓ, J.S. y COSTA, P. (1992): “El jaciment ibèric de Coll de Pous”. Aguaits 8, 7-19.
CLAUSELL, G. (dir.) (2002): Excavacions i objectes arqueològics del Torrelló d’Almassora (Castelló).
Museu Municipal d’Almassora.
DEL OLMO, G. y AUBET, M.E. (eds.) (1986): Los fenicios en la Península Ibérica. Sabadell.
DÍES, E. (1994): La arquitectura fenicia de la península Ibérica y su influencia en las culturas indígenas. Tesis Doctoral inédita, Universidad de Valencia.
ESPÍ, I. y MOLTÓ, S. (1997): “Revisió cronològica de la ceràmica feta a torn del Puig d’Alcoi”.
Recerques del Museu d’Alcoi 6, 87-98.
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A. (1958): “Vaso Oriental de Torre del Mar”. Arqueologia e História VIII,
39-42.
FIGUERAS, F. (1956): La necrópolis ibero-púnica de la Albufereta de Alicante. Estudios Ibéricos IV,
Valencia.
FLETCHER, D. (1949): “Defensa del iberismo”. Anales del Centro de Cultura Valenciana 23, 168-187.
FLETCHER, D. (1952): Nociones de Prehistoria. Valencia.
FLETCHER, D. (1954): “La Edad del Hierro en el Levante español”. IV Congreso Internacional de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Madrid.
FLETCHER, D. (1960): Problemas de la Cultura Ibérica. Serie de Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica 22, Valencia.
—316—
[page-n-318]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
25
FLETCHER, D. (1965): La necrópolis de La Solivella (Alcalá de Chivert). Serie de Trabajos Varios del
Servicio de Investigación Prehistórica 32, Valencia.
FLETCHER, D.; PLA, E.; GIL-MASCARELL, M. y ARANEGUI, C. (1976-78): “La iberización en el País
Valenciano”. Ampurias 38-40, 75-92.
FORNER, V. (1933): “Una colonia fenicia en el término de Burriana”. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura XIV, 252-272.
FRANKENSTEIN, S. (1979): “The Phoenicians in the Far West. A Function of Neo-Assyrian
Imperialism”. M. T. Larsen (ed.): Power and Propaganda. Copenague, 263-294.
GALA, C. (1986): “La figura de Aníbal en una historia española del siglo XVII”. Rivista di Studi Fenici
XIV (2), 229-249.
GARCIA I RUBERT, D. y GRACIA, F. (2002): “El jaciment preibèric de Sant Jaume-Mas d’en Serrà
(Alcanar, Montsià). Campanyes d’excavació 1997-2001”. I Jornades d’Arqueologia: Ibers a
l’Ebre. Recerca i interpretació, Ilercavònia 3, 37-50.
GARCÍA MENÁRGUEZ, A. (1994): “El Cabezo Pequeño del Estaño, Guardamar del Segura. Un poblado protohistórico en el tramo final del río Segura”. A. González Blanco, J. L. Cunchillos y M.
Molina (coords.): El mundo púnico. Historia, sociedad y cultura. Biblioteca básica murciana 4,
269-280.
GARCÍA Y BELLIDO, A. (1942): Fenicios y carthagineses en Occidente. Madrid.
GIL-MASCARELL, M. (1981): “Bronce Tardío y Bronce Final en el País Valenciano”. Monografías del
Laboratorio de Arqueología de Valencia 1, Valencia, 9-39.
GÓMEZ BELLARD, C. (1988): “Les Phéniciens au Levant et en Catalogne”. Dossiers Histoire et
Archéologie 132, 72-73.
GÓMEZ BELLARD, C. (1991): “La presencia fenicia en la costa oriental de la Península Ibérica”.
Cullaira 3, 5-16.
GÓMEZ BELLARD, C. y GUÉRIN, P. (1994): “Testimonios de producción vinícola arcaica en l’Alt de
Benimaquia (Denia)”. Huelva Arqueológica XIII, 2, 9-31.
GÓMEZ BELLARD, C.; COSTA, B.; GÓMEZ BELLARD, F.; GURREA, R.; GRAU, E. y MARTÍNEZ, R.
(1990): La colonización fenicia en la isla de Ibiza. Excavaciones Arqueológicas en España 157,
Madrid.
GÓMEZ SERRANO, N.P. (1929): “Un ‘Hiatus’ prehistórico en las estaciones de altura, levantinas”.
Archivo de Prehistoria Levantina I, 113-156.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1983): Estudio Arqueológico del poblamiento antiguo de la Sierra de
Crevillente. Alicante.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1986): “Las importaciones y la presencia fenicias en la Sierra de Crevillente
(Alicante)”. G. del Olmo y M. E. Aubet (eds.): Los fenicios en la Península Ibérica. Sabadell,
279-302.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1991): “La presencia fenicia en el Levante peninsular y su influencia en las
comunidades indígenas”. I-IV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica. Ibiza, 109-118.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1998): “La Fonteta. El asentamiento fenicio de la desembocadura del río
Segura (Guardamar, Alicante, España). Resultados de las excavaciones de 1996-97”. Rivista di
—317—
[page-n-319]
26
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
Studi Fenici XXVI (2), 191-228.
GONZÁLEZ PRATS, A. (2000): “Fenicios e indígenas en el Levante peninsular”. D. Ruiz Mata (ed.):
Actas de los encuentros de Primavera de la Universidad de Cádiz en El Puerto de Santa María
(1998), Fenicios e indígenas en el Mediterráneo y Occidente: modelos e interacción, 107-118.
GONZÁLEZ PRATS, A. y RUIZ SEGURA, E. (2000): El yacimiento fenicio de La Fonteta (Guardamar
del Segura. Alicante. Comunidad Valenciana). Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia.
GOSDEN, C. (2004): Archaeology and Colonialism. Cultural contact from 5000 BC to the present.
Cambridge University Press.
GRACIA, F. y MUNILLA, G. (1993): “Estructuración cronoocupacional del poblamiento ibérico en las
comarcas del Ebro”. Laietània 8, 209-256.
GRAU, E.; MARTÍ, M.A.; PEÑA, J.L.; PASCUAL, J.L.; PÉREZ JORDÀ, G. y LÓPEZ GILA, M.D. (2004):
“Nuevas aportaciones para el conocimiento de la Mola d’Agres (Agres, Alacant)”. L. Hernández
y M. S. Hernández (eds.): La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas limítrofes. Villena,
241-246.
GRAU, I. (2002): La organización del territorio en el área central de la Contestania Ibérica.
Universidad de Alicante.
GUSI, F. (1976a): “Los hallazgos fenicios y de la I Edad del Hierro en el poblado del Puig
(Benicarló)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de Castellón 3, 285.
GUSI, F. (1976b): “El Puig de Vinaròs, nuevo yacimiento con materiales fenicios”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología de Castellón 3, 287-288.
GUSI, F. y SANMARTÍ-GREGO, E. (1976-78): “Asentamientos indígenas preibéricos con materiales
fenico-púnicos en el área costera del Baix Maestrat (provincia de Castellón de la Plana)”.
Ampurias 38-40, 361-380.
IBORRA, M.P.; GRAU, E. y PÉREZ JORDÀ, G. (2003): “Recursos agrícolas y ganaderos en el ámbito
fenicio occidental: estado de la cuestión”. C. Gómez Bellard (ed.): Ecohistoria del paisaje agrario. La agricultura fenicio-púnica en el Mediterráneo, 33-55.
JOHNSON, M. (2000): Teoría arqueológica. Una introducción. Ariel, Barcelona.
JUNYENT, E. (2002): “Els segles de formació: el bronze final i la primera edat del ferro a la depressió de
l’Ebre”. I Jornades d’Arqueologia: Ibers a l’Ebre. Recerca i interpretació, Ilercavònia 3, 17-35.
KOHL, P.L. (1989): “The material culture of the modern era in the ancient Orient: suggestions for future work”. D. Miller et al. (eds.): Domination and Resistance. Londres, 240-245.
LAFUENTE, J. (1944): “Algunos datos concretos de la provincia de Alicante sobre el problema cronológico de la cerámica ibérica”. Archivo Español de Arqueología 17, 68-87.
LARSEN, M.T. (1989): “Orientalism and Near Eastern archaeology”. D. Miller et al. (eds.): Domination and Resistance. Londres, 229-239.
LIVERANI, M. (1996): “The Bathwater and the Baby”. M. R. Lefkowitz y G. MacLean (eds.): Black
Athena Revisited. The University of North Carolina Press, 421-427.
LLOBREGAT, E. (1969a): “El poblado de la cultura del Bronce Valenciano de la Serra Grossa,
Alicante”. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 6, 31-69.
LLOBREGAT, E. (1969b): “Hacia una desmitificación de la Historia Antigua de Alicante. Nuevas pers-
—318—
[page-n-320]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
27
pectivas sobre algunos problemas”. Instituto de Estudios Alicantinos I, 35-55.
LLOBREGAT, E. (1974): “Las relaciones con Ibiza en la protohistoria valenciana”. VI Symposium de
Prehistoria, Barcelona, 291-320.
LLOBREGAT, E. (1975): “Nuevos enfoques para el estudio del periodo del Neolítico al Hierro en la
Región Valenciana”. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 11, 119-140.
LLOBREGAT, E. (1992): “Presència fenícia al País Valencià: novetats i balanç provisional”. Fonaments
8, 171-179.
MALUQUER, J. (1969): “Los fenicios en Cataluña”. V Simposium de Prehistoria Peninsular Tartessos
y sus problemas, Barcelona, 241-250.
MALUQUER, J. (1982): “Problemática histórica de la Cultura Ibérica”. XVI Congreso Nacional de
Arqueología, 29-49.
MARTÍ, B. (1993): Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia. Colección Nuestros Museos
V, Valencia.
MARTÍ, M.A. y MATA, C. (1992): “Cerámicas de tipo fenicio occidental en las comarcas de l’Alcoià
y El Comtat (Alacant)”. Saguntum 25, 103-117.
MARTÍN, A. y SANMARTÍ-GREGO, E. (1976-78): “Aportación de las excavaciones de la ‘Illa d’en
Reixach’ al conocimiento del fenómeno de la iberización en el norte de Cataluña”. Ampurias 3840, 431-447.
MARTÍN, G. (1968): La supuesta colonia griega de Hemeroskopeion. Estudio Arqueológico de la zona
Denia-Jávea. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 3.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1946): Esquema paleoetnológico de la Península Ibérica. Madrid.
MASCORT, M.T.; SANMARTÍ, J. y SANTACANA, J. (1991): El jaciment protohistòric d’Aldovesta i el
comerç fenici arcaic a la Catalunya meridional. Tarragona.
MATA, C. (1978): “La Cova del Cavall y unos enterramientos en urna, de Llíria (Valencia)”. Archivo
de Prehistoria Levantina XV, 113-135.
MATA, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Origen y evolución de la Cultura
Ibérica. Serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica 88, Valencia.
MATA, C.; MARTÍ, M.A. e IBORRA, M.P. (1994-96): “El País Valencià del Bronze Recent a l’Ibèric
Antic: el procés de formació de la societat urbana ibèrica”. Models d’ocupació i explotació del
territori entre el 1600 i el 500 a.n.e. a la Catalunya meridional i zones limítrofes de la depressió
de l’Ebre. Gala 3-5, Sant Feliu de Codines, 183-217.
MEDEROS, A. (2001): “Fenicios evanescentes. Nacimiento, muerte y redescubrimiento de los fenicios
en la Península Ibérica. I. (1780-1935)”. Saguntum 33, 37-48.
MESADO, N. (1974): Vinarragell (Burriana, Castellón), Serie de Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica 46, Valencia.
MESADO, N. y ARTEAGA, O. (1979): Vinarragell II (Burriana, Castellón). Serie de Trabajos Varios del
Servicio de Investigación Prehistórica 61, Valencia.
NIEMEYER, H.G. (1986): “El yacimiento fenicio de Toscanos: urbanística y función”. G. del Olmo y
M. E. Aubet (eds.): Los fenicios en la Península Ibérica. Sabadell, 109-126.
—319—
[page-n-321]
28
J. VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ
OLIVER, A. y GUSI, F. (1995): El Puig de la Nau. Un hábitat fortificado ibérico en el ámbito mediterráneo peninsular. Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques 4, Castellón.
OLIVER, A.; BLASCO, M.; FREIXA, A. y RODRÍGUEZ, P. (1984): “El proceso de iberización en la plana
litoral del sur de Castellón”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 10, 63-109.
PELLICER, M. (1962): Excavaciones en la necrópolis púnica ‘Laurita’ del Cerro de San Cristóbal
(Almuñécar, Granada). Excavaciones Arqueológicas en España 17, Madrid.
PELLICER, M. y SCHÜLE, W. (1966): El Cerro del Real (Galera, Granada). El corte estratigráfico IX.
Excavaciones Arqueológicas en España 52, Madrid.
PÉREZ DURÀ, F.J. y ESTELLÉS, J.M. (eds.) (1993): Commentarii ad divi avrelii avgvstini de Civitate
Dei. Universitat de València.
PLA, E. (1959): “El problema del tránsito de la Edad del Bronce a la del Hierro en la región valenciana”. V Congreso Nacional de Arqueología, 128-133.
PLA, E. (1962): “Nota preliminar sobre Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia)”. VII Congreso
Nacional de Arqueología, 233-239.
PLA, E. y BONET, H. (1991): “Nuevos hallazgos fenicios en yacimientos valencianos (España)”.
Festschrift für Wilhelm Schüle zum 60 Geburstag. Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen
Seminars Marburg, 6-Internationale Archäologie 1, 245-258.
POVEDA, A.M. (1994): “Primeros datos sobre las influencias fenicio-púnicas en el corredor del
Vinalopó (Alicante)”. A. González Blanco, J. L. Cunchillos y M. Molina (coords.): El mundo
púnico. Historia, sociedad y cultura. Biblioteca básica murciana 4, 489-502.
RAFEL, N. (1991): La necrópolis del Coll del Moro de Gandesa. Els materials. Tarragona.
RAMON, J. (1981): “Sobre els orígens de la colònia fenícia d’Eivissa”. Eivissa 12, 24-31.
RAMON, J. (1991): “El yacimiento fenicio de sa Caleta”. I-IV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 177-196.
ROUILLARD, P. (1979): Investigaciones sobre la muralla ibérica de Sagunto (Valencia). Serie de
Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica 62, Valencia.
ROUILLARD, P. (1982): “Les colonies grecques du sud-est de la Péninsule Ibérique. État de la question”. I Focei dall’Anatolia all’Oceano, Parola del Passato CCIV-CCVII, 417-431.
ROUILLARD, P. (1999): “Entre Marseille et Huelva”. La colonisation grecque en Méditerranée
Occidentale, Collection de l’École Française de Rome 251, 84-92.
ROWLANDS, M. (1998): “The Archaeology of Colonialism”. K. Kristiansen y M. Rowlands (eds.):
Social Transformations in Archaeology. Global and Local Perspectives. Londres y Nueva York,
327-333.
SAID, E. W. (2003): Orientalismo. De Bolsillo, Barcelona.
SALA, F. (2004): “La influencia del mundo fenicio y púnico en las sociedades autóctonas del sureste
peninsular”. Colonialismo e interacción cultural: el impacto fenicio púnico en las sociedades
autóctonas de Occidente, XVIII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 57-102.
SAN VALERO, J. (1954): “Sobre el origen de la Cultura Ibérica”. IV Congreso Internacional de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Madrid, 785-788.
—320—
[page-n-322]
NOTAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LOS ESTUDIOS FENICIOS EN EL PAÍS VALENCIANO
29
SANMARTÍ, J. (1991): “El comercio fenicio y púnico en Cataluña”. I-IV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 119-136.
SANMARTÍ, J. (1995): “La colonización fenicio-púnica en Cataluña, País Valenciano y Murcia”.
Hispania Antiqva XIX, 455-467.
SANMARTÍ, J. (2004): “From local groups to early states: the development of complexity in protohistoric Catalonia”. Pyrenae 35 (1), 7-41.
SANMARTÍ, J.; BELARTE, C.; SANTACANA, J.; ASENSIO, D. y NOGUERA, J. (2000): L’assentament del
bronze final i primera edat del ferro del Barranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre). Arqueo
Mediterrània 5, Barcelona.
SCHUBART, H.; FLETCHER, D. y OLIVA, J. (1962): Excavaciones en las fortificaciones del Montgó
cerca de Denia. Excavaciones Arqueológicas en España 13, Madrid.
SHANKS, M. y TILLEY, C. (1992): Re-Constructing Archaeology. Theory and Practice. Londres y
Nueva York.
SIRET, L. (1907): Orientaux et Occidentaux en Espagne aux temps préhistoriques. Bruselas.
SIRET, L. (1909): Tyriens et Celtes en Espagne. Lovaina.
TARRADELL, M. (1952): “Sobre el presente de la arqueología púnica”. Zephyrus III, 151-174.
TARRADELL, M. (1953): “Sobre la última época de los fenicios en Occidente”. Zephyrus IV, 511-515.
TARRADELL, M. (1961): “Ensayo de estratigrafía comparada y de cronología de los poblados ibéricos
valencianos”. Saitabi XI, 3-20.
TARRADELL, M. (1963): El País Valenciano del Neolítico a la Iberización. Ensayo de síntesis.
Valencia.
TARRADELL, M. (1969): “La Cultura del Bronce Valenciano. Nuevo ensayo de aproximación”.
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 10, 7-30.
TARRADELL, M. y FONT, M. (1975): Eivissa cartaginesa. Barcelona.
THOMAS, N. (1994): Colonialism’s culture. Anthropology, Travel and Government. Polity Press.
VAN DOMMELEN, P. (1998): On colonial grounds. A comparative study of colonialism and rural settlement in first millennium BC west central Sardinia. Leiden.
VAN DOMMELEN, P. (2006): “The orientalizing phenomenon: hybridity and material culture in the
western Mediterranean”. C. Riva y N. Vella (eds.): Debating orientalization. Multidisciplinary
approaches to processes of change in the ancient Mediterranean. Monographs in Mediterranean
Archaeology 10, Londres.
VISEDO, C. (1925): “Breu notícia sobre les primeres edats del metall a les proximitats d’Alcoy”.
Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria, 3, fasc. 2, 173-176.
VIVES-FERRÁNDIZ, J. (2005): Negociando encuentros. Situaciones coloniales e intercambios en la
costa oriental de la península Ibérica (ss. VIII-VI a.C.). Cuadernos de Arqueología Mediterránea
12, Barcelona, Bellaterra.
VIVES-FERRÁNDIZ, J. (e. p.): “Estudis fenicis i púnics a les actuals províncies de Castelló i València.
Balanç de la investigació (1980-2005) i futures perspectives”. Fonaments.
—321—
[page-n-323]
[page-n-324]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Enrique GOZALBES CRAVIOTO*
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
(ARCILA, MARRUECOS)
A mi buen amigo Georges Souville,
como testimonio de estima y de admiración.
RESUMEN: El túmulo de Mezora es uno de los monumentos protohistóricos más importantes del Norte de África. Fue objeto de excavaciones arqueológicas en los años treinta, pero sus resultados nunca se publicaron. En 1952, en las páginas de APL, Miguel Tarradell publicó un estudio, en
el que realizaba una buena descripción del monumento, recogía algunas hipótesis, pero afirmaba
que las excavaciones no habían dado descubrimientos. Por el contrario, el testimonio del arqueólogo Pelayo Quintero, a quien el excavador dio un informe oral, y las fotografías aéreas de la época
de las excavaciones, ofrecen nuevos datos para el conocimiento.
PALABRAS CLAVE: protohistoria, tumulus, fotografía aérea, Norte de Marruecos.
RÉSUMÉ: Le monument protohistorique de Mezora (Arcila, Maroc). Le tumulus de
Mezora est un des monuments protohistoriques les plus importants de l’Afrique du Nord. Il a fait
l’objet d’excavations archéologiques dans les années 1932-1936, par C. L. Montalbán, mais ses
résultats n’ont jamais été publiés. En 1952, dans les pages de Archivo de Prehistoria Levantina,
Miguel Tarradell a publié une étude, où il effectuait une bonne déscription du monument, il rassemblait plusieurs hypothèses, mais affirmait que les fouilles n’avaient pas donné de découvertes.
Au contraire, le témoignage de l’archéologue Pelayo Quintero, auquel Montalbán a donné un rapport oral, et les photographies aériennes de l’époque des excavations offrent de nouvelles données
pour la connaissance.
MOTS CLEF: protohistoire, tumulus, photographie aérienne, Nord du Maroc.
* Facultad de Educación y Humanidades de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. Avda de los Alfares, 44.
16002-Cuenca. E-Mail: enrique.gozalbes@uclm.es
—323—
[page-n-325]
2
E. GOZALBES CRAVIOTO
EL ESTUDIO DE TARRADELL EN APL (1952)
El conjunto monumental que estudiamos en el presente trabajo se encuentra situado a
unos 15 km en línea recta al SE de la población de Arcila, en el NO de Marruecos, en el
territorio del Zoco del Tenin de Sidi Yamani. En su estado actual constituyen los muy
maltrechos restos de uno de los principales monumentos del Marruecos antiguo, que
viene sufriendo un proceso de fortísimo deterioro. Se trata del túmulo-cromlech de
Mezora, acerca del cual el trabajo científico fundamental fue publicado, ya hace más de
medio siglo, en esta misma revista, por parte del profesor Miguel Tarradell (1952). Éste
era desde 1948 director del Museo Arqueológico de Tetuán, e inspector de Arqueología,
por tanto, responsable único del servicio de arqueología del protectorado español en
Marruecos (Gozalbes, 2003: 147 y ss.; Souville, 1993).
Los fundamentos de su estudio los mantendría reiteradamente en lo escrito acerca del
monumento de Mezora, si bien de una forma mucho más resumida, en diversas ocasiones en los años posteriores. El merecido crédito de las investigaciones realizadas por
Tarradell, unido a la aparente ausencia de otros datos complementarios, ha conducido a
que sus conclusiones fueran enteramente aceptadas, con una aparición muy marginal del
monumento en los estudios más generales sobre las tumbas protohistóricas, tanto en el N
de África en su conjunto (Camps, 1965), como en Marruecos en particular (Souville,
1968).
Varios aspectos descuellan en el estudio del monumento efectuado por Miguel
Tarradell. Por una parte, destaca su amplísima descripción del mismo, la más ajustada de
todas las efectuadas, y en la que por su mayor calidad se ha basado toda la bibliografía
posterior. Resumiendo los datos, en una clave descriptiva, el monumento de Mezora
estaba constituido en sus inicios por una colina artificial muy redondeada, formada por
acumulación de tierra y piedra, de forma circular con tendencia ligeramente oval, con un
diámetro de 58 m E-O y 54 m N-S, con una altura máxima en el centro de unos 6 m.
Alrededor de la colina existen toda una serie de menhires o monolitos de piedra “bastamente tallados”, según la expresión utilizada por el propio Tarradell, que son por lo
general de medio metro de altura (en realidad la altura de los mismos es algo mayor),
aunque hay algunos más elevados, como el denominado por los lugareños El Uted (“el
pico”), de casi 6 m de altura, y situado cerca de otro de unos 4 m. Por último, la circunferencia de la colina se apoya sobre hiladas superpuestas de piedra arenisca, idéntica a la
de los monolitos (de la misma cantera), pero bastante bien cortada en bloques rectangulares.1
1
En el Museo Arqueológico de Tetuán todavía hoy se conserva una maqueta del monumento de Mezora realizada hacia
1933 y de la cual nos habla Pelayo Quintero (1942: 13): “en el centro de la sala hay una maqueta, reconstrucción del cromlech de Mezora (principal monumento megalítico de la Mauritania) aún no terminado de estudiar y que guarda analogía
con otros descubiertos en las islas Canarias”. Vid. fig. 1.
—324—
[page-n-326]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
3
Junto a la descripción del monumento destacan otros aspectos recogidos por Tarradell
y que han pasado después de forma reiterada a la bibliografía especializada. A nuestro juicio, algunos de estos datos han sido más acertados, como es el caso de la cronología aproximada de la construcción, su posible relación con la tumba de algún régulo indígena
antiguo, o también la hipótesis de relación del lugar con la tumba atribuida al gigante
Anteo en la propia antigüedad. Por el contrario, otras cuestiones expuestas por el autor,
como veremos más adelante, son mucho más problemáticas, cuando no directamente
erróneas, y que vinieron motivadas fundamentalmente por un hecho: Tarradell no utilizó
la bibliografía anterior sobre el monumento (aunque conociera su existencia). Este hecho
condujo a que, aparte de una hipotética medición (puesto que esos datos podían también
estar en el Museo de Tetuán), su conocimiento fuera superficial en algunos aspectos aunque ciertamente experto (fig. 1).
La bibliografía sobre el monumento de Mezora es muy considerable, si bien la comprobación de la misma permite concluir que poca de ella aporta realmente algo nuevo,
siendo meramente repetitiva en algunos datos (puede verse recogida, hasta la fecha de
esta publicación, en Souville, 1973: 33-35). En la mayor parte, la literatura se ha reducido a una descripción del monumento tal y como se podía observar en el momento concreto, y en fechas más recientes a la mera reproducción de las conclusiones alcanzadas
Fig. 1.- Vieja fotografía de la maqueta del monumento de Mezora,
realizada antes de su excavación. Museo Arqueológico de Tetuán.
—325—
[page-n-327]
4
E. GOZALBES CRAVIOTO
por Tarradell (en última instancia, Fanjul Peraza, 2002: 13-14). Prácticamente, ninguna
de las numerosas incógnitas planteadas desde el principio han podido tener respuesta.
Tres hitos podemos considerar en las referencias sobre Mezora: las primeras observaciones efectuadas a partir del siglo XIX; las excavaciones de los años treinta, que alteraron bastante el monumento; finalmente, la publicación de Tarradell que, con todas sus
limitaciones, ha sido la fuente de conocimiento básico. Después, en especial desde los
años sesenta, el monumento de Mezora ha sufrido un proceso paulatino de destrucción
ante el desinterés generalizado, unas veces por acción humana, otras muchas por la erosión natural. La misma ha producido en ocasiones la aparición de algunos débiles indicios de nuevas estructuras, según el monumento se ha ido deteriorando.
LA TUMBA DE ANTEO: ALGUNAS CITAS ANTIGUAS
Como señalara Tarradell, muy probablemente la tumba ya fue abierta en la antigüedad
clásica, y ello quizás alteró algo su hipotética estructura interior. De hecho, aunque
Schulten (1949: 74-75) ya se había interesado por el episodio de la apertura de una monumental tumba antigua por parte del general romano Sertorio a raíz de su estancia en la
región de Tingi, fue Tarradell quien de forma más acertada puso en relación este mismo
episodio con la existencia del monumento de Mezora. Partió para ello de una observación: Mezora es la tumba antigua más espectacular del N de Marruecos, y sería difícil que
no quedaran vestigios de aquella que llamó la atención como tumba atribuida al gigante
Anteo. La historiografía más tradicional, representada por ejemplo en la Historia de
Tangere de Fernando de Menezes, consideraba que la tumba de Anteo estaba situada
junto a la propia ciudad, en Tanya Balia (“Tánger el viejo”), colina sita al E de la misma.
El texto básico acerca de este curioso episodio de la antigüedad es, sin duda, el de
Plutarco quien afirma que el general romano Sertorio, en el contexto de las guerras civiles romanas (año 81 a. C.), pasó al N de la Mauritania, a la tierra de Tingi, a luchar a favor
de uno de los bandos locales aquí enfrentados. En la zona de Tingi, sin mayores precisiones en el texto, le indicaron la existencia de una monumental tumba donde estaría
enterrado el gigante Anteo, a quien atribuían la fundación de la ciudad. No dando crédito a la opinión de los habitantes, Sertorio habría mandado abrir el sepulcro y, según decían, se había encontrado con un cadáver de 60 codos, por lo que sacrificando víctimas
como expiación volvió a cerrar la tumba con todos los honores (Plutarco, Sert., 9).2 La
fuente de información utilizada fue, probablemente, los escritos del rey mauritano Iuba
II, que menciona algo más tarde. Los mecanismos de la propaganda en este episodio, ini-
2
El texto y traducción puede verse en Schulten, 1937, 166 edición y 349 traducción.
—326—
[page-n-328]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
5
cialmente de Sertorio al respetar con piedad los despojos, y después de Iuba II al relatar
los hechos que afectaban a un antecesor, pudieron afectar en la correcta transmisión del
suceso.
También el escritor romano Tanusio Gémino recogió una versión muy similar acerca
de este suceso: en la región de Lynx (Lixus) se encontraba la sepultura del gigante Anteo,
en el cual Sertorio descubrió un esqueleto de 60 codos, que mandó volver a enterrar
(Estrabón XVII, 3, 8).3 En este caso vemos una plena coincidencia en los datos, con tan
sólo una falta de sintonía en el nombre del lugar donde se hallaba la monumental tumba.
El supuesto esqueleto de 60 codos, es decir unos 40 m, muestra tanto en un caso como
en otro la alteración de lo que debía referir la cifra, que era las dimensiones de la tumba
(en realidad son algo mayores).
Finalmente, también en la obra de Pomponio Mela, al hablar de la Mauretaniae exterior (la Mauretania atlántica) se menciona la tradición de que aquí había reinado el
gigante Anteo, y que, como prueba de esta afirmación, mostraban una colina de escasa
altura donde tenían la imagen (o bien imaginaban) de un hombre tumbado y que decían
era su tumba: Hic Antaeus regnase dicitur, et (signum quod fabulae prorsus) ostenditur
collis modicus resupini hominis imagine iacentis illius, ut incolae ferunt, tumulus (Mela
III, 10).4
Es cierto que en lo que respecta a la interpretación del texto podría existir una cierta
confusión en lo que se refiere a si la colina, de escasa altura, tenía la forma o no de un
personaje tumbado. Como señaló Carcopino, que no identificó la tumba con la de
Mezora, es significativo que Mela no mencione este hecho al hablar de Tingi, sobre su
fundación y el recuerdo supuesto de Anteo, y sí en el libro en el cual habla de la
Mauritania atlántica (Carcopino, 1943: 68). Ello indica que la tumba no se hallaba en el
territorio estrictamente tangerino sino en otro externo, aunque no muy lejano, condición
que cumple a la perfección el monumento de Mezora.
Estos textos de la antigüedad muestran varios hechos, al menos a partir de la aceptación de la identificación con Mezora del sepulcro explorado por Sertorio. La tradición de
una tumba real, identificada con la de Anteo como un gran rey del pasado. La exploración realizada por Sertorio en un lugar en el que no existe contradicción toponímica,
puesto que Lixus (como ciudad principal) era la zona donde se hallaba la tumba, y Tingi
era nombre no sólo de ciudad capital sino también de todo el territorio (la posterior provincia romana de Mauritania Tingitana). Igualmente se documenta el interés de Sertorio
por efectuar la exploración del sepulcro, y también la voluntad final de congraciarse con
3
4
El texto griego y traducción francesa en Roget, 1924: 26, que sigue la lectura en el manuscrito del nombre de Gabinio,
totalmente desconocido, en lugar del de Tanusio Gémino. Vid. García Moreno, 1995, que restituye el nombre de Tanusio
Gémino, a partir de otros manuscritos, aunque se extiende en demasía en la contradicción, sólo aparente, acerca del lugar
de la tumba.
Texto latino y traducción francesa en Roget, 1924: 28-29. Vid. sobre esta descripción, Gozalbes, 1995.
—327—
[page-n-329]
6
E. GOZALBES CRAVIOTO
los mauritanos enterrando de nuevo los despojos que en la tradición posterior pasarían
por ser de un tamaño descomunal.
No obstante, a partir de la conquista romana las fuentes van a guardar silencio acerca
de la gran tumba de Mezora. En la lista de topónimos del geógrafo Ptolomeo nada en concreto permite suponer su identificación con alguno de ellos. Plinio habla de forma relativamente extensa del territorio tingitano, extendiéndose en la mención de sus ciudades y
sobre la conquista romana. Al tratar de Tingi y de Lixus (Plinio, NH. V, 1-5) menciona la
fundación de la primera por parte de Anteo, y el carácter regio de la segunda, por haber
estado allí ubicado el palacio de Anteo, pero ni en un caso ni en el otro se menciona la
tumba.
También otro escritor posterior, Solino (Coll. Rer. Mem. 25), menciona Tingi y dice de
ella: primus auctor Antæus fuit; en lo que respecta a Lixus afirmaba: ubi Antæi regia, qui
implicandis explicandisque nexibus humi melius sciens, velut genitus matre terra, ibidem
Herculi victus est. La mención de Lixus como lugar del combate hubiera justificado citar
el sepulcro, pero los cierto es que ambos escritores silenciaron su existencia, al tiempo
que desconocieron la exploración de Sertorio.
En época romana por la planicie en la cual se encuentra el monumento de Mezora,
como ya intuyera Tissot en 1878, pasaba una vía de comunicación. Sin embargo, las prospecciones de Tarradell, primero, y de Ponsich, después, no lograron localizar restos romanos en las cercanías del túmulo. Parece claro que su territorio más próximo permaneció
sin ocupar, como un espacio sagrado en el mundo indígena. En todo caso, en los datos
de la Tabula Peutingeriana, mapa de caminos del imperio romano, en este punto restaurado a partir del Geógrafo Anónimo de Ravena (III, 11), René Rebuffat ha indicado la
verosímil identificación del topónimo Gigantes con Mezora. El nombre de Gigantes
encajaría bastante bien con los grandes monolitos relacionados con el monumento funerario que estudiamos (Rebuffat, 2000: 895 y en otros trabajos anteriores).
El monumento no aparece citado en las fuentes árabes medievales, ni tampoco está
presente en los relatos de los viajeros europeos por el reino de Fez en la Edad Moderna.
Por el contrario, sí hay un párrafo en las crónicas portuguesas que nos habla de la llegada hasta el mismo de las tropas lusitanas, y que constituye la primera descripción del
monumento. En una correría realizada desde la plaza de Arcila, ocupada en 1471, los soldados portugueses descansaron a la sombra del gran menhir que la crónica menciona
como Pedra Alta, y que se indica visitado en múltiples ocasiones por el cronista: “está
dereita para cima, que parece ser metida á mâo; e de grosura de um tonel e vai afusada e
dereita; o que está em cima da terra sao trinta e cinco ou treinta e seis palmos. Eu estive
muitas vezes ao pé dela a cavalo, e com ua lança de vinte dous palmos que eu costumava a trazer... Multas vezes preguntei a mouros antigos que diziao dela e nunca me satisfazerao; o que dela sospeito parece ser algum juramento ou pazes feitas por algunos reis
antiguos, e por memoria forao metidas duas, e outra está caida dela que, ainda que está
cubierta de terra, descobre mais de trinta pés, e ad derredor delas, um tiro de pedra, vao
—328—
[page-n-330]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
7
outras postas á mao, muito mais piquenas, que parecen testemunhas” (Bernardo Rodrigues, 1915: 273-274).
EXPLORACIONES EN EL SIGLO XIX
En todo caso, el primero que en fechas más recientes mencionó el monumento en sus
escritos, y realizó un estudio acerca del mismo, fue el viajero inglés Arthur Coppell de
Brooke (1831: 35 y ss.). Su descripción del monumento, tal y como se conservaba en la
época en la que visitó el lugar, resulta preciosa para el conocimiento, en especial en lo
que se refiere a algunos detalles del mismo. El viajero comparaba el monumento de
Mezora con los de Gran Bretaña, con los que observaba una fortísima similitud, considerando que debían ser de la misma época y, quizás, realizados por un mismo pueblo.
Coppell de Brooke ya detectó que la colina redondeada era artificial, que estaba rodeada por una serie de bloques de piedra, que entonces consideraba que estaban relativamente bien conservados, de los que contó un total de 90. Pudo observar en la parte sur
del monumento dos pilares de forma redondeada, cuya posición en paralelo asemejaba
una entrada, y en uno de ellos pudo observar un dibujo formado por líneas entrelazadas,
mismo dibujo que vio en otro de los bloques del cinturón de monolitos.
También es particularmente importante que Coppell de Brooke, en su visita que realizó hacia 1830, pudiera percatarse de un hecho muy poco tenido en cuenta después: el
monumento de Mezora no es sino el centro de otras manifestaciones megalíticas que
están presentes en la zona. Así al O detectó la existencia de un monolito derribado con la
extremidad tallada para asemejar la cabeza humana; varios cientos de metros más lejos
en la misma dirección encontró otro grupo de 6 menhires también tirados por tierra, y
otros dos de pie pero uno de ellos roto; uno de esos monolitos tenía una serie de agujeros circulares que parecían formar cierta trama de dibujo.
Prescindiendo de otros viajeros posteriores, que no aportaron novedades al conocimiento, unos 45 años más tarde visitó Mezora el cónsul francés en Tánger, verdadero creador de la arqueología de Marruecos, Charles Tissot. A su juicio el gran monumento de
Mezora se hallaba en la llanura que atravesaba la ruta romana que unía Tingi con
Tocolosida. El gran túmulo tenía una altura entre 6 y 7 m, y con una circunferencia de un
centenar de pasos, flanqueado al O por un grupo de menhires del cual el principal medía
6 m, y rodeado por su base, en las 3/4 partes de su circunferencia, por un cinturón de piedras de un metro de altura media. Pero constataba que tan sólo quedaban 40 monolitos
de los 90 contados por el viajero inglés: “il est donc probable que la circonférence tout
entierre du barrow de Mzôra était bordée par ces pierres, celles qui manquent ont été
employées par les habitants du douar voisin de Mzôra à la construction de murailles de
clôture” (Tissot, 1877, 178-179).
Tissot señalaba que los dos bloques redondeados, uno de ellos con dibujo, que había
—329—
[page-n-331]
8
E. GOZALBES CRAVIOTO
señalado el viajero inglés ya no estaban en el lugar, que el menhir principal, que llamaban los lugareños El-Uted (“el pico”) tenía unos 6 m de altura, y finalmente confirmaba
la constatación efectuada por su antecesor: “le groupe que nous venons de décrire n’etait
que le centre d’un ensemble de monuments beaucoup plus considerable, car on remarque
au nord et au sud-ouest du tumulus, sur une étendue de 400 a 500 pas, une cinquantaine
de menhirs, couchés ou encore debout”.
El grupo más importante, a unos 80 pasos al SO del túmulo, se componía de un monolito tumbado y roto en 3 trozos, y una veintena de otros fragmentos. En otros lugares, en
especial al N del túmulo, volvían a existir grupos de menhires, la mayor parte de ellos
tumbados. En su estudio de 1952 Tarradell mencionaba la existencia de estos grupos de
menhires, uno a unos 150 m al N del túmulo, y otro a 50 m al NO del mismo.
El lugar, divulgado por estos escritores, comenzó a ser objeto de atención y de una
cierta curiosidad en esa misma época. Así el vicecónsul español en Larache, Teodoro de
Cuevas y Espinach, siempre interesado por la Historia y el Arte del territorio, visitará
Mezora hacia 1880, en una época en la que el viaje por esta zona constituía una auténtica aventura. Habla de Mezora (a la que nombra como el Uted), y comete diversos errores en sus apreciaciones: “en torno a un montecito de tierra perfectamente circular y de
unos veinte metros de diámetro se encuentra un ruedo hoy incompleto de piedras cónicas, cuya forma trae involuntariamente a la imaginación el recuerdo de los antiguos
monumentos druidicos. La piedra principal, que se encuentra a la parte de poniente, tiene
unos cinco metros de altura, por uno de diámetro. Esta es la que llaman el Uted. Las
demás son pequeñas” (Cuevas, 1883: 168).
Al margen de los evidentes errores en las dimensiones, y de no terminar de afirmar
que el montecito de tierra era artificial, es evidente que Cuevas estaba muy al margen de
los datos sobre los monumentos prehistóricos, esos “druidicos” que cita. En todo caso, en
el terreno de la anécdota, rechazaba la leyenda local acerca de que el terreno en la cúspide se tragaba los animales que por allí pasaran: “hemos estado a caballo con seis o siete
amigos en aquel mismo sitio, sin haber experimentado percance alguno... probable sería
que si se practicase una buena excavación en el centro del referido montecito, probable
sería que se descubriesen restos de algún antiguo monumento”.
EXPLORACIONES EN EL SIGLO XX
En los comienzos del siglo XX Mezora volverá a atraer la atención de escritores, aunque no aportarán nada nuevo a lo escrito por Coppel de Brooke y por Tissot. La instauración del protectorado español en Marruecos, en 1912, se vio acompañada mucho más
tarde por la iniciación de la investigación arqueológica, ya en los años veinte, sobre todo
debido a la inseguridad. Así, de Mezora se ocupará de una forma muy somera el militar
—330—
[page-n-332]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
9
Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera (1913: 16 y ss.), no aportando prácticamente nada
nuevo al respecto, más allá de su integración en el modelo de grandes tumbas prehistóricas de Andalucía. Mayor importancia relativa tendrá más adelante la descripción y estudio realizado por Angelo Ghirelli, un italiano que realizó sus estudios en el N de Marruecos: “estos vestigios, cuya investigación se ha empezado, permiten suponer una línea
de civilización megalítica a lo largo de las costas atlánticas... y permite la creencia de que
ha existido una civilización atlante que se ha desarrollado durante el periodo neolítico”
(Ghirelli, 1942: 184; 1930: 192-195).
Los datos conocidos en la época, y transmitidos, mostraban ya que el túmulo se componía de una colonia artificial, de unos 6 m de altura y 58 m de diámetro (de E a O, y 54
de N a S). Estaba rodeado de una gran cantidad de monolitos de formas diferentes, pero
trabajados en sus formas por la mano humana. Poco más estaba al descubierto en 1932,
como vemos en las fotografías que se realizaron hasta esa fecha. Las fotografías anteriores a 1932 se centran, especialmente, en el famoso menhir de más de cinco m de altura,
conocido como Uted por los lugareños. No obstante, marcan la existencia de una colina
perfectamente alisada, cubierta de hierba, y en torno a la que aparecían algunos rastros
derribados del círculo de menhires. Lo vemos perfectamente en esta fotografía de poco
antes de 1930 (fig. 2), y en la cual ya se detecta el rebaje artificial de la piedra, y el curioso agujero, no muy profundo, en una de sus caras.5
El P. Koehler, infatigable estudioso de los restos prehistóricos de Marruecos, fue uno
de los últimos especialistas que visitó Mezora en 1931, justo antes del inicio de los trabajos en el lugar. Realizó una somera descripción del túmulo, tal y como se podía observar
en ese momento. Como casi todos se fijó de una manera muy especial en el gran menhir
de unos 5 metros de altura; a su lado, semiderribado, aparecía un segundo monolito también de grandes dimensiones, que tiene en torno a los 4 m. En la fotografía efectuada por
el religioso (fig. 3), en la que aparece un personaje a caballo, podemos vislumbrar esos dos
menhires y el arranque de la colina artificial todavía sin abrir (Koehler, 1932).
El mismo Koehler destacaba que algunos de los monolitos que rodeaban el túmulo
presentaban señales de círculos piqueteados, una cuestión que había pasado desapercibida pero que ya había sido reflejada en el siglo XIX por los autores mencionados anteriormente. Este hecho, nuevamente, no fue más tarde destacado por parte de Tarradell, y
debemos esperar a las observaciones de Georges Souville para volver a verlo reflejado:
“certains de ces monolithes présentent des cupules plus ou moins profondes et régulières; si quelques-unes peuvent éter dues à l’erosion ou à l’action des bergers, d’autres sont
sas doute plus anciennes” (Souville, 1973: 33).
5
Fanjul Peraza, 2002: “tiene un agujero artificial de 20 cms en su superficie, que se va estrechando a modo de embudo”.
—331—
[page-n-333]
10
E. GOZALBES CRAVIOTO
Fig. 2.- El gran menhir de Mezora visto desde la colina del túmulo todavía intacta. Cerca del mismo,
a la derecha del espectador, el segundo gran menhir derribado. Fotografía de 1930.
Fig. 3.- Fotografía realizada por H. Koehler en 1931 del gran menhir.
Por detrás asoma el segundo en lo referido a dimensiones.
—332—
[page-n-334]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
11
Dichos agujeros circulares, muy probablemente, no son recientes, pero tampoco necesariamente tienen por qué ser del momento mismo de la construcción del monumento.
Para identificar su motivación, con toda probabilidad, haya que recurrir al testimonio del
ya mencionado Pomponio Mela, geógrafo romano del siglo I. Al tratar de la pretendida
tumba de Anteo en el N de Marruecos señalaba lo siguiente: unde ubi aliqua pars eruta
est, solent imbres spargi, et donec effossa repleantur, eveniunt.6 Es decir, que en la antigüedad existía la creencia de que si se hacía un agujero caían las lluvias y que las mismas continuaban hasta que los agujeros eran cubiertos. Así pues, los agujeros circulares
de algunos de los monolitos tumbados en la zona puede que estuvieran en la antigüedad
en relación con actividades propiciatorias en relación con la lluvia, en una actividad antigua pero posterior a las motivaciones reales de construcción del monumento.
El P. Koehler fue el primero que, además de lo anteriormente recogido, señaló la presencia en los alrededores del monumento de una industria lítica en sílex relativamente
abundante. Años más tarde Tarradell identificó la existencia de una estación de superficie en los alrededores del monumento, donde aparecían numerosos sílex tallados, que
identificó como pertenecientes al Ateriense (Paleolítico superior africano), al Iberoamauritano (Epipaleolítico) y al Neolítico (Tarradell, 1955: 379; Tarradell, 1956: 266).
Por su parte, M. Ponsich señalaba la existencia al N del túmulo de tres talleres de fabricación de piezas de sílex, pero sin clasificar la industria aquí existente.
En el Museo de Tetuán, procedente de Mezora, hay una industria de lascas muy poco
típica, en la que tan sólo destacan algunas piezas, en concreto, una buena raedera en sílex
marrón, dos o tres puntas, algunas láminas y laminillas, elementos denticulados, un hacha
de mano bifacial en cuarcita, y una punta pedunculada en sílex.7 Y en fechas más recientes, Alfonso Fanjul ha realizado prospecciones en el territorio, localizando yacimientos
de sílex tallados, que clasifica de finales del Paleolítico medio e inicios del Paleolítico
superior (Fanjul Peraza, 2002: 11). La explicación de la existencia de todas estas estaciones se encuentra en que en la zona se producen importantes afloramientos de sílex que
fueron aprovechados en momentos muy diversos.
LAS EXCAVACIONES DE MONTALBÁN (1932-1936) Y SUS RESULTADOS
Con el establecimiento de la Segunda República en España se diseñó un plan de excavaciones en el protectorado del N de Marruecos. Mezora se iba a convertir en una especie de buque insignia de la investigación española en su territorio colonial. En realidad,
6
7
MELA III, 10.
Estudio de los fondos del Museo Arqueológico de Tetuán efectuado por nosotros, con autorización del Servicio de
Arqueología de Marruecos, en julio de 1980. El material, tanto en exposición como en los fondos, se encuentra muy seleccionado, lo cual dificulta ciertamente el estudio.
—333—
[page-n-335]
12
E. GOZALBES CRAVIOTO
parece poco dudoso que detrás de la actividad existía un nada disimulado interés por
hacer “visitable el monumento”. De hecho, la apertura de la pista hasta el mismo se realizó con fondos destinados a turismo, y esta documentación refleja el interés por integrar
Mezora en el futuro desarrollo turístico.
La exploración inicial realizada en la zona del monumento permitió, entre otras cosas,
identificar la cantera de los menhires, como vemos en una referencia: “el campo sagrado
del poblado de Suahel con sus ringleras, cromlech y tumba; la cantera de donde se sacaron los menhires de Suahel” (Quintero, 1941: 38, a partir de un informe de Montalbán).
La mención a las ringleras nos indica aquello que se encontraba en la concepción de
Montalbán: próximo al monumento se hallaba un alineamiento de menhires, algunos de
los que aparecen dispersos en las cercanías. Dicha reconstrucción aparece reflejada en la
maqueta del monumento existente en el Museo Arqueológico de Tetuán (fig. 1).
Los trabajos efectuados en Mezora iban a suponer una amplísima remoción de tierras.
El comienzo de los mismos lo conocemos por un comentario de Pelayo Quintero, acerca
de que se produjo en el año 1932, y que corrieron a cargo de los fondos de la Alta
Comisaría (Quintero, 1941: 9), es decir: de la autoridad colonial. Este propio hecho
marca una actividad excepcional, por cuanto la arqueología se desarrollaba a partir de los
muy exiguos presupuestos que entonces tenía asignados la Junta de Monumentos
Históricos y Artísticos del Marruecos español.
La excavación realizada por el Asesor Técnico de la Junta de Monumentos, César Luis
de Montalbán, que había realizado previamente excavaciones en Tamuda y Lixus, fue
muy poco afortunada. De hecho, basta con revisar la bibliografía para observar el desprecio más aparatoso acerca de sus actividades; Montalbán era un personaje muy peculiar, que a partir de 1945 pasaría en Tánger (ciudad internacional) a desarrollar las excavaciones de la sociedad local de Historia y Arqueología. Es muy difícil defender su labor,
sobre todo en el contexto de los resultados alcanzados. En una época en la que no existía en España la arqueología profesional, Montalbán se calificaba a sí mismo como artista, y se embarcó en un proyecto que lo superaba ampliamente, pese a su entusiasmo de
aficionado. Aún y así, las circunstancias fueron principalmente, como veremos, las que
realmente influyeron negativamente incluso más que su propia impericia.
Montalbán no redactó, que sepamos, ningún informe escrito acerca del túmulo y del
desarrollo de las excavaciones. No lo hizo en ese momento ni tampoco lo haría años más
tarde. Los intentos que hemos realizado, no exhaustivos es cierto, por buscar documentación no han conseguido el éxito pretendido. Por esta carencia documental, aparte del
destrozo (progresivo) del monumento, lo único que ha pasado a la bibliografía especializada es el comentario de Miguel Tarradell acerca de la excavación del monumento: “en
los años 1935-1936 Montalbán realizó una excavación en el túmulo, abriendo una gran
zanja transversal que se bifurca y limpiando de tierra la parte central. Aunque nada hay
escrito sobre estos trabajos, parece que no se realizaron hallazgos” (Tarradell, 1953: 17;
1954:11).
—334—
[page-n-336]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
13
Estas observaciones se han repetido más adelante, reiterando el error parcial de la
fecha, y el muy evidente de la inexistencia de hallazgos en el interior del túmulo. Así,
para Michel Ponsich: “les fouilles entreprises en 1935 n’ont donné aucun resultat et
aucun compte rendu n’en a été fait” (Ponsich, 1966: 474). Y para Souville: “fit l’objet de
fouilles en 1935 et 1936. Celles-ci furent conduites par L. De Montalban qui n’a malheureusement laissé aucune publication” (Souville, 1973: 33), datos todos ellos que no
hacen sino reiterar las afirmaciones de Tarradell.
Los datos que se recogen, a partir de Tarradell, no son del todo exactos: por ejemplo,
en lo que se refiere a las fechas, hemos visto más arriba como realmente las excavaciones se iniciaron algunos años antes, en concreto en 1932, y de hecho (como veremos) en
enero de 1935 estaban relativamente avanzadas. A falta de informes más o menos concretos, buena parte de nuestro estudio sobre la excavación se realizará a partir de los testimonios gráficos, por cuanto es totalmente cierto que Montalbán no dejó ningún escrito
conocido al respecto de estas actividades.
En todo caso, la excavación realizada por Montalbán presuponía la existencia de un
corredor, de acuerdo con el modelo de las tumbas dolménicas españolas. No era nada
extraño, y esto era lo que podía motivar la gran zanja, en busca del punto central, que
refleja Tarradell. Por otra parte, en el testimonio de Pelayo Quintero, que no estuvo presente en la excavación pero sí que habló con Montalbán en 1939, se partía de la opinión
recogida ya por Tissot, y después por otros escritores, acerca de que el túmulo debía tener
en su interior un corredor, razón por la que según Quintero: “desde el menhir de cinco
metros y pico de altura que forma el frente, se abrió un foso o zanja de varios metros de
anchura, con el objeto de poner al descubierto lo que había construido en el centro”
(Quintero, 1941: 35-36).
Por tanto, era una decisión estudiada la de dar con dicho corredor, partiendo para ello
del hipotético punto de entrada que suponía el gran menhir. Esta decisión técnica opinable, pero que ciertamente chocó en su desarrollo con una estructura inesperada, es la que
marca el inicio fundamental de la cadena de los errores.
En realidad la excavación efectuada por Montalbán, a la luz de las fotografías aéreas
tomadas en aquellos años, no estuvo exenta de sentido y de una dirección relativamente
correcta, que es mucho más difícil de seguir con posterioridad, por la triste fortuna del
monumento, pero también por los comentarios críticos, en alguna parte excesivos, de
Miguel Tarradell, que hizo bien poco por documentarse acerca de lo realmente acaecido
en el lugar. Sin duda, Tarradell quiso marcar distancias desde la arqueología profesional
ante lo que opinaba era un descrédito en relación con los investigadores extranjeros que
se interesaban por Mezora.
Entre los años 1932 y 1934 Montalbán limpió el circuito del túmulo, dejando perfectamente al descubierto todo el círculo de monolitos que poseía. Pudo así, por vez primera, contarlos y fue él quien detectó que sumaban 167 en total, es decir, casi el doble de lo
que había visto el viajero inglés de 1830. También en buena parte del círculo se detecta—335—
[page-n-337]
14
E. GOZALBES CRAVIOTO
ba la existencia de un enlosado muy cuidado,8 muy perceptible en las fotografías aéreas,
y todavía visible en esta fotografía obtenida por nosotros en julio de 1979 (fig. 4).
Por otra parte, en todas las fotografías aéreas efectuadas en los años en que se realizaron las excavaciones se detecta, exterior al monumento, un círculo de piedras acumuladas. Más adelante volveremos sobre esta cuestión, a partir de alguna propuesta reciente de interpretación.
También las excavaciones de 1932-1936 hicieron que en algunos puntos del circuito
se pudiera detectar la existencia de un muro de contención. La actividad de Montalbán
permitió “dejar a la vista los sillares que forman el muro circular” (Quintero, 1941: 35),
o como también se dice en otro lugar, “entre los menhires y el túmulo hay un sólido muro
de grandes piedras unidas con barro y que forman un cerco uniforme y perfectamente
hecho para contener la tierra del montículo” (Quintero, 1941: 9). Precisamente este círculo de sillares, dejado al descubierto por Montalbán en las excavaciones, es el que ha
permitido después una datación mucho más adecuada del monumento.
En efecto, la gran aportación realizada más adelante por Tarradell al estudio de
Mezora se centró, sin duda, en detectar la cronología muy tardía del monumento, conclusión a la que llegó a partir del círculo de sillares. Contra todos los que habían escrito
de Mezora hasta ese momento, que apostaban por su cronología prehistórica, Tarradell
apuntaba que pese a la rusticidad debía datarse en los siglos anteriores al cambio de Era:
“alrededor del túmulo, para evitar la dispersión de las tierras de su base, hay un zócalo
de sillares” (Tarradell, 1952: 237-238).
A nuestro juicio el paramento de sillares, en algunos de los puntos visibles, es muy
determinante, para marcar la cronología del monumento (fig. 5). En efecto, en alguno de
sus tramos, la excavación de Montalbán dejó al descubierto un paramento cuya composición de losas es muy similar a la existente en construcciones púnicas de Lixus, pero
también en Tamuda, lo cual señala una cronología de construcción en torno al siglo IV a.
C., como muy tarde siglo III a. C., como producto del impacto cultural púnico en un
medio indígena (Gozalbes, 1981).
Este hecho permite señalar que, sin duda, Mezora es un monumento funerario construido para algún rey indígena en torno a esa fecha. Debemos tener en cuenta que en la
última década del siglo III a. C. la Mauritania occidental, en el marco de la segunda guerra púnica, aparece ya organizada bajo una monarquía, la del rey Baga que regía sobre
los mauri o indígenas del África atlántica.
Este hecho significa que, en una concreción a hipótesis más verosímil, la tumba de
Mezora o bien perteneció a uno de los miembros de esa dinastía, en especial al fundador
de la misma (lo que encajaría muy bien con su identificación con Anteo), o es de los régu-
8
Sobre el mismo llamó también la atención M. Tarradell. Aparte de su artículo monográfico sobre el túmulo, por ejemplo
en su conferencia de 1950, “Marruecos antiguo a través del Museo Arqueológico de Tetuán”, “unas losas perfectamente
encuadradas que forman la base del túmulo en su parte externa...” (Tarradell, 1950: 17).
—336—
[page-n-338]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
15
Fig. 4.- Enlosado muy cuidado del monumento junto a los monolitos.
los de territorios más concretos precedentes de la monarquía unificada. Debe tenerse en
cuenta la espectacularidad del monumento que exige una dedicación a su construcción de
mucha gente durante bastante tiempo.
Volviendo a las excavaciones de los años treinta, el volumen de los trabajos realizados
por Montalbán fue muy considerable y la labor importante en la limpieza del circuito. A
continuación, en el mismo año 1934, Montalbán inició la campaña de apertura del túmulo. Para ello, partiendo de la hipótesis de la existencia de un corredor, abrió una fuerte
zanja partiendo del punto indicado por el gran menhir. Dicha zanja se entrecruzaba con
otra abierta en un sentido lateral. Se conservan diversas fotografías aéreas, todas ellas de
fechas muy similares, pero desde unas posiciones diferentes y que nos ofrecen algunos
datos coincidentes acerca de la ejecución de la excavación arqueológica.
La primera de ellas (fig. 6), desde una posición muy lejana, nos ofrece una perspectiva del gran círculo ya limpiado, con los menhires o monolitos ya identificados y exentos,
sin duda con el enlosado al descubierto, y en el túmulo se divisan ya las dos grandes zan—337—
[page-n-339]
16
E. GOZALBES CRAVIOTO
Fig. 5.- Mezora. Paramento de losas y sillares bien cortados. Fotografía de 1981.
jas bien conocidas (fotografía inserta en Tarradell, 1954). El trazado de la gran zanja
muestra la opinión de Montalbán acerca de que los dos grandes menhires marcarían la
entrada del monumento y, por tanto, la dirección que tendría el hipotético corredor (opinión que, por otra parte, distaba de haber tenido Tissot).
La segunda de las fotografías, que no consideramos en este caso necesario reproducir,
aparentemente pertenece a la misma serie, tomada ese mismo día, y representa otra imagen desde el lado contrario del túmulo. Se observa ya la existencia de las dos zanjas que
han llegado a cruzarse en el centro que quedaba todavía por explorar. En todo caso, en
esta fotografía aparecen unas hileras de piedras en el interior que comentaremos más adelante (Quintero, 1941: lám. I).
La tercera fotografía (fig. 7), bien conocida por los estudiosos, es la recogida en otra
de sus obras por parte de Miguel Tarradell (1952; 1953: foto 1). Se trata de una fotografía que trata de forzar el constraste en los claros y oscuros, y que el avión tomó de manera frontal en relación con el gran menhir. Sin duda, es la más clarificadora de todas las
efectuadas, lo que explica su constante reproducción. En ella se adivinan ya unos muretes de piedras en dos partes de las zanjas y que permiten albergar ciertas dudas. ¿Medida
de protección, por otra parte de nula utilidad?
Por otra parte, la fotografía muestra que ya se estaba llegando al monumento central.
De hecho, la ampliación de la fotografía en este sector central permite observar la exis—338—
[page-n-340]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
17
tencia de algunas estructuras constructivas rectilíneas, si bien de carácter impreciso. Todo
ello apunta al año de 1936 como la fecha más posible de su realización.
Por último en esta serie, otra fotografía aérea, en este caso bastante más clara (por
haberse efectuado desde una posición más vertical al monumento), es la efectuada en 1935
y que se conserva en el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. En esta
fotografía los muretes de piedra acumulada interiores son más evidentes que en otros
casos.
La documentación gráfica que hemos recogido permite, sin duda, ubicar más en sus
justos términos la agresiva excavación realizada por Montalbán. La primera parte de la
misma nos parece incuestionable, la limpieza del círculo. En todo caso, una severa duda
nos queda respecto al círculo de piedras exterior, perfectamente visible en las fotografías. Muy regular en las partes N, O y S, sin embargo en la E (a la derecha de la figura)
adapta la forma de una simple acumulación de piedras por parte del excavador.
La segunda parte de la excavación, la apertura del monumento, es sin duda discutible
pero siguiendo las normas al uso en la época, con la búsqueda del supuesto corredor. La
posible existencia de un murete interior, que parece detectarse en las fotografías, tiene sus
paralelos en el túmulo urbano de Volúbilis (Souville, 1973: 142-143). Sin duda el principal problema inicial de Montalbán fue que en el interior del monumento no se encontró
lo que esperaba.
En todo caso, los muros del interior, nunca documentados de forma científica, y la
posible complejidad del interior del túmulo, se confirman en cierta forma con una de
nuestras visitas al lugar con anterioridad a su definitivo destrozo. En 1979 en una de las
partes de la tierra que quedaba por eliminar, como producto de la erosión, apareció entre
ella y el enlosado exterior colindante con los monolitos, una serie de sillares trabajados,
aunque desgastados, que recogimos en la siguiente fotografía (fig. 9), aspectos todos
ellos que muestran hasta qué punto desconocemos muchos elementos de este gran monumento.
Mezora estaba destinado como monumento a poseer muy poca fortuna. Por un lado,
padeció una excavación discutible, aunque no tan exenta de sentido como las más de las
veces se indica. Tarradell iba a ser bastante displicente al respecto, creando una imagen
que parece definitiva: “aunque nada hay escrito sobre estos trabajos, parece que no se realizaron hallazgos” (Tarradell, 1952; 1953). La realidad no fue esta, y a poco que el gran
arqueólogo catalán hubiera buceado se hubiera encontrado con la verdad. De Tarradell ha
pasado, de forma ineludible, a Georges Souville: “un monument se trouvait peut-être au
centre” (Souville, 1973: 33). En efecto, tal y como suponía sin datos el prehistoriador
francés, también Montalbán encontró la tumba esperada en el interior.
La mala fortuna se dio también en el momento en el que se produjo este hallazgo, en
vísperas de la guerra civil española. Una breve referencia de 1935 señala que el centro
del túmulo lo que tenía era un dolmen (VVAA, 1935: 24, nota 5). Por su parte, Pelayo
Quintero recibió el informe del propio Montalbán, por lo que tiene valor este testimonio:
—339—
[page-n-341]
18
E. GOZALBES CRAVIOTO
Fig. 6.- Fotografía aérea del monumento de Mezora, muy probablemente de 1934.
Fig. 7.- Fotografía aérea de Mezora, probablemente de 1936.
—340—
[page-n-342]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
Fig. 8.- Fotografía aérea militar de Mezora en 1935.
Fig. 9.- Afloramiento de muro interior de sillares. Fotografía de 1979.
—341—
19
[page-n-343]
20
E. GOZALBES CRAVIOTO
“resultó, según el Sr. Montalbán, solamente una cista o caja de lajas de piedra, que hoy
yacen desperdigadas en los alrededores. No pudieron terminarse las excavaciones, a consecuencia de los sucesos derivados del levantamiento nacional, pero creemos que pronto
continuarán, dirigidos por un competente arqueólogo, y se estudiará la gran cantidad de
material lítico encontrado” (Quintero, 1941: 36).
Aparte de la ironía de Pelayo Quintero acerca del competente arqueólogo, queda claro
que se produjeron hallazgos, que en el centro había una cista formada con lajas de piedras, que en 1941 yacían desperdigadas debido a la anarquía subsiguiente al estallido de
la guerra civil española. Lajas desaparecidas más tarde, pues Tarradell ya no tuvo conocimiento alguno de su existencia. El mismo Quintero indicaba antes que los trabajos:
“hubieron de suspenderse prematuramente a causa de los sucesos políticos de julio de mil
novecientos treinta y seis, pero que dejaron descubrir algo del interior y gran cantidad de
material lítico” (Quintero, 1941: 9). Y después afirmaba: “siendo muy de lamentar que
en Msora haya desaparecido, casi por completo, la sepultura o cista que había en el centro y otras de los alrededores” (Quintero, 1941: 10).
Esta última afirmación abre una incógnita, razonable a la luz de los datos disponibles:
es muy posible que en el monumento de Mezora existieran otras tumbas junto a la indiscutible ubicada en su parte central. La complejidad de las estructuras interiores que se
adivina, en un conjunto tumular sin corredor, así parece indicarlo.
Las tumbas en cista, en este caso recubierta con un gigantesco dolmen, son características de la Edad del Bronce en el N de Marruecos. Ya bastantes tumbas de este tipo fueron detectadas por Tissot, su repartición es bastante considerable: están documentadas en
el valle del Lau (Quintero, 1941: 36-37), en el valle de Tetuán, en la zona de Tánger
(donde destaca la necrópolis mejor conocida de El Mries) (Jodin, 1964), en la zona de
Larache y en el curso del Lukus hacia Alcazarquivir (Souville, 1973: 40 y ss.). En Tánger
las cistas funerarias siguen utilizándose en el contexto de la aculturación púnica, tal y
como pudo estudiar Ponsich (1970). Así pues, el espectacular conjunto funerario de
Mezora tenía en el túmulo una simple y modesta cista, pero se adivina la existencia de
estructuras constructivas nunca estudiadas, que pudieran formar parte del complejo
monumental.
DETERIORO Y APROXIMACIONES RECIENTES
Basten estos datos como indicación de que la documentación sobre el monumento está
muy escasamente utilizada, y los datos deben completarse con bastante amplitud. Por
desgracia, el deterioro del túmulo-cromlech ha sido posteriormente muy acusado. Las
zanjas abiertas en 1934-1936 han vivido con posterioridad, en medio de la desidia, un
proceso de erosión imparable, así como una actuación no controlada para la reutilización
del material pétreo y la tierra.
—342—
[page-n-344]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
21
Este proceso de deterioro fue perceptible, pero algo limitado, en los años cuarenta y
cincuenta. No obstante, ya se disparó de una forma definitiva en los años sesenta. El deterioro supuso la desaparición de una parte entera (un cuarto) del túmulo que las fotografías prueban con claridad que no fue afectado por las excavaciones, lo que sólo se explica
por una extracción incontrolada de la tierra. De esta forma, en el interior del túmulo se
comenzó a formar en los años sesenta una pequeña charca, en los periodos de lluvia, que
contribuía más aún al proceso de deterioro. Lo podemos ver, hacia 1966-1967, en la
siguiente fotografía aérea (fig. 10) obtenida por Michel Ponsich (recogida en Souville,
1973: 32).
En fechas más recientes se han realizado algunas aportaciones puntuales para el conocimiento del monumento. Así en los años setenta el investigador norteamericano Mayor,
a partir de las medidas tomadas en el monumento, consideró que su forma y dimensiones
parecían responder a aspectos astronómicos (Mayor, 1976). Es ésta, la de la arqueoastronomía, una línea que ha comenzado a tener bastante atracción en los últimos años, en realidad sin aportaciones destacables para el caso que nos ocupa (Belmonte y otros, 1999).
Por otra parte, también hacia 1980 una misión prehistórica francesa en Marruecos
recibió el encargo de estudiar Mezora. Dicha misión ha publicado un muy breve informe,
en unas pocas líneas, en la que informa del derrumbe de muchos de los monolitos, de la
ruptura de una parte de los mismos, de la invasión del monumento por parte de la vegetación, y de la fortísima degradación de los cortes estratigráficos del túmulo central.
Finalmente, el informe señala, sin precisiones, que parecen existir tres grandes etapas de
construcción del conjunto (Debenath y otros, 1981-1982).
Georges Souville ha vuelto a ocuparse del monumento de Mezora también en fechas
más recientes. En este caso, ya a partir de otros testimonios antes desconocidos, ha destacado que Montalbán “aurait trouvé au cours de ses fuilles, au centre du monument, un
ciste, voir une chambre funéraire avec squelette” (Souville, 1998: 109). Los paralelos
más cercanos de este tipo de monumentos, siempre sin menhires, se encontrarían en
Karia El Abassi, señalada por Tissot, y en el gran túmulo de Beni Madan, cerca de Tetuán,
publicado de forma defectuosa por Ghirelli.
Souville ha utilizado un levantamiento de fotogrametría para observar la existencia de
otras estructuras diferentes. De esta forma, “on observe aussi une deuxième enceinte
parallèle à la première, ne s’étendant pas à toute la circonférence, notamment à l’est et au
sud. A l’ouest, cette deuxième ligne s’elargit pour former une sorte de bastion rectangulaire, de forme très regulière” (Souville, 1998: 111). A su juicio esta estructura era un altar
o plataforma exterior para actividades de culto, que tiene sus paralelos en otras muchas
construcciones tumulares norteafricanas. Finalmente, Souville destaca la existencia al
NO de una plataforma rectangular, en cuyo interior se encuentran otros menhires derribados.
Respecto a estas observaciones, ya hemos visto que el círculo referido de piedras, bastante regular excepto en la parte que justamente falta, se detecta muy bien en las foto—343—
[page-n-345]
22
E. GOZALBES CRAVIOTO
Fig. 10.- Deterioro del monumento de Mezora. Fotografía de Ponsich en los años sesenta.
grafías aéreas de los años de las excavaciones. En lo que respecta al bastión o plataforma exterior en la parte O, junto a los dos grandes menhires, parece confirmarse una
estructura similar a la propuesta en la figura 8. No obstante, la supuesta prolongación
separada del bastión, “un aire en forme de trapéze”, en la continuación de esta misma
fotografía se detecta muy bien que se trataba de una acumulación reciente de las piedras,
con una construcción cuadrangular (sin techo), probablemente para guardar enseres.
CONCLUSIONES
El estudio que hemos realizado, a nuestro juicio, permite completar con cierta amplitud las conclusiones obtenidas en su día por Tarradell, y que han pasado a ser communis
opinio acerca del monumento de Mezora. Al respecto del mismo aparecen pocas dudas a
estas alturas: se trata de la tumba más monumental del Marruecos antiguo. En ella se
enmarca una clara mezcla entre un curioso arcaísmo, presente en los menhires (por otra
parte, sin mucha tradición en el país), y en el tradicional enterramiento en cista, pero también de nuevos contenidos constructivos, marcados por el enlosado y por el muro de contención. Aquí encontramos, de una forma indudable, la influencia del mundo púnico irradiado desde las ciudades o factorías de la costa no tan lejana (en especial, Lixus).
—344—
[page-n-346]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
23
En este sentido, de ser cierta la verosímil tesis de Tarradell, los indígenas de los inicios del siglo I a. C. atribuían dicha tumba a Anteo, considerado como el fundador de
Tingi (o del país de Tingi), y como un rey existente en tiempos pretéritos. El recuerdo
permanecía de la pertenencia de este mausoleo a un importante rey del pasado. Volvemos
por ello, de forma necesaria, a los siglos IV-III a. C. como la horquilla cronológica:
Mezora fue un monumento de costosa construcción y que se encontró en relación con los
orígenes del reino de Mauritania. Sin duda, el general romano Sertorio hizo bien en buscar la reconciliación; es más, la no ocupación posterior del territorio por parte de los
romanos, pese al inmediato transcurso de una vía de comunicación, parece reflejar la continuidad de un espacio sagrado y quizás temido.9
El monumento funerario de Mezora es, sin duda, el espacio fundamental en un territorio que posee otras estructuras mucho menores, identificables casi únicamente por la presencia de menhires o monolitos. Este hecho fue bien destacado en los estudios iniciales del
siglo XIX, aparece también en alguna de las notas que se deducen de los trabajos del
entorno de los años treinta, pero no fue destacado en absoluto por parte de Pelayo
Quintero, y fue prácticamente ignorado por Tarradell. No obstante, este hecho ha vuelto a
ser detectado en el estudio más reciente realizado por una misión arqueológica española.
Los datos que hemos recogido, no tenidos en cuenta hasta ahora, de los escasos informes que pudo recabar Pelayo Quintero en 1939, y sobre todo las fotografías aéreas de los
años treinta, creemos que aclaran, en la medida de lo posible, la excavación efectuada por
César Luis de Montalbán. La misma no fue tan carente de sentido como se repite en
diversas ocasiones. Aparte de la identificación previa de la cantera, ubicada a escasos
kilómetros del lugar, y de algunos alineamientos de menhires, en 1932 se inició el proceso arqueológico mediante la limpieza del círculo. Esta fue indudablemente la parte más
exitosa y en la que hubiera sido deseable que se hubieran detenido entonces las actividades. Dicha excavación sacó a la luz:
– El círculo de monolitos o menhires, con evidentes señales de trabajo humano, y
que alcanzaban la cifra de 167.
– Un cuidado enlosado anexo a los monolitos, al menos presente en una buena parte
del circuito.
– El muro de contención de las tierras del túmulo, con un paramento que evidencia
la influencia púnica.
– No es del todo seguro, aunque sí probable, que el círculo exterior de piedras, señalado en fechas recientes por Souville, fuera un descubrimiento in situ; en todo
caso, en las fotografías aéreas se detecta que en la parte posterior (E) se trataba de
una acumulación de piedras del momento de la excavación.
9
En fechas recientes, Fanjul Peraza (2002: 12) ha localizado un poblado prerromano en altura en la colina de Saara, en las
cercanías del Zoco del Tenin de Sidi Yamani.
—345—
[page-n-347]
24
E. GOZALBES CRAVIOTO
– El bastión o plataforma ubicado frente a los dos grandes monolitos, al O, detectado por Souville en fechas recientes, y que parece reflejarse en alguna foto aérea,
no parece que fuera detectado por Montalbán.
A partir de aquí, entre 1934 y 1936 Montalbán inició la excavación interior del túmulo. La dirección tomada, una gran zanja partiendo de los menhires principales, que terminaría confluyendo con otra transversal, viene motivada por la creencia (lógica por otra
parte) de tratarse de un sepulcro de corredor. No lo era así, por lo que la hipótesis inicial
falló. En las fotografías aéreas se detecta un recinto cuadrangular en el interior, que no ha
sido mencionado en ninguna ocasión. Por otra parte, del testimonio escrito y muy superficial de Quintero, que recibió la información del propio Montalbán, se deduce la muy
posible existencia de varias tumbas, perdidas totalmente, de material lítico sobre el que
no se sabe gran cosa, y sobre todo de la existencia en el espacio central de una tumba en
cista.
En ese momento, el estallido de la guerra civil española afectó destructivamente al
monumento, en momentos nada propicios a la vigilancia. Quintero indica que en 1940 las
losas de la cista se hallaban desperdigadas por el lugar. De ellas no se volverá a saber
nada. Tarradell estudiaría el monumento, pero desde la ignorancia de toda la información.
La falta de vigilancia y de obras de consolidación y limpieza, una se efectuó en 1953 con
motivo de la visita de los arqueólogos participantes en un Congreso en Tetuán, iba a ser
particularmente evidente en la segunda mitad del siglo XX. La extracción de piedra y tierra, y más aún la erosión natural, han contribuido de forma creciente a dejar maltrecho el
monumento ante la desidia general. Ésta, la desidia, ha influido en la destrucción bastante más incluso que la tan reiterada agresiva excavación y mala dirección efectuada por
Montalbán.
BIBLIOGRAFÍA
BELMONTE, J.A. y otros (1999): “Pre-islamic burial monuments in northern and Saharan Morocco”.
Journal for the History of Astronomy, 24, p. 31 y 34.
BERNARDO RODRIGUES (1915): Anais de Arzila. Crónica inédita do século XVI. Lisboa, p. 273-274.
BLÁZQUEZ Y DELGADO-AGUILERA, A. (1913): Prehistoria de la región norte de Marruecos. Madrid.
CAMPS, G. (1965): “Essai de classification des monuments protohistoriques de l’Afrique du Nord”.
Bulletin de la Société Préhistorique Française, 62, p. 476-481.
CARCOPINO, J. (1943): Le Maroc Antique. Paris.
COPPELL DE BROOKE, A. (1831): Sketches in Spain and Morocco, II. Londres, p. 35 y ss.
DEBENATH, A. y otros (1981-1982): “Mision préhistorique et paléontologique française au Maroc”.
Bulletin d’Archéologie Marocaine, 14, p. 21.
—346—
[page-n-348]
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE MEZORA
DE
25
CUEVAS, T. (1883): “Estudio general sobre geografía, usos agrícolas, historia política y mercantil,
administración, estadística, comercio y navegación del Bajalato de Larache y descripción crítica
de las ruinas del Lixus romano”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 15, p. 168.
FANJUL PERAZA, A. (2002): “Msoura, poblamiento prehistórico en Marruecos”, Revista de Arqueología, 246, p. 13-14.
GARCÍA MORENO, L.A. (1995): “Tanusio Gémino, ¿Historia de Tánger o de Lixus?”. Actas II
Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, II. Madrid, p. 605-615.
GHIRELLI, A. (1930): “Los monumentos megalíticos de Msora”. África, p. 192-195.
— (1942): El país berebere. Madrid. 1942.
GOZALBES, E. (1981): “La datación del cromlech de Mezora (Marruecos)”. Boletín de la Asociación
Española de Orientalistas, 17, p. 239-242.
— (1995): “La descripción de Mauritania Tingitana en Pomponio Mela”. Actas II Congreso
Internacional El Estrecho de Gibraltar, II. Madrid, p. 259-265.
— (2003): “África antigua en la historiografía y arqueología de época franquista”. En F. WULFF y
M. ÁLVAREZ: Antigüedad y franquismo (1936-1975). Málaga, p. 147-167.
— (2005 e.p.): “Les fouilles de 1932-1936 au monument protohistorique de Mezora (Arcila,
Maroc)”. 12th Congress of the Panafrican Archaeological Association for Prehistory and Related
Studies (Gaboron).
JODIN, A. (1964): “L’Âge du Bronze au Maroc: la nécropole mégalithique d’El Mries”. Bulletin
d’Archéologie Marocaine, 5, p. 11-45.
KOEHLER, H. (1932): “La civilisation mégalithique au Maroc. Menhir de Mçora”. Bulletin de la
Société Préhistoique Française, 29, p. 413-420.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1935): “Monumentos megalíticos de Marruecos”. Actas y Memorias
de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, 14, p. 262-263.
MAYOR, J.W. (1976): “The riddle of Mzorah”. Almogaren, 7, p. 89-121.
PONSICH, M. (1966): “Contribution à l’Atlas archéologique du Maroc: région de Lixus”. Bulletin
d’Archéologie Marocaine, 6, p. 474.
— (1970): Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région. Paris, 1970.
QUINTERO, P. (1941): Apuntes de arqueología mauritana de la zona española. Tetuán.
— (1942): Museo Arqueológico de Tetuán. Estudios varios sobre los principales objetos que se conservan en el Museo. Tetuán.
REBUFFAT, R. (2000): “Histoire de l’identification des sites urbains antiques du Maroc”. L’Africa
Romana. Atti del XIII Convegno di Studio. Sassari, p. 895
ROGET, R. (1924): Le Maroc chez les auteurs anciens. Paris.
SCHULTEN, A. (1937): Fontes Hispaniae Antiquae. IV: las guerras de 154-72 a. de J.C. Barcelona.
— (1949): Sertorio. Barcelona, p. 74-75
SOUVILLE, G. (1968): “Los monumentos funerarios preislámicos de Marruecos. Ensayo de clasificación y distribución”. Ampurias, 30, p. 39-61.
—347—
[page-n-349]
26
E. GOZALBES CRAVIOTO
— (1973): Atlas préhistorique du Maroc. 1. Le Maroc Atlantique. Paris.
— (1993): “L’apport de Miquel Tarradell à la préhistoire marocaine”. Homenatge a Miquel
Tarradell. Barcelona, p. 43-47.
— (1998): “Nouvelles observations sur le tumulus de Mezora”. Homenaje al Profesor Carlos Posac
Mon, I. Ceuta, p. 109-112.
TARRADELL, M. (1952): “El túmulo de Mezora (Marruecos)”. Archivo de Prehistoria Levantina, III,
p. 229-239.
— (1953): Guía arqueológica del Marruecos español. Tetuán.
— (1954): Las actividades arqueológicas en el protectorado español de Marruecos. Madrid, 1954.
— (1955): “Yacimientos líticos de superficie inéditos en el N. O. de Marruecos”. Congrès
Panafricain de Préhistoire, Actes du II Session. Argel, p. 379.
— (1956): “Estaciones de superficie en la región atlántica del Marruecos español”. Actas del IV
Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Zaragoza, p. 266.
— (1960): Marruecos púnico. Tetuán, p. 330-331.
TISSOT, C. (1877): Recherches sur la Géographie comparée de la Maurétanie Tingitane. Paris.
—348—
[page-n-350]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Esperança HUGUET ENGUITA*
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR
DE LA PLAÇA DEL NEGRET (VALÈNCIA)
RESUMEN: El presente artículo estudia los diferentes tipos de vajilla fina (sigillata itálica,
sudgálica, hispánica y africana) y las lucernas de época romana encontradas en 1990 en la excavación de la Plaza del Negrito. Éstas formaban parte de un gran basurero imperial periurbano que, a
finales del siglo II, colmató la depresión natural del terreno situada en esta zona. Se estudia un vasto
conjunto de sigillata hispànica, mayoritaria en el basurero, aunque es otro tipo de material (como
sigillata africana y ánforas) el que aporta precisión cronológica. Este estudio aporta información
interesante respecto al comercio, la cultura material y la sociedad romana de Valentia.
PALABRAS CLAVE: Valentia, Romano imperial, basurero, sigillata, importación.
ABSTRACT: This article studies the different kinds of fine ware (Italic, Suthgalic, Hispanic
and African sigillata) as well as lamps belonging to the Roman period found in 1990. They were in
a big imperial rubbish dump in the outskirts of the city. Towards the end of the II century, this dump
filled to the edge the natural depression which was to be found in this area. A massive joint of hispanic sigillata, which was quite abundant in this dumper, is studied. Nevertheless, it is another kind
of material (such as African sigillata and anphoras) the one that gives chronological accuracy. This
research contributes interesting information about the trade, the material culture and the Roman
society in Valentia.
KEY WORDS: Valentia, empiral roman, rubbish dump, sigillata, importation.
* SIAM. C/ Traginers, s/n. 46014, València.
Gràcies a Cristina Valiente per la traducció a l’anglès.
—349—
[page-n-351]
2
E. HUGUET ENGUITA
INTRODUCCIÓ
A la zona oest de l’actual plaça de la Mare de Déu, a uns 20-25 metres fora del recinte de la ciutat romana (fig. 1), aparegué un gran abocador imperial de 2’10 m de potència màxima. Durant l’excavació, l’abocador es dividí en diversos estrats per a intentar
veure-hi una possible successió cronològica (UE 1128, 1235, 1257, 1263, 1312), però
l’homogeneïtat del material ceràmic no ho permet (fig. 2). Es componia d’una terra verdosa i argilosa. Morfològicament l’abocador tenia un pendent cap al sud en la part superior, on la terra era marró i molt compacta, i la base s’assentava sobre una zona plana.
La composició de l’abocador era heterogènia i constava d’abundants materials de
construcció com tegulae, imbrices i escasses restes de pintura mural; malacofauna i restes de fauna (porcs, bòvids, cavalls, cérvols, aus, entre altres); carbons en proporcions
considerables, escòries de ferro i vidre; una inscripció funerària marmòria i el cap d’una
figura masculina de terracota. La ceràmica més abundant eren les àmfores, que ja van ser
motiu estudi en 1995 per part de T. Herreros. Abundantíssima va ser també la ceràmica
comuna, amb un interessant conjunt de pasta reductora. Sigil·lates, de diferents produccions, es trobaren en quantitats gens menyspreables, com també africana de cuina. La
característica principal del conjunt és, sense dubte, el gran volum ceràmic que aporta i del
qual tractaré únicament la vaixella fina i les llànties.
TERRA SIGIL·LATA ITÀLICA
La sigil·lata aretina és abundant als nivells romans de Valentia en el moment de reocupació de la ciutat, el qual coincideix amb la màxima importació d’aquest tipus de productes entre finals del segle I aC i principis del segle I. Prova d’açò és el dipòsit votiu de
l’Almoina (Albiach i altres, 1998: 142). En altres ciutats romanes de l’actual País
Valencià, com Saguntum i Ilici, les importacions de sigil·lata aretina comencen abans i
suposen un volum major que el de la ciutat de Valentia. A l’abocador del Negret s’ha trobat una única base de terra sigil·lata aretina que pertany a un plat obert i llis amb un peu
baix i gros i sense vernís interior. Possiblement estaria fabricat en el període clàssic entre
el 15 aC i el 15 dC (Goudineau, 1968; Ettlinger, 2002), i sense cap dubte es pot afirmar,
tenint en compte la cronologia de la resta de materials d’aquest abocador, que es tracta
d’un fragment residual.
Les sigil·lates tardoitàliques llises començaren a produir-se cap al 50 (Rizzo, 2003:
74), mentre que les produccions decorades tingueren cap al 70 una fase d’experimentació en la qual es copiaren els motius decoratius de les produccions aretines anteriors signades per Xantus i Zoilus (Ettlinger, 2002: 13). Els primers fragments de tardoitàliques
decorades es daten en època de Domicià a les termes del Nuotatore a Ostia (Medri, 1992:
29) i són inexistents a Pompeia. Podríem dir que aquestes ceràmiques són l’últim estadi
—350—
[page-n-352]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
Fig. 1.- Plànol de situació de l’excavació de la Plaça del Negret.
—351—
3
[page-n-353]
4
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 2.- Secció N-S de l’excavació amb les UEs corresponents a l’abocador marcades.
evolutiu de les sigil·lates itàliques. Tecnològicament són de menor qualitat, amb una
decoració i un repertori de formes limitat d’influència aretina i sobretot sudgàl·lica, que
deformen la morfologia tradicional i desenvolupen la decoració fins a individualitzar els
motius decoratius que poques vegades es representen com a part d’una escena. L’origen
d’aquestes produccions és encara incert, però s’apunten dos nuclis de producció: un a la
Campània, possiblement a Puteoli, on es produeix sols ceràmica llisa (Pucci, 1985: 14);
i l’altre a l’Etrúria septentrional, possiblement a Pisa, des d’on embarcarien per ser exportades a la costa tirrènica, les províncies africanes (Guery, 1987: 79) i amb menor mesura
les costes hispàniques. En el grau de coneixement que es té actualment de les sigil·lates
tardoitàliques resulta difícil determinar la fi d’aquests productes. A Cosa s’ha trobat un
fragment de tardoitàlica que utilitza com a punxó una moneda de Sabina datada entre el
128 i el 137 (Ettlinger, 2002: 13). Així doncs, els tallers continuen actius fins a l’època
antonina. Podria començar en aquest moment l’època de crisi.
A l’abocador del Negret s’han identificat 15 fragments de sigil·lates tardoitàliques
(taula 1). Tots tenen unes característiques físiques comunes amb una pasta poc depurada
i de secció gruixuda. El seu vernís molt lleuger és d’una qualitat baixa i té restes d’empremtes digitals. Sols s’ha identificat un plat o forma oberta, mentre que la resta de fragments pertanyen a la copa Drag. 29, de quatre individus (fig. 3). Pel que fa a la decora-
Taula 1.- Recompte de sigil·lates itàliques
de l’abocador.
—352—
[page-n-354]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
5
Fig. 3.- Terra Sigil·lata Tardoitàlica: 1 i 2, Drag. 29.
ció veiem representat un dels esquemes típics de les produccions tardoitàliques, la
seqüència d’arcs (fig. 3, 2).
S’ha identificat una marca incompleta (fig. 3, 1), possiblement in planta pedis o
oblonga, que presenta sols dues lletres capitals del nom del terrisser: S M, l’última de les
quals està partida. Entre les possibilitats les més probables són els dos principals exponents dels Murrii (Pucci, 1973): Sex. Murrii Pisanus (S M P) i Sex. Murrii Festus (S M
F). Els dos fabricaren vaixella decorada i tenen una cronologia similar: des del 80/90 fins
a època tardoantonina. Les característiques de la pasta i vernís fan pensar en un origen
pisà de les peces, hipòtesi reforçada pel segell Murri.
El repertori tardoitàlic del Negret és, com caldria esperar, un repertori restringit pel
que fa a formes i a quantitat, més bé fruit d’un comerç esporàdic i no d’un flux comercial continu. Aquestes ceràmiques no són abundants però estan presents en la majoria de
jaciments costaners mediterranis. L’arribada de productes tardoitàlics a terres d’Alacant
i Múrcia fou major en quantitat i també en duració, ja que s’hi troben representats els primers i els últims terrissers (Ribera, 1988-89: 178), però Valentia no sembla participar
d’aquest flux comercial.
TERRA SIGIL·LATA SUDGÀL·LICA
Entre els tallers de la Gàl·lia que fabricaren sigil·lates destaca La Graufesenque
(Vernhet, 1976), ja que és un centre terrisser de primer ordre, que abastí a la ciutat de
Valentia i a la major part de les ciutats hispàniques costaneres durant la segona meitat del
—353—
[page-n-355]
6
E. HUGUET ENGUITA
Taula 2.- Recompte de sigil·lates sudgàl·liques de l’abocador.
segle I. Aquest taller comença a produir cap al 10 dC i, després d’una primera etapa d’assaig (Passelac, 1986: 36), els seus terrissers anaren desenvolupant tant el repertori formal
com l’ornamental (Bémont i Jacob: 1986), al mateix temps que distribuïren els productes, de mica en mica, més lluny. Al voltant del nucli principal aparegueren tallers filials
o dependents d’aquest (Hofmann, 1986). Aquestes sigil·lates, amb el seu cost menor i la
millor ubicació del centre productor, aconseguiren imposar-se als mercats romans occidentals, i desplaçar el producte que els havia inspirat, la terra sigil·lata aretina. La
sigil·lata sudgàl·lica es difongué essencialment per la Gàl·lia, Germània i Britània, però
també per la Península Itàlica i per Hispània, fins al Magreb i Síria. Al País Valencià arribà també aquesta vaixella fina (Poveda i Ribera, 1994), que guanyà terreny a les aretines,
i acaparà la major part del mercat des d’època clàudia, quan arriben les primeres
sigil·lates sudgàl·liques, sobretot a la zona nord. En aquesta zona, la incidència dels productes sudgàl·lics serà notable en poc temps, ja que es convertirà en vaixella predominant
en la taula, després de desplaçar-ne els productes itàlics.
La sigil·lata sudgàl·lica és present a l’abocador del Negret en un percentatge notablement inferior que la sigil·lata hispànica (taula 2). Els recipients llisos més abundants
són les copes Drag. 27 i 24/25 (fig. 4, 4 i 3). seguides dels plats Drag. 18 i 15/17 (fig. 4,
5 i 2). Aquestes formes estan datades entre època clàudia i flàvia, coincidint amb el perí—354—
[page-n-356]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
Fig. 4.- Terra Sigil·lata Sudgàl·lica: 1, Ritt. 8; 2, Drag. 15/17; 3, Drag. 24/25; 4, Drag. 27; 5, Drag. 18; 6,
Drag. 35; 7, Drag. 29; 8, Drag. 30; 9, Drag. 37.
—355—
7
[page-n-357]
8
E. HUGUET ENGUITA
ode de major exportació de La Graufesenque cap a terres valencianes. Són més escasses
les formes tardanes desenvolupades a partir de la dècada dels 60, com les formes Drag.
35 i 36 (fig. 4, 6), que tingueren el seu auge en època de Vespasià i Trajà, quan s’havien
començat a reduir les importacions sudgàl·liques. Tanmateix, hi ha una forma primerenca Haltern 11 datada a principis del segle I que testimonia l’arribada d’aquests productes
a Valentia. La copa carenada Drag. 29 (fig. 4, 7) d’època clàudia és la forma més abundant entre les decorades, seguides de la Drag. 30 (fig. 4, 8), de la mateixa cronologia, i
37 (fig. 4, 9), d’època flàvia, que apareixen en proporcions similars. Pel que fa a la decoració, veiem els motius decoratius més típics de la sigil·lata sudgàl·lica amb creus de Sant
Andreu, garlandes d’elements vegetals, gallons i algun fragment amb decoració figurada
d’animals i representacions humanes.
Dels segells que s’han pogut identificar, el terrisser més abundant és MOMMO, present als nuclis més importants del País València, com Saguntum, Valentia, Lucentum, Ilici
i Lesera. La resta de terrissers que apareixen també són coneguts a les nostres terres:
CRESTIVS, IVCVNDVS, GERMANVS, LOGIRNIVS, PRIMVS i SECVNDVS o
SEVERVS. La cronologia dels terrissers es concentra entre els regnats de Claudi i
Vespasià (41-79), amb l’excepció de LOGIRNIVS, el període d’activitat del qual és l’època de Vespasià, i es perllonga durant el període flavi.
La preponderància de la terra sigil·lata sudgàl·lica no va ser molt llarga a Valentia, ja
que en època flàvia (cap al 70/80) començaren a arribar importacions de llocs més propers,
com el taller de Bronchales i, sobretot, el centre productor de la Rioja, que la desplaçaren
paulatinament fins a convertir-la, cap al canvi de segle, en una ceràmica residual.
TERRA SIGIL·LATA HISPÀNICA
Al segle I els terrissers hispànics comencen a fabricar sigil·lates amb unes característiques molt especials en les quals, en els primers moments, hi havia un marcat influx
clàssic, però que prompte mostraren uns trets distintius que progressivament anirien desenvolupant-se fins a adquirir un caràcter propi. Els diferents tallers hispànics elaboraren
un repertori tipològic reduït, que ha variat tant pel que fa a les formes clàssiques com pel
que fa a la decoració. Apareixeran, a més, una sèrie de formes noves, les formes hispàniques, que no responen a les formes tipològiques establertes per a les sigil·lates clàssiques
i que són formes produïdes únicament als tallers hispànics.
Les produccions hispàniques respongueren a diferents realitats i entitats productores
diverses. Hi ha dos grans centres terrissers que orientaren els seus productes a la comercialització i la difusió a gran escala (Península Ibèrica i Mauritània): Tritium Magallum i
Andújar (Roca, 1999). D’altres tingueren una difusió restringida i foren sense dubte de
menor entitat: Bronchales tingué una difusió regional i una gestió independent, mentre
que els tallers de La Cartuja i El Albaicín a Granada semblen tenir una estreta relació amb
—356—
[page-n-358]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
9
Andújar, del qual possiblement dependrien. També sembla ser una sucursal d’Andújar el
taller trobat a Màlaga. Quant al taller d’Abella-Solsona, és de difusió local. Els tallers de
difusió local tingueren una cronologia de mitjans del segle I fins al segle II en la majoria dels casos, encara que en algun, la fabricació continuà fins al segle IV, com a Villaroya
de la Sierra. Per a Andújar i Tritium Magallum la cronologia s’ha d’avançar a la primera
meitat del segle I.
El complex terrisser de Tritium Magallum s’ubica a la vall del Najerilla i està format
per diferents tallers distribuïts al llarg de 8 km que es relacionen a través del riu: La
Puebla (Arenzana de Arriba), La Cereceda, Bezares, Arenzana de Abajo, Badarán,
Camprovín, Mahave, Baños del Río Tobía, Manjarrés, Nájera i Tricio. Aquesta zona
comptava amb les primeres matèries necessàries per a la instal·lació d’una indústria
terrissera. A més tenia una ubicació idònia en la via que comunicava Tarraco i Asturica
Augusta. Al llarg d’aquesta via successives prospeccions i troballes casuals han donat a
conèixer altres tallers terrissers, possiblement sucursals de Tricio, ben a prop de ciutats
romanes com Libia, Calagurris i Varea (Saénz i Saénz, 1999: 68).
La fabricació de les primeres peces va ser anterior a la meitat del segle I (Mayet,
1984: 93). El màxim esplendor d’aquest centre es donà des d’època flàvia fins a Trajà,
moment a partir del qual començaren a disminuir la qualitat de les pastes i vernissos, i les
decoracions tendiren a ser repeticions de motius normalment circulars (Saénz, 1998).
Recents estudis sostenen la necessitat d’una revisió cronològica de les sigil·lates hispàniques de Tritium Magallum, donat l’escàs rigor estratigràfic a partir del qual es dataren,
exceptuant les excavacions d’Empúries i Pamplona (Buxeda i Tuset, 1995).
La sigil·lata de Tritium Magallum es caracteritza per una pasta tova i porosa, amb
abundant desgreixant, i un vernís roig-ataronjat amb la superfície lleugerament granulada (Mayet, 1984: 66). Com passa en la resta de tallers peninsulars, es produïren formes
clàssiques, llises i decorades, i també pròpies, les formes hispàniques.
Tritium Magallum és el centre hispànic que tingué més difusió tant a nivell peninsular com en altres províncies de l’Imperi. Hi ha una gran concentració dels productes de
Tricio a la zona d’Extremadura i Portugal, segurament afavorida pel fet que Emerita
Augusta exercia un paper de centre receptor i redistribuïdor d’aquests productes al sudoest peninsular. També a les costes mediterrànies n’hi ha una concentració, tot i que ací
hagueren de competir amb altres importacions de vaixella fina que arribaven per via
marítima (Garabito i altres, 1985: 138). Fora de l’àmbit peninsular s’han trobat productes hispànics al sud de la Gàl·lia: Marsella, Saint Bertrand de Comminges, Saint Jean la
Vieux, Camblanes, Bordeaux i Saintes, on devien arribar probablement per la via terrestre que uneix Astorga amb Bordeaux. S’ha identificat un segell de Valerius Paternus al
campament germànic de Kastell Stokstard (Oswald, 1931: 324) que hem de considerar
com un fet aïllat. La sigil·lata de Tricio arribà també a la costa africana, la Mauritània
Tingitana, en considerables proporcions. Està present a ciutats com Lixus, Cota,
Volubilis, Banassa, Sala i Tamuda (Mezquíriz, 1985: 111).
—357—
[page-n-359]
10
E. HUGUET ENGUITA
Taula 3.- Recompte de sigil·lates hispàniques de Tritium Magallum i indeterminades de l’abocador.
A l’abocador del Negret, la gran majoria de sigil·lata hispànica prové del centre
terrisser de Tritium (taula 3), tot i que, com ja va demostrar V. Escrivà (Escrivà, 1989) per
a la ceràmica de Valentia, també apareixen alguns fragments procedents de Bronchales,
encara que en escasses quantitats (taula 4). Durant l’excavació aparegué un important i
voluminós conjunt de segells hispànics, més d’un centenar, que ha duplicat el nombre de
segells coneguts a la ciutat de Valentia (Huguet, en premsa). Aquesta troballa permet tes—358—
[page-n-360]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
11
Taula 4.- Recompte de sigil·lates hispàniques
de Bronchales de l’abocador.
timoniar nombrosos i diferents terrissers de Tritium Magallum, i afirmar l’existència d’un
flux comercial constant i intens emmarcat en l’entramat comercial de les ciutats costeres.
L’escassa arribada de productes de Bronchales s’explica per la menor importància d’aquest taller, el qual devia fer arribar els seus productes via Saguntum.
El taller de Bronchales està situat a la Sierra de Albarracín, ben a prop d’un riu. Tant
la pasta, tova i amb mica, com el vernís, sovint desaparegut, presenten un característic
color ataronjat clar. S’han identificat 66 motlles que podrien estar fets amb la mateixa
pasta que les sigil·lates. Pel que fa al repertori tipològic, entre les formes llises són característiques les formes 15/17, 27, 35 i 36, que apareixen a l’abocador junt amb altres formes hispàniques com la forma 2 i 54. No hi ha constància de la fabricació dels plats 18 i
4 a Bronchales. Entre les formes decorades, la 29 està absent al taller, la 30 hi és abundant, però la més freqüent és la copa 37. A l’abocador del Negret han aparegut únicament
formes 37, tant amb vora simple com ametllada. Els motius decoratius són metopes i
escenes, excepte per a la forma 37 de vora simple, que sol tenir decoracions de cercles
amb elements verticals. Són uns motius decoratius de gran qualitat, entre els quals destaquen les escenes de cacera. La difusió d’aquest taller és regional i arriba a ciutats com
Valentia, Saguntum i Valeria. El fet que no aparega la forma 29 fa suposar que el seu inici
se situaria al voltant de l’últim quart del segle I i la seua activitat no anà més enllà d’una
o dues generacions, segurament fins a principis del segle II (Mayet, 1984: 27).
Com caldria esperar, a l’abocador les ceràmiques llises superen en nombre a les decorades, i és significativa la quantitat de segells que existeixen, vora un centenar, tenint en
compte que els segells no són tan abundants en les hispàniques com ho són en les aretines o sudgàl·liques (fig. 5). La sigil·lata hispànica és la ceràmica fina més abundant a l’abocador del Negret i suposa més d’un 90 % del total de vaixella fina inventariada. La
major part dels fragments de sigil·lata hispànica responen a les formes evolucionades del
—359—
[page-n-361]
12
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 5.- Detall d’excavació amb sigil·lates hispàniques en primer terme.
segle II, tot i que trobem en menor nombre fragments de finals del segle I. Entre les formes llises més abundants, 15/17 i 27, han desaparegut els llavis marcats, s’han exvasat
les parets i s’han augmentat les mesures formals, trets característics de les produccions
del segle II. El plat 15/17 (fig. 6, 1) apareix als tallers hispànics des de l’inici de la seua
producció, com és el cas del centre de producció de la Rioja, on aquesta forma es data a
partir de la meitat del segle I. S’ha proposat la duració d’aquesta forma fins al segle IV,
però a València a penes és present als nivells de mitjans del segle III (Escrivà, 1989: 156).
Fou una de les formes més difoses des de l’inici de la producció, i junt amb la copa 27,
amb la qual devia formar servei (Roca, 1981: 392), és una de les més abundants als jaciments peninsulars, però també a la Mauritània Tingitana (Mezquíriz, 1961: 56; Boube,
1965). La forma 15/17 és, sense cap mena de dubte, la més important des del punt de
vista quantitatiu i representa més de la meitat de les formes llises estudiades, és a dir, un
52’8 %, el que suposa més de 1600 fragments (237 NMI). Per a la forma 27 (fig. 6, 4 i
5), en un primer moment es pensà en la llarga durada, fins i tot al segle IV (Mezquíriz,
1961: 61), possiblement en relació a l’abundància de les troballes d’aquesta forma, que
s’explicaria pel llarg període de fabricació. Sembla, però, que aquesta forma no superaria l’inici del segle III i que tot aquells fragments que es troben en estrats posteriors són
residuals (Mayet, 1984: 72). La forma 8 (fig. 6, 2), la tercera més abundant entre les hispàniques, també data de moments avançats del segle II, amb uns diàmetres mitjans que
oscil·len entre els 12 i 18 cm, i amb vernissos i pastes de menor qualitat. Altres formes
no són tan abundants però es troben igualment representades a l’abocador; ens referim al
servei format per les 35 i 36 (fig. 6, 6), o les copes 24/25 (fig. 6, 3) i el plat 18 que també
podrien actuar com a servei. Apareixen també, encara que en quantitats menors, alguns
fragments de meitat del segle II com la forma 44. Allò que tradicionalment s’ha anome—360—
[page-n-362]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
Fig. 6.- Terra Sigil·lata Hispànica: 1, Forma 8; 2, F. 15/17; 3, F. 24/25; 4 i 5, F. 27; 6, F. 35; 7, F. 46; 8,
F. 2; 9, F. 4; 10, F. 7; 11, F. 54; 12, Ampolla.
—361—
13
[page-n-363]
14
E. HUGUET ENGUITA
nat formes hispàniques és un grup ben representat i variat a l’abocador del Negret. No és
abundant, però se n’han identificat gran varietat de formes: gots i tasses amb una o dues
anses, cos baix i arrodonit, en ocasions bitroncocònic, i vora corbada cap a l’exterior no
molt alta; la forma 2 (fig. 6, 8), una de les més abundants i millor distribuïda, junt amb
la Hispànica 4 (fig. 6, 9), per tota la Península Ibèrica, que es data des d’època flàvia fins
al segle II i sembla poc probable que arribara al segle III; aquest plat es data entre la segona meitat del segle I i el pas al segle II (Mayet, 1984: 77); la tapadora 7 (fig. 6, 10) i gran
varietat d’ampolles i gerres d’àmplia cronologia entre les quals es troba la forma 54 (fig.
6, 11).
Entre les hispàniques decorades predomina la forma 37 amb vora simple, encara que
també hi ha 37 de vora atmellada (fig. 7, 1). La decoració també apunta cap a aquest segle
II, ja que les metopes típiques de finals del segle I són poc abundants, com ocorre també
amb les formes 29 i 30. La decoració predominant són els cercles, alternats amb motius
verticals, o simplement la successió de cercles. Aquest tipus de decoració es dóna al segle
II i anuncia el que seran les hispàniques tardanes amb una evolució pròpia i peculiar de
la decoració de cercles. Les formes 29 i 30 apareixen a finals del segle I, amb les primeres produccions hispàniques, però la copa 29 perdurarà convivint amb la 37 fins al segle
II. La forma per excel·lència del segle II serà la forma 37 amb decoració de cercles, la
més abundant al Negret (fig. 7, 2). Va aparèixer un perfil quasi complet de la forma 1
decorada amb el que podrien ser metopes (fig. 7, 3), que permet datar la peça a finals del
segle I. També d’aquesta cronologia són les dues peces decorades procedents de
Bronchales (fig. 7, 4). Aquestes peces, que responen a la forma 37, presenten esquemes
i iconografia decorativa que es pot atribuir a l’esmentat centre productor.
A la ciutat de Valentia els percentatges de sigil·lata hispànica es troben al voltant del
50% de la vaixella fina de taula (Montesinos, 1991: 106). Aquesta xifra, reforçada pels
resultats obtinguts a l’abocador del Negret, contrasta amb les d’altres ciutats del territori
valencià com són Saguntum i Ilici. A Saguntum els productes hispànics arriben en poc
més d’un 12%, perquè es mantenen durant més temps les importacions de sudgàl·lica.
Aquests percentatges són semblants als d’Ilici, on els productes hispànics són encara
menys freqüents (al voltant del 9% de la sigil·lata) i les importacions de sudgàl·liques es
mantenen al mateix temps que comencen a importar-se productes africans (Montesinos,
1998: 195).
TERRA SIGIL·LATA AFRICANA A
L’estudi d’aquestes produccions ha estat de major interès ja que ha estat gràcies a
elles que hem pogut afinar la cronologia de l’abocador. Tot i l’abundància de sigil·lata
hispànica les peces més tardanes ben datades foren les pertanyents a l’africanes A. Tots
els fragments inventariats a l’abocador del Negret provenen del nord de Tunísia, i més
—362—
[page-n-364]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
Fig. 7.- Terra Sigil·lata Hispànica: 1, Forma 37 de vora ametllada; 2, F. 37 de vora simple;
3, F. 1; 4, F. 27 procedent de Bronchales.
—363—
15
[page-n-365]
16
E. HUGUET ENGUITA
concretament de l’àrea de Carthago, lloc de producció de les primeres sigil·lates africanes A. La sigil·lata africana A és una de les produccions de vaixella fina que es fabricaren al nord d’Àfrica des del segle I fins al VII. La difusió va associada a l’augment de la
demanda d’oli africà, la qual féu aparèixer un actiu circuit comercial al Mediterrani, però
també està associada a la ceràmica comuna de cuina africana i més tard a les llànties i
ampolles d’oli perfumat (Carandini i altres, 1985: 13).
L’africana A és la primera de les produccions africanes destinada a l’exportació que
es comercialitza a finals del segle I dC. Segons els resultats dels últims estudis realitzats
al decumanus IV N de l’Odeon de Carthago, la cronologia inicial d’aquesta producció
hauria d’avançar-se fins a l’època augusta, ja que s’han trobat indicis d’una primera fase
productiva (proto african red slip A), encara de difusió local (Rizzo, 2003: 107). Els primers centres productors s’han situat tradicionalment a Carthago per l’abundància de
material concentrat, malgrat que no se n’ha pogut identificar cap taller fins al moment.
Aquesta producció es veié afavorida per la proximitat de les vies de comunicació marítimes. Hi havia altres terrisseries a la Tunísia central, com la de Raqqada, dedicades a l’abastiment local (Mackensen, 1993).
Són ceràmiques de bona qualitat, envernissades totalment o en part, amb el vernís de
color ataronjat, brillant i poc espès. Les pastes són també de color ataronjat (Hayes, 1972:
13). Tenen una decoració molt escassa, burilada, amb barbotina o estampillada. Tot i que
aquestes ceràmiques pertanyen a una tradició que no té relació amb els artesans de
sigil·lata itàlica o sudgàl·lica, els terrissers africans imitaren, en un primer moment,
aquestes produccions contemporànies per a així assegurar-se la demanda, respectant els
gustos i aprofitant les preferències de la clientela (Carandini i altres, 1985: 13).
Començaren a produir-se cap al 70 i, en una primera fase, tingueren una distribució regional al voltant de la zona de producció, que féu disminuir les importacions de
sigil·lates itàliques i sudgàl·liques (Carandini, 1977: 23). Contemporàniament, s’exportaren en petites quantitats, quasi anecdòticament, formes tancades, com les que es
troben a les ciutats sepultades pel Vesubi. Es distribuïren acompanyant càrregues principals d’àmfores africanes, tripolitanes i ceràmica de cuina africana. Aquestes primeres ceràmiques s’inspiren en els models previs, però ben aviat es crearen noves formes
i es desenvoluparen les clàssiques. Després de conquerir el mercat provincial, l’africana A passà al mercat Mediterrani cap a finals del segle I dE, en època de Domicià,
segons l’estratigrafia de Le Terme del Noutatore a Ostia. Amb Trajà i Adrià s’intensifiquen les importacions al Mediterrani (Carandini i altres, 1985: 14). De tota manera,
no serà fins a mitjans del segle II que les exportacions d’africana A assolirà el seu punt
àlgid. A mesura que conquerí el mercat, sofrí un procés de degradació, sobretot durant
la segona meitat del segle II, que va fer que disminuís la qualitat de les pastes i els vernissos i que desapareguera l’escassa decoració. En contrapartida, però, augmentà el
repertori formal amb nous recipients, que perduraren fins a mitjans del segle III
(Carandini, 1981).
—364—
[page-n-366]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
17
Taula 5.- Recompte de sigil·lates africanes A de l’abocador.
A l’abocador hi ha formes pròpies de les primeres produccions africanes amb un vernís ataronjat de bona qualitat, entre les quals destaquen les formes Hayes 8 A, amb un
magnífic exemplar complet, i Hayes 9 A (fig. 8, 1), que és la més abundant (taula 5).
També abundant és la Hayes 20, tapadora que presenta decoració en la part exterior i restes ennegrides en la part interior de la vora (fig. 8, 3). Alguna de les formes es troba present en diferents variants que responen a una evolució cronològica, com és el cas de la
Hayes 9 i la Hayes 3 (fig. 8, 7), que apareixen tant amb la decoració (A) com sense ella
(B). A les formes tardanes s’observa un deteriorament del vernís, que es fa menys adherent i dens, encara que conserva el color ataronjat. Aquestes estarien datades a partir de
la segona meitat del segle II i entre elles destaquen les formes Hayes 9 B (fig. 8, 2), prou
abundant, Hayes 3C, Hayes 6 B i la Hayes 34 (fig. 8, 4), Hayes 140 decorada amb incisions ovalades i obliqües (fig. 8, 6) (Hayes, 1972: 56; Aquilué, 1987: 135). Per a algunes
d’elles s’ha apuntat la possibilitat que arriben fins a principis del segle III, com la Hayes
14 (Hayes, 1972: 39; Bonifay, 2004) o la Hayes 121. Aquesta forma aparegué completa
procedent de la necròpolis de la Boatella (València), la qual es començà a utilitzar entre
finals del segle II i principis del III (Lamboglia, 1958: 278). La forma tancada que ací
exposem (fig. 8, 5) és la Hayes 160, de la qual sols se’n conserven el coll i la vora. Les
formes tancades foren exportades en menor quantitat, ja que el transport d’aquests productes fràgils no devia ser fàcil. Aquest tipus de contenidors eren sovint usats com a ofre—365—
[page-n-367]
18
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 8.- Terra Sigil·lata Africana A: 1 i 2, Hayes 9A i 9B; 3, Hayes 20; 4, Hayes 34; 5, Hayes 160; 6, Hayes 140; 7, Hayes 3A.
—366—
[page-n-368]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
19
nes funeràries i, en concret, aquesta forma fou trobada a les necròpolis d’Albintimilium i
Pollentia (Almagro, 1953), junt amb la forma Lamb. 14. Ha estat datada per Lamboglia
en la segona meitat del segle II, entre les dinasties del Antonins i els Severs, per una sèrie
de troballes a necròpolis. Lamboglia va datar un exemplar a València de la primera meitat del segle III (Lamboglia, 1958: 278).
L’auge de les ceràmiques africanes va associat a la disminució d’altres ceràmiques
provincials i en concret itàliques, que deixaren els seus mercats als nous productes destinats a difondre’s per tot el Mediterrani. La sigil·lata africana A s’estén per la Gàl·lia,
Península Itàlica, Còrsega, Sardenya, Sicília, Malta, Dalmàcia, Grècia, l’Egeu, Àsia
Menor, Síria, Palestina, la Vall del Nil i la Cirenaica (Tortorella, 1995: 88-94). S’ha localitzat també a Suïssa, Holanda, Àustria i Anglaterra (Martín, 1978: 157). Pel que fa a la
Península Ibèrica, en trobem sobretot a la costa mediterrània: Emporion, Baetulo,
Tarraco (Aquilué, 1987: 337), Valentia, Ebusus (González Villaescusa, 1990: 49), està
present a Emerita Augusta (Vázquez de la Cueva, 1985) i és poc abundant a Conimbriga,
igual que a tota la zona nordoest peninsular, com va apuntar ja en el seu moment Balil.
Les sigil·lates africanes arribaren a la Península Ibèrica per via marítima i és per això que
es difongueren sobretot per la costa, encara que també ho feren per l’interior. Al Grau
Vell les ceràmiques africanes arriben massivament en la segona meitat del segle IV i V,
però ja abans s’hi constata la presència d’africana A (López Piñol, 1991: 103). La major
part de les sigil·lates africanes A daten de la segona meitat del segle II i presenten una
degradació de la qualitat del vernís, com ocorre a l’abocador del Negret i estan presents
les formes Hayes 3 a i b, Hayes 6, Hayes 8, entre les sigil·lates africanes A i les formes
Hayes 181 entre les africanes de cuina.
Al nord d’Àfrica continuaren produint-se ceràmiques de vaixella fina fins al segle
VII, però els centres productius es desplaçaren des del nord de Tunísia (africanes A i D)
cap a la zona central (africanes C i A/D). L’africana D es produí també a la zona nord a
partir de la meitat del segle IV, sense que això supose que foren els mateixos tallers que
produïren l’africana A, com ho demostren els centres d’El Mahrine i Henchir el Biar
(Tortorella, 1995: 98). A la Tunísia central es produí africana C a partir de les primeres
dècades del segle III i fins al segle V, mentre que les produccions d’africana E foren situades per Hayes a la Tunísia meridional cap a la meitat del segle IV.
LLÀNTIES
Les llànties imperials presenten encara interrogants sense respondre relatius als seus
orígens i als engranatges de les relacions comercials que les feren circular per tot el
Mediterrani. Les primeres llànties imperials són les de volutes. Tenen una gran qualitat
tècnica i una decoració molt desenvolupada, ja que amb la separació del disc i l’orla apareix un espai idoni per a la contenció dels motius. Des dels primers moments de la seua
—367—
[page-n-369]
20
E. HUGUET ENGUITA
Taula 6.- Recompte de llànties de l’abocador.
fabricació es difongueren pel Mediterrani i la Mauritània Tingitana. Els tallers foren, possiblement, una xarxa de petits negocis familiars dispersos i hi hauria una gran quantitat
de segells (Pavolini, 1981: 166). Se situaven, majoritàriament, a la zona del Lazio i la
Campania, des d’on tingueren una difusió local (Morillo, 2003: 57). La prosperitat econòmica de l’època d’August féu segurament que augmentara la demanda d’aquest tipus
de productes, cosa que comportà la creació de sucursals i terrisseries locals a les províncies; a més, es començà a utilitzar la tècnica del motlle que augmentaria la fabricació
d’una manera quasi industrial.
Durant bona part del segle I els tallers itàlics foren els preponderants en el comerç
mediterrani, però aquest augment de la demanda en féu sorgir de nous situats en altres
punts de la geografia, que posteriorment arribaren a desbancar els seus predecessors itàlics (Morillo, 1992: 81). Al nord del riu Po, una zona amb tradició en la fabricació de
ceràmiques, aparegueren a partir del 75 uns tallers dedicats a la fabricació de llànties.
Aquests es dedicaren a la producció de llànties del tipus “firmenlampen” per a l’exportació cap al limes germànic, desabastit dels productes itàlics, ja que aquests es transportaven majoritàriament per via marítima. Altres tallers de les províncies també comencen a
produir llànties: a la Germània els campaments militars com Colònia i Vindonissa
(Loeschcke, 1919: 27); a Britània, el taller de Colchester (Bailey, 1988: 152); a la Gàl·lia,
el centre productor de Montans, un dels més antics, que fabrica sobretot terra sigil·lata
(Vertet, 1983: 17; Bergés, 1989); al nord d’Àfrica, on les produccions tindran un gran
desenvolupament (Deneauve, 1969: 83); a Hispània, on tenim indicis de tallers de producció de llànties als campaments de Herrera de Pisuerga (Morillo, 1992: 88; 2003: 59)
i Mèrida (Rodríguez Martín, 2002: 209), entre altres.
—368—
[page-n-370]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
21
A finals del segle I feren aparició les llànties de disc, que foren les característiques
del segle II. Aquestes formes foren fabricades pels tallers itàlics, que estaven començant
a reduir la seua àrea comercial. En elles es continuaren desenvolupant les decoracions al
disc amb una profusió de motius que, cap a finals de segle, i procedents dels tallers africans, passaran també a decorar el disc. En època flàvia els productes itàlics encara dominaren el mercat mediterrani. Gran part d’aquestes produccions anaren al mercat africà,
dominat fins al moment per les importacions i petits tallers de producció local. És en
aquest moment quan es desenvoluparen les grans oficines itàliques, fins al punt de tenir
sucursals a les províncies. Una de les marques més difoses al món romà (Pavolini, 1981:
176) és la de C OPPI RES, que data d’aquesta època i que posteriorment tractarem amb
més deteniment. A partir de finals del segle I els productes africans començaren a adquirir força i la seua presència arreu del món romà anà en augment (Morillo, 2003: 59).
Aquests tallers terrissers seguiren els prototipus itàlics, sobretot en un primer moment, en
què destaquen les signatures de GABINIA i C CLO SVC. La disminució dels productes
itàlics vingué acompanyada d’una expansió dels tallers africans, que durant el segle II
inundaren el mercat mediterrani elaborant una sèrie de produccions pròpies.
Durant tota l’evolució de les llànties romanes es donaren processos d’imitació i còpia
locals o regionals mitjançant la tècnica del sobremotlle, amb la qual cosa es reprodueix la
peça tal com és, copiant fins i tot les signatures existents. Processos de còpies i sobremotlles
es donaren a totes les zones de l’Imperi, cosa que agreuja el ja problemàtic origen de les llànties, l’existència o no de les sucursals i l’adscripció de la signatura a cada taller (Morillo,
2003: 101).
Al material estudiat a l’abocador del Negret s’aprecia l’augment de la producció de
les llànties i també un desenvolupament morfològic i decoratiu d’època imperial (taula
6). Tot i la fragmentació de les peces, es poden identificar més d’una desena de formes.
Les més abundants són les llànties de disc que suposen tres quartes parts del total de
peces. Entre elles destaca la forma Deneauve VII A (fig. 9, 2 i 3) per ser la majoritària
i per comptar amb alguns exemplars complets. Aquesta forma presenta diferents decoracions, com un bust d’Helios, adornat amb collarets i amb corona de la que ixen cinc
raigs, motiu molt utilitzat al segle I i que perdurarà fins al segle II i principis del III.
Paral·lels se’n troben a tot el Mediterrani Occidental i a la Península Ibèrica: Mérida
(Rodríguez Martín, 2002: nº 59-65), el Tossal de Manises (Olcina i altres, 1990: nº 59),
la Torre de Silla, amb una marca de terrisser L FABRIC MAS (Lerma i Miralles, 1981:
7) i també a la Font de Mussa (inèdit). Un dels motius més representats és un creixent
llunar tombada sobre la qual hi ha una petita estrella de vuit puntes. Un exemplar conserva el perfil gairebé complet, amb l’ansa estriada i el forat d’alimentació entre la
lluna i l’estrella. A la necròpolis d’Officiales de Carthago aparegué un exemplar idèntic (Deneauve, 1974: fig. 739). Entre els exemplars del tipus Deneauve VII B (fig. 9,
4) destaca una llàntia quasi completa produïda al nord d’Àfrica, producció que comença al segle II, fruit de sucursals i desenvolupament de terrissaires locals, que paulati—369—
[page-n-371]
22
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 9.- Llànties: 1, Deneauve V D; 2, i 3, Deneauve VII A; 4, Deneauve VII B; 5,
Deneauve IX B; 6, llàntia amb decoració plàstica.
—370—
[page-n-372]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
23
nament assoliran un lloc privilegiat en el comerç de les llànties al Mediterrani. Es dóna
un augment de la decoració que ara, a més del disc, ocuparà també l’orla. Deneauve
considera que aquest tipus de llànties són africanes i que es fabriquen a partir de l’últim quart del segle I i sobretot al segle II fins al III. Altres pensen que es produïren en
la segona meitat del segle II i el III (Morillo, 2003: 111). Apareixen també llànties de
canal, Deneauve IX A, i les seues derivades, IX B (fig. 9, 5). Un exemplar d’aquestes
últimes presenta un perfil quasi complet i una decoració de perletes que envolta tot el
cos. Deneauve estudià a Carthago un exemplar idèntic, amb el cos emperlat i canal poc
marcat (Deneauve, 1974: nº 1033), i proposa una cronologia del segle III per al dipòsit on es va trobar. Així doncs, la cronologia estaria al voltant de la segona meitat del
segle II. Morillo considera que tenen la mateixa cronologia que les llànties de canal,
entre la segona meitat del segle I i el II (Morillo, 2003: 139). Com a peces interessants
apareixen dos individus esmaltats en verd de la forma Deneauve IX A, que si bé no és
una ceràmica controvertida (López Mullor, 1981: 203), la investigació arqueològica ha
posat de manifest com de freqüents són aquests productes, tant a la costa mediterrània:
Empúries, Barcelona, l’Alcúdia d’Elx (Beltrán, 1990: 188), com a les zones interiors:
Numància, Herrera de Pisuerga (Fernández i Sánchez-Lafuente, 2003: 315), entre
altres. La cronologia d’aquests productes se situaria al voltant del segle II. Una altra
peça interessant és la llàntia plàstica de producció africana trobada a l’abocador (fig. 9,
6). Sols en resta la part superior, que mostra el cap d’un home, molt possiblement
Bacus. Aquest tipus de llànties s’han datat al segle I i principis del II (Szentleléky,
1969: 87).
Cronològicament les llànties s’emmarquen majoritàriament entre finals del segle I i
el II, encara que determinades formes (Deneauve VII B i VIII) poden arribar fins a principis del segle III. El més interessant d’aquestes llànties és el seu probable origen africà
que, unit a la cronologia esmentada (Morillo, 2003: 111), les situaria quan després d’una
etapa de còpia per sobremotlle de les oficines locals africanes que comprendria des del
125 fins al 175, es produí la seua independència (Anselmino, 1985: 194).
La majoria dels segells de l’abocador del Negret pertanyen a artesans itàlics, o són
còpies d’artesans itàlics. S’han identificat vuit segells que pertanyen a cinc terrissers diferents: Caius Oppius Restitutus (C OPPI [—] i [—-]RES), L FABRIC MAS, MVNTREPT
o MVNTREPS, PASTOR, possiblement Clo(dius) Heli(us/odorus/anus) (HELIAN). No
obstant això, hi ha també llànties procedents del nord d’Àfrica, com la llàntia plàstica,
que fa pensar en una dualitat de llocs d’aprovisionament. A la ciutat de Valentia aquesta
dualitat és palesa també a l’excavació del Palau de les Corts on es va recuperar un alt
nombre de llànties malauradament molt fragmentades (López i altres, 1990: 185). Les
llànties arribaren també a les vil·les i zones rurals i prova d’això són els exemplars de la
Font de Mussa (Benifaió) i la Torre de Silla. Al meu parer és molt interessant el material
dels fons antics del Tossal de Manises que permet fer apreciacions importants i aporta un
tercer lloc d’aprovisionament, el Mediterrani Oriental (Olcina i altres, 1990: 92).
—371—
[page-n-373]
24
E. HUGUET ENGUITA
CONCLUSIONS
En aquesta zona de la ciutat els últims estudis topogràfics han identificat un gran desnivell situat a l’actual plaça del Negret (Albiach, 2001), que en un moment donat s’aprofità per a tirar deixalles. L’abocador se situa dins d’aquesta depressió del terreny per
damunt d’una capa de graves i sorra identificada com un paleocanal o una possible revinguda del riu Túria, que ha estat datada entre finals del segle I i principis del II pels contexts ceràmics sobre els quals s’assentava, formats per sigil·lates aretines, sudgàl·liques i
hispàniques, parets fines i ceràmica comuna. Alguns autors l’han interpretat com un curs
fluvial o paleocanal que actuaria com a límit natural de la ciutat per la part occidental
(Ribera, 2002: 39). Açò es podria relacionar amb una altra depressió natural identificada
a la plaça de la Reina. En aquest cas, es tracta d’un llit del riu o paleocanal d’amplària
indeterminada, en el qual es trobà una construcció de carreus sobre un llit de graves que
portà a interpretar-se com el basament d’un petit pont. En època republicana el canal es
trobaria actiu i no serà fins a després de l’època augustea quan començarà el seu reompliment. Els diferents estrats s’adossaven al basament de carreus i acabaven omplint la
depressió per l’abocament lent però continuat de materials ceràmics que anaven des d’època de Tiberi fins a mitjans del segle II (Ribera, 2002).
La base sobre la qual s’assenta l’abocador era pràcticament plana, però la seua morfologia presentava una inclinació cap al sud que podria explicar-se perquè les deixalles
foren llançades únicament des d’un lloc situat al nord. L’acció repetida d’abocar deixalles i brossa des d’un punt elevat, que possiblement hauríem de situar cap al carrer
Cavallers, li conferí aquesta peculiar morfologia.
Per damunt de l’abocador del Negret existien una sèrie d’estrats de 1’98 m de potència, en els quals no es trobà cap estructura. Sí que hi havia, però, evidències d’una freqüentació antròpica amb abundants restes de carbons, ossos i alguns materials ceràmics
tardoantics. Tot això fa pensar que la depressió, en part reomplida per l’abocador, fou
posteriorment utilitzada com a camps de conreu. Tractant-se de la zona limítrofa a la ciutat no és estrany trobar evidències de l’acció antròpica continuada per aquesta zona, que
hagué d’esperar fins al segle XI per a acollir les primeres estructures, que corresponen a
una casa islàmica amb pati i jardí.
L’any 1995 es presentà un estudi preliminar sobre les àmfores de l’abocador del
Negret, en el qual se n’inventariaren uns 1500 fragments (Herreros, 1995, inèdit) (fig.
10). L’estudi conclogué que les àmfores més abundants són les Beltrán II B, seguides de
les Pelichet 46 i les Keay XVI A. La majoria de les àmfores són Bètiques del litoral, encara que també n’hi ha de procedents de la Tarraconense i la Lusitània. Predominen les
àmfores dedicades a la contenció i transport de garum i les oleàries són escasses, mentre
que hi ha una quasi total absència d’àmfores vinàries. El material amfòric, quasi tot dels
segles I i II, no va més enllà de principis del segle III, coincidint amb el que s’ha observat per a la vaixella fina. Tanmateix, apareixen alguns fragments que podrien correspon—372—
[page-n-374]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
25
Fig. 10.- Detall d’excavació amb àmfores en primer terme.
dre al que s’ha denominat tipus Keay XVI A primerenques (Bernal, 2001: 281), que són
una clara derivació tipològica de les Beltrán II B amb un escassa motlluració del llavi. Es
podrien datar entre les últimes dècades del segle II i les primeres del III, coincidint amb
el canvi de segle. L’abocador contenia també formes tardanes de ceràmica de cuina africana com és el cas de les Hayes 181, 196, 197, 23 i 27, datades entre la segona meitat del
segle II i principis del segle III. En les UE que cobrien l’abocador (1222 i 1217) aparegueren diversos fragments de la forma Hayes 16, relativament comuna dins de l’africana
A tardana. Aquesta forma està datada des de la meitat del segle II fins a finals del segle
III (Hayes, 1972: 41), cosa que ens ajuda a establir una precisió cronològica per al final
de l’ús de l’abocador. No hi ha cap fragment de les produccions africanes més tardanes
de vaixella fina africana (A/D, C, D, E), ni tan sols com a intrusions. La numismàtica no
aporta informació fefaent: dos asos de bronze, datats entre els segles I i II, aparegueren
també a l’abocador. En UEs que es troben per damunt de l’abocador aparegueren monedes de la segona meitat del segle III: en la UE 1222, dos antoninians que es daten entre
el 250 i 275 i la UE 1210, un datat entre el 268-270.
Després de l’estudi acurat de la vaixella fina de l’abocador del Negret, s’ha comprovat que apareix un ventall de material emmarcat entre finals del segle I i el II. Les diferents UEs documentades durant l’excavació no corresponen a una successió temporal
real, i sembla que l’abocador es formà en un període relativament curt o únic, en vist de
—373—
[page-n-375]
26
E. HUGUET ENGUITA
Fig. 11.- Percentatges de la ceràmica fina de l’abocador de la Plaça del Negret.
l’homogeneïtat del conjunt. A la vista dels resultats, sembla, doncs, que l’abocador de la
plaça del Negret es formà en algun moment de la segona meitat del segle II, possiblement
cap al final del regnat de Marc Aureli (161-181) o en un moment immediatament posterior, amb Còmode. Aquesta cronologia coincideix amb la proposada per Herreros. En
qualsevol cas, les àmfores de transició entre els tipus Beltrán II B i Keay XVI A, i l’absència d’africana C i de llànties tardanes confirmen que es formà abans del segle III.
Des del segle I la ciutat entrà en un procés de transformació urbanística que la dugué
a la monumentalització (Ribera i Jiménez, 2000: 20) en un intent d’imitar Roma, reflex
del cosmos i l’ideari romà imperants en la societat. Malgrat que per al segle II les dades
son més minses, aquesta activitat urbanística i constructiva degué continuar, amb menor
grau, fins a mitjans del segle II, quan encara continuen grans construccions públiques,
com el circ, i construccions privades, com la sumptuosa domus de Terpsícore que conegué una gran remodelació en la segona meitat del segle II (López García, 1990: 130).
També a nivell privat s’imiten els models romans, com succeeix en altres ciutats de l’entorn: Ilici (Olcina, 2003), Lucentum (Olcina, 2002: 265), Saguntum (Aranegui, 2004:
111), Tarraco (Macias i Remolà, 2004). A l’abocador de la plaça del Negret ens trobem
amb un gran volum de restes constructives, òssies, ceràmiques i elements metàl·lics acumulats en un espai curt de temps o en una deposició única que fa pensar què aquests
materials podrien ser descàrregues d’enderrocs i fems diversos procedents de les obres de
remodelació o millora d’alguns edificis propers. El Nombre Mínim d’Individus trobat a
—374—
[page-n-376]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
27
l’abocador del Negret és elevat i excessiu per a una única unitat familiar, ja que la vaixella de taula quasi arriba als 900 individus, mentre que les llànties es redueixen a 34.
L’abocador es creà a partir de les runes d’algunes domus de la ciutat que renovaren les
seues instal·lacions domèstiques en l’últim quart del segle II. Aquestes deixalles s’abocaren de manera massiva fora del recinte urbà de la ciutat aprofitant un descens natural
del terreny que marcava el límit occidental i que va permetre l’acumulació d’un gran
volum de fem i la creació del major abocador periurbans conegut a la ciutat de Valentia.
Tot i que hi ha diverses produccions ceràmiques, la sigil·lata hispànica és, sense cap
mena de dubte, la vaixella fina més abundant a l’abocador de la plaça del Negret (fig.
11) suposant un 92% del total de la ceràmica fina estudiada amb 733 individus identificats. D’aquests, més de 700 procedeixen del centre terrisser de Tritium Magallum, que
abastiria de manera majoritària la ciutat de Valentia, i la resta del taller proper de
Bronchales. No trobem, però, ceràmiques fabricades a Valentia ni a les seues immediacions. És vaixella importada per via marítima la que abastí el mercat de la ciutat en època
imperial, com ocorre en gran part dels jaciments romans d’aquesta època. En aquest
panorama d’assimilació cultural i d’exaltació dels modes de vida romans per a fer visible l’adhesió al règim imperial, els nuclis urbans costaners reberen productes d’importació mitjançant les vies comercials marítimes que recorrien la costa.
El comerç marítim seria l’utilitzat per les ceràmiques que hem tractat, per la rapidesa i la major capacitat d’aquesta forma front al transport terrestre, ja que en bones condicions un vaixell tardava quatre dies a arribar des d’Òstia a Tarraco (Nieto 1996: 106). Per
a les sigil·lates sudgàl·liques tenim testimoniat aquest tipus de transport en el derelicte
Culip IV (Nieto i altres, 2001).
Totes les importacions arribades a Valentia ho feren per les rutes comercials marítimes que en època imperial comunicaven els diferents punts del Mediterrani: per l’Estret
de Bonifaci, el sud de Sardenya i la costa mediterrània des de Marsella, entre altres.
Tanmateix, els grans vaixells que salpaven d’un port principal (Nieto, 1996: 110) anaven
a parar a un altre port principal on descarregaven íntegrament la seua càrrega per a ser
posteriorment redistribuïda amb naus de menor mesura, a les quals afectaven menys els
condicionaments del litoral valencià (Pérez Ballester, 2003: 115). Tant Garabito (1978:
578) com Escrivà (1989: 181) pensen que la comercialització de les sigil·lates hispàniques procedents de Tritium Magallum es faria per via fluvial i posteriorment marítima.
En el recorregut dels vaixells que salpaven des de Dertosa cap al nord d’Àfrica es farien
escales, entre les quals podria estar la ciutat de Valentia. En aquesta època l’Albufera era
més gran que no actualment i la desembocadura del Túria estaria més propera a la ciutat,
amb la qual cosa la ciutat gaudia d’unes bones vies de comunicació que facilitarien el
comerç marítim. En un dels canals del Túria, a l’actual carrer Comte de Trénor 13-14
(Burriel, 2003: 132) aparegueren unes instal·lacions portuàries datades entre finals del
segle I i el II dE, que permetien la comunicació fluvial i dotarien d’un moll de càrrega i
descàrrega de productes comercials situat ben a prop del nucli urbà.
—375—
[page-n-377]
28
E. HUGUET ENGUITA
La ciutat de Valentia està plenament inclosa en les xarxes i circuits comercials del
Mediterrani, i amb l’estudi de l’abocador s’observa el desplaçament dels centres de producció des de les terres septentrionals del Mediterrani al nord d’Àfrica durant els segles I i II.
Canvien, per tant, els fluxos comercials, sense que açò signifique una desaparició total dels
precedents. València, tanmateix, amb la seua posició al Mediterrani, participa tant dels contactes comercials romans procedents d’Europa, com d’Àfrica. Açò mostra el grau de vitalitat comercial d’aquesta ciutat pel que fa a les importacions, una ciutat que ja des de la seua
fundació s’abastia majoritàriament de productes forans i importacions de la vaixella fina.
NOTA: Aquest treball s’ha realitzat gràcies a la beca d’inventari, catalogació i estudi dels fons
arqueològics municipals concedida per l’Ajuntament de València l’any 2003.
BIBLIOGRAFIA
ALBIACH, R. i altres (1998): “La cerámica de época de Augusto procedente del relleno de un pozo de
Valentia”. S.F.E.C.A.G. Actes du Congrès d’Istres, p. 139-166.
ALBIACH, R. (2001): “La topografía periurbana de la ciudad de Valencia”. Archivo de Prehistoria
Levantina XXIV, València, p. 337-350.
ALMAGRO, M. i AMORÓS, L. (1953-54): “Excavaciones en la necrópolis romana de Can Fanals de
Pollentia (Alcudia, Mallorca)”. Ampurias XV-XVI, Barcelona, p. 237-277.
ANSELMINO, L. i PAVOLINI, C. (1985): “Terra Sigillata: Lucerne”. Atlante delle forme ceramiche. Enciclopedia dell’Arte Antica. Roma, p. 184-207.
AQUILUÉ, X. (1987): Las cerámicas africanas de la ciudad romana de Baetulo (Hispana
Tarraconenses). BAR International Series 337, Oxford.
ARANEGUI, C. (2004): Sagunto. Oppidum, emporion y municipio romano. Ed. Bellaterra, Barcelona.
BAILEY, D. (1988): A catalogue of the lamps in the British Museum. Londres.
BELTRÁN, M. (1990): Guía de la cerámica romana. Ed. Pórtico, Zaragoza.
BÉMONT, C. i JACOB, J.P. (coord.) (1986): La terre sigillée gallo-romaine. Lieux de production du Haut
Empire: imlantations, produits, relations. Documents d’Archéologie Française nº 6, Paris.
BERGÉS, G. (1989): Les lampes de Montans (Tarn). Une production céramique des I et II s. après JC:
modes de fabrication, typologie et chronologie. Documents d’Archéologie Française nº 21, Paris.
BERNAL, D. (2001): “Las ánforas béticas en el siglo III dC y en el Bajo Imperio”. Congreso
Internacional Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceites y vino de la Bética en el Imperio Romano.
Écija, p. 239-372.
BONIFAY, M. (2004): Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique. BAR International Series
1301, Oxford.
BOUBE, J. (1965): La terra sigillate hispanique en Maurétanie Tingitane, I. Les marques des potiers.
Rabat.
—376—
[page-n-378]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
29
BURRIEL, J. i altres (2003): “Un área portuaria romana al norte de Valentia”. Puertos fluviales antiguos:
ciudad, desarrollo e infreaestructuras. València, p. 127-140.
BUXEDA, J. i TUSET, F. (1995): “Revisió crítica de les bases cronològiques de la Terra Sigil·lata
Hispànica”. Pyrenae 26, Barcelona, p. 171-188.
DENEAUVE, J. (1969): Lampes de Carthage. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique,
Paris.
CARANDINI, A. (1977): “La sigillata africana, la ceramica a patina cenrentola e a orlo annerito”.
Instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima età imperiale. Roma, p. 23-25.
CARANDINI, A. (1981): Storie della terra. Bari.
CARANDINI, A. i altres (1985): “Ceramica africana”. Atlante delle forme ceramiche. Enciclopedia
dell’Arte Antica, p. 11-138.
ETTLINGER, E. i altres (2002): Conspectus Formarum. Terra Sigil·latae Italico Modo Confactae.
ESCRIVÀ, V. (1989): “Comercialización de la Terra Sigillata Hispánica de Bronchales en la ciudad de
Valencia”. XIX C.N.A., t. 2. Castelló, p. 421-430.
ESCRIVÀ, V. (1989): La cerámica romana de Valencia. La TS Hispánica. Serie Arqueológica
Municipal, 8, Valencia.
FERNÁNDEZ, B. i SÁNCHEZ-LAFUENTE, J. (2003): “Cerámica vidriada romana en el interior de la Península
Ibérica”. RCRF Acta 38, p. 315-322.
GARABITO, T. (1978): Los alfares romanos riojanos. Producción y comercialización. B.P.H. XVI,
Madrid.
GARABITO, T.; PRADALES, D. i SOLOVERA, E. (1985): “Los alfares romanos de Tricio y Arenzana de Ariba.
Estado de la cuestión”. II Coloquio sobre historia de la Rioja, vol. I. Logroño, p. 63.
GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R. (1990): El vertedero de la Avenida de España 3 y el siglo III dC en Ebusus.
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports d’Eivissa, Eivissa.
GOUDINEAU, C. (1968): La céramique aretine lisse. Fouilles de l’École Française de Rome à Bolsena
(Poggio Moscini) 1962-1967. Tome IV, Paris.
GUERY, R. (1987): Les marques de potiers sur Terra Sigillata découvertes en Algérie. II Sigillée tardoitalique. Antiquités Africaines, 23, p. 149-192.
HAYES, J.W. (1972): Late Roman Pottery. British Shool at Rome, London.
HERREROS, T. (1995): “Estudio del material anfórico de la Plaza del Negrito”. Beca de catalogació de
l’Ajuntament de València.
HOFMANN, B. (1986): La céramique sigillée. Editions Errance, Paris.
LAMBOGLIA, N. (1958): “Nuove osservazioni sulla ‘Terra Sigillata Chiara’ (Tipi A i B)”. Rivista di Studi
Liguri XXIV, Bordighera, p. 257-330.
LERMA, V. i MIRALLES, I. (1981): “Hallazgos cerámicos y numismáticos en Silla (Valencia)”. Saitabi 31,
Valencia.
LOESCHCKE, S. (1919): Lampen aux Vidonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von Vidonissa und des
Antiken Beleuchtungwesens, Zurich.
—377—
[page-n-379]
30
E. HUGUET ENGUITA
LÓPEZ GARCÍA i altres (1990): Troballes arqueològiques al Palau de les Corts. Corts Valencianes,
València.
LÓPEZ MULLOR, A. (1981): “Notas para una clasificación de los tipos más frecuentes de la cerámica
romana vidriada en Cataluña”. Ampurias 43, p. 201-215.
LÓPEZ PIÑOL, M. (1991): “Nivel de abandono de El Grau Vell. Las Sigilatas de producción africana”.
Saguntum y el mar, p. 103-106.
MACIAS, J.M. i REMOLÀ, J.A. (2004): “Topografía y evolución urbana”. Las capitales provinciales de
Hispania 3. Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. “L’Erma” di Bretschneider.
MACKENSEN (1993): Die Spätantiken Sigillata-und lampentöpfereien von el mahrine (nordtunesien). C.
H. Beck’sche verlagsbuchhandlung, München.
MARTÍN, G. (1978): “La ‘sigil·lata’ clara: estat actual dels problemes”. Fonaments 1, Barcelona.
MAYET, F. (1984): Les céramiques sigillées hispaniques. Contribution à l’histoire économique de la
Péninsule Ibérique sous l’Empire Romain. Publications du Centre Pierre Paris, Paris.
MEDRI, M. (1992): Terra Sigillata Tardo-italica decorata. “L’Erma” di Bretschneider.
MEZQUÍRIZ, M.A. (1961): La Terra Sigillata Hispánica. Valencia.
MEZQUÍRIZ, M.A. (1985): “La Terra Sigillata Hispánica”. La Atlante delle forme ceramiche. Enciclopedia dell’Arte Antica, p. 97-175.
MONTESINOS, J. (1991): Terra Sigillata en Saguntum y tierras valencianas. Sagunto.
MONTESINOS, J. (1998): Terra Sigillata Hispánica en Ilici. Real Academia de Cultura Valenciana, Serie
Arqueológica 16, València.
MORILLO, A. (1992): Cerámica romana de Herrera de Pisuerga: las lucernas. Universidad Internacional SEK, Santiago de Chile.
MORILLO, A. (2003): “Lucernas”. Colección Arqueológica Leonesa I, Serie Astorga 4, León, p. 15-632.
NIETO, X. (1996): El transport, entre la producció i el consum. Cota Zero 12, p. 105-110.
NIETO, X. i altres (2001): Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip 3. Culip IV: La
sigil·lata decorada de La Graufesenque. Museu d’Arqueologia de Catalunya-CASC, Girona.
OLCINA, M.; REGINALD, H. i SÁNCHEZ, M.J. (1990): Tossal de Manises (Albufereta). Fondos Antiguos:
lucernas y sigillatas. Catálogo de fondos del Museo Arqueológico (III), Alicante.
OLCINA, M. (2002): “Lucentum”. Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania. Ajuntament
de València, València, p. 255-267.
OLCINA, M. (2003): “Urbanisme i arquitectura a les ciutats romanes valencianes”. Romans i visigots a
les terres valencianes. SIP, València, p. 187-201.
OSWALD, F. (1931): Index of Potters’ Stamps. Margidunum, reed. Londres.
PASSELAC, M. (1986): “Les ateliers du sud de la France”. La terre sigillée gallo-romaine: lieux de production du Haut-Empire: implantations, produits, relations. Documents d’Archéologie Française
nº 6, Paris, p. 52-55.
PAVOLINI, C. (1981): “Le lucerne nell’Italia Romana”. Società romana e produzione schiavistica II:
merci, mercati e scambi nel Mediterraneo. Bari-Roma, p. 139-184 i 278-288.
—378—
[page-n-380]
LA CERÀMICA FINA D’ÈPOCA ROMANA DE L’ABOCADOR DE LA PLAÇA DEL NEGRET
31
PÉREZ BALLESTER, J. (2003): “El comerç: rutes comercials i ports”. Romans i visigots a les terres valencianes. SIP, València, p. 115-130.
PUCCI, G. (1973): “Terra sigillata italica. Terra sigillata tardo-italica decorata”. Ostia III, Studi
Miscellani 21, p. 311-321.
RIBERA, A. (1988-89): “Marcas de terra sigillata del Tossal de Manises”. Lucentum VII-VIII, Alicante,
p. 171-204.
RIBERA, A. i POVEDA, A. (1994): “La comercialización de la terra sigillata sudgálica en el País
Valenciano”. S.F.E.C.A.G., Actes du Congrès de Millau, p. 95-102.
RIBERA, A. i JIMÉNEZ, J.L. (2000): “La arquitectura y las transformaciones urbanas en el centro de
Valencia durante los primeros mil años de la ciudad”. Historia de la ciudad. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad de Valencia. València, p. 18-30.
RIBERA, A. i altres (2002): “La fundación de Valencia y su impacto en el paisaje”. Historia de la ciudad. II. Territorio, sociedad y patrimonio. València, p. 29-55.
RIZZO, G. (2003): Instrumenta Urbis I. Ceramiche fini de mensa, lucerna ed anfore a Roma nei primi
due secoli dell’Impero. Collection de l’École Française de Rome 307, Roma.
ROCA, M. i FERNÁNDEZ, I. (1999): La Sigillata Hispánica. Centros de fabricación y producciones
altoimperiales. Universidad de Jaén i Universidad de Málaga.
RODRÍGUEZ MARTÍN, F.G. (2002): Lucernas romanas del Museo de Arte Romano (Mérida). Monografías Emeritenses 7, Mérida.
SAÉNZ PRECIADO, M.P. (1998): “El complejo alfarero de Tritium Magallum (la Rioja): alfares altoimperiales”. Terra Sigillata Hispánica. Estado actual de la investigación. Universidad de Jaén, p.
123-164.
SAÉNZ PRECIADO, M.P. i SAÉNZ PRECIADO, C. (1999): “Estado de la cuestión de los talleres riojanos. La
terra sigillata hispánica altoimperial”. La Sigillata Hispánica. Centros de fabricación y producciones altoimperiales. Universidad de Jaén i Universidad de Málaga, p. 61-135.
SCENTLÉLEKY, T. (1969): Ancian Lamps. Adolf M. Hakkert Publisher, Amsterdam.
TORTORELLA, S. (1995): “La ceramica africana. Un bilancio dell’ultimo decenio di ricerche”.
Productions et exportations africaines actualités archéologiques, p. 79-103.
VÁZQUEZ DE LA CUEVA, A. (1985): Sigillata africana en Augusta Emerita. Monografías Emeritenses 3,
Mérida.
VERNHET, A. (1976): “Création flavienne de six services de vaiselle à La Graufesenque”. Figlina 1, p.
13-27.
VERTET, H. (1983): Les techniques de fabrication des lampes en terre cuite du centre de la Gaule.
Recherches sur les ateliers de potiers de la Gaule central. Tome III. Revue archéologique Sites.
Avignon.
—379—
[page-n-381]
[page-n-382]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Ferran ARASA I GIL* i Enric FLORS UREÑA**
UN SONDEIG A LA VIA AUGUSTA ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE LA POBLA TORNESA
I VILAFAMÉS (LA PLANA ALTA, CASTELLÓ)
RESUMEN: En este artículo se explican los resultados del sondeo realizado en la vía Augusta
entre los términos municipales de La Pobla Tornesa y Vilafamés (Castellón). Se han podido obtener
datos sobre la técnica constructiva utilizada, su anchura y su estado de conservación.
PALABRAS CLAVE: vía romana, sondeo, técnica constructiva.
RÉSUMÉ: Un sondage dans la voie Auguste. Dans cet article nous exposons les résultats du
sondage effectué sur la Via Augusta entre les communes de Vilafamés et La Pobla Tornesa
(Castellón). Nous avons pu obtenir des données sur la technique de construction, la largeur et l’état
de conservation.
MOTS CLÉS: voie romane, sondage, téchnique de construction.
* Ferran.Arasa@uv.es - Departament de Prehistòria i Arqueologia, Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 28, 46010
València.
** arx@arx-es.com - Arx. Arxivística i Arqueologia S. L. Avgda. Almassora, 83, 4E, 12005 Castelló.
—381—
[page-n-383]
2
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
I. INTRODUCCIÓ
Les comarques septentrionals reuneixen el major nombre d’evidències del pas de la
via Augusta de tot el País Valencià, entre trams conservats, restes constructives i mil·liaris (fig. 1). D’aquestes, una de les més singulars és el tram que es conserva entre els termes municipals de Bell-lloc i la Pobla Tornesa, de 11’5 km, conegut com camí o senda
dels Romans, que està constituït en la seua major part per un llarga traça rectilínia de
8.150 m que travessa tot el pla de l’Arc i ha esdevingut un element fòssil del paisatge
(Arasa i Rosselló, 1995: 105-106). Per aquestes raons, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport de la Generalitat n’ha incoat l’expedient de declaració de BIC, que a
hores d’ara es troba pendent de resolució. Aquesta recta s’enfila al tossal de la Balaguera,
situat a la seua banda meridional, que va ser utilitzat pels enginyers romans com a referència orogràfica per al seu traçat. Al final d’aquesta recta, on el camí comença a fer de
partió entre els termes municipals de Vilafamés i la Pobla Tornesa (fig. 2), la via va girant
suaument cap al sud buscant el pas de la Pobla Tornesa cap al corredor de Borriol (Arasa,
2003), des d’on ix a la plana litoral. Aquest canvi d’orientació s’articula en dos trams, el
primer d’uns 700 m i el segon d’uns 600 m, que giren lleugerament el primer cap al SSW
i el segon en direcció N-S, orientat clarament al cim de la lloma de les Forques, que és el
primer dels dos estreps del tossal de la Balaguera en direcció NE que estrenyen la prolongació del pla cap al sud. Quan arriba als peus d’aquesta lloma, el camí es veu obligat
a desviar-se cap a l’est rodejant-la pel collet existent entre ella i la del Codó, per a reprendre més endavant la mateixa direcció N-S fins a les proximitats de la Pobla Tornesa.
El primer d’aquests trams travessa una formació de dunes entre les partides de
l’Alqueria Grossa (Vilafamés) i els Bufadors (la Pobla Tornesa). Aquestes, modelades per
l’acció eòlica sobre l’arena formada per l’erosió del gres triàsic de color rogenc, constituïen un paisatge d’una bellesa singular. Fa alguns anys bona part d’aquestes dunes van
ser desfetes, almenys en part furtivament, i avui constitueixen un paratge desolat.
Algunes de les que subsisteixen s’han fixat sobre la via formant un cordó i en són la
millor protecció. Ací el camí és una estreta pista d’arena de poc més de 1’60 m d’amplària que serpenteja sobre les dunes i que en algun punt a penes és transitable a causa de la
seua irregularitat (fig. 3). Les dunes també han servit per a fixar un vegetació arbòria
constituïda entre altres espècies per carrasques, algunes de les quals han crescut sobre la
via i han obligat el camí a desviar-se per l’est. En la descripció d’aquest tram de la via,
Huguet (1916: 117) assenyala referint-se a aquest lloc: “El camino después tórnase
angosto y medio se desdibuja al atravesar un arenal de relativa extensión”.
El segon tram travessa el riu de la Pobla amb sengles rampes en cada marge i després
segueix per la partida dels Aiguamolls (la Pobla Tornesa), el caràcter inundable de la qual
reflecteix el seu topònim. Just al final d’aquest tram es troba l’assentament del mateix
nom, avui completament arrassat pels treballs agrícoles (Esteve, 2003: 86-88). Per la distància que el separa del jaciment de l’Hostalot (Arasa, 1989; Ulloa i Grangel, 1996), poc
—382—
[page-n-384]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
Fig. 1.- Mapa del PV amb el traçat general de la via Augusta i la localització del sondeig,
segons Bonet, Albiach i Gozalbes (2003).
—383—
3
[page-n-385]
Fig. 2.- Ubicació del sondeig en el mapa topogràfic 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional.
Fig. 3.- Ubicació del sondeig en l’ortofoto 1:25.000 del
Instituto Cartográfico Valenciano.
4
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
—384—
[page-n-386]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
5
més de 16 km (10’7 milles), on la troballa d’un mil·liari de l’emperador Caracal·la ha permès confirmar la reducció de la posta Ildum (Arasa, 1994), bé podia tractar-se d’una
mutatio. Potser la seua presència puga exlicar-se també per estar situat prop de l’encreuament amb el camí de la Barona, un itinerari de llarg recorregut que seguia la rambla de la Viuda i del qual arrancaven els camins que portaven cap a les comarques interiors de l’Alt Maestrat i els Ports de Morella.
En conseqüència amb l’excel·lent conservació del seu traçat, aquest tram és el que
compta amb més referències en la bibliografia. Autors com Cavanilles (1795), Balbás
(1892), Chabret (1905), Huguet (a Sarthou, s. a.; i 1916), Senent (1923), Muñoz (1972),
Morote (1979, 2002 i 2004) i Arasa i Rosselló (1995) n’han donat alguna notícia. Però
una descripció detallada, i encara menys el seu estudi en profunditat, han estat objecte de
ben pocs treballs, com els d’Esteve (1986 i 2003), Ulloa (en premsa) i Arasa (en premsa). Aquest fet, però, no ha estat obstacle perquè en els darrers anys la via haja estat
objecte d’agressions incomprensibles, com la que va suposar la construcció de la carretera que enllaça la Vall d’Alba amb la CV-10 a l’altura de Cabanes, promoguda per la
Conselleria d’Obres Públiques de la Generalitat Valenciana, que la va tallar dins del
terme municipal de la primera població sense que es fes cap tipus de treball d’excavació,
seguiment o documentació. D’altra banda, en aquest tram també s’ha documentat la
major concentració de mil·liaris de tota la via Augusta al seu pas per terres valencianes
(Arasa, 1992; Lostal, 1992; Corell, 2005), un total de 9 monuments llaurats en gres
rogenc, un tipus de pedra d’extracció local i fàcil llaura. Cal recordar ací la notícia arreplegada oralment a la Pobla Tornesa per un de nosaltres i citada també per Esteve (1986:
262-263) sobre l’existència d’una officina de mil·liaris a la Marmudella (la Pobla
Tornesa), estrep de la serralada de les Palmes on a principis del segle XX encara se’n conservaven dos d’aquests monuments.
Aquesta actuació va ser finançada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en
el marc del Programa Annual d’Excavacions Arqueològiques Ordinàries proposat per la
Universitat de València l’any 2004, i s’ha desenvolupat en el marc del projecte Les comunicacions terrestres en època romana al País Valencià. La Via Augusta, que hem desenvolupat en els anys 2004-2005 amb l’esmentat suport financer. Amb ella es pretenia obtenir dades relatives a l’estat de conservació de la via en aquest tram, comprovar la seua
amplària i fer una secció que ens permetés estudiar la tècnica emprada en la seua construcció.
II. EL SONDEIG
El lloc triat per a la intervenció està situat a 380 m del final de la llarga recta que travessa el pla de l’Arc i a 700 m al nord del riu de la Pobla (coordenadas UTM
30TYK554469). Aquest lloc es va triar per estar situat en el cordó dunar, on suposàvem
—385—
[page-n-387]
6
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
que la via es trobaria millor conservada, i per trobar-se junt a una desviació que permetia mantenir la circulació encara que tallàrem el camí (fig. 4). Ací el terreny presenta una
lleugera inclinació cap a l’oest, emmascarada per l’acumulació d’arena que en algun punt
arriba a adoptar la forma d’un xicotet alter (fig. 5). Els treballs, d’extensió reduïda a causa
de l’escassesa de recursos, es van realitzar entre els dies 20 i 27 de juliol de l’any 2004
pels dos signants d’aquest article juntament amb Enric Estevens i Joan Palmer.
L’excavació es va efectuar de manera manual, i una vegada finalitzada es va procedir a
restituir el camí mecànicament.
Després de desbrossar la zona d’excavació, es va delimitar un sondeig de 4 x 4 m situat
just en el centre de l’actual camí, entre la desviació existent per l’est i un camp de cultiu
situat a major altura al costat oest. Dins d’aquesta quadrícula, en el costat nord es va obrir
una trinxera de 1’6 m d’amplària amb la finalitat de comprovar la presència de restes pertanyents a la via per sota de l’actual camí. Així es va comprovar que la via es trobava desplaçada cap a l’est en relació amb l’eix longitudinal del camí, de manera que el mur de
contenció del costat oest estava situat quasibé enmig d’aquell, i que la seua amplària era
major del que suposàvem i se n’eixia pel costat est del sondeig inicialment plantejat.
Aquest fet ens va obligar a replantejar l’excavació, que finalment va quedar com un quadrat de 4 x 4 m amb prolongacions laterals en el costat nord cap a l’oest i cap a l’est, el
que li dóna una forma aproximada de T amb els braços asimètrics: l’est de 1’5 m de llargària i l’oest de 3’2 m; en total, el lateral nord del sondeig va tenir finalment una longitud de 8’7 m, i la superfície sobre la qual es va actuar va ser de 22’5 m2 (fig. 6).
La primera capa (UE 1000), que començava a una cota de -50 cm, estava constituïda
per arena de color roig amb nombroses arrels i sense cap evidència de tipus arqueològic
i s’estenia fins a una mitjana d’uns -92 cm, amb una potència poc superior als 40 cm. Per
davall d’aquesta cota, al costat nord del sondeig es va documentar una capa d’arena molt
més compacta, cremada i amb algunes partícules grisenques i de carbons, que presentava una potència màxima de 10 cm a la zona central (UE 1001). Aquesta unitat apareix per
sota de l’actual camí i pot interpretar-se com restes de combustió, possiblement d’una
foguera relacionada amb els treballs agrícoles (fig. 7). Aproximadament a una cota de 80 cm, en el costat est del sondeig van començar a aparéixer una sèrie de pedres de grandària mitjana que pertanyien al mur de contenció de la via (UE 1002), que presentava una
orientació NNE-SSW i estava format per dues filades (fig. 8-9). En la zona central del
sondeig es va trobar, a una cota mitjana de -87 cm, una capa d’arena rogenca molt compacta (UE 1004) d’uns 8 cm de potència que presentava un lleuger bombament en el centre, el que li donava un perfil convex (fig. 10). Just per davall, a una cota mitjana de -95
cm, apareixia un conglomerat de pedres i graves amb la terra natural de color granat molt
compactat i ben anivellat (UE 1005) (fig. 11).
A partir d’aquest moment els treballs es van centrar a trobar el límit de la via en el costat oest, el que es va fer mitjançant la prolongació de la trinxera per aquesta banda més
enllà del quadrat inicial. A una distància de 6’35 m a l’oest de la UE 1002, i a una cota
—386—
[page-n-388]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
7
Fig. 4.- Fotografia de la zona de l’excavació abans de començar els treballs.
mitjana de -102 cm, es van trobar una sèrie de pedres calcàries i de gres alineades en
paral·lel amb aquella (UE 1003), però disposades d’una manera un tant grollera, que formaven el mur de contenció del costat oest de la via (fig. 12). Una vegada delimitada la
seua amplària, els treballs es van centrar a excavar les diferents capes de preparació de la
calçada. Per a tal fi es va aprofitar la trinxera d’ampliació del sondeig pel costat oest, on
es va procedir a fer un tall que ens permetés veure l’estructura viària i poder comprendre
el seu procés de construcció. Després de retirar part de les pedres que formaven l’esmentat mur 1003, a la cota -167 cm van aparéixer una sèrie de pedres quadrangulars, ben
disposades i alineades (UE 1006). Aquestes constituïen la base del mur i s’assentaven
directament sobre el terreny natural (UE 1008) formant una única filada (fig. 13). Pel fet
que no es va poder seccionar el camí de part a part com hauria estat desitjable, no podem
precisar si aquesta preparació s’estén per tota la base de la via com pareix o es limita a
les vores. El mur 1003 es trobava lleugerament desplaçat cap a l’oest, uns 10 cm, respecte
del 1006. Aquest fet sembla que pot explicar-se pel procés seguit en la construcció. A
—387—
[page-n-389]
8
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
Fig. 5.- Perfils nord i sud del sondeig.
Fig. 6.- Planta del sondeig.
—388—
[page-n-390]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
9
Fig. 7.- Perfil nord del sondeig amb la UE 1001.
l’est, i en contacte amb el mur 1003, es va identificar el costat oest d’una fossa de base
arrodonida (UE 1007) que es dibuixava nítidament sobre el terreny natural constituït per
una terra més fosca i compacta amb pedretes (fig. 14). La resta d’aquesta cuneta havia
desaparegut per l’acció de l’aladre en trobar-se ja dins de la zona del camp d’ametllers
que hi ha en aquest costat del camí, segons palesaven les empremtes profundament marcades en l’arena del fons (fig. 15).
En conclusió, el sondeig ha permès conéixer les característiques constructives, l’amplària i l’excel·lent estat de conservació de la via Augusta en aquest punt. Es tracta d’un
camí amb una amplària màxima de 6’40 m (fig. 16), mida que s’aproxima als 22 peus
romans (6’52 m), delimitat per dos murets (umbones) que en constitueixen l’evidència
constructiva més clara (UE 1002 i 1003). Entre ambdós murets s’ha pogut documentar
una successió de tres capes (fig. 17) amb una potència màxima de 88 cm:
1) Capa d’arena rogenca molt compacta d’uns 8 cm de grossària (UE 1004); pot assimilar-se al nucleus.
2) Capa de terra, graves i pedres xicotetes molt compacta de 70 cm de grossària (UE
1005); pot assimilar-se al rudus.
3) Capa de pedres assentades directament sobre l’arena formant una sola filada de 810 cm de grossària (UE 1006); pot assimilar-se al statumen.
4) Cuneta (fossa) al costat oest (UE 1007), parcialment desfeta per l’acció de l’aladre
en el bancal veí.
—389—
[page-n-391]
10
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
Fig. 8.- Mur est de la via (UE 1002).
Fig. 9.- Alçat del mur est (UE 1002).
—390—
[page-n-392]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
Fig. 10.- Vista del sondeig amb la capa d’arena compactada (UE 1004).
Fig. 11.- Detall del conglomerat de grava i pedres (UE 1005).
—391—
11
[page-n-393]
12
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
La capa d’arena compacta trobada en superfície ens porta a plantejar la possibilitat que
la via es trobava enllosada en aquest tram. No es tracta de la superfície de rodament de
la calçada perquè no es veuen solcs o empremtes que així ho indiquen, ni sembla un
nivell natural depositat en un període d’inactivitat perquè l’arena està fortament compactada, de manera que podia haver estat la capa d’assentament de l’enllosat. Finalment,
cal destacar la presència de restes d’una cuneta excavada en el terreny natural al costat
oest, que no s’ha pogut identificar amb seguretat en el costat est, tot i que ací també devia
ser necessària. L’acumulació de capes de terra devia constituir un terraplè (agger) que
destacaria sobre els terrenys circumdants.
Així, doncs, en aquest punt el procés constructiu sembla haver seguit les següents passes:
1) s’excava una trinxera de 6’40 m d’amplària;
2) al fons es deposita una capa de pedres de grandària mitjana (UE 1006);
3) es col·loca una primera filada dels murs de contenció (UE 1002 i 1003) i es regularitza la superfície amb pedres xicotetes i terra compactada (UE 1005); aquesta
operació es repeteix almenys fins que els murs laterals arriben a tenir tres filades;
4) sobre aquesta capa es deposita una altra capa d’arena ben atapeïda (UE 1004) i,
tal vegada, sobre ella un enllosat;
5) finalment, almenys al costat oest s’excava en el terreny natural una fossa de secció possiblement semicircular (UE 1007) amb la funció de cuneta.
III. DISCUSSIÓ
El punt on s’ha realitzat la intervenció està situat en un dels trams millor conservats
de la via Augusta en terres valencianes, que és al mateix temps un excel·lent exemple de
traçat rectilini. Precisament un dels trets més característics dels trams conservats i ben
identificats de la via Augusta al País Valencià són els llargs traçats rectilinis que no es
desvien per evitar accidents orogràfics (llomes, depressions) o fluvials (barrancs) poc
importants, el que es tradueix en la presència de trinxeres excavades en el terreny per a
disminuir el desnivell, com en els casos de Sant Mateu, Vilafamés i Pilar de la Horadada.
Llargs trams rectilinis, on la via ha esdevingut un element fòssil del paisatge, els veiem
al camí Vell de Tortosa de Traiguera, amb una longitud de 5 km, i al camí de la Llacuna
de Sant Mateu, amb una longitud superior als 4 km (Arasa i Rosselló, 1995: 101 i 104).
Cal suposar que aquesta devia ser la norma en la major part del seu traçat per terres valencianes, ja que es tracta majoritàriament de grans planes com les litorals o zones de relleu
baix com els corredors prelitorals. En efecte, la rectitud és un dels trets més destacats de
les vies romanes, com ja va assenyalar Saavedra (1863: 21) i s’ha destacat repetidament
en la bibliografia (Grenier, 1934; Chevalier, 1995; Moreno, 2004a: 51-53). Les llargues
alineacions són molt conegudes en vies ben estudiades: els més de 90 km de la via Appia
—392—
[page-n-394]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
Fig. 12.- Mur de contenció del costat oest de la via (UE 1003).
Fig. 13.- Secció de la via amb la filada de base del mur de contenció de la via (UE 1006).
—393—
13
[page-n-395]
14
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
Fig. 14.- Detall de la fossa lateral (UE 1007).
Fig. 15.- Filada de base del mur de contenció de la via (UE 1006) i, a la part inferior dreta, les empremtes
de l’aladre en la capa d’arena natural (UE 1008).
—394—
[page-n-396]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
Fig. 16.- Perfil nord del sondeig amb la secció de la via.
Fig. 17.- Talls estratigràfics en el lateral oest de la via.
—395—
15
[page-n-397]
16
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
entre Roma i Tarracina (Castagnoli et alii, 1973), o els 55 km de la via Aurèlia entre
Centum Cellae i Forum Aurelii (Quilici, 1968). En el tram que ens ocupa, segons el
modus operandi dels enginyers romans, la planificació del traçat de la via Augusta degué
fer-se de ciutat a ciutat, de Dertosa a Saguntum, elegint el corredor que permetia una
millor comunicació –en aquest cas el prelitoral–, que comptava amb pendents suaus, no
comportava grans despeses i permetia mantenir freqüentment la línia recta (Moreno,
2004b: 58).
Les tècniques de construcció de les vies compten amb escasses referències en els textos antics (Chevalier, 1997: 108-110). Si deixem de banda les referències de Vitruvi (VII,
1) a la tècnica constructiva dels paviments, i de Plini (NH, XXXVI, 185-189) als diversos tipus de paviments, trobem que els únics autors que parlen expressament de les tècniques constructives de les vies són Estaci (Silves, IV, 3, 40-53) quan descriu la construcció de la via Domitiana l’any 95 dE per l’emperador epònim entre Sinuessa i Puteoli
(Duval, 1959), i l’emperador Julià l’Apòstata (360-363) quan descriu el camí que portava a Litarba (Pèrsia) en una carta al seu ancià mestre Libià (Fustier, 1963). La informació que proporcionen aquests textos és un tant general i resulta un poc ambigua, però
sobretot en el primer cas ens proporciona l’escassa terminologia que coneixem sobre les
diferents parts de les vies. Pel que fa a Vitruvi, com és sabut, la seua terminologia referida a la tècnica constructiva dels paviments ve usant-se –des de la interpretació de Bergier
(1622)– per a la descripció de la tècnica constructiva de les vies romanes, i en particular
de les diferents capes que constitueixen la seua estructura. Cal recordar, doncs, que es
tracta d’un préstec, d’una extensió de termes utilitzats en arquitectura a un camp diferent
com és l’enginyeria de camins, i per això s’ha de matisar que es tracta d’una assimilació
i no d’una vertadera identificació. Les tècniques constructives dels camins romans han
estat descrites en nombroses ocasions en la bibliografia arqueològica per autors com
Chapot (1918), Grenier (1934, 320-321), Pagliardi (a AADD, 1991: 33-35), Adam (1996:
300-302), Chevalier (1997: 110-111) i Davies (2004: 53-66), entre altres. Entre les darreres publicacions espanyoles que aborden aquesta qüestió es poden veure els treballs de
González Tascón (2002: 114-118) i Moreno Gallo (2004a: 60-187).
Un dels elements que apareixen en el poema d’Estaci (Silves, IV, 3, 47) són els umbones. Es tracta de les vorades de la calçada que la delimiten pels dos costats i en fan de
contenció. Aquesta descripció, però, es refereix a la part que resulta visible en la superfície. En efecte, el terme umbo denomina la part que sobresurt del centre de l’escut i, per
extensió, allò que és prominent (Forcellini, s. u. “Umbo”, IV: 855-856). Però aquests
murets, com es comprova repetidament en els sondeigs, naixen des de la base de la calçada i la seua funció és la de contenció de les diferents capes de materials que en formen
el agger o terraplé. Per aquesta raó sembla adequat aplicar aquest terme també a la part
soterrada d’aquests murets, l’única que es troba en les excavacions, ja que totes dues
constitueixen una unitat estructural. La seua utilització per a designar els murs de contenció de la via, però, no és freqüent en la bibliografia. La forma que adopten és la d’a—396—
[page-n-398]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
17
lineacions de pedres, de xicotets murs de contenció, que són necessaris per a contenir el
terraplé, sistema utilitzat majoritàriament en terrenys plans (Chevalier, 1997: 109 i 111;
Moreno, 2004a: 86-93). Aquests elements són clarament diferents dels margines o crepidines, voreres que devien ser freqüents en els trams de les vies més pròxims a les ciutats,
però que com va senyalar Grenier (1934: 343) no devien continuar en les zones rurals on
no eren necessàries. En ocasions, però, les vorades s’han confòs amb aquests (Palomero,
1987: 175).
Aquesta estructura lineal sol ser l’únic element de la via reconeixible superficialment
(Moreno, 2004a: 126). En terres valencianes, i de manera tant primerenca com sorprenent, Huguet (1916: 11) esmenta “los umbones que sostenían la obra” en la seua esmentada descripció de la via Augusta des de la Pobla Tornesa (la Plana Alta) en direcció nord,
no lluny del lloc on hem practicat aquest sondeig. Altres llocs on s’ha documentat aquest
element en aquesta via, seguint un ordre de nord a sud, són Traiguera (el Baix Maestrat,
Castelló), on Mundina (1873: 587) esmenta, a menys d’un quilòmetre d’aquella població, “un cordon de piedras, interrumpido de trecho en trecho, y que va directamente á
Tortosa, el cual se cree seria alguna de las vías romanas”. Aquestes restes deuen ser les
que descriu Senent (1923: 724) al camí Vell de Tortosa: “vestigis de camí formats per
llarga fila de pedres gruixudes i restes d’empedrat que es trobaren a prop de Els
Hostalets, no lluny del riu Cènia”. Possiblement eren les que estaven situades a l’encreuament amb el camí de la Fusta i encara eren visibles fins a l’any 1979 quan Morote
(2002, 88, làm. IV) les pogué fotografiar. Al camí de les Llacunes de Sant Mateu (el Baix
Maestrat) es reconeix una filera de pedres de 22 m de llargària, la presència de la qual ha
permès determinar el traçat de la via pel terme municipal d’aquesta població. Al terme
municipal de la Vall d’Alba (la Plana Alta), al costat oest de la via (la Vall d’Alba) i en
el tram immediat al nord de l’Arc de Cabanes, a 5 km al NNE del sondeig que ací presentem, P. Ulloa (en premsa) ha realitzat una excavació en els anys 1997-98 i 2003 que
ha posat al descobert un llarg tram pròxim als 35 m de la vorada. Poc més cap al sud del
lloc on es va obrir el sondeig que ací presentem es van realitzar importants extraccions
il·legals d’arena que van afectar a la via i van posar al descobert, al costat oest, un rengle
de pedres de 14’60 m de longitud. Al terme municipal de Moixent, en una traça conservada al sud de la població i al marge esquerre del riu es veu enmig del camí una filera
recta de pedres de 17 m de longitud (Arasa i Bellvís, en premsa). En l’excavació realitzada l’any 2004 al Camino Viejo de Fuente la Higuera (Villena), que s’identifica amb la
via Augusta, al costat SE es va posar al descobert un mur de contenció en una longitud
de 28 m (Arasa i Pérez Jordà, 2005).
La presència dels umbones ha estat documentada en diverses intervencions realitzades
a diferents vies. Només per citar alguns exemples, començant per Hispània, Sillières
(1990b: 417, làm. 8; 1990c: 78, Pl. 2) va practicar un sondeig en la via Emerita-Italica al
sud de Mèrida on va documentar la presència de sengles vorades formades per pedres
esquadrades. Aquesta estructura es troba també a la via de la Plata en sengles sondeigs
—397—
[page-n-399]
18
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
oberts en el tram entre Puerto de Béjar i Valdelacasa (Salamanca) i a l’entrada meridional de la ciutat de Salamanca a la vora del la riera del Zurguén (Ariño et alii, 2004: 149150, figs. 47-48). A la comarca del Maresme (Barcelona) es coneixen diversos vestigis
arqueològics de la via Augusta (Clariana, 1990: 114-116), que travessava les ciutats
d’Iluro (Mataró) i Baetulo (Badalona). A Vilassar de Mar, al mateix lloc on es va trobar
un mil·liari de l’emperador August que data dels anys 9-8 aE, la via presentava una superfície de terra i estava cenyida per dos murs de 60 cm de grossària. A Mataró, a l’altura
del llogaret de Peramàs, l’any 1961 es va trobar a 1’90 m de profunditat un mur de 95 cm
de grossària i 26 m de llargària disposat paral·lelament a l’actual camí, a la vora del qual
quedaven restes d’un paviment de terra. En aquest mateix paratge i a uns 100 m del lloc
anteriorment descrit en direcció a Mataró, l’any 1973 es va trobar el mur sud de la via i
restes d’un desguàs; els materials arqueològics associats al camí podien datar-se entre el
15 aE i el canvi d’era, el que reafermava la data de construcció de la via. A la Gàl·lia els
trobem en diversos casos reunits en les obres de Grenier (1934: 321 ss) i Chevalier (1997:
116-118). A la via Domitia, en un sondeig realitzat prop de Pinet (Hérault) es va documentar un mur de contenció del talús de la via (Lugand, 1986; a Castellvi et alii, 1997:
195). A l’Hospitalet-du-Larzac, un sondeig fet en la via que unia Rodez amb Saint
Thibéry també va permetre identificar una vorada construïda amb blocs de pedra
(Sillières i Vernhet, 1985). Els exemples són més nombrosos a Itàlia, on es podem veure
els reunits per Quilici (1992).
En la construcció de les vies no existia una metodologia única que s’aplicava sistemàticament a tots els casos. Al factor temporal, és a dir, a l’evolució de les tècniques
constructives en un llarga etapa que va des del període tardorepublicà fins al baiximperial, cal afegir el geogràfic, donat pel fet que les vies travessen diferents tipus de terrenys.
Pot dir-se que, com en les reorganitzacions centurials, s’operava sobretot secundum naturam soli i no secundum caelum, és a dir, segons les condicions reals i no sobre la base
teòrica (Rosada, a Quilici, 1992: 43). De manera general la construccció de les vies s’adapta a les característiques del terreny i als materials disponibles i segueix una metodologia constructiva prou regular: excavació d’una trinxera, construcció dels murs de contenció (umbones) i deposició de diferents capes de materials entre ells; aquests solen ser
de majors dimensions en la cimentació i més xicotets en les capes superiors, de manera
que al fons es depositen grossos códols encaixats entre les vorades i en les capes superiors graves que freqüentment constitueixen la capa de rodament. L’acumulació d’aquests
materials constitueix el terraplé de la via (agger) –especialment important quan aquesta
travessa terrenys plans– que sol quedar elevat respecte al terreny circumdant.
Al País Valencià, Morote (1979: 156-157, làm. III) va fer dos talls en la via Augusta
per tal de conéixer la seua composició. El primer el va obrir a les proximitats de la Jana
(el Baix Maestrat, Castelló), on va trobar dues capes, una superior de còdols gruixuts disposats en falca i una altra inferior de grava amb terra. El segon dels talls el va realitzar a
la Pobla Tornesa, a una distància de 400 m al NNE del que ací presentem, on va com—398—
[page-n-400]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
19
provar l’existència per davall de les dues anteriors d’una tercera capa constituïda per
pedres de grandària mitjana que formaven la caixa de la calçada. En l’esmentada excavació realitzada a la vora oest de la via Augusta prop de l’Arc de Cabanes, al terme municipal de la Vall d’Alba, Ulloa (en premsa) ha comprovat que la trinxera excavada és més
ampla que la pròpia calçada i que el terraplé quedava elevat sobre el terreny circumdant.
Ací l’excavació ha mostrat diferències en el procés constructiu en dos talls realitzats a 15
m de distància. Al sondeig sud consistia en la deposició d’una primera capa de graves,
códols i pedres de grandària xicoteta i mitjana que s’estén tant a l’exterior de la calçada
(UE 2126) com a l’interior (UE 2123) amb la finalitat de facilitar el drenatge; a continuació s’alça el mur de contenció format per 3 o 4 filades de pedres (UE 2109); l’interior
es colmata amb graves i pedres i sobre elles es deposita una capa molt compactada d’argila i pedres xicotetes (UE 2116, 2118, 2119 i 2121 ?) que podria haver servit de base a
l’enllosat. Al sondeig nord la capa inferior estava formada per pedres de grandària mitjana. Finalment, en l’excavació de Villena (Alacant) al Camino Viejo de Fuente la Higuera
hem pogut comprovar l’existència d’una sola capa de terra i pedres de proporcions grans
i mitjanes (UE 1015) assentada sobre el terreny natural i molt erosionada per l’ús i la falta
de manteniment del camí (Arasa i Pérez Jordá, 2005: 202).
Sense pretendre fer un repàs exhaustiu de les intervencions realitzades en vies del
territori hispànic, Sillières (1976: 62-65) va descriure una secció de la via Augusta visible en un canal excavat a Las Mesas de Asta on va identificar sis nivells amb un gruix
total de 1’20 m: 1) nivell inferior format per grans pedres (20-30 cm); 2) capa d’arena i
argila amb pedretes (30-40 cm), ; 3) capa d’arena, argila i pedretes (10 cm); 4) dues fileres de pedres mitjanes (25 cm); 5) superfície de rodament de grava; als laterals d’aquesta, dos margines o crepidines de 1’20 d’amplària construïts amb pedres més grans; i 6)
pedres mitjanes i tegulae corresponents a una reparació tardana. En el Camí d’Aníbal, en
una secció visible al Cortijo de los Granadinos (Las Navas de San Juan), Sillières (1977:
70-72) descriu cinc capes: 1) nivell inferior format per una filada de pedres mitjanes (1015 cm de dm); 2) capa de pedres xicotetes; 3) capa de pedres mitjanes (10 cm de dm); 4)
capa formada per dues filades de grans blocs de 0’25 cm de gruix; i 5) superfície de rodament de 5 cm de gruix formada per pedretes de 3 a 5 cm. En el tall estratigràfic practicat
per Palomero (1987: 210-212) a La Calzada (Uclés) va observar la presència de tres
capes amb una potència de 70 cm al centre i 30 cm a les vores: 1) pedres irregulars i argila compactades; 2) terra; i 3) assentament. En la via Emerita-Italica, a l’esmentat sondeig
realitzat al sud de Mèrida, el mateix Sillières (1990c: 78, Pl. 2) va documentar la presència d’una primera capa de xicotets códols disposats de forma plana, assentada sobre una
altra capa de códols gruixuts.
Moreno (2001: 46-60; 2004a: 122-142) ha reunit diversos exemples de seccions de
vies romanes de la meitat nord de la Península. Així, en la via d’Itàlia a Hispània, entre
Tritium i Burgos, a Las Mijaradas es va realitzar un sondeig l’any 2001 que va posar al
descobert un afermat constituït per successives capes de pedra calcària de tres peus de
—399—
[page-n-401]
20
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
potència rematades per una de grava d’un peu de gruix. A la Rioja, entre els rius Iregua i
Najerilla, ha documentat diverses seccions amb grans códols a la cimentació i graves en
la part superior, amb una potència total d’entre 3 i 4 peus. Una estructura semblant es pot
reconéixer en trams de la via de Turiassone (Tarazona) a Augustobriga (Muro de
Ágreda), de Clunia a Palentia, de la via de la Plata entre Asturica Augusta (Astorga) i
Emerita Augusta (Mèrida), etc. Finalment, a Corduba s’ha pogut reconéixer un tram de
la via Augusta que va ser amortitzada per la construcció del gran complex de culte imperial i del circ. El sondeig es va efectuar a 200 m de la seua entrada a la ciutat des de l’oest
per la porta de Roma (Murillo et alii, 2003: 64-65). Ací la via estava pavimentada amb
lloses irregulars de calcària i esquist de dimensions mitjanes, travades amb argila i disposades sobre una capa de 0’60 cm de potència constituïda per códols de grandària mitjana aglutinats amb argiles (rudus), perfectament compactats i anivellats per a servir de
base a la summa crusta. En un altre sondeig practicat més cap a l’est havia estat documentada anteriorment, però en aquest cas no estava enllosada sinó que es tractava d’una
via glarea strata. Aquesta via Augusta “vetus”, que arqueològicament s’ha datat en l’últim terç del segle I aE, va ser amortitzada cap a mitjan segle I dE davall d’uns potents
reblits.
També a França i Itàlia es coneixen nombrosos exemples d’intervencions en vies que
mostren en ocasions una acumulació de capes per raó d’haver estat objecte de diferents
refaccions (Grenier, 1934: 321-365; Chevalier, 1997: 114-118). En la via Domitia, a l’esmentat sondeig realitzat prop de Pinet (Hérault) es van documentar diverses capes de
terra i pedres corresponents a cinc fases diferents del camí (Lugand, 1986; Id., a Castellvi
et alii, 1997: 195-200). En la mateixa via, a Les Rives du Salaison (Crès, Hérault), es van
realitzar dos sondeigs que van mostrar una primera capa de blocs de 5’60 m d’amplària
i una potència màxima de 55 cm sobre la qual es va depositar una altra de 10 cm formada per arena, graves i resquills de calcària que formava una superfície de rodament de
3’90 d’amplària (Paya, a Castellvi et alii, 1997: 195-200). Quant a Itàlia, Adam (1996:
301-303) recull diferents exemples d’intervencions realitzades en les vies Flamínia,
Appia i Aurèlia; i els treballs reunits per Quilici (eds., 1992) permeten veure la diversitat
de solucions adoptades en la construcció de les vies.
Pel que fa a la presència de cunetes, ha estat documentada en algunes ocasions
(Chevalier, 1997: 114). La dificultat d’identificació rau en el fet que normalment estan
excavades en la terra natural i no construïdes, de manera que poden no ser fàcils d’identificar. Per exemple, Palomero (1987: 212) assenyala la presència d’una fossa al sondeig
que va realitzar a Uclés (Conca). En el cas de la via Augusta al seu pas per terres valencianes, a més del que ací presentem, Morote (1979: 156-157) va identificar una cuneta en
el costat oest de la via. I en l’excavació realitzada prop de l’Arc de Cabanes (la Vall
d’Alba) s’ha identificat part de la cuneta (UE 2125) del costat oest de la via (Ulloa, en
premsa).
L’amplària de les vies varia en funció de la seua importància i de la zona per on pas—400—
[page-n-402]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
21
sen (Grenier, 1934: 365-367; Chevalier, 1997: 114 ). En general són més amples a les
proximitats de les ciutats que en el medi rural, on és suficient una amplària que permeta
el pas de dos carros en sentit contrari, com especifica Procopi (I, 14). La seua amplària
no sol ser menor de 4’2 m, fins i tot en els llocs més allunyats i desolats, i pot arribar a
ser major en els trams amb més tràfic. Amplàries de 4 a 6 m són normals en trams allunyats de les ciutats en vies importants (Adam, 1996: 303). Un dels pocs estudis sobre
l’amplària de les vies s’ha realitzat a Britània, on Davies (2004: 73-76) ha comprovat que
sobre un nombre total de 488 punts mesurats en les principals vies la mitjana se situa en
22 peus romans (6’51 m), amb un mínim de 5 i un màxim de 65 peus i uns valors més
freqüents entre els 15 i els 20 peus. En el cas de la via Augusta, a Vilassar de Mar (el
Maresme, Barcelona), al mateix lloc on es va trobar un mil·liari de l’emperador August
(9-8 aE), la via tenia una amplària de 9 m, uns 30’4 peus (Clariana, 1990: 114-116). A
Andalusia, Sillières (1976: 63-64) dóna una amplària de la calçada a Las Mesas de Asta
de 5’40 m (19 peus), que sumats als margines laterals fa un total de 7’80 m (26 peus).
En el cas de la via Augusta al seu pas pel País Valencià, les dades exactes sobre la seua
amplària són escasses per raó de les poques excavacions que s’hi han pogut efectuar.
L’única referència segura és l’excavació de Villena, on té una amplària de 5’80 m (uns
19’5 peus) en un lloc pla i igualment allunyat de qualsevol ciutat (Arasa i Pérez Jordà,
2005: 203). Aquesta amplària s’aproxima a la que, segons Higini, va establir l’emperador August per al kardo maximus de les terres centuriades, de 20 peus (5,9 m) d’amplària. En els casos de les trinxeres excavades per a salvar accidents fluvials, com ara el pas
del riu de la Sénia –a l’entrada de la via en terres valencianes–, el camí Vell de Tortosa
remunta l’escàs desnivell del marge sud del riu per una trinxera de 5 m d’amplària; en el
pas del riu Cervol (Traiguera), en el marge sud el camí segueix una profunda trinxera de
5 m d’amplària i fins a 4’7 m de profunditat que presenta una pronunciada pendent. En
el casos de les trinxeres excavades per a suavitzar la rasant del camí al pas de llomes de
baixa altura, les amplàries documentades són de poc més de 3 m en els casos de Sant
Mateu i Vilafamés. L’amplària registrada ací, doncs, és la major documentada fins al
moment en el tram valencià de la via Augusta i resulta considerable tenint en compte les
característiques del lloc per on passa la via.
BIBLIOGRAFIA
AADD (1991): Viae Publicae Romanae. Roma.
ADAM, J.P. (1996): La construccción romana. Materiales y técnicas. León.
ARASA I GIL, F. (1989): “L’Hostalot (La Vilanova d’Alcolea, Castelló). Una posible estación de la Vía
Augusta”. XIX CNA, p. 769-778.
ARASA I GIL, F. (1992): “Els mil·liaris del País Valencià”. Fonaments, 8, Barcelona, p. 232-269.
—401—
[page-n-403]
22
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
ARASA I GIL, F. (1994): “Un nuevo miliario de Caracalla encontrado en la Vía Augusta (Vilanova
d’Alcolea, Castellón)”. Zephyrus, XLVI, Salamanca, p. 243-251.
ARASA I GIL, F. (2003): “L’època romana”. Borriol (Vol. I), Universitat Jaume I, Castelló de la Plana,
p. 263-288.
ARASA I GIL, F. (en premsa): “El trazado de la Vía Augusta en tierras valencianas”. Catastros, hábitats y Vía Romana. Estrategia de investigación del espacio rural en época romana, Valencia.
ARASA, F. i BELLVÍS, A. (en premsa): “El territorio de Saetabis: poblamiento y vías de comunicación”.
Historia de Xàtiva.
ARASA, F. i PÉREZ JORDÀ, G. (2005): “Intervencions en la via Augusta a la Font de la Figuera
(València) i Villena (Alacant)”. Saguntum, 37, Valencia, p. 199-207.
ARASA, F. i ROSSELLÓ, V. (1995): Les vies romanes del territori valencià. València.
ARIÑO, E.; GURT, J.M.ª i PALET, J.M.ª (2004): El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la
Hispania romana. Salamanca.
BALBÁS, J.A. (1892): El libro de la provincia de Castellón. Valencia.
CASTAGNOLI, F.; COLINI, A.-M. i MARCHIA, G. (1973): La via Appia. Bari.
CASTELLVÍ, G. et alii (1997): Voies romaines du Rhône à l’Èbre: via Domitia et via Augusta. Documents d’Archéologie Française, 61, Paris.
CAVANILLES POLOP, A.J. (1795): Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura,
Población y frutos del Reyno de Valencia, I. Madrid.
CHABRET FRAGA, A. (1905): Vías romanas de la provincia de Castellón de la Plana. Castellón
[1978].
CHAPOT, V. (1918): s. v. “Via”, a Daremberg, C.; Saglio, E. i Pottier, E. (1877-1918): Dictionnaire des
Antiquités grecques et romaines, V. Paris, p. 784-787.
CHEVALIER, R. (1997): Les voies romaines. Paris.
CLARIANA ROIG, J.F. (1990): “Aproximación a la red viaria de la comarca del Maresme”. Actas del
Simposio sobre la Red Viaria de Hispania Romana, Zaragoza, p. 113-129.
CORELL, J. (2005): Inscripcions romanes del País Valencià. II. 1. L’Alt Palància, Edeba, Lesera i els
seus territoris. 2. Els mil·liaris del País Valencià. València.
DAVIES, H. (2004): Roads in roman Britain. Gloucestershire.
DUVAL, P.-M. (1959): “Construction d’une voie romaine d’après les textes antiques”. Bulletin de la
Société Nationale des Antiquaires de France, Paris, p. 176-186.
ESTEVE GÁLVEZ, F. (1986): “L’amollonament de la Via Augusta en el Pla de l’Arc”. Estudis
Castellonencs, 3, Castelló de la Plana, p. 243-274.
ESTEVE I GÁLVEZ, F. (2003): La via romana de Dertosa a Saguntum. Castelló.
FORCELLINI, A. (1864-1926): Lexicon Totius Latinitatis. Bononia.
FUSTIER, P. (1963): “Étude technique sur un texte de l’empereur Julien relatif à la constitution des
voies romaines”. Revue des Études Anciennes, LXV, Bordeaux, p. 114-121.
GONZÁLEZ TASCÓN, I. dir. (2002): Artifex. Ingeniería romana en España. Madrid.
—402—
[page-n-404]
UN SONDEIG EN LA VIA AUGUSTA ENTRE LA POBLA TORNESA I VILAFAMÉS
23
GRENIER, A. (1934): Manuel d’archéologie gallo-romaine. 2. L’archéologie du sol. 1. Les routes.
Paris [1985].
HUGUET, R. (1916): “Vías romanas en la provincia de Castellón”. Almanaque “Las Provincias”,
Valencia, p. 113-118.
HUGUET, R. (s. a.): “Vías romanas”, a C. Sarthou Carreres: Geografía General del Reino de Valencia.
Provincia de Castellón. Barcelona.
LOSTAL PROS, J. (1992): Los miliarios de la provincia Tarraconense. Zaragoza.
LUGAND, M. (1986): “Observations sur le mode de construction d’une voie romaine: une coupe de la
Voie Domitienne sur une commune du bassin de Thau (Pinet, Hérault)”. Archéologie en Languedoc, 4, Sète, p. 165-172.
MORENO GALLO, I. (2001): Descripción de la vía romana de Italia a Hispania en las provincias de
Burgos y Palencia. Salamanca.
MORENO GALLO, I. (2004a): Vías romanas. Ingeniería y técnica constructiva. Madrid.
MORENO GALLO, I. (2004b): “Topografía romana”. Elementos de ingeniería romana, Tarragona, p.
25-68.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (1979): “El trazado de la Vía Augusta desde Tarracone a Carthagine
Spartaria. Una aproximación a su estudio”. Saguntum-PLAV, 14, Valencia, p. 139-164.
MOROTE BARBERÁ, J.G. (2002): La vía Augusta y otras calzadas en la comunidad Valenciana. 2
vols., Serie Arqueológica, 19, Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia.
MOROTE BARBERÁ, J.G. coord. (2004): Cuaderno de viaje. La vía Augusta a su paso por la
Comunidad Valenciana. Valencia.
MUNDINA MILALLAVE, B. (1873): Historia, geografía y estadística de la provincia de Castellón.
Castellón.
MUÑOZ CATALÁ, A. (1972), “Algunas observaciones sobre las vías romanas de la provincia de
Castellón”. Archivo de Prehistoria Levantina, XIII, Valencia, p. 149-160.
MURILLO, J.F. et alii (2003): “El templo de la C/ Claudio Marcelo (Córdoba). Aproximación al foro
provincial de la Bética”. Romula, 2, Sevilla, p. 53-88.
PALOMERO PLAZA, S. (1987): Las vías romanas en la provincia de Cuenca. Cuenca.
QUILICI, L. ed. (1968): La via Aurelia da Roma a Forum Aurelii. Roma.
QUILICI, L. i S. eds. (1992): Tecnica stradale romana. Roma [1999].
SAAVEDRA, E. (1863): Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de don Eduardo Saavedra el día 28 de Diciembre de 1862. Madrid.
SENENT IBÁÑEZ, J.J. (1923): “Del riu Cènia al Millars. - La Via Romana”. Anuari de l’Institut
d’Estudis Catalans, VI, Barcelona, p. 723-724.
SILLIÈRES, P. (1976): “La via Augusta de Cordoue à Cadix. Documents du XVIIIe s. et photographies
aériennes pour une étude de topographie historique”. Mélanges de la Casa de Velázquez, XII, Paris,
p. 27-67.
SILLIÈRES, P. (1977): “Le ‘Camino de Aníbal’. Itinéraire des gobelets de Vicarello, de Castulo a
Saetabis”. Mélanges de la Casa de Velázquez, XIII, Paris, p. 32-83.
—403—
[page-n-405]
24
F. ARASA I GIL i E. FLORS UREÑA
SILLIÈRES, P. (1990a): Les voies de communication de l’Hispanie Méridionale. Paris.
SILLIÈRES, P. (1990b): “La búsqueda de las calzadas romanas: desde la foto-interpretación hasta el
sondeo”. Actas del Simposio sobre la Red Viaria de Hispania Romana, Zaragoza, p. 411-430.
SILLIÈRES, P. (1990c): “Voies romaines et limites de provinces et de cités en Lusitanie”. Les villes de
Lusitanie romaine. Hiérarchies et territorires, Paris, p. 73-88.
SILLIÈRES, P. i VERNHET, A. (1985): “La voie romaine Segodunum-Cessero à l’Hospitalet-duLarzac”. Routes du Sud de la France, Colloque du 110e Congrès National des Societés Savantes,
Paris, p. 80-89.
ULLOA, P. (en premsa): “Excavaciones en la Vía Augusta en Vall d’Alba (Castellón)”. Catastros, hábitats y Vía Romana. Estrategia de investigación del espacio rural en época romana, Valencia.
ULLOA, P. i GRANGEL, E. (1996): “Ildum. Mansio romana junto a la vía Augusta (la Vilanova d’Alcolea, Castellón)”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 17, Castellón, p. 349-365.
—404—
[page-n-406]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Danilo MAZZOLENI*, Karen ILARDI**, Alessandra NEGRONI***
e Ferran ARASA****
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA
DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
ABSTRACT: Roman Inscriptions in the Prehistoric Museum of Valencia. This essay considers a little group of inscriptions which are part of an archaeological collection, formed in Rome
and now preserved in the Prehistoric Museum of Valencia. Ten of the sixteen latin inscriptions here
considered are pagan, five Christian and one post-classical; for every piece there’s a short description and a picture, an interpretative transcription and a commentary. Most of texts have a funerary
character, except for one, which is probably honorary, and the post-classical text which contains an
exorcism against the devil.
KEY WORDS: Collection, Christian epigraphy, Latin epigraphy, Post-classical epigraphy,
Rome.
RÉSUMÉ: Quelques inscriptions romaines au Musée Préhistorique de Valencia. L’article
examine un groupe d’inscriptions de la collection archéologique qui s’est rassamblée à Rome et elle
est conservée actuellement au Musée Préhistorique de Valencia. Seize épigraphes latines seront
analysées: dix païennes, cinq chrétiennes et une moderne. Pour chacune de ces inscriptions, correspond une petite description brève, dotée de la photographie, de la transcription et du commentaire.
La plupart de ces inscriptions est sépulcrale, sauf une honoraire et l’inscription moderne qui contient une conjuration contre le diable.
MOTS-CLÉ: Collection, Épigraphie Chrétienne, Épigraphie Latine, Épigraphie Moderne,
Rome.
*
**
***
****
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Via Napoleone III 1, 00185 Roma - Italia. e-mail: piac@piac.it
Viale Londra 22 E, 00142 Roma - Italia. e-mail: karen_ilardi@hotmail.com
Via S. Rocco 24, 00047 Marino (Roma) - Italia. e-mail: asingr@tiscali.it; anegroni@inwind.it
Departament de Prehistòria i Arqueologia - Universitat de València. Av. Blasco Ibáñez, 28, 46010 València.
e-mail: Ferran.Arasa@uv.es
—405—
[page-n-407]
2
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
INTRODUZIONE
Il gruppo di sedici iscrizioni che si studiano in questa sede fa parte di una collezione
archeologica riunita da don Salvador Pallarés Ciscar fra gli anni 1946 e 1954 a Roma,
dove egli era stato destinato per molti anni come sacerdote.
A questi reperti si aggiungono 43 lucerne, 12 terrecotte, 10 piatti e ciotole di ceramica, una testina e due piccoli torsi mutili di marmo e un’anforetta. Questi pezzi furono
acquisiti nel mercato di antichità di Porta Portese e provengono per lo più dalle catacombe.
Nel 1996 don Pallarés Ciscar donò la sua collezione al Museo di Valencia, dove essa
è attualmente conservata. L’atto di donazione risale al 1° febbraio di quell’anno e in tale
documento si specificano tutti gli oggetti che la compongono.
La collezione epigrafica è formata da 10 iscrizioni pagane, 5 cristiane e una moderna.1 Per il suo studio essa si presenta raggruppata secondo tale criterio e numerata secondo il catalogo corrispondente ai pezzi esposti. Questa classificazione coincide con quella
delle riproduzioni fotografiche, in questo caso digitali.
La maggior parte delle iscrizioni è esposta nelle Sale Permanenti relative al Mondo
Romano del Museo di Preistoria, mentre quanto resta è depositato nei magazzini (numeri 23682, 23686, 23687, 23692 e 23693). In genere, lo stato di conservazione è buono, ad
eccezione di fratture antiche che hanno danneggiato in particolare il n. 23682. Per quanto concerne il materiale, tutte le lapidi sono di marmo —per lo più bianco—, salvo la
numero 23694, che è di breccia.
Per la maggior parte sono epigrafi funerarie, eccetto la n. 23682, che potrebbe essere funeraria o onoraria, la n. 23694, che sembra riferirsi all’acquisto di un sepolcro, la n.
23695, troppo frammentaria per una sua identificazione e l’iscrizione moderna 23686,
che contiene uno scongiuro contro il diavolo.
Le epigrafi romane si possono attribuire generalmente ai secoli I-II, salvo le n. 23692
e 23693, del III secolo. La datazione delle lapidi cristiane si pone fra i secoli IV e VI,
mentre il testo moderno si potrebbe riferire ai secoli XVI o XVII.2
1
2
Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento al Dott. Emilio Rodriguez Almeida, che realizzò una prima lettura delle iscrizioni e ci diede un primo orientamento per il loro studio.
Il professor Ferran Arasa propose di pubblicare questi materiali in collaborazione con il Collega Philippe Pergola, avendone già dato
una prima lettura e un commento di base. Lo stesso Pergola ritenne opportuno che di questi interessanti materiali si interessasse il
sottoscritto, vista la sua specialità di docente di Epigrafia classica e cristiana al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma.
Per affrettare, comunque, i tempi di edizione dell’articolo, di fronte a tanti impegni di routine, ai quali devo fare fronte (anche
come Rettore pro tempore del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana), a mia volta suggerii al professor Arasa di affiancarci
in questo lavoro due mie ex-allieve, specializzande dell’Istituto ed esperte di epigrafia latina, cioè le dottoresse Karen Ilardi e
Alessandra Negroni ed egli accettò tale opportunità.
In tal modo, questo articolo esce a più firme: a quella dell’ispiratore di questo contributo, Ferran Arasa, si affiancano quella del
sottoscritto, che ha curato il commento delle iscrizioni cristiane e quelle di Karen Ilardi e Alessandra Negroni, che si sono divise i materiali pagani. In particulare la dottoressa Ilardi ha curato la redazione delle schede nº 23687, 23688, 23690, 23692, 23693,
mentre la dottoressa Negroni ha realizzato le schede nº 23682, 23684, 23685, 23689, 23691.
Un ringraziamento particolare va doverosamente a Ferran Arasa, che con molta disponibilità e liberalità ha cercato la nostra collaborazione e ha favorito in ogni modo la pubblicazione di questo articolo. (D. Mazzoleni)
—406—
[page-n-408]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
3
ISCRIZIONI PAGANE3
23682 - Frammento centrale (epigrafico tipo E4) di una lastra di marmo bianco con
venature grigiastre, costituito da due frammenti contigui, la cui superficie levigata è costellata di piccole incrostazioni. Il testo è inciso con solco ampio e profondo e le parole
sono sempre separate da segni divisori circolari o a triangolo rovesciato (in R. 2 c’è un
segno divisorio anche all’interno di parola); in R. 5 e in R. 6 sono presenti delle soprallineature. Misure: 19 x 20,7 x 2,7; lettere: 2,5; interlinea: 1,3-0,4 (fig. 1). Inedita.
-----[- - -]+++[- - -]
[- - - provin]c(iae?) Afric(ae?) p[- - -]
[- - -]+ praef(ect-) eq[(uitum) - - -]
[- - -]co in exp[editione - - -]
[- - - praef(ect-) al]ae II Fl(aviae), tr[ib(un-) - - -]
[- - -]+ ++[- - -]
- - - - - -?
R. 1: si notano un’apicatura presso lo spigolo sinistro, un segno curvilineo sopra la
R (interpretabile come una C, una G o una O) e la traccia di un’apicatura sopra la I della
seconda riga. R. 2: segno divisorio dopo la A, dovuto ad un errore. R. 3: all’inizio si vede
un’asta obliqua, che potrebbe essere parte di una M o di una A con la traversa non più
leggibile; la penultima lettera, che pare una E, ma potrebbe essere una F con l’apicatura
inferiore tanto lunga da sembrare un braccio orizzontale, è divisa dall’ultima da un segno
divisorio; in fine riga si vede parte di una curva, che potrebbe appartenere tanto a una Q
quanto a una O, una C o una G. R. 6: si nota un tratto orizzontale che potrebbe essere il
braccio superiore di una E o di una F oppure, meno probabilmente, parte della traversa
di una T; seguono due caratteri soprallineati, il primo dei quali con andamento curvilineo
(C o G o S) e il secondo caratterizzato da un tratto verticale.
Lo stato estremamente lacunoso dell’epigrafe purtroppo non consente di attribuirla
con certezza ad alcuna classe epigrafica. Appare chiaro, tuttavia, che in essa era riportato il cursus honorum di un membro dell’ordine equestre, il cui nome doveva essere con
tutta verosimiglianza scritto nelle prime righe in alto.
Il cursus è elencato in senso discendente, partendo dalla carica più importante fino
ad arrivare a quella meno rilevante.
3
4
In primo luogo desideriamo ringraziare il Prof. Ferran Arasa e il Prof. Danilo Mazzoleni per averci dato l’occasione di studiare
questo materiale. Un doveroso ringraziamento va poi al Prof. Silvio Panciera e al Prof. Marc Mayer, prodighi dispensatori di preziosi consigli e suggerimenti. Si desidera inoltre ringraziare il Prof. I. Di Stefano Manzella, il Prof. W. Eck e il Prof. J. Scheid;
resta fermo che gli autori si assumono piena responsabilità di ciò che è scritto in questo contributo. (K. Ilardi, A. Negroni)
Per la classificazione delle lacune e dei frammenti epigrafici vedi (Di Stefano Manzella, 1987: 169-176). Per la trascrizione è
stato utilizzato il metodo Krummrey – Panciera, con l’unica eccezione per le lettere identificabili in base al contesto, che, anziché essere rese con il punto sotto, sono state segnalate in carattere grassetto.
—407—
[page-n-409]
4
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
23682
23684
23685
23687
23688
23689
Fig. 1
—408—
[page-n-410]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
5
Alla R. 2 si legge la parola Africae abbreviata, preceduta da una C, che potrebbe essere la parte finale dell’abbreviazione provinc(iae) o provinc(iarum), ad indicare l’ambito
territoriale nel quale l’ignoto personaggio di questa iscrizione esercitò probabilmente una
procuratela.5 La P che si trova all’estremità destra della riga potrebbe essere l’iniziale
della parola Proconsularis, da riferire alla precedente Africae, oppure del nome di un’altra provincia, in cui il nostro eques esercitò lo stesso tipo di incarico che svolse anche in
Africa,6 oppure l’iniziale di un’altra carica differente.
Nella riga successiva si menziona una prefettura, ma la difficoltà di lettura della
penultima lettera della riga, tuttavia, dà luogo a due possibilità di scioglimento. Se infatti si considera tale lettera una F con un’apicatura inferiore molto allungata, deve essere
interpretata come l’abbreviazione della parola f(abrum), seguita da una parola iniziante
per Q, O, C o G: si potrebbe pensare, per esempio, a c[orona], intesa come una decorazione militare conferita da un imperatore in occasione di una spedizione militare, citata
probabilmente nella R. 4.
L’ipotesi più verosimile sembra però quella avanzata già in sede di trascrizione, ossia
che si tratti di una E seguita da una Q, visibile solo in parte e separata da quest’ultima da
un segno divisorio posto in posizione erronea, come nel caso di Africae in R. 2.
Le prime due lettere leggibili in R. 4 costituiscono sicuramente la desinenza di un
nome, ma non è possibile stabilire con certezza quale. Ipotizzando che nella riga precedente si facesse riferimento ad una decorazione militare, si dovrebbe supporre che
[- - -]co sia la parte terminale di un appellativo aggiunto agli elementi di base della formula onomastica dell’imperatore che conferì tale decorazione. Si avrebbero di conseguenza varie ipotesi di integrazione: Germanico, Dacico, Parthico, Adiabenico, etc.7
Tuttavia, solitamente, in questi casi la formula onomastica dell’imperatore è molto ridotta e consiste nel solo cognomen o, al massimo, nei tria nomina.8 L’unica eccezione è costituita da un’iscrizione siriana di Berytus (oggi Beirut, in Libano), in cui compare la formula onomastica di Traiano completa di tutti i suoi appellativi.9 Un’altra ipotesi, più pro5
6
7
8
9
Non è chiaro di che tipo di procuratela si tratti. In genere coloro che avevano rivestito le tres militiae accedevano per prima cosa
alle procuratele sessagenarie o centenarie, mentre coloro che avevano espletato anche la militia quarta accedevano più direttamente alle procuratele di rango centenario (Pflaum, 1974: 56-57; Birley, 1988: 106-107), come sembra si possa supporre in questo caso. Se si trattava effettivamente di una carica di rango centenario, potrebbe essere quella di procurator IIII publicorum
Africae o di procurator provinciae Africae tractus Karthaginiensis (Pflaum, 1960-1961: 1092-1095; Pflaum, 1982: 142).
Per carriere con procuratele svolte in una o più province vedi, per esempio, CIL, III 5211-5215, 5776; CIL, V 875; CIL, VI 1449,
1625a; CIL, X 3847.
Se si accetta l’ipotesi che la spedizione a cui si fa riferimento sia stata condotta contro i Parti (vedi infra), è evidente che l’appellativo deve riferirsi ad uno degli imperatori citati di seguito e si possono avanzare varie supposizioni: [Parthi]co, comune a tutti;
[Germani]co riferibile a Traiano, Marco Aurelio e Caracalla; [Daci]co, appellativo sia di Traiano che di Caracalla; [Arabi]co o
[Adiabeni]co, riferibili a Settimio Severo e a Caracalla; [Medi]co e [Armenia]co comuni a Marco Aurelio e Lucio Vero, oppure
[Sarmati]co ricollegabile al solo Marco Aurelio (Kienast, 1996: 122-124, 156-159, 162-165).
Cfr. per esempio CIL, VI 1523 = ILS 1092; CIL, VI 1838 = CIL, III 263,02 = ILS 2727; CIL, VI 3505, 41140; CIL, VIII 6706 =
ILS 1065; CIL, XIV 3612 = CIL, IX 608*,1 = ILS 1025; AE 1960, 28 = AE 1962, 278; AE 1994, 1392; AE 1995, 1021.
AE 1912, 179. A questo caso si può forse aggiungere CIL, XII 3169 = AE 1982, 678, in cui compare prima la formula onomastica completa di Traiano con tutti i suoi appellativi e, poco dopo, si dice: ...in expeditione Dacica prima qua donatus est ab eodem
imperatore coronis IIII murali vallari classica aurea] / hastis puris IIII v[exill(is) IIII argenteis]...
—409—
[page-n-411]
6
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
babile, è invece che [- - -]co sia la desinenza del nome della zona in cui il nostro cavaliere esercitò una carica, forse proprio quella di praefectus indicata in R. 3. Un parallelo
può essere per esempio riscontrato in un’iscrizione spagnola,10 in cui si menziona un
praef(ecto) vexillariorum in Trachia XV [numerorum]; altri esempi simili possono essere forniti da alcune iscrizioni provenienti da Tusculum,11 da Aquino,12 da Zuglio.13 In questo caso si possono proporre le integrazioni [in Illyri]co o [in Nori]co.
Di seguito sembra di poter leggere l’espressione in expeditione, forse scritta per esteso, come nella maggior parte dei casi in cui essa è attestata epigraficamente.14 Tra la X e
la P si vede tuttavia un segno divisorio, che, sebbene non sia determinante (cfr. il già citato caso di Africae in R. 2), potrebbe indicare un’abbreviazione della parola expeditione
ridotta solo alle prime due lettere e l’appartenenza della P all’inizio di un’altra parola, per
esempio all’aggettivo qualificante la spedizione, che potrebbe essere Parthica.15
Prima di questa spedizione il nostro eques era stato praefectus di un reparto di cavalleria, di cui si è conservato quasi per intero il nome: l’ala II Flavia.
Poi si menziona la carica immediatamente precedente nella carriera, ossia quella di
tribunus. Infatti pare poco probabile, sebbene non lo si possa escludere, che le ultime due
lettere della R. 5, siano da considerare come la parte iniziale di un appellativo legato al
nome dell’ala II Flavia, in riferimento alla quale non sono finora noti appellativi inizianti per Tr-.
Molto probabilmente la prima carica rivestita dal personaggio di questa iscrizione fu
quella di prefetto di una coorte ausiliaria, che doveva essere nominata nelle righe perdute in basso. Nella R. 6 si scorgono le tracce di almeno tre caratteri, di cui gli ultimi due
soprallineati e separati dal precedente da una spaziatura più ampia. Potrebbe trattarsi del
genitivo di un nome, seguito forse dal termine milliaria, espresso con il segno derivato
da quello che identificava la lettera phi dell’alfabeto greco occidentale e che i Romani
usavano col valore di mille.16 Se è così, il nome di questa coorte potrebbe essere collegato con la carica di tribunus, indicata alla fine della R. 5.
Purtroppo gli elementi a disposizione non consentono, almeno al momento, di identificare l’eques di questa iscrizione con un personaggio altrimenti noto. La paleografia e
il formulario inducono a datare l’iscrizione tra la metà e la fine del II secolo d.C.
10
11
12
13
14
15
16
CIL, II 3272; vedi anche (Saxer, 1967: 9 n. 7).
AE 1895, 122 = AE 1905, 14 = ILS 8965.
AE 1973, 188.
CIL, V 1838 = ILS 1349 e CIL, V 1839.
Expeditione compare quasi sempre scritto per esteso, ma si trovano anche le forme abbreviate: expedition(e) in CIL, VI 1838 =
CIL, III 263*,02 = ILS 2727; CIL, VIII 6706 = ILS 1065; CIL, XVI 99 = ILS 9056; exped(itione) in AE 1936, 84; AE 1941, 10;
AE 1994, 1392 e 1480; exp(editione) in CIL, III 5218 = 11691 = ILS 2309.
Si conoscono diverse spedizioni contro i Parti: una avvenne tra il 113 e il 117 d.C. sotto il regno di Traiano, una all’inizio del
regno di Antonino Pio, una tra il 165 e il 166 sotto il regno di Marco Aurelio e Lucio Vero, una tra il 194 e il 196 e una tra il 197
e il 199 sotto Settimio Severo e una con Caracalla nel 211 d.C.; cfr. RE, XVIII, 4, colonne 1987-2029, s.v. Parthia; (Rosenberger,
1992: 94-95, 99-103, 112, 115, 117).
(Di Stefano Manzella, 1987: 159). Per un uso simile del numerale vedi per esempio AE 1995, 1021 da Aime in Francia (Bérard,
1995: 347-352).
—410—
[page-n-412]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
7
23684 - Lastra rettangolare di marmo bianco, pertinente all’arredo parietale di un
monumentum columbariorum, mutila a destra (lacuna epigrafica tipo CFI). A sinistra
resta ancora uno dei chiodi in ferro che servivano per l’affissione della lastra alla parete,
mentre a destra si conserva solo una minima traccia del foro in frattura. Sul lato superiore si vede un foro non passante, del diametro di 6 mm e profondo 9 mm, forse realizzato
in occasione di un allestimento moderno. La superficie è levigata e i margini sono appena segnati da lievissime scheggiature. Lo specchio epigrafico occupa tutta la faccia anteriore ed è delimitato da una cornice incisa decorata a denti di lupo.17 Il testo è centrato e
venne realizzato con l’ausilio di linee guida, parzialmente ancora visibili; i segni divisori sono triangolari. Misure: 11,7 x 20,2 x 3; specchio: 10,9 x 19,2; lettere: 1,5-2,3; interlinea: 0,6-0,4 (fig. 1). Inedita.
T(iti) Ligari T(iti) [l(iberti)]
Philargur[i].
Ligaria T(iti) l(iberta)
Eleutheri[s].
L’iscrizione, realizzata in caratteri eleganti, che diminuiscono di dimensioni man
mano che si procede dalla prima alla quarta riga, riporta semplicemente le formule onomastiche dei defunti, ai quali erano destinati i due posti nella nicchia del colombario vicino alla quale era affissa la lastra.
Il primo ad essere menzionato è un uomo, la cui formula onomastica, in genitivo, è
completa dei tria nomina e che perciò doveva essere di condizione libera. La lacuna sulla
destra non consente di avere certezza sul fatto se egli fosse libero dalla nascita o fosse
uno schiavo manomesso. Tuttavia, il fatto che l’uomo porti un cognomen di origine
greca, particolarmente diffuso fra gli schiavi e i liberti di Roma fra la fine del I secolo
a.C. e la metà del I d.C.,18 fa ritenere più verosimile che egli fosse un liberto e non un
ingenuus. È invece chiara la condizione giuridica della seconda persona menzionata nelle
righe 3 e 4: una liberta, la cui formula onomastica è completa, se si fa eccezione della
desinenza del cognomen. Esso potrebbe essere integrato sia nel modo proposto che
Eleutheria, ma la prima ipotesi sembra più probabile, data la maggior frequenza con la
quale è attestato il nome Eleutheris.19
Non è chiaro quale tipo di rapporto ci fosse fra i due defunti. La donna potrebbe essere stata liberta di Philargurus, ma è forse più verosimile pensare che entrambi fossero
17
18
19
Una decorazione simile si trova anche nelle lastrine di colombario CIL, VI 34374, add. p. 3919, 38392, 35738 e 27553, cfr.
(Gregori y Mattei, 1999: 348-349 n. 1060-1063).
(Solin, 2003: 815-818).
Eleutheris è attestato in ambito urbano 70 volte, oltre la metà delle quali in relazione a schiave o liberte; Eleutheria invece è nota
da un’unica iscrizione romana (ICUR, I 1426; Solin, 2003: 911-912).
—411—
[page-n-413]
8
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
colliberti di un altro non identificabile Titus Ligarius, forse un discendente del T. Ligarius,
fratello di quel Quintus per il quale Cicerone pronunciò la sua orazione Pro Ligario.20
Il formulario, l’onomastica e la paleografia suggeriscono una datazione intorno alla
prima metà del I secolo d.C.
23685 - Lastra rettangolare di marmo bianco pertinente all’arredo parietale di un
ignoto monumento sepolcrale, integra, scheggiata lungo i margini e leggermente corrosa,
con la superficie levigata costellata di piccole incrostazioni. Sul retro, sbozzato grossolanamente, si notano tracce di malta. Lo specchio epigrafico è aperto in basso e delimitato
lungo il lato superiore da due linee rette incise parallele e lungo quelli sinistro e destro da
un’unica linea incisa. I caratteri sono incisi, con lettere montanti nelle prime due righe, e
i segni divisori triangolari. Misure: 14,2 x 30,2 x 4; specchio: 12,8 x 27,1; lettere: 3-2;
interlinea: 0,5-0,4 (fig. 1). Inedita.
Opetreia C(aii) l(iberta) Tima.
Sanctitatem
una cum fide
secum.
R. 1: T montanti; nesso MA. R. 2: prima e seconda T montanti.
L’iscrizione si apre con la formula onomastica della defunta, che contiene in sé elementi particolari. Innanzi tutto il gentilizio, Opetreius, piuttosto raro, in quanto attestato
una sola volta in Macedonia,21 cinque tra il basso Lazio e il Sannio22 e sedici a Roma.23
Wilhelm Schulze fa derivare tale gentilizio dall’antico praenomen Opiter, attestato per il
capostipite dei patrizi Verginii.24 Allo stato attuale della ricerca non si conoscono personaggi importanti appartenenti alla gens Opetreia e non possiamo identificare il patrono
della nostra defunta. Ancora più raro è il cognomen, che è una variante del grecanico
Time, noto in ambito urbano soltanto in cinque casi, tre dei quali da riferire a persone di
condizione sociale incerta e due a schiave.25
A partire dalla riga 2 si legge un’espressione molto particolare e inconsueta, per la
quale non si sono trovati confronti,26 volta ad esaltare le doti della defunta, e specificamente la sua sanctitas e la sua fides. Il concetto di sanctitas, riferito ad una donna, equi20
21
22
23
24
25
26
RE, XIII, 1, s.v. Ligarius.
CIL, III 674.
CIL, IX 1783 (Beneventum), 2714 (Aesernia); CIL, X 5418 (Aquinum), 5664 (Frusino), 8058,62 (Pompeii).
CIL, VI 5331, 6656, 7859, 11705, 13592, 23495-23498, 36002-36003, 38696.
Cfr. RE, XV, s.v. Opiter; (Schulze, 1904: 434).
(Solin, 2003: 1346).
Un’espressione simile si riscontra nell’epitaffio di una liberta della sorella di T. Statilius Taurus (CIL, VI 6214 = Caldelli y Ricci,
1999: 88 n. 47), in cui alla fine si legge: ... bonitatem suam et / fidem bonam secum apstulit (!). / Have et tu memineris. Nel carme
sepolcrale del giovane cristiano Dextrianus, invece, il termine fides è probabilmente inteso nel significato di fede religiosa, cfr.
CIL, XII 592 = CLE 769, versi 8-9: ... Non aliud umquam habuit nisi cum bonitate fidem, / nec defuit illi eligans cum verecundia
pudor...
—412—
[page-n-414]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
9
vale a quello di “morigeratezza”,27 mentre la fides è intesa come “onorabilità, lealtà, onestà, sincerità”28 e il riferimento ad essa è ampiamente diffuso negli elogi dei defunti.29
Troviamo i due termini accoppiati nell’epitaffio romano di Clodia Secunda, in cui vengono elencate in versi le qualità della defunta.30
La struttura grammaticale del testo, con l’accusativo sanctitatem, presuppone l’utilizzo di un verbo transitivo, che tuttavia manca. Dal momento che il margine inferiore
della lastra sembra essere quello originario, si deve escludere l’ipotesi che tale verbo
fosse scritto in una riga in basso successivamente perduta. Appare, invece, più logico
pensare all’uso di un verbo comune, che poteva essere lasciato sottinteso senza che ciò
limitasse la comprensione del testo, come per esempio habuit,31 tulit32 o abstulit.33
La paleografia, l’onomastica e il formulario indicano una datazione nella prima metà
del I secolo d.C.
23687 - Frammento marginale sinistro (epigrafico tipo ADG) di una lastra di marmo
bianco con venature grigie. Lo specchio epigrafico è delimitato da due linee rette incise
parallele. La superficie è levigata ed è coperta da piccole incrostazioni, mentre il retro
appare sbozzato grossolanamente. La grafia e l’impaginazione sono accurate e sono presenti in R. 3 segni divisori a triangolo rovesciato. Misure: 19,7 x 17,4 x 5,1; lettere: 2,51,7; interlinea: 1,7-1,4 (fig. 1). Inedita.
D(is) [M(anibus)].
Licin[ia - - - fecit]
sibi et [- - -]
27
28
29
30
31
32
33
(Santi, 2002: 246-247, 253). Per altre attestazioni epigrafiche del termine sanctitas vedi: CIL, VI 1398 = ILS 1204; 2136 = 32405;
2143 = 32407; 2145 = 32408 = ILS 1261; 2205; 32415 = ILS 4932; CIL, VIII 3694; CIL, X 325; 2754; AE 1967, 63; AE 1994,
556. Cfr. inoltre AE 1986, 105.
Su questo significato di fides cfr. TLL, VI, 1, s.v. fides, specialmente le colonne 664 e seguenti; vedi inoltre (D’Agostino, 1961).
Tra le attestazioni epigrafiche in cui il termine compare con questo significato si possono citare come esempi: CIL, II 3449 = ILS
8407 da Cartagena); CIL, VI 10627, 11357, 12853 = 34060, 24197, 25427; CIL, VIII 7228 (da Cirta); AE 1974, 323 = AE 1980,
431 (da Rusellae in Etruria).
(Cugusi, 1996: 328-329; Zambelli, 1968: 364; Fele et al., 1988: 371-374).
CIL, VI 4379, add. p. 3416: Clodia M(arci) l(iberta) Secunda. / O quanta pietas fuerat / in hac adulescentia, fides, / amor, sensus, pudor et sanctitas! / Noli dolere, amica, eventum meum / properavit aetas; hoc dedit Fatus mihi.
L’espressione habere secum è variamente attestata nelle fonti letterarie, cfr. TLL, VI, 3, s.v. habeo. Per l’uso di questo verbo nei
carmina cfr. per esempio CIL, III 5695 = CLE 568; CIL, V 8652 = CLE 629; CIL, XIII 2417 = CLE 2203 (Colafrancesco y
Massaro, 1986: 3, 307-309). In particolare cfr. CIL, XIII 1315 = CLE 2095: Clauditur oc (!) gremium / Sperendeus rite sepultus,
| / qui studuit vitam semper / abere (!) piam. Vedi inoltre CIL, XII 592 = CLE 769.
Il verbo fero, se qui sottinteso, doveva esserlo nel senso di “portare via con sé” (cfr. TLL, VI, 1, s.v. fero, in particolare colonne
556-559), come nell’iscrizione CIL, VI 5254. Con il significato simile di “togliere”, spesso era utilizzato nelle iscrizioni sepolcrali e nei carmi, per lo più in relazione alla cattiva sorte o alla morte, che priva i parenti di un caro defunto (cfr. per esempio
ICUR, VII 18446 = CLE 1336; ICUR, VIII 23732 = CLE 1402; ICUR, VI 15785 = CLE 1373; CIL, VI 32014; CIL, XIII 5868 =
CLE 373) oppure che tocca a tutti (CIL, VI 5953 = CLE 1068). Talvolta il verbo è invece utilizzato per indicare gli anni di vita
vissuti (cfr. per esempio CIL, III 2616 = CLE 644; CIL, VI 9437 = CLE 403; CIL, VI 22765, 22940, 23282; CIL, VIII 21146 =
CLE 1290; CLE 1169).
Vedi la già citata iscrizione CIL, VI 6214 = (Caldelli y Ricci, 1999: 88 n. 47).
—413—
[page-n-415]
10
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
filio [- - - qui]
vixit [annis - - -]
- - - - - -?
L’iscrizione si apre con l’invocazione agli dei Manes, formula consueta nelle iscrizioni sepolcrali, seguita in R. 2 dalla formula onomastica del dedicante, di cui risultano
perduti nella lacuna il cognome e parzialmente il gentilizio. Si ritiene preferibile pensare
ad una donna, perchè nelle iscrizioni di I secolo la formula onomastica maschile è solitamente costituita dai tria nomina. Anche se non si esclude la possibilità di un’integrazione della lacuna con i più rari nomi Licineius34 e Licinacius,35 si preferisce il nomen
Licinius, gentilizio piuttosto comune e largamente diffuso in tutto l’impero.36
Sempre in R. 2 doveva seguire il verbo di dedica fecit,37 mentre in R. 3 la formula
onomastica del defunto, seguita dall’indicazione della parentela (filius), e probabilmente
da uno degli epiteti affettivi,38 che di consueto si ritrovano nelle iscrizioni sepolcrali. Il
testo doveva probabilmente concludersi con l’indicazione dell’età del defunto, che risulta totalmente perduta nella lacuna (dovevano forse essere specificati, oltre agli anni,
anche i mesi ed i giorni).
Il formulario, l’onomastica e la paleografia suggeriscono una datazione al II secolo
d.C.
23688 - Lastra rettangolare in marmo bianco con venature grigie, probabilmente pertinente all’arredo parietale di un monumentum columbariorum, mutila a destra (lacuna
tipo CFI) e scheggiata lungo i margini, con la superficie liscia e coperta da piccole incrostazioni. Le facce laterali sono levigate, mentre quella inferiore presenta tracce di lavorazione a scalpello; il retro è sbozzato grossolanamente. Lo specchio epigrafico è delimitato ai lati da due anse incise e decorate con un motivo a doppia spirale; ai lati fori di
affissione ed in quello di destra sono presenti tracce del chiodo. La grafia e l’impaginazione sono accurate; sono presenti le linee guida ed i segni divisori triangolari. Misure:
11,1 x 19,4 x 3,8; lettere: 1,5-1,2; interlinea: 0,3 (fig. 1). Inedita.
Nice annis vixit
XXIII.
Sit tibi terra leves (!).
34
35
36
37
38
CIL, VI 13370; CIL, X 6420 (da Terracina).
(Schulze, 1904: 107, 142, 359).
(Schulze, 1904: 108, 141-142, 359).
CIL, VI 10668, 12539 = (Gregori y Mattei, 1999: 282-283, n. 807); 14927, 16051 = (Gregori y Mattei, 1999: 256-257, n. 725).
Filio suo: CIL, VI 12539, 14927, 38593; filio dulcissimo: CIL, VI 10668, 16051, 32894; filio piissimo: CIL, VI 18120, 25157;
filio pientissimo: CIL, VI 18455.
—414—
[page-n-416]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
11
R. 3: LEVES pro LEVIS.
L’iscrizione si apre con il nome della defunta, Nice, cognome di origine greca
ampiamente diffuso a Roma tra schiave, liberte ed ingenuae.39
Segue la formula biometrica, espressa con il verbo vixit che segue e non precede gli
anni della vita, variante che trova in ambito urbano soltanto 10 confronti,40 e chiude il
testo il consueto augurio Sit tibi terra levis (“che la terra mai pesi sulle tue spoglie”), diffuso nell’epigrafia funeraria a partire dalla metà del I a.C.,41 che nella variante espressa
nell’iscrizione di Nice trova a Roma un solo confronto.42
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno alla
prima metà del I secolo d.C.
23689 - Lastra rettangolare in marmo bianco, probabilmente pertinente all’arredo
parietale di un monumentum columbariorum, mutila a destra (lacuna tipo CFI) e scheggiata lungo i margini, con la superficie liscia e coperta da piccole incrostazioni; il retro è
sbozzato grossolanamente. Il testo è inciso con solchi con sezione a V e i segni divisori
sono triangolari e presenti in modo regolare. Misure: 7,5 x 14,7 x 3; lettere: 0,9-1,4; interlinea: 0,7-0,3 (fig. 1). Inedita.
C(aius) Marius C(aii) l(ibertus) Cr+[- - -]
Kampani
filius
v(ixit) a(nnos) V, dies X[- - -?].
R. 2: KAMPANI pro CAMPANI, con la sostituzione C-K frequente nelle iscrizioni
latine sia classiche che tardo-antiche.
L’iscrizione, che, date le sue dimensioni e la sua forma, doveva con ogni probabilità
essere affissa all’interno di un edificio sepolcrale (forse un colombario), potrebbe avere
un’origine comune ad un piccolo nucleo di epigrafi attualmente conservate a Roma presso il Museo Nazionale Romano e già facenti parte della collezione di Evan Gorga.43
Essa riporta nella prima riga il nome del defunto, chiaramente indicato come un liberto di un Caius Marius. Fra i personaggi noti con questo nome e che potrebbero essere
identificati col patrono del nostro defunto o con un suo consanguineo si possono ricordare il C. Marius, che fu triumvir monetalis sotto Augusto,44 un C. Marius Marcellus, che
39
40
41
42
43
44
Sono 420 le attestazioni a Roma di questo cognome (Solin, 2003: 471-477).
CIL, VI 7310, 11193, 16378, 21711, 23360, 25540, 25568, 26976, 34817, 34825.
(Galletier, 1922: 41); (Lattimore, 1942: 65-74); CIL, VI 3191, 3308, 4825, 6085, 6155, 6772, 9316, 12071, 12652, 12946, 14819,
15284, 17830, 17768, 19590, 20461, 20487, 21050, 21300, 22377, 23115, 23551, 23754, 24991, 25408, 25703, 25704, 26442,
26886, 29953, 35445.
CIL, VI 11807. Per un altro esempio AE 1919, 15 (da Histria, Mesia Inferiore).
(Panciera y Petrucci, 1987-88).
PIR2 M 291.
—415—
[page-n-417]
12
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
fu legatus Augusti nel 27 a.C.45 e il C. Marius Marcellus, che fu console suffetto nell’80
d.C.46
Purtroppo, la frattura ha comportato la perdita quasi completa del cognomen, di cui
restano solo le prime due lettere e forse la traccia di una terza. Analizzando l’impaginazione e risalendo alle dimensioni originarie del pezzo, si può affermare con certezza che
la lacuna interessa al massimo due o tre lettere e che quindi il cognomen doveva essere
piuttosto breve. La lettura della lettera iniziale di quest’ultimo è incerta: potrebbe, infatti,
trattarsi di una G; tuttavia, la maggior frequenza di cognomina inizianti per Cr- rispetto
a quelli che iniziano per Gr-47 induce a considerare con più probabilità che la lettera sia
una C con l’apicatura inferiore molto accentuata. Segue una R e poi sembra di scorgere
un segno circolare, che potrebbe essere la traccia di una O. Accettando tale ipotesi, tra le
possibili integrazioni troviamo i nomi di origine greca Crocus (attestato a Roma in sette
casi), Cronius e Croesus (entrambi con tre attestazioni ciascuno) e Crotus, noto a Roma
in un’unica iscrizione.48 Nel caso che si voglia leggere nella prima lettera del cognomen
una G, l’ipotesi integrativa si riduce invece ad un’unica possibilità: Groma, che è noto
solo da un’iscrizione africana.49 L’eccessiva lunghezza induce invece a scartare le integrazioni Crotonensis e Gromatius.
Dopo la formula onomastica del defunto, formata dai tria nomina e dalla formula di
patronato, nelle righe 2 e 3 si indica il patronimico, espresso senza abbreviazioni e in una
posizione inconsueta.50 Probabilmente ciò fu reso necessario dal desiderio di far risaltare
la condizione giuridica del defunto e nel contempo di esprimere i legami di sangue col
padre; mi sembra invece meno verosimile (sebbene l’ipotesi non sia del tutto da scartare) che l’aggiunta del patronimico sia stata dovuta alla necessità di distinguere il defunto da un omonimo colliberto.
Il padre del defunto è indicato col solo cognomen, Campanus, abbastanza diffuso sia
tra gli ingenui che tra gli schiavi e i liberti.51 Molto probabilmente egli era uno schiavo o
un liberto dello stesso Caius Marius, che era patrono di suo figlio.
Il testo si chiude con l’indicazione dell’età del defunto, che aveva cinque anni e almeno dieci giorni. La lacuna alla fine della quarta riga, infatti, non consente di stabilire se il
numerale che indica i giorni sia integro oppure no; nel qual caso si dovrebbe pensare ad
una cifra superiore alla decina.
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno alla
prima metà del I secolo d.C.
45
46
47
48
49
50
51
PIR2 M 304.
PIR2 M 305.
Si conoscono 124 cognomina differenti che iniziano per Cr-, contro gli 83 che iniziano per Gr- (Solin, 2003; Kajanto, 1965).
CIL, VI 9339.
CIL, VIII 26775.
Non si sono trovati confronti per la compresenza di patronimico e formula di patronato all’interno della stessa formula onomastica.
(Kajanto, 1965: 190).
—416—
[page-n-418]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
13
23690 - Lastra rettangolare in marmo bianco con venature grigie, probabilmente pertinente all’arredo parietale di un monumentum columbariorum, con la superficie liscia e
coperta da piccole incrostazioni, e leggermente ribassata lungo i margini, probabilmente
a causa di un reimpiego, di cui non è possibile precisare l’epoca ed il tipo. Le facce laterali presentano tracce di lavorazione a scalpello; il retro è irregolare, sbozzato grossolanamente e presenta una lavorazione a subbia. La grafia e l’impaginazione sono accurate
e sono presenti segni divisori a triangolo rovesciato. Misure: 14 x 20,2 x 5,3; lettere: 1,51,2; interlinea: 1,5 (fig. 2). Inedita.
Macedo ostiarius
et Crheste (!)
Bassaes (!) ministra.
R. 2: CRHESTE per CHRESTE. R. 3: BASSAES per BASSAE; si tratta di un genitivo alla greca. Non si ritiene di dover sciogliere la lettera S come s(erva), perché in ambito urbano nelle iscrizioni pertinenti all’arredo parietale interno dei colombari, nella formula di dominato il nome del padrone è spesso seguito soltanto dal mestiere del servo.52
L’iscrizione, che date le sue dimensioni e la sua forma doveva con ogni probabilità
essere affissa all’interno di un monumentum columbariorum, riporta i nomi dei due
defunti, Macedo e Chreste, due cognomi di origine greca ampiamente diffusi in ambito
urbano53 e nella maggior parte dei casi legati ad individui di condizione servile o libertina. Accanto al cognome, nella formula onomastica dei due defunti compare anche l’attività svolta: Macedo era ostiarius, mentre Chreste svolgeva la mansione di ministra.
L’ostiarius,54 o ianitor, era il portiere che custodiva e vigilava l’ingresso della casa.
Era costretto a vivere relegato nella cella ostiaria, si serviva di un cane da guardia ed era
armato di bastone (virga) per respingere i mendicanti e gli importuni. Era temuto dagli
altri servi per la sua arroganza e le sue maniere rudi. A Roma sono noti ostiarii tra la servitù della gens Statilia,55 tra i quali Menander,56 addetto alla custodia ed alla vigilanza
dell’ingresso dell’anfiteatro di Statilius Taurus, costruito nel 29 a.C. e bruciato nel 64
d.C. durante l’incendio di Nerone, ed anche una serva di nome Optata.57 Sono attestati
ostiarii nella casa imperiale,58 tra i quali un liberto di Augusto, ex servo di Agrippa,59 due
52
53
54
55
56
57
58
59
CIL, VI 3942a, 5351, 5751, 6322, 6325, 6326, 6331, 6336, 6395, 6398.
Macedo (Solin, 2003: 639-641): 53 attestazioni in ambito urbano, di cui 16 appartenenti a schiavi e liberti; Chreste (Solin, 2003:
1006-1009): 166 attestazioni in ambito urbano, di cui 67 appartenenti a schiave e liberte.
DAGR, III, 1900, s.v. ianitor, 602-603 (E. Pottier); TLL, IX, 1968-1981, s.v. ostiarius, colonne 1150-1151; Lex. Tot. Lat., IV,
1868, s.v. ostiarius, 454.
CIL, VI 6215, 6217; per altri ostiarii cfr. CIL, VI 9737, 9738.
CIL, VI 6227.
CIL, VI 6326.
CIL, VI 3997, 5849, 5871, 8962, 8963.
CIL, VI 5849.
—417—
[page-n-419]
14
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
servi di Livia,60 un servo di Caligola,61 due liberti di Claudio o Nerone,62 un liberto dei
Flavi,63 ed uno di Adriano.64 Il corpo dei portieri imperiali doveva essere piuttosto numeroso, in quanto è noto un T(itus) Flavius Aug(usti) l(ibertus) Acraba decurio ostiariorum,65 ossia capo di una delle decurie nelle quali erano organizzati gli ostiarii della casa
imperiale, ed è possibile supporre l’esistenza di un collegio, in quanto sono noti un
Tib(erius) Claudius Philargyrus scriba ostiariorum, segretario del sodalizio funerario in
un’iscrizione urbana di tradizione manoscritta66 e due praepositi ostiariorum.67 Il praepositus era una sorta di capo servizio, di condizione libertina, che svolgeva la sua attività
all’interno dell’organizzazione della servitù della casa imperiale e sembra comparire con
l’imperatore Claudio.68
La ministra era propriamente la domestica addetta alla cura della persona della
padrona o del padrone.69
A Roma sono note sette ministrae,70 tra le quali una Licinia C(aii) l(iberta) Erotis, che
era sia la domestica personale di un C(aius) Licinius, sia una psaltria, ossia suonava e
cantava al suono della cetra.71
Nella formula onomastica di Chreste si specifica anche che costei fu la domestica
personale di una Bassa. Fra i personaggi noti con questo nome e che potrebbero essere
identificati con la padrona della nostra defunta, ma verosimilmente anche di Macedo, si
possono ricordare Bassa,72 moglie di Quintus Vitellius,73 senatore originario di Luceria,
nota a Roma da una dedica a Giunone Lucina;74 Rubellia Bassa,75 figlia di C(aius)
Rubellius Blandus,76 moglie di Octavius Laenas77 originario di Marruvium e nonna di
Marcus Sergius Octavius Laenas Pontianus console nel 131 d.C.,78 ricordata nella sua
iscrizione funeraria;79 ed eventualmente Umbricia Bassa,80 moglie di Titus Aelius
Antipater, procurator Aug(ustorum duorum), nota dalla dedica a Giove Sole Invitto
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
CIL, VI 3995, 8964.
CIL, VI 3996.
CIL, VI 8961; AE 1983, 64.
CIL, VI 8962.
(Friggeri, 2004: 182 n. 5, fig. 5).
CIL, VI 8962.
CIL, VI 8961.
(Friggeri, 2004: 182 n. 5, fig. 5); (Lega, 1985: 137-138 n. 126, tav. XXXVIII, fig. 2).
(Lega, 1985: 138).
TLL, VIII, 1936-1966, s.v. ministra, colonne 1004-1005; Lex. Tot. Lat., IV, 1868, s.v. ministra, 130.
CIL, VI 9290, 9637, 9638, 9639, 9640, 10138; (Van Buren, 1927: 21 n. 6).
CIL, VI 10138; Lex. Tot. Lat., IV, 1868, s.v. psaltria, 972.
PIR B 55; PIR 2 B 65; PFOS 141.
PIR V 505: Il marito di Bassa forse è da identificare con Q(uintus) Vitellius ricordato da Tacito negli Annales.
CIL, VI 359 = ILS 3104.
PIR R 86 = PFOS 667.
PIR R 8.
PIR O 28 = PIR 2 O 41.
PIR O 30 = PIR2 O 46.
CIL, XIV 2610 = ILS 952 (da Tusculum).
PIR V 595.
—418—
[page-n-420]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
23690
23692
23691A
23691B
23693
Fig. 2
—419—
15
[page-n-421]
16
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
Serapide.81 Escluderei, perché vissute nell’arco tra il II ed il III secolo, Roscia Bassa,82
moglie di Lucius Roscius Paculus Papirius Aelianus83 console nel 223 d.C., ricordata
nella dedica a Giove Ottimo Massimo84 e Geminia Bassa,85 nota da una fistula plumbea86
rinvenuta a Roma.
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno alla
prima metà del I secolo d.C.
23691 - Lastra rettangolare opistoglifa di marmo bianco, mancante dell’angolo inferiore sinistro e scheggiata lungo tutti i margini, probabilmente pertinente all’arredo parietale di un ignoto monumento sepolcrale. Sia la fronte che il retro sono levigati e diffusamente cosparsi di piccole incrostazioni e macchie, mentre sui lati superiore e destro si
notano tracce di lavorazione a scalpello. Il retro reca al centro uno specchio epigrafico
rettangolare anepigrafe, delimitato da una cornice modanata a tondino e listello alta circa
4 cm. La faccia anteriore ospita al centro uno specchio epigrafico rettangolare, delimitato da una cornice costituita da due tondini di dimensioni crescenti procedendo verso l’interno, evidenziati all’esterno da un incavo appena accennato. L’iscrizione, allineata a
sinistra, occupa quasi interamente lo specchio epigrafico e fu realizzata con l’aiuto di
linee guida incise, ancora visibili. I caratteri sono incisi e recano tracce di rubricatura. Le
parole sono sempre staccate da segni divisori triangolari; in R. 2 la lettera finale è sulla
cornice. Misure: 14,2 x 30,3 x 3,1; specchio fronte: 6 x 20,5; specchio retro: 2,3 x 16; lettere: 1-1,1; interlinea: 0,3-0,4 (fig. 2). Inedita.
D(is) M(anibus) Vipsaniae Primi=
geniae. T(itus) Flavius Magnus
fecit uxori suae b(ene) m(erenti) et
sibi posterisq(ue) suis.
R. 2: ultima S scritta sulla cornice per un errore nell’ordinatio.
Il testo si apre con l’invocazione agli dei Mani, consueta nelle iscrizioni funebri. Subito
dopo si legge il nome della defunta, Vipsania Primigenia, seguito da quello del dedicante,
Titus Flavius Magnus. I due erano legati da un vincolo matrimoniale, come indica il termine uxor che identifica la defunta in R. 3. Il sepolcro al quale si riferiva questa iscrizione era
destinato ad accogliere, oltre al corpo della defunta Vipsania Primigenia, anche quello di
suo marito e degli eredi di costui, come si legge chiaramente nell’ultima riga.
81
82
83
84
85
86
CIL, XI 5738 (da Sassoferrato).
PIR R 74.
PIR R 73.
CIL, V 4241 (da Brescia).
PIR G 94 = PIR2 G 157 = PFOS 407.
CIL, XV 7463.
—420—
[page-n-422]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
17
Non è possibile stabilire con certezza se i due membri della coppia fossero ingenui o
liberti, in quanto nessuno dei due indica né un patronimico né una formula di patronato.
Essi portano entrambi dei gentilizi piuttosto comuni e ampiamente diffusi in tutto l’impero, sia dal punto di vista geografico che cronologico.87 In particolare, il dedicante ha sia
praenomen che gentilizio che potrebbero denotarlo come un liberto imperiale, ma il cognomen Magnus è particolarmente diffuso tra le persone nate libere88 e quindi sembra più
logico concludere che Magnus fosse un ingenuus, forse figlio di un liberto imperiale. Per
quanto riguarda, invece, il cognomen della defunta, esso presenta pari attestazioni sia fra
gli schiavi e i liberti che fra gli ingenui ed è molto comune in Dalmazia, oltre che a Roma,
dove presenta più della metà delle attestazioni. A Roma si conoscono altri cinque T.
Flavius Magnus,89 ma si tratta solo di casi di omonimia.
Il formulario, l’onomastica e la paleografia inducono a datare l’iscrizione tra la fine
del I e gli inizi del II secolo d.C.
23692 - Lastra rettangolare in marmo bianco mutila a sinistra e visibilmente scheggiata lungo i lati. Il margine inferiore risulta ribassato per un taglio di sega e presenta un
foro di 1,2 cm di diametro e 1,6 cm di profondità. La superficie è liscia ed è coperta da
piccole incrostazioni. Il retro è sbozzato e presenta tracce oblique di lavorazione a subbia. Le facce sono parzialmente levigate. Impaginazione e paleografia poco accurate: lettere irregolari e di fattura scadente. Sono assenti i segni di interpunzione. Misure: 11 x
11,7 x 3,1-2; lettere: 1,5-1,2; interlinea: 0,8-0,1 (fig. 2). Inedita.
Aurel(ius) Vitalis
maiorarius (!)
vixit ann(os) X+[- - -?]
mens(es) VIII A[- - -].
Lungo il margine superiore si nota un tratto curvilineo inferiore e dei tratti obliqui
che si incontrano ai vertici, da interpretare come residui di una decorazione o come due
lettere pertinenti al testo epigrafico. Si potrebbe forse pensare alle iniziali dell’invocazione agli dei Mani (Dis Manibus), ma la mancanza di interlinea e l’irregolarità dei tratti non ci permette di confermare la seconda ipotesi. La A di Aurel(ius) e la S finale di
Vitalis in R. 1, la M di maiorarius in R. 2, la V di vixit in R. 3 e la M di mens(es) in R.
4, situate lungo i margini, sono parzialmente visibili. Mentre in R. 3 si intravede lungo il
margine destro, dopo il numerale X, l’apicatura inferiore di una lettera, pertinente ad una
I o più probabilmente ad una L.
87
88
89
(Schulze, 1904: 167-168, 531).
(Kajanto, 1965: 18, 133, 290).
CIL, VI 1708 cfr. 31906, 9858, 15649, 18126, 31320.
—421—
[page-n-423]
18
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
L’iscrizione si apre con la formula onomastica del defunto, Aurelius Vitalis,90 largamente diffusa a Roma fra i militari.91
In R. 2 segue il termine maiorarius, che risulta di difficile interpretazione e per il quale
non si sono trovati confronti. La prima ipotesi è che possa essere l’indicazione dell’attività
svolta dal defunto e che lo scriptor nell’incidere il testo abbia male interpretato la minuta epigrafica e abbia inciso erroneamente maiorarius al posto di marmorarius, o del più raro maioriarius. Mentre l’attività di colui che lavorava il marmo92 è ben nota, del sostantivo maioriarius93 derivato da maior,94 non sembra possibile allo stato attuale definire con precisione
il significato. Tuttavia, grazie allo studio delle iscrizioni, unici documenti in cui il termine è
attestato, Granino Cecere connette il termine maioriarius con l’ambito militare, in particolar
modo con le coorti pretorie. Infatti, tra le attestazioni, in due casi95 si ha l’espressione ex
maioriario, con la formula (ex seguito dal caso ablativo) particolarmente frequente in ambito militare. In altre due attestazioni96 il termine maioriarius compare preceduto dalla qualifica di evocatus (soldato richiamato per speciali meriti dopo la durata normale del servizio
militare), che conferma l’appartenenza di costui all’ordinamento militare e nello specifico
alle coorti pretorie. Inoltre, in una dedica all’imperatore Gordiano III, i maioriarii appaiono
come dedicatari insieme al prefetto del pretorio.97 Domaszewski98 pone in stretta relazione il
maioriarius con il maiorius, menzionato in due altri documenti epigrafici,99 e avanza l’ipotesi, non suffragata dalle fonti, che i maioriarii del pretorio fossero addetti alla cura ed
all’amministrazione dei beni imperiali. De Ruggiero100 ipotizza che i maioriarii avessero il
compito di approvvigionare gli evocati, ma anche questa ipotesi secondo Granino Cecere è
discutibile. Tuttavia, secondo l’autrice, non si può escludere l’ipotesi avanzata da De
Ruggiero, per cui i maioriarii, essendo evocati, avessero anche compiti civili, e che la loro
mansione fosse legata a quella degli agrimensori (mensores), sempre se giusta è l’integrazione proposta da Sherk101 ed accolta da Granino Cecere.
La seconda ipotesi, anche se meno attendibile, è quella che possa trattarsi di un
secondo cognome, ma sono attestati solo i cognomi Maior, Maiorianus, Maioricus e
Maiorinus.102
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Per il cognome largamente diffuso vedi (Kaianto, 1965: 72, 274).
Aurelius Vitalis: CIL, VI 3238; 3261; 3264; 31164b, 4; 32563, 3; 32604; 32663; 32797; 32915b, 7. È noto anche un liberto imperiale (CIL, VI 34643) ed un defunto omonimo (CIL, VI 34644).
Per marmorarius, colui che in antichità lavorava il marmo (vedi Di Stefano Manzella, 1987: 52); DAGR, III, 1904, s.v. marmorarius, 1605-1606 (G. Lafaye); (Petrikovits, 1981a: 104); (Petrikovits, 1981b: 301); (Frézouls, 1995: 35-43); (Lega, 1997: 332).
TLL, VIII, 1936, s.v. maioriarius, colonna 158; Lex. Tot. Lat., IV, 1868, s.v. maioriarius, 23.
DE, V, 1997, s.v. maioriarius, 494-496 (M. G. Granino Cecere).
CIL, IX 1095 = ILS 3444 (da Mirabella); CIL, IX 3350 (da Civita di Penne).
CIL, III 6775 = ILS 2148 (da Kilissa-hissar); CIL, VI 3445.
CIL, VI 1611 = 31831.
(Domaszewski, 1903: 218-219).
CIL, III 12489 (da Kuciuk - Kiöi); CIL, VIII 14691 = ILS 3583 (da Sidi Alî bel Kassem).
DE, II, 1910, s.v. evocatio, 2176 (E. De Ruggiero).
(Sherk, 1974: 549-550), CIL, VI 3445: [D(is)] M(anibus) / [M(arco) U]lpio M(arci) f(ilio) / [Ma]rciano evok(ato) [Aug(usti) /
mai]oriario prae[posito] / me(n)sorum / [Cor]nelia Festa / [mari]to carissimo.
(Solin y Salomies, 1994: 356); (Kajanto, 1965: 111, 294); Lex. Tot. Lat. Onom., X, 1887, 282-283.
—422—
[page-n-424]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
19
A partire dalla riga 3 viene indicata l’età del defunto, ma non è possibile determinare il numero preciso degli anni, visto che il numerale si trova lungo il margine di frattura. Dopo la X e la lettera parzialmente visibile (forse una L), dovremmo aspettarci al
massimo altri tre numerali perduti nella lacuna.
In R. 5 l’indicazione dei mesi è seguita da una lettera A di non facile interpretazione.
Escludendo le espressioni relative al defunto, che spesso si ritrovano in fondo alle iscrizioni funerarie, come a(mico) o(ptimo), a(mico) o(ptimo) f(aciundum) c(uravit), o
a(micus) p(osuit),103 perché nella maggior parte dei casi presuppongono la presenza del
nome proprio di un dedicante,104 o a(nima) d(ulcis), che il più delle volte si trova in relazione a donne o a fanciulli105 ed in ambito cristiano, lo scioglimento più plausibile potrebbe essere il termine a(ctos), noto un’unica volta e per esteso in un carme latino.106 Un’altra
ipotesi attendibile è che, anche in questo caso, ci sia stato un errore interpretativo della
minuta epigrafica,107 e che una D corsiva sia stata interpretata come una A, presupponendo quindi che dopo l’indicazione dei mesi doveva essere espressa quella dei giorni.
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno alla
prima metà del III secolo d.C.
23693 - Frammento angolare inferiore (epigrafico tipo I) di una lastra rettangolare di
marmo bianco con venature grigie, scheggiato lungo i margini. La superficie liscia è cosparsa di piccole incrostazioni e macchie. Il retro presenta una superficie levigata. La grafia e l’impaginazione non sono particolarmente accurate, e le lettere presentano le apicature pronunciate. I segni divisori sono a triangolo rovesciato ed è presente alla fine della
riga 4 una hedera. Misure: 11,7 x 22 x 3; lettere: 1,8-1,3; interlinea: 1,4-1 (fig. 2). Inedita.
-----[- - -]n+ suos dece+
[- - -]+ et Urania
[- - -]umenen (!) aviam
[q(uae) vixit an]nis n(umero) ++[.], m(ensibus) VI.
R. 3: [- - -]VMENEN per [- - -]VMENEM.
Lungo i margini di frattura sono visibili in R. 1 il tratto obliquo ed il secondo tratto
verticale della lettera N ed un tratto verticale, che potrebbe essere pertinente ad una I,
mentre alla fine della riga è visibile un tratto verticale e forse tracce dell’attaccatura
dell’occhiello di una P.
103
104
105
106
107
(Gatti, 1927: 244 n. 5); CIL, XII 3415 (Nîmes).
Per la formula espressiva a(mico) o(ptimo) f(aciundum) c(uravit/erunt) cfr. CIL, VI 3178, 3199, 3205, 3220, 3230, 3271, 3272;
per amicus de suo cfr. CIL, VI 24771; amicus omnium cfr. ICUR, I 1695.
Per anima dulcis cfr. CIL, VI 7735, 22778, 38082a; ICUR, I 2258; per anima dulcissima ICUR, I 1504.
CIL, VI 30123: [paucis] mensibus actis post nuptias.
(Di Stefano Manzella, 1987: 304, fig. 166).
—423—
[page-n-425]
20
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
In R. 2 si intravede un tratto obliquo, che potrebbe essere pertinente ad una M o ad
una A.
In R. 4 sono visibili il tratto obliquo ed il secondo verticale pertinente alla N di
[an]nis e dopo la N di n(umero) un tratto obliquo e un’apicatura superiore, pertinenti ad
una lettera o a due di non facile identificazione, seguiti dall’apicatura superiore e da due
tratti obliqui che si incontrano, forse pertinenti alla lettera M.
Dato lo stato lacunoso dell’iscrizione, risulta difficile l’interpretazione della prima
riga visibile: probabilmente l’epigrafe doveva iniziare con un carme sepolcrale, di cui
oggi resta visibile soltanto questa riga.
Mentre la prima parola del verso, di cui rimangono le ultime due lettere (una N ed
una I o una T?), non è facilmente integrabile (se fosse una I si potrebbe pensare ad un
sostantivo maschile in caso genitivo singolare o nominativo plurale; se fosse una T si
potrebbe pensare alla desinenza plurale di un verbo o ad un sostantivo plurale abbreviato come ad esempio parent(es)108), sono leggibili l’aggettivo possessivo in caso accusativo suos ed una forma verbale, forse in terza persona singolare. Se fosse possibile interpretare l’ultima lettera con una P, si potrebbe pensare al verbo decipere, che trova attestazioni nei carmi sepolcrali sia pagani109 che cristiani,110 ed è usato per esprimere la morte
prematura del defunto, sia che si tratti di bambini,111 di fanciulle,112 di giovani,113 di
donne114 o di adulti,115 sia per evidenziare lo stupore e la delusione dei genitori o dei parenti, che, privati dei propri congiunti, lamentano la perdita della persona cara.
Altra ipotesi, forse meno attendibile, è che si possa identificare l’ultima lettera con
una T e che si tratti del verbo decere, usato solitamente in epigrafia con la terza persona
singolare (decet), accompagnato dall’infinito e l’accusativo della persona, anche qui per
indicare il concetto dell’ineluttabilità della morte e la necessità da parte dei genitori di
seppellire i propri figli morti prematuramente.116
In R. 2 dovrebbero essere indicati i dedicanti dell’epitaffio, se il tratto obliquo situato lungo il margine di frattura è pertinente alla lettera A e se in essa si deve riconoscere
108
109
110
111
112
113
114
115
116
ICUR, I 1714, 2469; VIII, 22599; IX 23806.
CIL, V 4612 (da Brescia); V, 7917, 7962 (da Cimiez); VI 11373; VI 17622; IX 1867 (da Benevento); XIII 2162, 2174 (da Lione).
ICUR, III 9274; V 14782k; VII 18156; IX 24932; X 26819; CIL, III 9623 (da Salona); CIL, VI 30250.
ICUR, III 9274: inox (!) et dulcis fuit patri que/n (!) deus decesit (!); CIL, VI 27140: decepit utrosque maxima / mendacis fama
mathe / matici.
CIL, V 7962: filiae pien / tissimae quae immat[u]ra morte / decepta; XI 1209 (da Veleia): hunc titulum natae genetrix decepta.
CIL, VI 11373: cuius mors decepit / patrem suum; IX 1867: pater quem ci / to decepisti infe[li] / citosum; IX 5012 (da Cures
Sabini): praeclarus studiis primis deceptus in annis; XIII, 2174: Zosimus pater / infelicissimus / amissione eius de / ceptus.
CIL, IX 5925 (da Ancona): decepti et orvati (!) / tanto florae (!) crescentiae / eius; CIL, V 4612: ab utrisquae (!) / numinibus
deceptus; CIL, VI 17622.
CIL, III 9623: Heu m(i)sera Al / exandria gemit decepta marito; V 7917: frater / inmatura (!) eius morte deceptus; XIII 2162:
mariti in / comparabilis [[- - -]] / morte decepti.
CIL, III 14333 (da Brattia): ut decet parenti f(acere), (scil. pater) fecit suo; VI 35638: quod decuit [fili] / um matri su[ae] / fecisse, mors / tua effecit ut [face] /ret mater filio; IX 374 (da Canosa): quod / filios decuit facer[e] / mater fecit fili(i)s; IX 955 (da
Troia): [qu]od decuit filiam / [f]acere, fecere (!) parent(es); IX 1064 (da Frigento): quod decuit facere filiam / parentibus, maesti parentes / suae fecerunt filiae.
—424—
[page-n-426]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
21
la desinenza in caso nominativo di un cognome femminile o maschile117 seguito dal nome
dell’altra dedicante, il grecanico Urania, noto a Roma 20 volte, di cui 11 in ambito cristiano.118
In R. 3, dovrebbe essere indicato un nome femminile, che risulta acefalo e di cui non
è possibile fornire un’integrazione certa (si propongono il grecanico Philumene,119 ma
anche i più rari Clymene,120 Eucumene,121 Eumene,122 Oecumene,123 Pothumene124), seguito
dal termine di parentela (avia).
Il fatto che il nome sia espresso in accusativo, un caso che si trova in epigrafia molto
raramente, fa supporre che il cognome della donna doveva essere accompagnato da una
preposizione, come ad, propter o super. Con esse viene introdotto un complemento di
stato in luogo e nell’epigrafia sepolcrale si suole indicare che colui che è morto viene
seppellito nei pressi o nelle vicinanze di un’altra sepoltura125 ed in particolare in ambito
cristiano nei pressi della tomba di un santo.126 Se si dovesse accettare questa ipotesi, l’avia ricordata nella riga 3 non dovrebbe essere considerata la destinataria della dedica
sepolcrale, ma si dovrebbe ipotizzare un’altra persona, il cui nome si è perso nella lacuna superiore. In almeno due casi, comunque, propter è utilizzato per introdurre il nome
del defunto per cui veniva realizzato il sepolcro;127 quindi, se si considera questa seconda
ipotesi, costei potrebbe essere considerata la destinataria dell’epitaffio.
In R. 4 doveva essere indicata la formula biometrica, di cui risulta parzialmente perduto il numero degli anni. Infatti, sono visibili dopo la N di n(umero), termine raramente indicato per esteso,128 che si ritrova spesso nelle iscrizioni funerarie, in particolar modo
in ambito cristiano, abbreviato con la sola lettera N,129 un tratto obliquo ed un’apicatura
superiore da ritenere pertinenti ad una o a due lettere di non facile identificazione.
Se si dovesse considerare avia la defunta, si dovrebbe pensare ad un’età minima di
40 anni e quindi se la prima lettera fosse integrabile con una X, la seconda potrebbe esse-
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Sono noti 128 cognomi grecanici maschili terminanti in –a (Solin, 2003: 1489-1500) e 25 latini (Kajanto, 1965: 101).
(Solin, 2003: 425).
A Roma ci sono 113 attestazioni (Solin, 2003: 966-968).
25 attestazioni (Solin, 2003: 600-601).
5 attestazioni (Solin, 2003: 1395).
Una sola attestazione (Solin, 2003: 223).
11 attestazioni (Solin, 2003: 1207).
3 attestazioni (Solin, 2003: 941).
Cfr. ICUR, IV 9876, VII 20059. Altri usi figurati di super sono attestati in ICUR, II 4348, IX 24020 (virgo super se), in cui si fa
riferimento alla verginità della defunta; CIL, VI 26357, 31980, 31998, con cui si indica che uno dei due defunti è vissuto più anni
rispetto all’altro.
ICUR, IV 9441, 9924; VII 20059.
CIL, VI 8860: Agathopus A[ug(usti) lib(ertus)] / invitator e[t Iunia] / Epictesis culinam (?) ex/struxerunt super tumulum / suum,
propter me[moriam] / Aureliae Epict[esis filiae] / suae dulcis[simae], / Aurelia Ire[ne filia] / isdem fecit. ICUR, VII
20059:Dracontius Pelagius et Iulia et Elia (!) / Antonina paraverunt sibi locu (!) / at (!) Ippolitu (!) super arcosoliu (!) propter
una (!) filia (!).
ICUR, II 6442n; III 8687; III 8922; IV 9549; IX 25073.
ICUR, II 4346, 4411, 4430a, 4497, 6050, 6145, 6300; III 8657, 8786, 8815, 8790, 8907; CIL, VI 6889, 11858, 13370, 13853,
30632,1; si veda anche (Caldelli, 1996: 280 nt. 504).
—425—
[page-n-427]
22
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
re una L o una C; se invece fosse integrabile con una V, si dovrebbe pensare ad un errore dello scriptor, che indica le unità prima delle decine, come risulta attestato, anche se
raramente, in epigrafia.130 Altra possibilità da non escludere, anche se meno probabile per
via dell’esiguità dello spazio, è che i tratti visibili tra l’indicazione degli anni e dei mesi
lungo il margine di frattura siano pertinenti ad una V e, quindi, proporre l’integrazione
num(ero), scioglimento raro che trova a Roma due soli confronti.131
La paleografia, l’onomastica e il formulario spingono ad una datazione intorno al III
secolo d.C. e non si esclude la possibilità che si tratti di un’iscrizione cristiana.
ISCRIZIONI CRISTIANE
23683 - Lastra di marmo grigiastro in due frammenti combacianti (cm 14,8 x 18 x
1,8; h lettere cm 2-2,5). Da notare un foro passante del diametro di cm 0,8 nella parte
mediana, a sinistra del lato superiore, dove si rileva la linea di frattura (fig. 3). Inedita.
Formica
Iulianes
vibas ((chrismon)).
Le lettere sono in attuaria rustica e mostrano talora un ductus insicuro e apicature
accentuate. Da notare la A con la traversa spezzata. In R. 1 R e M hanno un nesso per
contatto, mentre il cristogramma posto alla fine del testo non è perpendicolare al piede di
scrittura, ma pende di 45° circa a sinistra.
R. 1 - Il nome Formica è piuttosto raro, pur essendo legato al mondo animale
(Kajanto, 1965: 333): se ne ritrova un solo riscontro a Roma (ICUR, VI 16236), mentre
è più comune la forma Formicula (ICUR, I 2254; II 5720, 6198; IV 12464).
R. 2 - Iulianes è un genitivo femminile dalla forma Iuliane (variante di Iuliana), che
sottintende filia; quindi Formica era figlia di Giuliana. Comunque, è abbastanza raro trovare l’indicazione del matronimico in un’iscrizione cristiana; esso poté essere verosimilmente indicato, quando il padre era già defunto. Si possono ricordare, fra i paralleli noti,
Marius Candides filius e Fortunata filia Graties, entrambe della catacomba romana di
Panfilo (ICUR, X 2600 e 26372).
R. 3 - Vibas ha il consueto scambio fra le labiali v-b e sta per vivas. Non si tratta propriamente di vivas in ((Christo)), perché non c’è la preposizione in, quindi, vivas è un
generico augurio di vita eterna, mentre il cristogramma (detto decussato, o “costantiniano”) è usato qui come simbolo fuori contesto e non come abbreviazione, anche se il significato cristologico è sempre palese.
130
131
ICUR, VII 18521; 19486; VIII 22489; CIL, VI 18319.
CIL, VI 13853; ICUR, II 4472.
—426—
[page-n-428]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
23683
23694
23695
23696
23697
Fig. 3
—427—
23
[page-n-429]
24
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
23694 - Lastra di breccia frammentaria alle estremità laterali, con resti di calce sul
lato postico (cm 14,7 x 24 x 3,7; h lettere cm 1-1,5). Il testo, comunque, non è mutilo,
segno che non si regolarizzò la lapide prima di inciderla (fig. 3). Inedita.
At domna Filicitate
In bia Salara pro beso=
mu at domnu Selanus
in campsu at lumi=
nale emente Sabi=
na a Belaru soli. mile
docentus.
La lettura potrebbe essere: at (=ad) dom(i)na(m) Felicitate(m) in bia (=via) Salar(i)a
pro besomu (=bisomo) at (=ad) dom(i)nu(m) Selanus (=Silanum) in campsu (?) at (=ad)
luminale (=luminare) emente Sabina a Belaru (=a Velabro) soli(dis) mil(l)e docentus
(=ducentis).
Il testo, quindi, è pieno di volgarismi. Al termine della R. 5 si osserva una fogliolina
cuoriforme ornamentale, mentre mancano totalmente altre interpunzioni. Fra le lettere, si
notano le A di grafia diversa (la prima ha la sbarretta ad angolo, le altre no), in R. 3 la S
di Selanus invertita specularmente e la V finale simile ad una Y; in R. 6 la S di soli(dis)
corsiva, ossia simile ad un gamma greco.
L’iscrizione sarebbe molto interessante per il suo contenuto, ma viene il forte dubbio,
che si tratti di un falso, sia pure imitato con buon mestiere. Infatti, sarebbero giusti e plausibili i riferimenti alla catacomba di santa Felicita sulla via Salaria e alla tomba del figlio
Silano (uno dei sette fratelli martiri), che era ubicata lì, mentre ABELARV si potrebbe
spiegare come a Belaru, cioè a Velabro, toponimo altre volte usato nelle iscrizioni cristiane, per indicare appunto la zona del Velabro (come per il “fabbricante di chiodi”,
Leopardus de Belabru, ICUR, IV 12476).
La cosa più inverosimile sembrerebbe la somma pagata per la tomba da Sabina, cioè
soli(dos) mil(l)e docentos (=ducentos), ossia 1200 solidi, quando da altre indicazioni
simili ricorrenti nelle lapidi romane (e non) si sa che la spesa media per un loculo era di
un solido e mezzo, e comunque essa normalmente oscillava fra uno e quattro solidi
(Guyon, 1974: 573). Anche se questa fosse stata una sepoltura vicino a quella di un martire, la cifra sembra proprio esagerata.
Nel medesimo cimitero di S. Felicita si conosce, comunque, un’altra epigrafe frammentaria (la lapide è opistografa), relativa a due defunti, che avevano acquistato un sepolcro a due posti vicino a quello della martire Felicita (ICUR, VIII 23546): [Ian]uarius et
S[- - - lo]cum besom[um sibi paraveru?]nt at sancta(m) Fel[icitatem]. Alla medesima
martire faceva riferimento un’altra iscrizione votiva perduta (ICUR, VIII 23398): Petrus
et Pancara bota posue(ru)nt marture (!) Felicitati.
—428—
[page-n-430]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
25
R. 2-3 - è certamente besomu per bisomo, ossia tomba a due posti, termine molto
usato nelle iscrizioni romane, sia come sostantivo che come aggettivo (Ferrua, 1985).
Selanus sta per Silanus, il solo fra i sette figli di S. Felicita deposto nel piccolo cimitero
della via Salaria nova con sua madre.
R. 4 - Mentre è difficile spiegare la forma corrotta campsu (parrebbe vicino a campus, ma questo termine è inusitato nella terminologia dei cimiteri sotterranei), è evidente che at luminale (per ad luminare) vuol dire “vicino ad un lucernario”. Basti ricordare
cubiculum duplex cum arcisoliis et lumenare (!), l’esordio della celebre iscrizione del diacono Severo nelle catacombe di S. Callisto (ICUR, IV 10183).
R. 5 - emente da emere, ablativo del participio presente nel senso di “colei che
acquistò” la tomba fu Sabina. Il verbo è adoperato piuttosto spesso, come comparare, o
parare, nelle espressioni relative all’acquisto di un sepolcro (Guyon 1974: 570).
23695 - Frammento di lastra di marmo bianco mutilo da ogni lato, di cm 10,2 x 11,9
x 2, con lettere alte all’incirca cm 3,5 (fig. 3). Inedito.
[- - - - - -]
[- - -]an+[- - -]
Al di sotto del testo superstite resta parte di una raffigurazione incisa con la testa e
parte delle braccia di un giovane orante (evidentemente il defunto), che doveva indossare una tunica clavata ed era glabro e con una capigliatura corta a caschetto. Queste immagini, sporadicamente attestate a Roma e altrove, sono particolarmente frequenti ad
Aquileia (Bisconti, 1987; Bisconti, 1997).
Le lettere rimaste (si nota la A con la traversa spezzata) potrebbero essere pertinenti
a [qui vixit] an(nos) I[- - -].
Sembra probabile che questa lapide fosse del pieno IV secolo.
23696 - Lastra di marmo bianco frammentaria sul lato sinistro e all’angolo superiore
destro, ma integra nel testo, di cm 21,8 x 22,6 x 2, con lettere alte cm 0,7-2,9 (fig. 3). Inedita.
III n_o_nas Aug(ustas) An{n}iciis vv(iris) cc(larissimis).
Bincentie in pace.
((staurogramma con alfa ed omega))
La lettura della prima riga, emendata, dev’essere questa: III nonas Aug(ustas) Aniciis
vv(iris) cc(larissimis), corrispondente appunto al consolato dei due Anicii, Ermogeniano
Olibrio e Probino, ossia all’anno 395, com’è scritto sulla lastra. La defunta morì il 3 agosto di quell’anno. La O di nonas non è stata completata, la terza lettera di AVG è simile
piuttosto ad una S e Anniciis ha la doppia n per errore.
—429—
[page-n-431]
26
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
Il nome della defunta è Bincentie, ossia Vincentiae, con il consueto scambio fra le
labiali b-v e la desinenza monottongata. Dopo l’acclamazione in pace, che in questo caso,
essendo il verbo ellittico, potrebbe alludere alla pace del sepolcro, o alla pace celeste, è
incisa una palmetta, elemento propriamente ornamentale, mentre questa linea, di modulo sensibilmente maggiore rispetto alla prima, è incorniciata superiormente e inferiormente da due righe incise. Le lettere, piuttosto allungate, risultano troppo affollate e
hanno sensibili differenze di altezza fra di loro.
In basso campeggia una grande croce monogrammatica (Mazzoleni, 1997), sotto i
bracci della quale pendono le due lettere apocalittiche alfa (con la traversa spezzata) ed
omega. Questo simbolo cristologico è incluso in una sorta di tabella rettangolare (di cm
11 x 16,5), con evidenziati i quattro angoli.
23697 - Lastra di marmo bianco di forma esagonale, mutila nella parte inferiore, di
cm 23 x 22,1 x 3,6. Superiormente si nota un foro circolare. A sinistra e a destra sono
incisi due rami di palma stilizzati, mentre inferiormente c’è una grande corona, pure stilizzata ed incisa in maniera piuttosto rozza, formata da due linee parallele, che contiene
il testo iscritto su sette linee. Vicino al ramo sinistro di palma si distingue una piccola
figura umana incisa molto schematicamente. All’esterno della corona si notano incise lievemente due lettere, che potrebbero essere le due lettere alfa ed omega (l’A è più chiara,
mentre la seconda ha più l’aspetto di un quadratino) (fig. 23697). Inedita.
Purtroppo l’iscrizione è in una grafia molto difficile da interpretare, con lettere di corsiva e di attuaria rustica incise molto sottilmente. A rigore, non si può neppure dire con sicurezza se sia greca o latina, anche se nella R. 5 sembrerebbe di vedere l’unica parola sicura,
Augustas (con la S corsiva) e forse nella riga seguente depostio per depositio. Nelle altre
linee pare di distinguere solo qualche sequenza di lettere: così in R. 4 SECTV (?).
ISCRIZIONE DI EPOCA MODERNA
23686 - Lastra di marmo bianco mutila nell’angolo superiore destro e in basso, sempre a destra, di cm 13,5 x 19,3 x 4,5 (lo spessore varia, in realtà, da cm 2,1 a 4,5), con
lettere alte cm 1,8-2. La croce incisa profondamente al centro della prima riga (forse in
origine ne era inclusa qui una metallica) misura cm 3,5 di altezza, per una larghezza di
2,5 (fig. 4). Inedita.
Ecce ((crux)) D(omi)ni.
Fugite partes
adver[sae]!
Le lettere, in buona capitale, sono incise con ductus sicuro e regolare. In riga 1 DNI
è soprallineato. Il testo, che potrebbe essere dei secoli XVI o XVII (ma anche del XV),
va interpretato nel modo seguente: “Ecco la croce del Signore. Fuggite, o parti avverse
(ossia, forze del male)!”.
—430—
[page-n-432]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
27
23686
Fig. 4
In proposito, si può ricordare un’iscrizione romana, molto più articolata, datata al
1470, che contiene una lunga invocazione alla Croce e proviene proprio dal distrutto
Oratorio della S. Croce a Monte Mario. Proprio in essa si legge, fra l’altro: Ecce Cruce
D(omi)ni, fugite p(ar)tes adv(er)se (Frascati, 1997: 200-205, n. 162).
INDICE DEI VOCABOLI
Nomina
Anicius
Aurelius Vitalis
T. Flavius Magnus
Licin[ia - - -]
T. Ligarius T. l. Philargurus
Ligaria T. l. Eleutheri[s]
C. Marius C. l. Cr+[- - -]
Opetreia C. l. Tima
Vipsania Primigenia
23696
23692
23691
23687
23684
23684
23689
23685
23691
Cognomina
Bassa
Bincentie cfr. Vincentia
Campanus
Chreste
Cr+[- - -]
Crheste cfr. Chreste
Eleutheri[s]
23690
23696
23689
23690
23689
23690
23684
—431—
Felicitas
Filicitas cfr. Felicitas
Formica
Iuliana
Kampanus cfr. Campanus
Macedo
Magnus
Nice
Philargurus cfr. Philargyrus
Philargyrus
Primigenia
Sabina
Selanus cfr. Silanus
Silanus
Tima
Urania
Vincentia
Vitalis
[- - -]umene
23694
23694
23683
23683
23689
23690
23691
23688
23684
23684
23691
23694
23694
23694
23685
23693
23696
23692
23693
Nomi geografici
Belaru pro Velabrum ?
[provin]c(ia) Afric(a)
23694
23682
[page-n-433]
28
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
Via Salaria
23694
Datazioni consolari
Aniciis vv. cc. (395 d.C.)
23696
Cursus honorum
[praef(ectus) al]ae II Fl(aviae)
praef(ectus) eq[(uitum)]
tr[ib(unus)]
23682
23682
23682
Truppe
ala II Fl(avia)
23682
Mestieri
Maiorarius
Maioriarius
Marmorarius
Ministra
Ostiarius
23692
23692
23692
23690
23690
Notabilia
avia
bisomus
dominus
23693
23694
23686; 23694
exp[editio]
fides
filius
Graffito
in campsu ?
luminal
sanctitas
solidus
terra
uxor
23682
23685
23687; 23689
23697
23694
23694
23685
23694
23688
23691
Formulario
D(is) M(anibus)
23687; 23691
Fugite partes adver[sae]
23686
In pace
23696
Sanctitatem una cum fide secum 23685
Sibi posterisq(ue) suis
23691
Sit tibi terra leves
23688
Simboli e raffigurazioni
Chrismon
Crux
Orante
23683
23686
23695
ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL TESTO
AE = L’Année Epigraphique, Paris.
CIL = VV. AA. (1863 ss.): Corpus Inscriptionum Latinarum, I-XVII, Academia Scientiarum
Berolinensis et Brandeburgensis, Berlin.
CLE = BUECHELER, F. y LOMMATZSCH, E. (1921-1926): Carmina Latina Epigraphica, I-III, Lipsiae.
DAGR = DAREMBERG, C. y SAGLIO, E. (1873-1917): Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris.
DE = DE RUGGIERO, E. (ed.) (1895 ss.): Dizionario Epigrafico di Antichità romane, Istituto Italiano
per la Storia Antica, Roma.
ICUR = SILVAGNI, A.; FERRUA, A.; MAZZOLENI, D. y CARLETTI, C. (1922 ss.): Inscriptiones Christianae
Urbis Romae septimo saeculo antiquiores, I-X. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città
del Vaticano.
ILS = DESSAU, H. (1892-1916): Inscriptiones Latinae Selectae, I-III, Berlin.
Lex. Tot. Lat. = DE VIT, V. (1858-1875): Lexicon totius latinitatis, Prato.
Lex. Tot. Lat. Onom. = DE VIT, V. (1849 ss.): Lexicon totius latinitatis Onomasticon, (A-O), Prato.
PFOS = RAEPSAET-CHARLIER, M.-T. (1987): Prosopographie des femmes de l’ordre sénatorial (Ier–IIe
siècles), Lovanio.
PIR = VV. AA. (1897-1898): Prosopographia Imperii Romani saeculi I. II. III, I-III, Academia
Scientiarum Regiae Borussicae, Berolini.
—432—
[page-n-434]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
29
PIR2 = VV. AA. (1933 ss.): Prosopographia Imperii Romani saeculi I. II. III. Editio altera, I-,
Academia Scientiarum Rei Publicae Democraticae Germanicae, Berolini - Lipsiae.
RE = VV. AA. (1894 ss.): Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, I-,
Stuttgart.
TLL = VV. AA. (1900 ss.): Thesaurus Linguae Latinae, I-, Lipsiae.
BIBLIOGRAFIA
BÉRARD, F. (1995): “Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise”. Gallia. Archéologie de la France
antique, 52, Paris, p. 343-358.
BIRLEY, E. (1988): The Roman Army. Papers 1929-1986. Mavors Roman Army Researches, 4,
Amsterdam, 457 p.
BISCONTI, F. (1987): “La rappresentazione dei defunti nelle incisioni sulle lastre funerarie paleocristiane aquileiesi e romane”. Aquileia e Roma. Antichità Altoadriatiche, 30, Udine, p. 289-308.
BISCONTI, F. (1997): “L’apparato figurativo delle iscrizioni cristiane di Roma”. En I. Di Stefano
Manzella (ed.): Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano. Inscriptiones Sanctae Sedis, 2, Città del
Vaticano, p. 173-179.
CALDELLI, M.L. (1987): Scheda n. 46. En S. Panciera (ed.): La collezione dei Musei Capitolini. Inediti
- revisioni - contributi al riordino. Tituli, 6, Roma, p. 116-117, tav. XXXVIII, fig. 1.
CALDELLI, M.L. (1996): Scheda n. 110. En S. Panciera (ed.): Le iscrizioni greche e latine del Foro
Romano e del Palatino. Inventario generale - inediti - revisioni. Tituli, 7, Roma, p. 278-280, tav.
XXIV, fig. 8.
CALDELLI, M.L. y RICCI, C. (1999): Monumentum familiae Statiliorum. Un riesame. Libitina, 1,
Roma, 213 p.
COLAFRANCESCO, P. y MASSARO, M. (1986): Concordanze dei Carmina Latina Epigraphica. Bari,
968 p.
CUGUSI, P. (1996): Aspetti letterari dei Carmina Latina Epigrafica, II ed. Università degli Studi di
Cagliari, Istituto di Filologia Latina, Bologna, 414 p.
D’AGOSTINO, V. (1961): “La fides romana”. Rivista di Studi Classici, 9, Torino, p. 73-86.
DI STEFANO MANZELLA, I. (1987): Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigrafico lapideo. Roma, 315 p.
DOMASZEWSKI VON, A. (1903): “Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte”. Rheinisches
Museum für Philologie, 58, Frankfurt am Main, p. 218-230.
FELE, M.L.; COCCO, C.; ROSSI, E. y FLORE, A. (1988): Concordantiae in Carmina Latina Epigraphica,
I-II. Hildesheim - Zürich - New York, 1367 p.
FERRUA, A. (1985): “Bisomus e bisomum sostantivi”. Aevum, 59, Roma, p. 51-56.
FRASCATI, S. (1997): La collezione epigrafica di Giovanni Battista de Rossi presso il Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana. Sussidi allo Studio delle Antichità Cristiane, 11, Città del
Vaticano, 242 p.
—433—
[page-n-435]
30
D. MAZZOLENI, K. ILARDI, A. NEGRONI e F. ARASA
FRÉZOULS, E. (1995): “L’apport de l’épigraphie à la connaissance des métiers de la construction”. En
Cavalieri Manasse, G. y Roffia, E. (eds.): Splendida civitas nostra. Studi archeologici in onore di
Antonio Frova, Roma, p. 35-44.
FRIGGERI, R. (2004): Scheda n. 5. En S. Panciera (ed.): Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinariae campane. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell’XI
Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie (Roma, 2002). Libitina, 3, Roma, p. 182, fig. 5.
GALLETIER, E. (1922): Étude sur la poésie funéraire romaine d’après les inscriptions. Paris, 340 p.
GATTI, E. (1927): “Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel Suburbio”. Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma, 54, Roma, p. 235-269.
GREGORI, G.L. y MATTEI, M. (1999): Roma (CIL, VI) 1. Musei Capitolini. Supplementa Italica
Imagines. Supplementi fotografici ai volumi italiani del CIL, Roma, 632 p.
GUYON, J. (1974): “La vente des tombeaux à travers l’épigraphie de la Rome chrétienne (IIIe-VIe siècles) : le rôle des fossores, mansionarii, praepositi et prêtres”. Mélanges de l’École Française de
Rome, Antiquité, 86, Rome, p. 549-596
KAJANTO, I. (1965): The Latin Cognomina. Helsinki-Helsingfors, 418 p.
KIENAST, D. (1996): Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kronologie, II ed.
Darmstadt, 399 p.
LATTIMORE, R.A. (1942): Themes in Greek and Latin Epitaphs. Urbana, The University of Illinois
Press, 354 p.
LEGA, C. (1985): Scheda n. 126. En L. Avetta (ed.): Roma - Via Imperiale, scavi e scoperte (19371950) nella costruzione di Via delle Terme di Caracalla e di Via Cristoforo Colombo. Tituli, 3,
Roma, p. 137-138, tav. XXXVIII, fig. 2.
LEGA, C. (1997): “Epitaffio del marmorario Silvanus”. En I. Di Stefano Manzella (ed.): Le iscrizioni
dei cristiani in Vaticano. Inscriptiones Sanctae Sedis, 2, Città del Vaticano, p. 331-332, fig. 3.11.12.
MAZZOLENI, D. (1997): “Origine e cronologia dei monogrammi riflessi nelle iscrizioni dei Musei
Vaticani”. En I. Di Stefano Manzella (ed.): Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano. Inscriptiones
Sanctae Sedis, 2, Città del Vaticano, p. 165-171.
PANCIERA, S. y PETRUCCI, N. (1987-88): “Monumentum familiae et libertorum gentis Mariae”.
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, 92, Roma, p. 307-313.
PETRIKOVITS VON, H. (1981a): “Die Spezialisierung des römischen Handwerks”. En H. Jankuhn, W.
Janssen, R. Schmidt-Wiegand y H. Tiefenbach (eds.): Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Teil I. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 122, Göttingen, p.
63-132.
PETRIKOVITS VON, H. (1981b): “Die Spezialisierung des römischen Handwerks II (Spätantike)”.
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 43, Bonn, 1981, p. 285-306.
PFLAUM, H.-G. (1960-1961): Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain,
I-III. Paris, 1469 p.
PFLAUM, H.-G. (1974): Abrégé des procurateurs équestres. Paris, 68 p.
PFLAUM, H.-G. (1982): Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain.
Supplément. Paris, 185 p.
—434—
[page-n-436]
ISCRIZIONI DI ORIGINE ROMANA DEL MUSEO DI PREISTORIA DI VALENCIA
31
ROSENBERGER, V. (1992): Bella et expeditiones. Die antike Terminologie der Kriege Roms. Stuttgart,
204 p.
SANTI, C. (2002): “L’idea romana di sanctitas”. Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 68,
L’Aquila – Roma, p. 239-264.
SAXER, R. (1967), Epigraphische Studien 1. Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen
Kaiserheeres von Augustus bis Diokletian. Köln - Graz, 147 p.
SCHULZE, W. (1904): Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. Berlin, 647 p.
SHERK, R. K. (1974): “Roman Geographical Exploration and Military Maps”. Aufstieg und
Niedergang der Römischen Welt, II.1, Berlin, p. 534-562.
SOLIN, H. (2003): Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage, I-III. Academia Scientiarum Berolinensis et Brandeburgensis, Berlin - New York,
1716 p.
SOLIN, H. y SALOMIES, O. (1994): Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum. Editio
nova, Hildesheim - Zürich - New York, 508 p.
VAN BUREN, A.W. (1927): “Inscriptions from Rome”. American Journal of Philology, 48, Baltimore,
p. 18-28.
ZAMBELLI, M. (1968): “Iscrizioni di Formia, Gaeta e Itri”. En U. Cozzoli, L. Gasperini, L. Polverini,
M. Raoss y M. Zambelli (eds.): Seconda Miscellanea greca e romana. Studi pubblicati dall’Istituto
Italiano per la Storia Antica, Roma, p. 335-378.
—435—
[page-n-437]
[page-n-438]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Trinidad PASÍES OVIEDO*
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN:
ESTUDIO HISTÓRICO Y PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN
RESUMEN: Desde hace años investigamos el estado de los mosaicos de época romana hallados en la Comunidad Valenciana; no sólo su estudio histórico sino, de forma especial, los problemas derivados de su conservación: causas de alteración, antiguas intervenciones de restauración,
falta de proyectos que apuesten por el mantenimiento in situ de los hallazgos, su difusión y exhibición, etc. En este artículo nos centramos en la provincia de Castellón, mostrando el delicado estado
de conservación de muchas de las piezas ya conocidas y, asimismo, nuevas aportaciones inéditas.
PALABRAS CLAVE: Mosaicos romanos, conservación, causas de alteración, tratamientos de
restauración, exhibición.
RÉSUMÉ: Mosaïques romaines de la province de Castellon: étude historique et problèmes de conservation. La situation actuelle des mosaïques d’époque romaine découvertes dans la
Communauté valencienne fait l’objet depuis de nombreuses années de recherches ; non seulement
sur leur étude historique, mais aussi, tout spécialement, sur les problèmes liés à leur conversation :
causes d’altération, précédentes interventions de restauration, manque de projets privilégiant la conservation in situ des trouvailles, leur diffusion et exhibition. Dans cet article, nous traitons exclusivement des découvertes effectuées dans la Province de Castellon, présentant le fragile état de conservation de nombreuses pièces déjà connues ainsi que de nouvelles trouvailles inédites.
MOTS CLÉS: Mosaïques romaines, conservation, causes d’altération, traitements de restauration, présentation.
*
Laboratorio de Restauración del Museo de Prehistoria de Valencia. C/ Corona, 36 - 46003 Valencia.
—437—
[page-n-439]
2
T. PASÍES OVIEDO
Dentro del complejo mundo de la conservación y restauración de obras de arte, el
campo de las intervenciones sobre patrimonio arqueológico es especialmente delicado;
de ello somos conscientes todos aquellos profesionales que nos dedicamos a esta especialidad. En ella se incluyen, por supuesto, la restauración de los objetos de uso cotidiano pertenecientes a la cultura material de las distintas culturas antiguas, pero también las
actuaciones sobre estructuras arqueológicas que forman parte de su patrimonio arquitectónico y constructivo; incluimos aquí los pavimentos de mosaico que en época romana
ornaron patios y dependencias de las numerosas villas que se reparten por todo nuestro
territorio.
La investigación que desde hace años llevamos desarrollando sobre la problemática de
conservación de los pavimentos de mosaicos romanos en la Comunidad Valenciana se ha
plasmado a lo largo de este periodo en diversas publicaciones,1 en donde hemos intentado profundizar no sólo en los datos arqueológicos e históricos de los mosaicos, sino en
el estudio de su situación actual y sus causas de deterioro. Hemos podido así establecer
unas conclusiones de cara a plantear futuras intervenciones basadas en el respeto al original y en el desarrollo de una política de conservación preventiva fundamental para
garantizar la salvaguarda de muchas piezas. De hecho, la falta de profesionales formados
en este campo, la escasez de proyectos que apuesten por la conservación in situ, las
extracciones indiscriminadas o el precario mantenimiento de áreas arqueológicas son
sólo algunas de las causas que han motivado, a lo largo de los años, los problemas que
afectan actualmente a muchos de los hallazgos.
Precisamente, la provincia de Castellón se encuentra en una situación particular dentro de la Comunidad, ya que estamos hablando de una zona donde los principales descubrimientos se realizan en zonas agrícolas que a menudo no han llegado ni siquiera a ser
excavadas. Es por eso que solemos encontrar referencias que se basan únicamente en sondeos o prospecciones, tal y como nos indica Ferran Arasa, uno de los principales estudiosos de la zona.2
La mayoría de los hallazgos pertenecen a localidades de la comarca de La Plana
Baixa; desde alusiones a pequeños fragmentos de mosaico de los que apenas nada se
sabe, a teselas sueltas que puedan indicar la presencia de algún posible resto, la mayoría
en zonas que sólo han sido prospectadas. En esta situación se encuentran los hallazgos de
muchas poblaciones castellonenses donde ha sido necesario cotejar la validez de la docu-
1
2
En la bibliografía de referencia adjuntamos un listado de las principales publicaciones en las que, de forma general, hemos
ilustrado la panorámica de conservación de los mosaicos en nuestra Comunidad Valenciana y los tratamientos más adecuados para su restauración.
Aparte de las investigaciones realizadas con motivo de su tesis doctoral (Arasa, 1995), este autor ha realizado precisamente un estudio sobre los restos de mosaicos en la zona castellonense (Arasa, 1998).
—438—
[page-n-440]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
3
mentación existente, muy vaga en la mayoría de los casos;3 Almenara, Ballestar, Betxí,
Forcall, Onda, Vila-real o La Vilavella son algunas de las localidades con estas características. Los principales restos se encuentran en otras localidades de las que sí disponemos de algunos datos más completos, como los pavimentos de la villa de Benicató en
Nules, el opus signinum de La Vall de Uixó o el fragmento tessellatum hallado más
recientemente en L’Alcora, éste de la comarca de L’Alcalaten. En Borriana se localizan
también dos yacimientos donde existen o existieron pavimentos y mosaicos. Pero o bien
se han destruido o todavía no han salido a la luz, como es posible que suceda con los restos aún no excavados de la villa de Sant Gregori. Pasaremos a continuación a describir
con más detalle los diferentes descubrimientos.
COMARCA DE LA PLANA BAIXA
Almenara
Los principales hallazgos en la localidad se ubican en el yacimiento conocido como
La Muntanyeta dels Estanys, del que nos hablan Cean Bermúdez o el conde de Lumiares.4
Este asentamiento, descubierto por Pla y Cabrera a finales del siglo XVIII (Pla y Cabrera
1807, 1821a, 1821b) fue continuamente saqueado y no se realizaron excavaciones hasta
1949 con las investigaciones de Alcina que daría a conocer las primeras ocupaciones
ibero-romanas (Alcina 1950: 92-128).5 Se conocen numeras referencias que nos relatan
el triste devenir de esta zona convertida en un “lamentable ejemplo de abandono y de barbarie” (Arasa, 1999: 310). Finalmente el asentamiento fue destruido en gran parte por las
obras de una cantera. También se ha prospectado una villa ubicada al pie de la parte más
3
4
5
De Alberto Balil encontramos, por ejemplo, una breve noticia sobre los mosaicos de la zona castellonense donde la información es muy escasa: “Las noticias que poseo se refieren a la siguientes localidades: Onda, Bechí, Forcall, Almenara y
Nules. Todo ello muy poco preciso, genérico, probablemente correspondiente a un poblamiento rural que requiere una
precisión en el tiempo y el espacio, un conocimiento de cómo son, o cómo eran tales mosaicos y, sin duda, la existencia
de nuevas localidades.” (Balil, 1976: 291).
“ALMENARA:... los descubrimientos hechos en esta villa manifiestan desde luego que fue población romana: tales son
los cimientos de un monumento sepulcral, parte de un pavimento mosaico, y diferentes monedas de Adriano,... Al oriente de esta villa, y á poco más de media legua de distancia caminando hacia la costa, hay un montecillo llamado Dels
Estans, y en la superficie se encuentran ruinas romanas y otras antigüedades.” (Cean, 1832: 47). “Dice que á distancia de
media legua de la población hacia la costa, se encuentra un montecillo llamado vulgarmente de los Estanques (dels
Estañs), por estar casi lamiendo las aguas del Armajal ó estanque llamado de Almenara: que en la superficie de este cabezo se descubrían ruinas romanas y un pavimento de hormigón de ladrillo rojo con piedrecitas menudas o piñonado, el cual
ocupaba la longitud de cincuenta pasos” (Valcarcel, 1852: 18). Valcarcel muy posiblemente se refiera a un pavimento de
signinum, del que también nos habla Sarthou y Carreres (Sarthou, s/a: 745) al relatar la descripción hecha por Chabret
del conocido como Templo de Venus (Chabret, 1888: 17-18).
Norberto Mesado completaría este estudio en 1966 en su artículo referido a este yacimiento de Els Estanys (Mesado,
1966: 177-196). También, más recientemente, destacamos los estudios de Ferran Arasa que ofrece una nueva interpretación de los antiguos restos (Arasa, 1999: 301-358).
—439—
[page-n-441]
4
T. PASÍES OVIEDO
meridional de la Muntanyeta. Varios autores citan la presencia de pavimentos en esta
villa, de donde se han recogido teselas de algún opus tessellatum (Fletcher y Alcácer,
1955: 327, 1956: 156, 158; Bru, 1963: 187; Balil, 1976: 291; Gorges, 1979: 244;
Llobregat, 1980: 107-108; Aranegui, 1996: 111; Arasa, 1999: 312, 2000: 114). De hecho,
en prospecciones por la zona más residencial de esta villa alto-imperial Ferran Arasa
encontró una tesela vítrea, que pudiera delatar la posible presencia de algún mosaico polícromo todavía sin descubrir (Arasa, 1998: 221; 1999: 320).
Betxí
En esta localidad se han hallado indicios de una villa conocida como La Torrassa que
desgraciadamente fue destruida por las explotaciones agrícolas. La villa romana, a la que
se le asigna una amplia datación entre el siglo I-IV d.C., se encuentra justo en el límite
entre Betxí y Vila-real. Los primeros descubrimientos en la parte de Betxí fueron dados
a conocer por Pascual Meneu (Meneu, 1901). La parcela de Vila-real permanecía dedicada al cultivo del olivo hasta 1937, cuando la zona quedó pendiente de una transformación. Pero la nueva roturación de los campos no se realizó hasta 1968 aproximadamente.
Durante este largo periodo de tiempo la zona estuvo “vigilada” por José Mª Doñate, ante
la falta de colaboración del propietario de la parcela y a la espera de poder salvar algunos restos cuando se iniciaran las nuevas labores agrícolas con utillaje moderno. Cuando
finalmente se iniciaron los trabajos, hacia 1968, las operaciones de salvamento de los
materiales que iban apareciendo se convirtieron en una auténtica aventura detrás del despojo que iba dejando la pala excavadora.6
De entre los materiales logró recuperar, una dudosa tesela de piedra dura, azul prusia
(Doñate, 1969: 232). Este dato es el que ha servido a algunos autores a lanzar la hipótesis de que en la villa existiera algún mosaico (Fletcher y Alcácer, 1956: 156, 159; Bru,
1963: 187; Balil, 1976: 291; Gorges, 1979: 244; Melchor, 1994: 87; Arasa, 1998: 220).
Sin embargo, con los datos de los que disponemos, pensamos que sería muy aventurado
hacer esta afirmación, más incluso cuando en prospecciones recientes realizadas por el
propio Ferran Arasa, no se han encontrado más teselas.
Borriana
Borriana es uno de los centros con referencias más precisas sobre la presencia de pavimentos de mosaico y donde la documentación nos aporta curiosos datos referidos especialmente a la conservación de sus hallazgos. Antes de adentrarnos en las dos áreas más
6
“En una ocasión, en que nos acompañaban don Guillermo Bernat y don Vicente Girona, estuvimos los que se dice “lidiando” a un monstruoso Caterpillar, cuando efectuaba unas pasadas de nivelación, arrancándole de entre las cadenas y durante la marcha fragmentos de lucerna o de terra sigillata.” (Doñate, 1969: 223).
—440—
[page-n-442]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
5
interesantes en lo que a descubrimientos musivos se refiere (villas de El Palau y Sant
Gregori) mencionaremos también algunos otros datos bastante más imprecisos, tanto que
realmente podemos llegar a desconfiar sobre su veracidad. Nos referimos a la noticia
recogida por Sarthou Carreres, haciéndose eco de las palabras de Pérez Bayer (17711794) que habla del descubrimiento de “mosaicos y sepulturas fenicias hallados en
Burriana” (Sarthou, s/a: 775). A partir de ahí, varios autores han intentado localizar estos
hallazgos, al parecer sin mucho acierto según opinión de Ferran Arasa (Arasa, 1987b:
50), situándolos en el yacimiento conocido como La Regenta, antigua torre dentro del término donde, según algunos autores, se localiza una de las primeras ocupaciones de época
alto imperial documentadas en Borriana (Peris, 1931: 8; Forner, 1933: 254). En cualquier
caso, desconocemos la realidad sobre la existencia de estas piezas, que no dudamos fueran auténticos mosaicos, aún cuando en siglos pasados se les considerase obra de artesanos fenicios en lugar de considerarlos con lógico razonamiento como obras romanas.
Dudas similares podemos tener en cuanto a otros descubrimientos del mismo término
municipal de Borriana. La documentación nos cuenta que al menos dos de sus villas fueron decoradas con mosaicos bícromos de entre los siglos I y II d.C. Norberto Mesado nos
relata precisamente cuál fue la suerte que corrió una de las piezas halladas en la villa
conocida como El Palau, destruida a conciencia para que no paralizasen unas obras.7 Sin
embargo, el director del Museo Arqueológico de Borriana José Manuel Melchor, que realizó excavaciones en El Palau entre 2000 y 2003 (Melchor y Benedito, 2004) nos ha
informado que no apareció ni una sola tesela y sí abundantes fragmentos de spicatum y
signinum, con lo cual opina que habría que poner reservas a la información sobre el
mosaico ya que nadie, excepto los obreros, lo vio. Se tratara o no de un pavimento de
mosaico sabemos que ésta es una situación que, por desgracia, se ha ido repitiendo en el
pasado hasta fechas bastante recientes. Los factores económicos unidos a una falta de
concienciación social hacia el mundo arqueológico han sido, sin duda, algunas de las
principales causas que han provocado la pérdida de gran número de piezas.
Retomando nuevamente los descubrimientos de mosaicos en Borriana, nos quedaría
por referenciar otra de las villas conocidas en la partida rural de Sant Gregori. El yacimiento se conoce desde 1980 cuando comenzaron a realizarse en la zona las primeras
prospecciones (Mesado, 1991: 63). En 1987 se realizó una campaña de excavación de
urgencia, donde la calidad de ciertas estructuras y los materiales hallados, aunque esca-
7
“Por lo que respecta a este último yacimiento, hoy inexistente, poseemos unas interesantísimas declaraciones del veterano arqueólogo castellonense, D. Francisco Esteve Gálvez, las cuales fueron expresadas en los siguientes términos: “hacia
1940 pude saber de la existencia de un mosaico romano recién exhumado por los jornaleros que trabajaban en el “terrer”
de una antigua fábrica de hacer ladrillos; cuando me interesé por él, se destruyó a conciencia por temor a que les parasen
la extracción de arcillas” (Mesado, 1991: 65). Otros autores han incluido citas similares: “A la partida del Palau, el professor F. Esteve assenyala la troballa, en un terrer, d’un mosaic que fou destruït.” (VV.AA., 1997: 109-112). José Manuel
Melchor sitúa el hallazgo en un punto cercano a la alquería del Batle, de donde se extrajo en 1942 una gran cantidad de
arcilla (Melchor, 2004: 67).
—441—
[page-n-443]
6
T. PASÍES OVIEDO
sos, permiten identificarlo con una villa romana de entre los siglos I y II (Arasa, 1987b:
53; Verdegal et al., 1990: 115-117; Melchor, 1994: 78, 2004: 54; Aranegui, 1996: 150;
VV.AA, 1997: 109-11). Ya en 1980 se comenta la aparición de teselas sueltas en blanco
y negro, aunque poco abundantes. Sin embargo, los trabajos llevados a cabo en 1987
parece que sacaron a la luz una cantidad de teselas mucho mayor e incluso algún pequeño fragmento.8 En cualquier caso, como la zona excavada ocupa poca superficie, es muy
posible la presencia al menos de algún mosaico bícromo en una zona cercana.
Xilxes
En la villa de El Alter, en Xilxes, se describen también algunos hallazgos interesantes;
la partida se conoce desde hace años y diversos autores habían indicado la existencia de
una cierta cantidad de teselas sueltas en blanco y negro que pueden probar la presencia
de algún resto de opus tessellatum bícromo, todavía no descubierto (Tarradell, 1973: 89;
Gorges, 1979: 245; Melchor, 1994: 92; Aranegui, 1996: 32; Arasa, 1998: 221).
Más recientemente, en la prospección llevada a cabo durante el año 2005 por los
arqueólogos José Manuel Melchor y Josep Benedito, en el sector junto a la autopista, aparecen abundantes teselas de mosaico, fragmentos de tegulae, dolia, opus signinum, cerámica y pintura mural entre abundante material revuelto de una amplia cronología, entre
el siglo I a. C. y el IV p. C. Respecto a las teselas, se recogió una muestra de cuatro teselas grandes de color blanco, diez teselas pequeñas de color blanco (dos de ellas unidas
entre si por el mortero original) y dos teselas pequeñas de color negro. Distintas fuentes
apuntan que pueden ser los restos de los materiales romanos arrasados durante la construcción de la actual autopista AP-7, con lo cual los responsables de la prospección se
pronuncian con natural prudencia sobre la contextualización de los hallazgos.
Nules
En la partida de Torremotxa se documenta el hallazgo de fragmentos de mosaico, cerámicas y algunas bases de columna entre otros materiales (Felip y Vicent, 1991: 11;
Aranegui, 1996: 168; Arasa, 1998: 221). En el Museu d’Història de Nules se conservan
algunas teselas de pasta vítrea azul turquesa y un pequeño fragmento de opus tessellatum
8
En su artículo de 1998, Ferran Arasa sólo menciona que es muy posible la existencia de algún mosaico bícromo por la
abundante cantidad de teselas en blanco y negro halladas en la zona, pero desgraciadamente no se pudo encontrar ninguno durante los trabajos de excavación. Idéntica reseña sobre la aparición de teselas sueltas encontramos en alguna otra
publicación (Verdegal, 1990: 117). El propio Ferran Arasa había afirmado años antes: “A la partida de Sant Gregori, i
també a vora mar, tenim altre establiment romà en què s’ha pogut recollir alguns fragments de mosaic en blanc i negre,...”
(Arasa, 1987b: 53). En el Museo Arqueológico Comarcal de Burriana encontramos representadas algunas teselas blancas
y negras recogidas de la villa de Sant Gregori en la vitrina nº 6 y algunos pequeños fragmentos en depósito.
—442—
[page-n-444]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
7
bícromo con decoración a bandas,9 así como algunas otras teselas blancas de mayor tamaño unidas por argamasa, todas ellas de procedencia desconocida.
Pero si tuviéramos que destacar algún descubrimiento de indudable interés, no sólo en
Nules, sino incluso en la provincia de Castellón, por la importancia de los restos musivos hallados, sin duda tendríamos que referirnos a la villa de Benicató. Las referencias
bibliográficas son en este caso mucho más extensas, ya que esta zona sí ha sido excavada en varias ocasiones y estudiada por numerosos autores. Todos ellos hacen referencia
a los pavimentos de mosaico bícromos que decoraban algunas de sus habitaciones (Bru,
1963: 184; VV.AA., 1970: vol. 3, 427; Balil, 1976: 291; Gorges, 1979: 245; Llobregat,
1980: 107; Fernández, 1982: 116-117; Abad, 1985a: 369, 1986: 159-160; Blanes, 19871988: 585-611; Ramallo, 1990: 147; Aranegui, 1996: 41; Pérez, 1996-1997: 127-128;
VV.AA., 1997: 110; Arasa, 2003: 165-166; Jiménez, 2003: 210). La villa se conoce desde
1883, cuando se realizaron algunos trabajos para nivelar el terreno de cultivo. Pero el
verdadero descubrimiento, tuvo lugar a finales de 1955, de forma casual, mientras se trabajaba con un tractor en la propiedad de D. Salvador Silvestre con motivo de la nueva
política agrícola de aquellos años que aconsejaba el cambio del secano al regadío.
Afortunadamente el labrador que roturaba los campos notó que a unos 45 cm. de profundidad el tractor tropezaba con suelo más duro y, con buen presentimiento, paró los trabajos y llamó al encargado. Rápidamente comprobaron la presencia en el terreno revuelto de teselas de mosaicos y fragmentos de muro. A partir de ese momento las obras se
paralizaron y se avisó a la Diputación Provincial que expropió la finca para que se realizaran las oportunas excavaciones arqueológicas. Éstas darían inicio en enero de 1956 y
fueron dirigidas por el cronista oficial Eduardo Codina y el pintor J. B. Porcar.10 Los trabajos sacaron a la luz la parte central de una villa de época imperial (siglo II d.C.) con
peristilo porticado, impluvium, hypocaustum asociado a alguna zona termal y un gran
número de habitaciones, al menos dos de las cuales aparecieron pavimentadas con
mosaicos. Por los restos y materiales hallados debió tratarse de una vivienda de cierto
lujo, aunque gran parte de los objetos y materiales recogidos en esta primera campaña y
depositados en la Diputación Provincial se dan por desaparecidos (Felip y Vicent, 1991:
11-18).
Esteve Gálvez nos relata en concreto el hallazgo de los dos pavimentos en unas páginas de la revista local Penyagolosa. El primero de ellos quizá fuera figurativo, pero des-
9
10
Forman parte de las piezas reseñadas en el inventario mueble de arqueología de la dirección web de la Generalitat
Valenciana, dentro del Área de Patrimonio Cultural.
No es de extrañar que en estas fechas no existieran profesionales responsables de la conservación en las excavaciones,
sino que fuera a menudo una labor que llevaban a cabo los principales cronistas oficiales o personalidades relevantes en
el campo de la cultura de las diferentes localidades. Son varios los casos similares en otras zonas de la Comunidad y ello
trae consigo, sin duda, evidentes consecuencias en lo referente a la conservación de las piezas halladas, ya que trabajos
de intervención tan delicados como la limpieza o incluso la extracción no solían realizarse por personal especializado,
sino por los propios labradores u obreros que con buena voluntad colaboraban en las campañas de excavación.
—443—
[page-n-445]
8
T. PASÍES OVIEDO
graciadamente no se llegó a conservar el medallón central; el segundo, sin embargo, presentaba decoración exclusivamente geométrica.11 Aunque en forma de breves reseñas,
encontramos en la documentación algunos datos interesantes para nuestra investigación;
la primera de las piezas, con decoración geométrico-floral entorno a un emblema central,
había sufrido daños evidentes a causa de los trabajos agrícolas con el tractor, ya que el
mosaico se descubrió a menos de medio metro de profundidad; quizás por ello diferentes autores consideraban esta pieza como desaparecida o destruida. Una de las fotografías del momento del hallazgo representa a un operario lavando el mosaico con un cepillo
ante la mirada de varias personalidades (fig. 1). El segundo pavimento se conservaba, sin
embargo, en unas condiciones especiales que sin duda le favorecieron (fig. 2). En sucesivas reutilizaciones de la villa se construyó encima del mosaico otro pavimento sencillo
de mortero de cal y arena que afortunadamente le sirvió de eficaz protección con el paso
de los años. Este mosaico bícromo, con decoración geométrica, ha sido una de las piezas
musivas más conocidas e investigadas por diferentes autores.12 Textos enteros dedicados
a su estudio como el realizado Rosario Navarro Sáez en el número 4 de los Cuadernos
de Prehistoria y Arqueología Castellonense, donde nos habla del mosaico como una
pieza “basta y poco cuidada” propia quizás de la mano de un artista local (Navarro, 1977:
155-158).
Las referencias nos indican que, tras realizarse esta primera excavación, los mosaicos
fueron extraídos y el lugar fue abandonado durante casi 20 años con el consiguiente deterioro de todas las estructuras. Los trabajos se volvieron a emprender en 1973 y 1974, dirigidos en este caso por Francesc Gusi y Carmen Olaria, donde se llegaron a descubrir nuevas estancias y se recogieron gran cantidad materiales (Gusi y Olaria, 1977: 101-144). El
yacimiento fue entonces cedido al Ayuntamiento de Nules y de nuevo permaneció abandonado hasta que finalmente, en 1985 y 1986, la propia Olaria dirigió algunas campañas
para la consolidación de los restos y se protegió el solar con una valla.
Pero, ¿qué ha deparado la fortuna a los dos pavimentos descubiertos?; disponemos de
dos dibujos que en el momento del hallazgo realizó a mano Francisco Sales y que nos
11
12
“También lo fue la habitación inmediata, cuyas paredes estaban decoradas con estucos en azul y rojo, y el piso pavimentado con bello mosaico que fue mutilado por el tractor al roturar el campo. Las cenefas, con sus espirales, cuadrados y
rombos es fácil rehacerla; no así el motivo central a modo de medallón, que pudo contener alguna figura alegórica...
En una habitación que da a la galería oriental apareció otro mosaico parecido pero con dibujos exclusivamente geométricos. Lo notable es que sobre él vino a construirse luego un piso enlucido de cal y arena, y en la débil capa de tierra comprimida entre ambos pavimentos encontráronse utensilios.” (Esteve, 1956: s/p).
Varios han sido los autores que han hecho referencia, más o menos detallada, a este singular mosaico. Casi todos ellos
incluyen descripciones bien precisas acerca de su ornamentación y datos sobre dimensiones, cronología, relaciones estilísticas, etc. Aparte de los textos ya citados remitimos a la lectura de otras publicaciones (Abad, 1985a: 369; Arasa, 1998:
214-218).
—444—
[page-n-446]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Fig. 1.- Pavimentos de la villa romana de Benicató en Nules. Fotografía
del mosaico con decoración geométrico-floral in situ
realizando trabajos de limpieza (Arasa, 1998: 215, fig. 4).
Fig. 2.- Detalle del mosaico con motivos geométricos
en el momento del hallazgo (Esteve, 1956: s/p).
—445—
9
[page-n-447]
10
T. PASÍES OVIEDO
describen los diferentes motivos decorativos13 (figs. 3-4). Estos sencillos diseños, no faltos de varias imprecisiones, han sido la base de los diversos estudios efectuados sobre las
piezas y han provocado incluso ciertas interpretaciones que convendría revisar.
Empezaremos describiendo la situación del mosaico con decoración geométrica que
hasta hace algunos años se encontraba recompuesto a secciones en una sala exterior del
antiguo Museo de Bellas Artes de Castellón (VV.AA., 1991: 134-135). Lo que allí encontrábamos era un intento de reconstrucción de la pieza realizada en los años sesenta donde
los fragmentos habían sido colocados sobre soportes de cemento y reforzados con tela
metálica (figs. 5-6). A consecuencia de un mal arranque se perdieron con seguridad
numerosas teselas y muchas zonas fueron reconstruidas; de hecho, se aprecian teselas
nuevas directamente incrustadas sobre el cemento, a diferencia de otras secciones originales donde se evidencia el propio desgaste de la piedra original e incluso daños provocados por quemados, incrustaciones, etc. Quedaba rota así la propia unidad formal del
conjunto, convertido en una especie de puzzle que desvirtúa la verdadera imagen del
mosaico. Hace unos años se inauguró en Castellón el nuevo edificio del Museo de Bellas
Artes y todos los fondos de la antigua sede fueron trasladados; actualmente los fragmentos del mosaico permanecen en depósito en espera de que se lleve a cabo su restauración.
Será necesario entonces realizar un exhaustivo estudio, un replanteamiento de las antiguas intervenciones que se realizaron sobre la pieza y un proyecto adecuado que intente,
en la medida de lo posible, recuperar al máximo su aspecto original. De hecho en lo que
respecta a esta pieza quedan bastantes incógnitas por desvelar; Ferran Arasa realiza unos
interesantes apuntes en su artículo de 1998 comparando el dibujo de F. Sales con los restos que se exhibían en el Museo y constando que, además de pequeños detalles, existen
algunos motivos que se pueden ver en los fragmentos originales conservados y que, sin
embargo, no refleja el dibujante en su diseño. A raíz de esto se han lanzado hipótesis
sobre la posible existencia de otro pavimento bícromo que pudo estar situado en una
habitación próxima (Arasa, 1998: 216). Y se habla incluso de la presencia de alguna pieza
polícroma, a tenor del hallazgo de varias teselas de pasta vítrea en 1987 en una zona de
la vivienda aún no excavada14 (Felip y Vicent, 1991: 18; Arasa, 1998: 215).
No exentas de controversias son las interpretaciones sobre el otro pavimento que apareció en la excavación de 1956 y que hemos comentado en este estudio. Muchos autores
lo daban por perdido, motivados quizás por el hecho de que se encontrase mutilado y en
un peor estado de conservación.15 Sin embargo, hemos descubierto un total de 19 seccio13
14
15
Agradecemos al Dr. Francesc Gusi, director del Servicio de Arqueología de la Diputación de Castellón, por facilitarnos
parte de la documentación gráfica referente a esta villa.
Al tratar los mosaicos de Benicató siempre se ha hecho referencia a dos únicas piezas y sin embargo, es curioso que autores como Bru y Vidal hablen de que fueron tres y no dos las piezas descubiertas (Bru, 1963: 184).
“…por desgracia quedó mutilado por un tractor al roturar el campo” (Navarro, 1977: 155).
“Fins ara la vil·la romana de Benicató ha aportat dos mosaics; lamentablement, un d’ells, potser el més interessant, cal
donar-lo per perdut” (Felip y Vicent, 1991: 14). “El primer mosaic va ser destruït quasi en la seua totalitat pel tractor.”
(Arasa, 1998: 214).
—446—
[page-n-448]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Fig. 3.- Dibujo realizado por Francisco Sales del mosaico geométrico.
Fig. 4.- Dibujo realizado por Francisco Sales del mosaico
geométrico-floral entorno a un emblema central.
—447—
11
[page-n-449]
12
T. PASÍES OVIEDO
Figs. 5 y 6.- El mosaico con decoración geométrica de Benicató en la antigua ubicación
del Museo de Bellas Artes de Castellón. Estado de conservación tras el arranque
y las intervenciones de restauración.
—448—
[page-n-450]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
13
Fig. 7.- Detalle de algunas de las secciones del mosaico geométrico-floral sobre soporte de cemento.
Museo de Bellas Artes de Castellón.
nes de dicho mosaico que actualmente se conservan en los almacenes del Museo de
Bellas Artes de Castellón, junto a una gran cantidad de teselas sueltas. Cuando empezamos esta investigación pensábamos encontrar precisamente secciones del otro mosaico
que no habían sido expuestas, pero nos sorprendimos al comparar los fragmentos originales con el dibujo de F. Sales, y constatar que, todas menos una, pertenecían al otro pavimento que se daba por desaparecido (fig. 7).
Es evidente que quedan varias dudas por aclarar con respecto a los pavimentos de
Benicató que merecen ser investigadas en profundidad. Actualmente estamos inmersos
en este trabajo, comparando los originales con toda la documentación gráfica y de archivo que se conserva de las piezas.
Onda
Las noticias más antiguas de pavimentos musivos en Onda se remontan al siglo XIX
y fueron divulgadas por Cean Bermúdez y el conde de Lumiares.16 Supuestamente a raíz
16
“ONDA... Se descubrieron el año 1760 cerca de su castillo varios pavimentos mosaicos entre profundos subterráneos.”
(Cean, 1832: 102).
“Villa del partido de Villarreal, provincia de Castellón,... antiguamente cree el autor hubo un pueblo, que se llamó
Oronda,... Dice además, que en el año de 1760, se conservan en las inmediaciones del castillo, pavimentos mosaicos en
tres grandes subterráneos”. (Valcárcel, 1852: 76-77).
—449—
[page-n-451]
14
T. PASÍES OVIEDO
de estos datos antiguos otros autores han considerado también la presencia de restos de
mosaicos, pero probablemente sin otros testimonios más concretos (Fletcher y Alcácer,
1956: 157, 163; Bru, 1963: 163; Balil, 1976: 291).
La Vall d’Uixó
Otra de las importantes obras de la musivaria romana halladas en la provincia de
Castellón es un pavimento en opus signinum con decoración geométrica, uno de los
pocos ejemplos de este tipo que se conservan actualmente en nuestra Comunidad.17 La
pieza decoraba una villa romana (L’Horta Seca) en la localidad de La Vall de Uixó, que
fue descubierta en pleno casco urbano durante unas campañas de excavación llevadas a
cabo en 1985 y 1986 (Rovira et al., 1989: 757-767, 1990: 69-71; Arasa, 2003: 166). El
estado de conservación del yacimiento era bastante deficiente ya que, hasta pocos años
antes de su descubrimiento, era una zona dedicada al cultivo y había sufrido numerosas
transformaciones; tampoco podemos olvidar los daños más recientes producidos por las
actividades de urbanización de la zona, que dejaron prácticamente los restos al descubierto al eliminar los niveles de tierra más superficiales. El pavimento, posiblemente
datado en el siglo I a.C., se encontró dentro de una de las habitaciones, asociada a unas
pequeñas termas. Lo decora un sencillo motivo que se dibuja con grandes teselas de
forma bastante irregular18 (fig. 8).
Gracias a la documentación fotográfica, al informe de intervención y a los dibujos en
el plano, tenemos algunos datos acerca del estado de conservación del pavimento; el
mosaico, conservado entre un 60-65% de original, presentaba desgaste superficial, grietas y fisuras, desmoronamiento de los bordes, zonas puntuales con quemados y algunas
reparaciones de época. Pero los mayores daños fueron causados de forma traumática por
la acción humana, durante el tiempo que la zona estuvo dedicada al cultivo del naranjo.
Mª Luisa Rovira, actual directora del Servicio de arqueología de La Vall d’Uixó, nos
comentó también los graves problemas que tuvieron durante los trabajos, al tratarse de
una zona que se estaba urbanizando, a la vez que se realizaba la excavación de urgencia.
17
18
Lorenzo Abad Casal realizó en 1985 un estudio dedicado precisamente a los opus signinum hallados en las tres provincias valencianas (Abad, 1985b: 159-167). Los ejemplos son contados: Sagunto, Elche y Tossal de Manises.
Evidentemente, el autor no incluye esta pieza, aparecida poco después de la publicación de su artículo.
Las noticias del hallazgo nos describen el pavimento con las siguientes palabras: “... se localizó una segunda estancia de
6’60 x 6 m. (39’60 m2), cuyo piso estaba cubierto por un pavimento de “opus signinum” decorado con teselas que formaban en su centro un emblema de “opus tesselatum” (1’10 x 1’10 m.), delimitado por una linea de teselas blancas a la
que se adosa interiormente una orla de espirales en negro. El centro lo constituye un motivo floral de seis hojas lanceoladas simétricas en posición radial, alternando los colores negro, rojo y blanco. En torno a este emblema aparecen sucesivas líneas de teselas negras separadas entre sí 10 cm., delimitadas igualmente por una línea de teselas blancas. El resto
del pavimento está también decorado por líneas de teselas negras que en este caso presentan una separación de 20 cm.
Este pavimento ha llegado hasta nosotros en mal estado, habiéndose perdido parte de él, sobre todo en las zonas S y E”
(Rovira et al., 1989: 759-780).
—450—
[page-n-452]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
15
Fig. 8.- Dibujo del pavimento en opus signinum de la villa romana de
la Vall d’Uixó (Rovira, 1989: 766, fig. 3).
De hecho, el mosaico fue mutilado en su parte central con una excavadora por los propios obreros que estaban construyendo el bordillo de una acera.19 Ante tal situación, se
solicitó la colaboración de varios especialistas, entre otros José Luis Rodríguez del
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, Magdalena
Monraval, G. De Pedro y J.B. Piedecausa. A principio de julio de 1986 comienzan los trabajos de extracción que se detallan en el informe que realizaron los especialistas del propio ICRBC (Rodríguez, 1986),20 trasladándose las 34 secciones a las dependencias del
Museo Arqueológico. Lamentablemente la posterior restauración del mosaico tuvo que
esperar tres años, periodo no exento de dificultades y complicaciones en el almacenaje.21
Finalmente los trabajos definitivos se llevaron a cabo entre julio y diciembre de 1989, y
quedaron reflejados en la memoria que detallaba los diferentes procesos seguidos, así
como la documentación gráfica y fotográfica que complementaba la información (Mon-
19
20
21
Durante los trabajos de extracción el recinto del mosaico se protegió con un vallado, para evitar que se repitieran nuevos
daños como los que hemos comentado.
Este informe se puede consultar en el Servicio de arqueología de la localidad. El mismo autor presentó ese mismo año
una comunicación al VI Congreso Nacional de Conservación, celebrado en Tarragona, pero por error el texto no fue
incluido dentro de las Actas. Sin embargo, en el volumen correspondiente a la VII edición (Vitoria) se incluye un breve
resumen donde se nombran los diferentes estudios previos realizados (Rodríguez, 1991: 576-578).
Magdalena Monraval informó en octubre de 1986 como el fuerte temporal había inundado los almacenes del Museo, afectando especialmente a una de las secciones. El exceso de humedad podía provocar no sólo la pérdida de adhesión de las
telas de agarre, sino la proliferación de microorganismos al haberse empleado una cola de tipo orgánico, por lo que se
aconsejaba de forma responsable la pronta intervención.
—451—
[page-n-453]
16
T. PASÍES OVIEDO
raval, 1989). De todas formas, a causa del espacio expositivo restringido del que disponía el Museo, sólo se intervino sobre la parte central del pavimento, un total de 16 secciones que fueron trasladadas a un nuevo soporte en tres planchas de estratificado de fibra
de vidrio y resina que se expusieron en el Museo Arqueológico de dicho municipio
(VV.AA., 1991: 158) (figs. 9-10); sin embargo, actualmente este local está destinado
como Archivo y Servicio de Arqueología y sus fondos todavía no han sido trasladados.
Desde las últimas legislaturas el Ayuntamiento proyecta la construcción de un nuevo edificio en un solar del que ya dispone, pero al parecer las obras no se han iniciado.
Desde nuestro punto de vista como conservadores podemos establecer algunas conclusiones: en primer lugar, nos tendremos que replantear el empleo de colas de tipo orgánico
si no tenemos la total certeza de que la restauración va a realizarse de forma prácticamente inmediata al arranque; de hecho, durante los largos periodos de almacenaje que a menudo las secciones extraídas tienen que sufrir, cualquier incremento de humedad puede favorecer la proliferación de microorganismos sobre las telas encoladas, con la consiguiente
pérdida de estabilidad y resistencia. No sería de extrañar, por tanto, que los trozos restantes del mosaico, que se encuentran en una pequeña sala-almacén del antiguo museo, acusen este tipo de daño. Necesario es también el replanteamiento expositivo del pavimento
con un proyecto que incluya la restauración y colocación de las secciones que faltan y
mutilan la concepción unitaria original. Quizás, tal y como también expresaba Mª Luisa
Rovira, sea posible contemplar la pieza completa si se busca una adecuada ubicación en el
futuro museo, pero por el momento este proyecto tardará varios años en poderse realizar.
Vila-real
En la colección museográfica de El Termet de Vila-real hay expuesto en una vitrina
un pequeño resto de pavimento tessellatum sobre argamasa, formado por cuatro teselas
blancas de tamaño grande (algunas de más de 2 cm. de lado). La procedencia es totalmente desconocida, aunque quizá pueda tratarse de alguno de los materiales recogidos
por J. M. Doñate. Aún así, con datos tan escasos sería confuso llegar a ningún tipo de conclusión.
La Vilavella
En La Villavella se han podido encontrar en últimas prospecciones algunas teselas
sueltas en blanco y negro que pueden indicarnos la presencia de algún mosaico bícromo
todavía sin excavar. En concreto en el yacimiento conocido como El Secanet, donde ya
se descubrieron ciertos hallazgos de interés cuando la finca agrícola sufrió algunas transformaciones en 1923. Sin embargo, desgraciadamente todo el material que se recogió en
aquella época fue dado por perdido después de la guerra civil (Vicent, 1977: 143-162;
Felip y Vicent, 1991: 10-11; Aranegui, 1996: 152; Arasa, 1998: 221).
—452—
[page-n-454]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Fig. 9.- El pavimento de La Vall d’Uixó ya restaurado colocado en el Archivo y
Servicio de Arqueología del Ayuntamiento.
Fig. 10.- Detalle de algunos motivos originales y de la reintegración de lagunas.
—453—
17
[page-n-455]
18
T. PASÍES OVIEDO
Figs. 11 y 12-. Dibujo y vista general del fragmento de opus tessellatum
polícromo descubierto en la excavación del Pujolet de Santa en Alcora.
COMARCA DE L’ALCALATÉN
L’Alcora
En marzo de 2004 se descubrieron los restos de unos fragmentos de mosaico en la
excavación arqueológica del Pujolet de Santa en la localidad castellonense de L’Alcora22
(carretera de L’Alcora a Sant Joan de Moró). Se trata concretamente de algunas porciones de pavimento polícromo opus tessellatum de época imperial, adosado a uno de los
muros del vestíbulo de los baños romanos (figs. 11-12). Representa una banda enmarcada de orlas vegetales con diferentes tamaños de teselas de piedra blancas, negras, ocres y
granates y teselas vítreas de color verde y granate.23 En el centro de los motivos florales
aparece el dibujo de dos pares de sandalias orientadas hacia el interior de la estancia,
justo ante el umbral de entrada, cuya presencia pueda interpretarse en un sentido puramente descriptivo, en referencia a la necesidad de descalzarse antes de entrar en los baños
(figs. 13-14). Muy posiblemente conserve restos de lo que pudiera ser una inscripción,
aunque por el momento es difícil de interpretar.
22
23
Trabajos dirigidos por José Manuel Melchor, Josep Benedito y Mónica Claramonte de la empresa Arete S.L.
Las teselas blancas son de mayor tamaño que las negras, éstas últimas alrededor de 1 cm de lado. Las teselas vítreas, sin
embargo, presentan un formato mucho más reducido y son precisamente las que se encuentran más deterioradas, especialmente las verdes, con graves fenómenos de disgregación.
—454—
[page-n-456]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Fig. 13.- Detalle de los roleos vegetales con policromía.
Fig. 14.- Particular del diseño de dos pares de sandalias.
—455—
19
[page-n-457]
20
T. PASÍES OVIEDO
La pieza presentaba deformaciones a consecuencia del derrumbe de algunos elementos de peso, lo cual ocasionó la aparición de lagunas o pérdidas originales de tejido musivo que debilitaban el conjunto. Estas deformaciones fueron también provocadas por la
presencia de raíces entre los morteros de asentamiento, que causaron levantamientos
superficiales en algunas zonas. Los estratos preparatorios del mosaico estaban muy bien
definidos, tal y como pudimos comprobar con algunos cortes que se realizaron; el mosaico se asentaba sobre otro pavimento anterior de opus caementicium y presentaba una
potencia de estratos muy escasa, de aproximadamente 5 cm, aunque en buen estado de
conservación y manteniendo las propiedades de agarre de la superficie de las teselas.
Sobre algunas zonas del nucleus se encontraron algunos restos de sinopia pintada, marcando en tono rojo la zona de colocación de las teselas negras, lo cual será un dato a tener
en cuenta cuando se pretenda realizar un estudio sobre la interpretación de la posible inscripción.
Evidentemente la conservación in situ de los restos musivos hubiera sido la más aceptable de las alternativas; sin embargo tuvimos que recurrir finalmente a su extracción ya
que no se garantizaba su adecuada salvaguarda (Pasíes, 2004; Pasíes, Melchor y
Benedito, en prensa). En la actualidad se ha desviado el trazado de la carretera que afectaba al yacimiento con la finalidad de conservarlo y ponerlo en valor; así pues el mosaico, que hoy en día se encuentra en las dependencias del museo municipal de L’Alcora
en espera de poder ser restaurado, tenga quizás una oportunidad de volver a su lugar de
origen.
COMARCA DE LA PLANA ALTA
Borriol
Una de esas noticias erróneas que en ocasiones encontramos citadas en la bibliografía
y que puedan ocasionar fallos de interpretación nos llevan, en este caso, a la localidad de
Borriol. De aquí existe una referencia en el estudio sobre las villas hispano romanas de
Gorges donde se nombran “mosaicos” en alguna villa no precisada (Gorges, 1979: 244).
Sin embargo, pensamos que se trata de un error del autor que confunde alguno de los
datos de Bru y Vidal (la abreviatura “Mo”, que significa monedas, con “Ms” que se
refiere a los mosaicos).
—456—
[page-n-458]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
21
COMARCA DEL BAIX MAESTRAT
Ballestar
En 1996 se realizaron excavaciones en la partida de La Morranda en busca de un posible yacimiento arqueológico. Encontramos documentación sobre este pequeño hábitat de
época ibérica en un estudio preliminar que realizaron sus descubridores (Flors y Marcos,
1998). Entre los materiales recogidos se depositó en los almacenes de la Diputación de
Castellón una bolsa con algunas teselas sueltas blancas y negras de la campaña realizada
en 1997-1998 que puedan ser quizá el testigo de restos musivos todavía enterrados.
COMARCA DE ELS PORTS
Forcall
En Forcall se localiza el asentamiento de la Moleta dels Frares que fue descubierto en
1876 por Ferrer y Julve, catedrático de Anatomía Quirúrgica de la Facultad de Medicina,
el cual identifica la zona con la antigua Bisgargis y nos habla de la presencia de pavimentos enlosados y teselas, aparte de otros elementos que dan clara muestra de la riqueza del hallazgo (Ferrer, 1888: 266-269). La primera noticia la publica la Sociedad
Arqueológica Valenciana en sus Memorias correspondientes a 1877 y, posteriormente, en
las sucesivas (Sociedad Arqueológica, 1877: 30; 1878: 20; 1880: 5). Ferrer y Julve indica la necesidad de realizar excavaciones en la zona, pero éstas no se llevaron a cabo y la
Sociedad Arqueológica únicamente se limitó a conservar algunos de los objetos recogidos, como monedas, lucernas o teselas. Habría que esperar a 1960 para llevar a cabo la
primera excavación en La Moleta dirigida por Enrique Pla Ballester y a 2001 para que se
reiniciaran las investigaciones por un equipo de la Universidad de Valencia dirigido por
Ferran Arasa, que excavó una casa romana perteneciente al periodo de mayor esplendor
del yacimiento (s. I-II d.C.) (Arasa, 2004: 27-31). Encontramos estudios del yacimiento
y algunas breves referencias sobre restos de mosaicos y teselas sueltas en algunos artículos (Fletcher y Alcácer, 1956: 156-157, 161; Pla Ballester, 1966: 282-283; Goberna,
1985: 24-25; Arasa, 1987a; Aranegui, 1996: 95). Pero las noticias se quedan sólo en eso,
referencias bastante imprecisas. Ferran Arasa sólo da testimonio de un fragmento de
mosaico bícromo que conservaba la colección museográfica local donado al
Ayuntamiento de la localidad por el cronista J. Eixarch (Arasa, 1998: 221). Pero tras
haber escrito su artículo, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él, nos comentó
que este dato era un error, porque ese fragmento de mosaico no es realmente de Forcall,
sino de alguna villa catalana.
—457—
[page-n-459]
22
T. PASÍES OVIEDO
CONCLUSIONES
Podemos concluir una serie de datos: sin duda, las características peculiares de una
zona eminentemente agrícola en nada ha favorecido el descubrimiento y la conservación
de pavimentos musivos. La ubicación de los numerosos hallazgos en partidas rurales
sometidas a labores de cultivo no suele beneficiar la adecuada conservación de los restos
y, desde luego, la provincia de Castellón es una buena muestra de ello. De hecho, de las
numerosas referencias de la provincia aquí reseñadas, sólo cuatro pavimentos (uno en La
Vall d’Uixó, dos en Nules y el más reciente hallazgo de los fragmentos de L’Alcora) se
conservan físicamente en la actualidad y todos ellos precisan algún tipo de intervención
de restauración: en el opus signinum para poder terminar los trabajos en el resto de secciones que quedaron sin hacer; en las piezas de Nules por la urgente necesidad de replantear tratamientos más adecuados que sustituyan los antiguos y pesados soportes de
cemento, si queremos que disfruten de una lectura más correcta y que no desaparezcan
en el anonimato de las salas de almacén; y en el fragmento de L’Alcora porque sin duda
merece una intervención tras el proceso de extracción llevado a cabo recientemente.
Aún así, la gran mayoría siguen siendo noticias de aparición de teselas, piezas desaparecidas en épocas pasadas o todavía no desenterradas en zonas que sólo han sido
prospectadas. Por eso es lógico que, cuando finalmente se logre la consecución de proyectos de arqueología en estos yacimientos no excavados, se prevea igualmente la necesidad de incluir personal especializado que pueda dar respuesta inmediata a la problemática de este tipo de obras, evitando errores del pasado que supusieron la pérdida de
muchas piezas. El ICCM (International Committee for the Conservation of Mosaics)
reconocía ya desde la reunión que celebrara en Soria en 1986 que, cuando un mosaico se
descubre y no es protegido de forma inmediata, se produce rápidamente su destrucción;
también en la conferencia celebrada en Arles en 1999 se especificaron cuáles eran las
principales recomendaciones para el desarrollo de proyectos de áreas arqueológicas con
mosaicos:
1. Desarrollo de programas para conservar y preservar los mosaicos de acuerdo a
un proyecto global de actuación.
2. Este proyecto debería basarse en una cooperación activa de arqueólogos, conservadores, arquitectos y público en general.
3. La premisa fundamental para la preservación de mosaicos es la conservación in
situ y/o su contexto.
4. La elección de la intervención debe basarse en: completa documentación previa
a los tratamientos y durante el proceso; mínima actuación y plan de mantenimiento a largo plazo (Michaelides, 2001: 13; Nardi, 2001: 645-653).
Los criterios a seguir están ya claramente establecidos pero la realidad es bien diver—458—
[page-n-460]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
23
sa; apostar por la conservación in situ de los restos es sencillo, pero a menudo no es fácil
llevarlo a cabo; los hallazgos de la provincia de Castellón son, como hemos comprobado, un perfecto ejemplo de esta afirmación. Cuando la conservación in situ no sea posible, será necesario estudiar cuáles son las alternativas que en menor medida afecten al
carácter original de las piezas y garanticen su conservación. Sólo así estaremos asegurando la supervivencia de nuestros mosaicos. Pero no sólo hemos de conservar y restaurar; la conservación no tiene sentido sin la difusión y la exhibición; por eso es necesario
replantear proyectos que permitan a nuestra sociedad la correcta contemplación de estas
obras. Obras que, no lo olvidemos, son ARTE con mayúsculas y el testimonio directo de
una de las manifestaciones culturales más bellas de nuestro pasado histórico.
BIBLIOGRAFÍA
ABAD, L. (1985a): “Arqueología romana del País Valenciano: panorama y perspectivas”. En I
Jornadas de Arqueología de la Universidad de Alicante, Alicante.
ABAD, L. (1985b): “El mosaico romano en el País Valenciano: los mosaicos de opus signinum”. En
Actas de la I Mesa hispano-francesa sobre mosaicos romanos, Madrid.
ABAD, L. (1986): “Arte romano”. Historia del Arte Valenciano 1, Consorci d’editors valencians, S.A.,
Valencia.
ALCINA, J. (1950): “Las ruinas romanas de Almenara (Castellón)”. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura XXVI, Castellón.
ARANEGUI, C. (coord.) (1996): Els romans a les terres valencianes. Col.lecció Politècnica/61, edicions Alfons el Magnànim, Valencia.
ARASA, F. (1987a): Lesera (La Moleta dels Frares, El Forcall. Estudi sobre la romanització a la
comarca dels Port. Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques 2, Castelló de la
Plana.
ARASA, F. (1987b): “L’època romana”. Burriana en su Historia I, Magnífic Ajuntament de Burriana,
Burriana.
ARASA, F. (1995): Territori i poblament en època romana a les comarques septentrionals del litoral
valencià. Tesi doctoral, Universitat de València.
ARASA, F. (1998): “Mosaics romans a les comarques septentrionals del País Valencià”. Saguntum 31,
Valencia.
ARASA, F. (1999): “Noves propostes d’interpretació sobre el conjunt monumental de la Muntanyeta
dels Estanys d’Almenara (La Plana Baixa, Castelló)”. Archivo de Prehistoria Levantina XXIII,
Valencia.
ARASA, F. (2000): “El conjunto monumental de Almenara (La Plana Baixa, Castelló)”. Los orígenes
del cristianismo en Valencia y su entorno, Ayuntamiento de Valencia, Valencia.
ARASA, F. (2003): “Las villas. Explotaciones agrícolas”. Romanos y visigodos en tierras valencianas,
Museo de Prehistoria y de las Culturas de Valencia.
—459—
[page-n-461]
24
T. PASÍES OVIEDO
ARASA, F. (2004): “La Moleta: les excavacions a la domus del triclinium i noves propostes per al
futur”. Programa de fiestas “La Santantonà de Forcall 2004”, Forcall, 16, 17 i 18 gener.
BALIL, A. (1976): “Noticias de hallazgos de mosaicos romanos en tierras castellonenses”. Cuadernos
de Prehistoria y Arqueología Castellonense 3, Castellón.
BLANES, E. (1987-1988): “Reconsiderant la Vil·la Romana de Benicató”. Estudis Castellonenses 4,
Castellón.
BRU, S. (1963): Les terres valencianes durant l’època romana. Ed. l’Estel, Valencia.
CEÁN, J.A. (1832): Sumario de las antigüedades romanas que hay en España. Madrid.
CHABRET, A. (1888): Sagunto. Su historia y monumentos, tomo II, Barcelona.
DOÑATE, J.M.ª (1969): “Arqueología romana de Villarreal (Castellón)”. Archivo de Prehistoria
Levantina XII, Valencia.
ESTEVE, F. (1956): “Nuevos descubrimientos arqueológicos en Nules. La villa romana de Benicató”.
Penyagolosa 2, Castellón.
FELIP, V. y VICENT, J.A. (1991): Ibers i romans al camp de Nules (Mascarell, Moncofa, Nules i la
Vilavella). Ajuntament de Nules.
FERNÁNDEZ, M.ª C. (1982): Villas romanas de España. Madrid.
FERRER, N. (1888): “Visita a las ruinas de Bisgargis”. Almanaque Las Provincias, Valencia.
FLETCHER, D. y ALCÁCER, S. (1955): “Avance a una arqueología romana de la provincia de
Castellón”. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura XXXI, Castellón.
FLETCHER, D. y ALCÁCER, S. (1956): “Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón
(continuación)”. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura XXXII, Castellón.
FLORS, E. y MARCOS, C. (1998): “Estudi preliminar de les excavacions del jaciment ibèric de la
Morranda (Ballestar, Castelló)”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 19,
Castellón.
FORNER, V. (1933.): “Una colonia fenicia en el término de Burriana”. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura XIV, Castellón.
GOBERNA, M.ª V. (1985): “Arqueología y prehistoria en el País Valenciano. Aportaciones a la historia de la investigació”. Arqueología del País Valenciano: panorama y perspectivas, Universidad de
Alicante.
GORGES, J. (1979): Les villes hispano-romaines. Inventaire et problematique archéologique. Publications du Centre Pierre Paris (E.R.A. 522), Paris.
GUSI, F. y OLARIA, C. (1977): “La villa romana de Benicató (Nules, Castellón)”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonense 4, Castellón.
JIMÉNEZ, J.L. (2003): “Las manisfestaciones artísticas”. Romanos y visigodos en tierras valencianas,
Museo de Prehistoria y de las Culturas de Valencia, Valencia.
LLOBREGAT, E. (1980): Nuestra historia II. Mas-Ivars editores S.L., Valencia.
MELCHOR, J.M. (1994): “Una aproximación crítica a la historia de la arqueología de la Plana de
Castellón”. En Jornades històriques arqueològiques (Actes 1991-1993), Centre d’estudis de
Borriana.
—460—
[page-n-462]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
25
MELCHOR, J.M. (2004): Breve historia de Burriana. Ayuntamiento de Burriana.
MELCHOR, J.M. y BENEDITO, J. (2004): “El yacimiento romano del Palau (Burriana, Castellón)”.
Ayuntamiento de Burriana.
MENEU, P. (1901): “Arqueología bechinense”. Heraldo de Castellón, 12 y 15 de marzo y 2 de abril,
Castellón.
MESADO, N. (1966): “Breves notas sobre las ruinas romanas de “Els Estanys” (Almenara)”. Archivo
de Prehistoria Levantina XI, Valencia.
MESADO, N.; GIL, J.L. y RUFINO, A. (1991): El Museo histórico municipal de Burriana. Magnífic
Ajuntament de Borriana.
MICHAELIDES, D. (2001): “The International Committee for the Conservation of Mosaics: profile and
strategies”. Newsletter 11, International Committee for the Conservation of Mosaics, Roma.
MONRAVAL, M. (1989): Memoria mosaico de Vall d’Uixó.
NARDI, R. (2001): “Per una carta della conservazione del mosaico”. En Atti del VII Colloquio dell’associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, AISCOM, Pompei (2000),
Edizini del Girasole.
NAVARRO, R. (1977): “El mosaico blanco y negro de Benicató (Nules, Castellón)”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonense 4, Castellón.
PASÍES, T. (2004): Fragmentos de mosaico romano hallados en la excavación del Pujolet de Santa
(L’Alcora, Castellón): memoria de los trabajos de extracción del conjunto musivo. Museo de cerámica de l’Alcora (Castellón).
PASÍES, T. y BUENDÍA, M. (2003): “Mosaici di epoca romana nella regione valenciana (Spagna):
Problematiche di diagnosi, conservazione e restauro”. En Atti I Congresso Nazionale dell’IGIIC
“Lo Stato dell’arte:conservazione e restauro, confronto di esperienze (Turín 2003), p. 230-239.
PASÍES, T. y CARRASCOSA, B. (1996): “Sistema de catalogación de los conjuntos musivos de la
Comunidad Valenciana: proyecto metodológico para su conservación y restauración”. En Actas del
XI Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Castellón del 3 al 8 de octubre, vol. I, p. 467-475.
PASÍES, T. y CARRASCOSA, B. (2003): “The mosaics of Valencia: current situation of conservation and
restoration; the case of pavements of Calpe (Alicante, Spain)”. En Mosaics make a site. The
Conservation in situ mosaics on Archaeological Sites, Proceedings of the VIth International
Conference of the International Committe for the Conservation of Mosaics (Nicosia, Cyprus 1996),
ICCM, ICCROM, Italy, p. 382-387.
PASÍES, T. y CARRASCOSA, B. (en prensa): “Pavimentos musivos de la Comunidad Valenciana: situación actual y problemática de conservación”. En Actas del XV Congreso de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Murcia (21-24 de octubre 2004).
PASÍES, T.; MELCHOR, J.M. y BENEDITO, J. (en prensa): “Un nuevo fragmento de mosaico en la villa
romana del Pujolet de Santa de L’Alcora (Castellón)”. En X Colóquio Internacional para o Estudo
do Mosaico Antigo (AIEMA), Coimbra (29 octubre-3 noviembre 2005).
PÉREZ, M.ª DEL R. (1996-1997): “La ciudad de Saguntum y su territorio en el siglo III d.C.”. ARSE
30-31, Sagunto.
—461—
[page-n-463]
26
T. PASÍES OVIEDO
PERIS, M. (1931): “Burriana histórica”. Guía comercial de Burriana, Valencia.
PLA BALLESTER, E. (1966): “Actividades del Servicio de Investigación Prehistórica (1961-1965)”.
Archivo de Prehistoria Levantina XI, Valencia.
PLA Y CABRERA, V. (1807): “Templos de los Númedes Griegos en la Costa Marítima del Reyno de
Valencia”. Diario de Valencia, 5, 6, 7 y 9 de enero, Valencia.
PLA Y CABRERA, V. (1821a): Disertación histórico-crítica de la antigüedades de la villa de Almenara
y descubrimiento de su famoso Templo de Venus. Carta primera. Valencia.
PLA Y CABRERA, V. (1821b): Tercera carta crítica de la antigüedades de la villa de Almenara y su
famoso templo de Venus. Valencia.
RAMALLO, S. (1990): “Talleres y escuelas musivas en la Península Ibérica”. En Actas del Homenaje
in Memoriam de Alberto Balil Illana, Guadalajara.
RODRÍGUEZ, J.L. (1986): Informe técnico de extracción de un pavimento hallado en la Avenida del
Agricultor de la ciudad de Vall d’Uxó (Castellón).
RODRÍGUEZ, J.L. (1991): “Estudio técnico del mosaico de la Val d’Uxó en Castellón”. En Actas del
VII Congreso de Conservación de Bienes Culturales, Bilbao (1988), Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria.
ROVIRA, M.ª L.; MARTÍNEZ, M.ª T.; GÓMEZ, J.; RIVAS, L.; PALOMAR, V. y FALCÓ, V. (1989): “La villa
romana de Uxó (Vall d’Uixó, Castelló). Noticia preliminar”. En Actas del XIX Congreso Nacional
de Arqueología I, Castellón (1987), Zaragoza 1989.
ROVIRA, M.ª L.; MARTÍNEZ, M.ª T.; GÓMEZ, J.; RIVAS, L.; PALOMAR, V. y FALCÓ, V. (1990): “Avda.
del Agricultor (La Vall d’Uixó, La Plana Baixa)”. Excavacions arqueològiques de salvament de la
Comunitat valenciana (1984-1988), I. Intervencions urbanes, Generalitat Valenciana, Valencia.
SARTHOU, C. (s.a.): “Provincia de Castellón”. Geografía General del Reino de Valencia (dirigida por
F. Carreras Candi). Barcelona.
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA (1877): Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Sociedad
Arqueológica Valenciana durante los años 1874, 1875 y 1876. Valencia.
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA (1878): Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Sociedad
Arqueológica Valenciana en el año 1877. Valencia.
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA (1880): Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Sociedad
Arqueológica Valenciana durante el año 1879, Valencia.
TARRADELL, M. (1973): “Nuevo miliario de Chilches y notas sobre vias romanas y toponimia”.
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Valencia.
VALCÁRCEL, A. (1852): Incripciones y antigüedades del Reino de Valencia. Memorias de la Real
Academia de la Historia VIII, Madrid.
VERDEGAL, V.; MESADO, N. y ARASA, F. (1990): “Sant Gregori, Borriana (La plana Baixa)”.
Excavacions arqueològiques de salvament de la Comunitat valenciana (1984-1988), II.
Intervencions rurals. Generalitat Valenciana, Valencia.
VICENT, J.A. (1977): Arqueología. La Vilavella. Estudio Arqueológico-Histórico, Valencia.
—462—
[page-n-464]
MOSAICOS ROMANOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
27
VV.AA. (1970): Gran enciclopedia catalana. Ed. Enciclopedia Catalana S.A., Barcelona.
VV.AA. (1991): Guía de Museos de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, Valencia.
VV.AA. (1997): “Commemoració del XXX aniversari del Museu arqueològic comarcal de La Plana
Baixa. Burriana (1967-1997)”. Col·lecció Papers 20, Generalitat Valenciana.
—463—
[page-n-465]
[page-n-466]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
Vol. XXVI (Valencia, 2006)
1
Francisco-José PUCHALT FORTEA*
TUMORES ÓSEOS BENIGNOS EN LA VALENCIA VISIGODA
RESUMEN: El objetivo de este trabajo consiste en el análisis de dos lesiones aparecidas en
una tumba visigoda aflorada en el recinto arqueológico de la Almoina, Valencia. La metodología
seguida fue la de análisis anatómico de las piezas esqueléticas, medidas de las lesiones, descripción
y comparación de las mismas apoyadas en atlas de paleopatología y libros de anatomía. El resultado diagnóstico es el de osteocondromas, haciéndose la diferenciación con otras exóstosis oseas.
PALABRAS CLAVE: Paleopatología, tumor, osteocondroma, periodo visigodo.
ABSTRACT: Benign osseous tumors in the visigothic Valencia. The objective is the study
of two lesions from a visigothic tomb, founded in the archeologic area of La Almoina, Valencia,
Spain. The methods were the anatomic analysis of the osseous pieces, description and measurements of the founded lesions and also comparative evaluation between them with the help of anatomical and paleopathological guides. The final diagnosis was osteocondroma and we discuss about
the differential diagnosis with other causes of exostosis.
KEY WORDS: paleopathology, tumor, osteocondroma, visigothic era.
* Calle Serrans, 18 - 46530 Puçol (Valencia). francisco.puchalt@uv.es
—465—
[page-n-467]
2
F.J. PUCHALT FORTEA
Las piezas esqueléticas que tienen las lesiones objeto de este estudio provienen de las
excavaciones de La Almoina, ciudad de Valencia. Este solar arqueológico fue excavado
en la década de los años ochenta y parte de los noventa por los servicios municipales de
arqueología. En esta localización, auténtica tarta arqueológica, y debajo de la necrópolis
islámica, afloró un complejo funerario asociado a una basílica cristiana de época visigoda, fechado el conjunto entre el siglo VI y VII de nuestra era (VV.AA., 1999).
En concreto pertenecen a dos individuos de una tumba, formada por sillares, familiar
o colectiva, con un total de cinco inhumados. Los restos de estos dos sujetos fueron
numerados como: Al/2808 y Al/2809.
MATERIAL Y MÉTODOS DE ESTUDIO
Se determinan las características de edad, sexo y puntos anatómicos de referencia con
ayuda de atlas y guías anatómicas de referencia (Testut y Latarjet, 1977; Withe, 2000).
Para las medidas se emplea un calibre graduado.
El diagnóstico paleopatológico se efectúa con el apoyo de atlas y textos de traumatología y paleopatología (Brothwell, 1981; Campillo, 2001; Languepin, Peyrol y Houcke,
1980; Steinbock, 1976; Zivanovic, 1982).
RESULTADOS
Las piezas anatómicas donde aparecen las lesiones que se estudian son dos tibias.
La primera pieza estudiada pertenece al individuo numerado como Al/2808. Es un
sujeto de edad comprendida entre 30 y 40 años de edad, de sexo masculino, según sus
características esqueléticas.
La tibia izquierda (fig. 1) presenta en la parte interna de la metáfisis inferior a la meseta tibial, una tumoración en forma de clavo de forja de cabeza gruesa. Esta tumoración
sale de la metáfisis en un ángulo divergente, casi horizontal, siendo su morfología pediculada. Su cabeza mide 12 mm de diámetro mínimo y 16 mm de diámetro máximo. Su
longitud es, desde la base del pedículo, de 17 mm. No hay ninguna otra tumoración ni
lesión en el sujeto.
La siguiente tumoración estudiada pertenece al sujeto catalogado como Al/2809.
Corresponde a un individuo cuyas características anatómicas indican que es de sexo masculino y de edad al deceso superior a los 40 años.
En la tibia derecha presenta, en la parte interna de la metáfisis inferior a la meseta
tibial, una tumoración que tiene forma de gota viscosa (fig. 2), más grácil y larga que la
anteriormente descrita, de 20 mm de longitud desde su base. Su cabeza tiene un diáme-
—466—
[page-n-468]
TUMORES ÓSEOS BENIGNOS EN LA VALENCIA VISIGODA
3
Fig. 1.- Tibia izquierda. Osteocondroma del indivíduo Al/2808.
tro mínimo de 4 mm y máximo de 10 mm. No hay otra tumoración ni lesión en el resto
del esqueleto, como en el caso anterior.
El diagnóstico paleopatológico es osteocondroma de meseta tibial izquierda, Al/2808,
y osteocondroma de meseta tibial derecha, Al/2809, ambos pediculados. También llamados por algunos autores: Exóstosis Oseas Solitarias (E.O.S.) (Brothwell, 1981; Campillo,
2001; Languepin, Peyrol y Houcke, 1980; Steinbock, 1976; Zivanovic, 1982).
—467—
[page-n-469]
4
F.J. PUCHALT FORTEA
Fig. 2.- Tibia derecha. Osteocondroma del indivíduo Al/2809.
DISCUSIÓN
No son tumores infrecuentes en la clínica moderna. Son tumoraciones benignas, provenientes de crecimiento en dirección anómala de las células formadoras de hueso de la
línea de crecimiento, que no dan repercusión patológica sobre el individuo, y se suelen
extirpar por riesgo de degeneración maligna. En el organismo estos tumores dejan de crecer con el final del crecimiento del sujeto, afectándoles los mismos procesos de determinación del crecimiento que las demás células de la línea del crecimiento.
En la denominada medicina forense arqueológica ya son más difíciles de encontrar,
debido a su extrema fragilidad, que les hace un blanco fácil para el deterioro post mortem debido a la presión de la tierra.
Pese a la diferencia de tamaños y geometrías, las tumoraciones óseas aquí presentadas
tienen un diagnóstico muy sencillo y claro de osteocondromas pediculados.
Se diferencian de otras exóstosis óseas por sus claras características de morfología,
surgencia y número en el sujeto.
La enfermedad que más se aproxima a la descrita aquí es la aclasia diafisaria u osteocondromas múltiples. Da tumoraciones idénticas y son de naturaleza hereditaria. Aunque
esto último podría ser apuntado aquí, pues los individuos están en una tumba que puede
ser familiar (son cinco sujetos los allí encontrados), no es éste el diagnóstico, ya que en
dicha enfermedad aparecen en gran número en el mismo portador, cosa que no se da en
ninguno de los dos sujetos que presentan estas dos tumoraciones.
—468—
[page-n-470]
TUMORES ÓSEOS BENIGNOS EN LA VALENCIA VISIGODA
5
El encondroma, que puede parecer fonéticamente parecido en castellano, no se parece en nada. Es un tumor exclusivamente cartilaginoso. Post mortem, al desaparecer los
tejidos blandos, no dejan exóstosis óseas sino excavaciones o nichos.
La miositis osificante es una calcificación localizada también en el borde de una pieza
esquelética, pudiéndose presentar además dentro de masas musculares. El borde es afilado, no engrosado como en estos dos casos, y de base de implantación mas ancha. Estas
características morfológicas no se dan en las piezas estudiadas (Languepin, Peyrol y
Houcke, 1980; Steinbock, 1976; Zivanovic, 1982).
¿Por qué es interesante el estudio de estas lesiones? ¿En qué influían en sus portadores?
Son asintomáticas, sin que el poseedor se dé cuenta de que las lleva, a no ser que se
rompan o aprieten un nervio. No tiene el osteocondroma ninguna repercusión sobre el
sujeto. El interés es que, en la arqueología de la muerte, estas tumoraciones se observan
muy poco, por su fragilidad, y pueden ser confundidas con otros procesos. También
queda demostrada, con este trabajo, su existencia en la Valencia visigoda.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se estudian las tumoraciones benignas de dos de los sujetos, Al/2808 y Al/2809, procedentes de las excavaciones de La Almoina, Valencia, de periodo visigodo, que comprende los siglos VI y VII de nuestra era. Se llega a un diagnóstico paleopatológico de
osteocondromas solitarios de tibia pediculados, en dos sujetos de sexo masculino y de
edad adulta.
Se hace el estudio diferencial con otras clases de lesiones y enfermedades, no quedando duda alguna sobre el diagnóstico emitido. Se explica su origen, las células formadoras de hueso de la línea de crecimiento de las tibias, y su repercusión, nula, en los sujetos que las llevaron en vida. Por la naturaleza de estas alteraciones, y de acuerdo con los
libros de patología, se puede decir que estos tumores dejaron de crecer cuando los organismos humanos que los contuvieron dejaron, a su vez, de crecer también.
Con este estudio queda demostrada la existencia de estas tumoraciones benignas en
épocas antiguas de la ciudad de Valencia.
BIBLIOGRAFÍA
CAMPILLO, D. (2001): Introducción a la paleopatología. Ed. Bellaterra, Barcelona.
BROTHWELL, D. (1981): Digging up bones. Brithis Museum, London.
LANGUEPIN, A.; PEYROL, P. y HOUCKE, M. (1980): Maladie exostosante et exostosis osteogeniques solitaires. Encyclop. Med. Chir. Appareil Locomoteur, Paris.
—469—
[page-n-471]
6
F.J. PUCHALT FORTEA
STEINBOCK, T. (1976): Paleopathological diagnosis and interpretation. Thomas, Sprigfield (Ill.).
TESTUT, L. y Latarjet (1977): Tratado de Anatomía Humana. Salvat, Barcelona.
VV.AA. (1999): L’Almoina: De la fundació de València als orígens del cristianisme. Ayuntamiento de
Valencia, Valencia.
WHITE, D. (2000): Human Osteology. Academic Press, San Diego.
ZIVANOVIC, S. (1982): Ancient diseases. Methuen, London.
—470—
[page-n-472]
ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Archivo de Prehistoria Levantina, revista periódica de carácter bienal, tiene como objetivo editorial la publicación de
estudios, trabajos y notas sobre Prehistoria, Protohistoria y Arqueología en general, siendo su vocación de ámbito esencialmente mediterránea.
APL admite cualquier lengua hispánica, además de francés, inglés, alemán o italiano. La extensión de los trabajos –incluyendo texto general, notas y pies, ilustraciones (figuras de línea, láminas, gráficos, etc.) y tablas– deberá tener un máximo
de 40 páginas (90.000 caracteres). Los autores decidirán la proporción de texto e ilustraciones en cada caso.
Los trabajos habrán de ser inéditos, aunque excepcionalmente podrán tener cabida traducciones en alguna lengua hispánica de artículos ya publicados y cuya temática sea de especial interés de acuerdo con la línea editorial expuesta.
Los originales deberán remitirse a la dirección de la revista (Servicio de Investigación Prehistórica. Centre Valencià de
Cultura Mediterrània “La Beneficència”. C/ Corona, 36. 46003 Valencia).
Formato general
Los originales se presentarán mecanografiados en Din A-4, por una sola cara y a doble espacio, sin correcciones a mano.
Esto deberá ser tenido en cuenta tanto para el texto general como para las notas complementarias. Cada página tendrá entre
30 y 35 líneas, dejando un margen mínimo de 4 cm; todas las páginas irán numeradas. La numeración de las notas se hará
siguiendo el orden de inclusión en el texto, y se reunirán al final del manuscrito para facilitar el trabajo de composición.
La primera página del texto presentará, en primer lugar, el nombre y apellido(s) del autor(es), seguido de un asterisco(s)
que remita(n), al pie, a la dirección completa de la Institución donde el autor(es) presta(n) sus servicios o, en su defecto, del
domicilio particular, además de la dirección de correo electrónico si la tuviera(n). En segundo lugar, el título del trabajo; y
a continuación, el resumen del texto y las palabras clave en dos lenguas, una de las cuales deberá ser no hispánica (francés,
inglés, etc.). Es importante que el resumen incluya objetivos, métodos, resultados y conclusiones, con una extensión entre
50 y 150 palabras. El resumen en lengua no hispánica deberá ofrecer el título del trabajo en la lengua utilizada.
Se entregarán el original y una copia impresa, junto con el archivo del disquete informático, éste, preferentemente, en
formato IBM-PC, con indicación del programa utilizado. En hoja aparte se hará constar la dirección completa del autor(es),
el teléfono y el correo electrónico donde pueda(n) ser localizado(s) fácilmente.
Ilustraciones
Las figuras de línea, láminas (fotos, diapositivas), tablas y gráficos se entregarán en soporte original; estarán indicadas
en el texto, pero no se compondrán dentro del mismo (deberán presentarse en hojas aparte). Los respectivos pies se incluirán también aparte, con los datos completos de identificación. Las láminas se entregarán a ser posible en formato diapositiva, recomendando la máxima calidad a efectos de disminuir la pérdida de detalle en la reproducción; para figuras, gráficos
y tablas es aconsejable el soporte informático. Si no se entrega el original, se admitirán duplicados de calidad con impresora Láser en papel opaco, nunca vegetal. Las figuras llevarán escala gráfica, normalizando su representación y orientando de
forma convencional los objetos arqueológicos. Los mapas indicarán el Norte geográfico. La rotulación, en mapas o figuras,
tendrá el tamaño suficiente para que, en caso de reducción, sea claramente legible. La numeración será independiente en
cada caso: figuras de línea, tablas o gráficos en números arábigos; láminas (diapositivas o fotos) en romanos. Para la confección de la parte gráfica (figuras de línea sobre todo) deberá tenerse en cuenta la caja del APL (150 x 203 mm), pudiendo
ser el montaje a caja entera, a 1/2, a 1/3, o a 2/3 (APL no tiene el formato a 2 columnas).
Referencias bibliográficas
Las citas bibliográficas en el texto se realizarán de la forma siguiente: situado entre paréntesis, el apellido(s) del
autor(es), con minúsculas y sin la inicial del nombre propio, seguido del año de publicación y, caso de referencias completas, de la página, figura, etc. reseñadas tras dos puntos. Ejemplo: (Aura Tortosa, 1984), (Pla, Martí y Bernabeu, 1983a: 45).
Si hay más de tres autores: (Martí et al., 1987).
La lista bibliográfica se situará al final del trabajo, siguiendo un orden alfabético, por apellidos. Se incluirán todos los
nombres en las obras colectivas. No son aconsejables las citas en texto de trabajos inéditos (tesis, tesinas); es preferible su
reseña completa en notas al pie. Las obras en prensa, para ser aceptadas, deberán tener todos los datos editoriales.
La reseña completa de las citas (lista bibliográfica) atiende a los siguientes criterios: el apellido(s) del autor(es), en
—471—
[page-n-473]
mayúscula, seguidos por la inicial del nombre propio y por el año de publicación de la obra entre paréntesis, diferenciando
con letras (a, b, c, etc.) trabajos del mismo autor(es) publicados en el mismo año. Los títulos de monografías (libros u obras
colectivas bajo el mismo lema) o, en su caso, de revistas o actas de Congresos deberán ir en cursiva y sin abreviar. Para las
monografías se señalará la editorial (o entidad editora) y el lugar de edición; para las revistas, el volumen, el lugar de edición
y las páginas del artículo; y para los Congresos, el lugar y la fecha de celebración, así como el lugar de edición y páginas. Los
siguientes ejemplos ilustran la normativa:
AURA TORTOSA, J.E. (1984): “Las sociedades cazadoras y recolectoras: Paleolítico y Epipaleolítico en Alcoy”. En Alcoy.
Prehistoria y Arqueología. Cien años de investigación. Ayuntamiento de Alcoy e Instituto de Estudios “Juan GilAlbert”, Alcoy, p. 133-155. [Ejemplo de contribución a obra colectiva sin editor.]
FUMANAL, M.P. (1986): Sedimentología y clima en el País Valenciano. Las cuevas habitadas en el cuaternario reciente.
Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia (Trabajos Varios del SIP, 83), Valencia, 207
p. [Ejemplo de monografía (libro).]
INGOLD, T. (ed.) (1994): What is an animal? Routledge (One World Archaelogy, 1), London, 191 p. [Ejemplo de monografía (obra colectiva con editor).]
MARTÍ, B.; FORTEA, J.; BERNABEU, J.; PÉREZ, M.; ACUÑA, J.D.; ROBLES, F. y GALLART, M.D. (1987): “El Neolítico antiguo en la zona oriental de la Península Ibérica”. En J. Guilaine, J. Courtin, J.-L. Roudil y J.-L. Vernet (dirs.): Premières
communautés paysannes en Méditerranée occidentale. Actes du Colloque International du CNRS (Montpellier, 1983).
Éditions du CNRS, Paris, p. 607-619. [Ejemplo de comunicación a Coloquio, con directores de publicación.]
PLA, E.; MARTÍ, B. y BERNABEU, J. (1983a): “Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Campañas de excavación 1976-1979.
Noticiario Arqueológico Hispánico, 15, Madrid, p. 41-58. [Ejemplo de artículo en revista.]
––– (1983b): “La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) y los inicios de la Edad del Bronce”. En XVI Congreso Nacional
de Arqueología (Murcia-Cartagena, 1982), Zaragoza, p. 239-247. [Ejemplo de comunicación a Congreso sin directores, editores, etc. de publicación.]
VV.AA. (1995): Actas de la I Reunión Internacional sobre el Patrimonio arqueológico: Modelos de Gestión. Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón, Valencia, 135 p. [Ejemplo de
monografía (obra colectiva sin editor).]
WISE, A.L. y THORME, T. (1995): “Global paleoclimate modelling approaches: some considerations for archaeologists”. En
J. Huggett y N. Ryan (eds.): Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeologia, 1994. BAR
International Series 600 (Tempvs Reparatum), Oxford, p. 127-132. [Ejemplo de contribución a obra colectiva con editores.]
Pruebas y separatas
Las pruebas de imprenta, salvo petición expresa del autor, serán corregidas por los miembros del consejo de redacción de
la revista. En caso de corrección por autor, la devolución de pruebas se realizará en un plazo máximo de quince días desde la
fecha de entrega de las mismas para evitar retrasos de publicación. Si son varios los autores del trabajo, las pruebas se dirigirán al primero de los firmantes. Las correcciones se limitarán, en la medida de lo posible, a la revisión de erratas y a subsanar la falta de algún pequeño dato. Se aconseja la utilización de correctores automáticos en el momento de redacción del texto,
a fin de paliar lapsus ortográficos.
Los autores tendrán derecho a un ejemplar de la revista y a un total de 20 separatas de su artículo; éstas se remitirán igualmente al primero de los autores. No hay posibilidad de obtener más separatas de las indicadas.
La publicación de artículos en APL no da derecho a remuneración alguna. Los derechos de edición son del Servicio de
Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, siendo necesario su permiso para cualquier reproducción.
Evaluación y aceptación de originales
La aceptación de trabajos se realizará previa evaluación de los mismos por los miembros del consejo de redacción o del
consejo asesor de la revista, reservándose el derecho de rechazar aquellos que, a su juicio, no se ajusten a la línea editorial.
La tarea de evaluación es llevada a cabo por dos miembros, como mínimo, de cualquiera de los dos consejos señalados (valoración por “pares” y anónima), elegidos teniendo en cuenta la temática del trabajo y el grado de especialización.
—472—
[page-n-474]
Presencia de Ursus thibetanus mediterraneus (Forsyth Major, 1873) en la Cova del Bolomor. Tavernes de la Valldigna, Valencia
Inocencio Sarrión Montañana / Josep Fernández PerisPag. 25-38descargarLa Neolitización de la Meseta Norte a la luz del C-14: análisis de 47 dataciones absolutas inéditas de dos yacimientos domésticos del Valle de Ambrona, Soria, España
Manuel Ángel Rojo Guerra / Michael Kunst / Rafael Garrido Pena / Íñigo García-Martínez de LagránPag. 39-100descargarLas flechas en el arte levantino: aportaciones desde el análisis de los proyectiles del registro arqueológico del Riu de les Coves (Alt Maestrat, Castelló)
Javier Fernández López de PabloPag. 101-160descargarLa figura humana. Paradigma de continuidad y cambio en el arte rupestre levantino
Inés Domingo SanzPag. 161-192descargarConsideraciones en torno al “Horizonte Campaniforme de Transición”
Juan Antonio López PadillaPag. 193-244descargarSobre la cronología de las fíbulas de codo tipo Huelva
Javier Carrasco Rus / Juan Antonio Pachón RomeroPag. 245-292descargarNotas historiográficas sobre los estudios fenicios en el País Valenciano
Jaime Vives-Ferrándiz SánchezPag. 293-322descargarEl monumento protohistórico de Mezora (Arcila, Marruecos)
Enrique Gozalbes CraviotoPag. 323-348descargarLa ceràmica fina d’època romana de l’abocador de la Plaça del Negret (València)
Esperança Huguet EnguitaPag. 349-380descargarUn sondeig en la via Augusta entre els termes municipals de la Pobla de Tornesa i Vilafamés (la Plana Alta, Castelló)
Ferran Arasa Gil / Enric Flors UreñaPag. 381-404descargarIscrizioni di origine romana del Museo di Preistoria di Valencia
D. Mazzoleni / K. I. Lardi / A. Negroni / Ferran Arasa GilPag. 405-436descargarMosaicos romanos en la provincia de Castellón: Estudio histórico y problemas de conservación
Trinidad Pasíes OviedoPag. 437-464descargar
